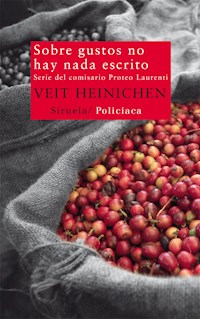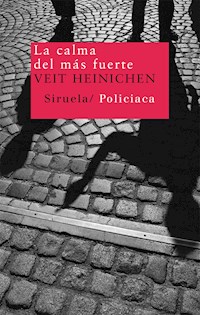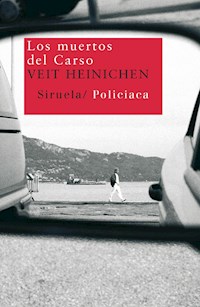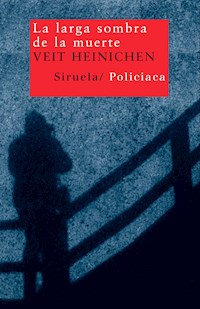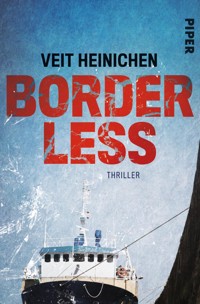Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Al igual que Henning Mankell y Vázquez Montalbán, Veit Heinichen ha creado un detective extraordinario. El lector querrá seguir más intrigas a su lado.»Süddeutsche ZeitungLa ciudad de Trieste ha enloquecido desde que, en la cumbre del canciller alemán con Silvio Berlusconi, la limusina del huésped oficial atropella a un hombre desnudo. Poco después, aparece mutilado el cadáver del médico de una clínica de belleza en la que no sólo se realizan correcciones externas. El comisario Proteo Laurenti se verá obligado a investigar en un verdadero lodazal de crimen, denuncias, amiguismo y corrupción los hilos de esta enredada madeja cuyo origen se halla disperso por toda Europa, aunque todos ellos acaban confluyendo en la famosa clínica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portada
Portadilla
MUERTE EN LISTA DE ESPERA
Cita
Partida
Jubilado
Silicona, colágeno, botox, grasa propia
Noches blancas
Invitados
Comando Faraón
El viaje de Vasile
La edad no protege del vino blanco
Un pelo en la sopa
Bienvenido, perro
Trieste-Estambul-Bucarest
Se abre la veda
Nuevo día, nuevo trabajo
Perros negros
Frutos de la noche
Afilar los cuchillos
Nuevo día, nueva suerte
Despertar de sábado
El camión rojo
Descanso dominical
Créditos
Muerte en lista de espera
Existen diversos tipos de seres y otros tantos rostros.
Quien es inteligente se adapta a innumerables tipos,
Y al igual que Proteo desaparece ora en agua fluyente,
Ora es león, ora árbol, poco después hirsuto verraco.
Estos peces de aquí se capturan con arpones, aquéllos con anzuelos;
A otros los arrastra, al tirar de la cuerda, la amplia red.
Ovidio
Partida
Un gélido viento del este barría la ciudad costera situada a orillas del mar Negro. A principios de mayo había vuelto a nevar con fuerza en Constanta, y la nieve chirriaba bajo las suelas. El hombre pisoteaba el suelo para entrar en calor. En cuanto estuviera a bordo del carguero, seguramente hallaría un lugar resguardado en el que cobijarse hasta llegar a Estambul. Más tarde, en el otro barco que debía conducirlo hasta Trieste disfrutaría de mejor alojamiento, según le habían prometido. Pero antes tenía que partir de Rumanía sin pasaporte.
Había alcanzado sin problemas y sin ser visto la zona al aire libre del puerto, intensamente iluminada. A la sombra de los contenedores que se apilaban hasta alcanzar la altura de una casa aguardaron en silencio la señal que debía llegar a las veinte treinta en punto desde el barco atracado en el muelle, al que Dimitrescu debía subir corriendo a toda velocidad por la escalerilla del portalón. Al final del viaje percibiría diez mil dólares, descontados los gastos de su intermediario, que ya había cobrado quinientos por adelantado. Diez veces el salario medio mensual que se ganaba en Rumanía en esa época... si se tenía trabajo.
Se habían conocido poco tiempo antes. El intermediario, un tipo untuoso vestido con un traje barato, no había necesitado insistir para convencerle del negocio, como él lo denominaba. Ignoraba que Dimitrescu llevaba varios días buscándolo. Según le había explicado el intermediario, una persona con los dos riñones sanos podía prescindir de uno de ellos, que sería infinitamente valioso para otra con los dos enfermos. La determinación del grupo sanguíneo y el test inmunológico fueron realizados con rapidez. Al intermediario le habían encargado contactar con Dimitrescu después de que Vasile, su hermano gemelo, no hubiera regresado de su viaje.
La familia esperó largo tiempo su vuelta, confiando día tras día en que subiera por fin las escaleras del edificio barato, frío y lleno de corrientes de aire, situado a las afueras de Constanta; que entrase, un poco cansado quizá pero sonriente, con un fajo de dólares en la mano, en la vivienda en la que residían las dos familias de los gemelos y de la que quería sacar por fin a su esposa y a sus tres hijos. Cada vez que oían pasos en la escalera, se avivaba la esperanza, pero la preocupación posterior de que le hubiera sucedido algo crecía con el paso de los días. Nunca antes los había dejado sin noticias cuando había permanecido fuera durante un período tan largo, guiado por el deseo de ganar dinero en otra ciudad. Vasile no había revelado ni siquiera a su mujer las razones de su partida. Sólo había puesto al corriente a Dimitrescu. Éste intentó quitarle la idea de la cabeza, pero fracasó. Las ganancias eran elevadas, y Vasile creyó que era la única forma de solucionar su desastrosa situación. Otros muchos antes que él habían emprendido el viaje a Estambul, donde se efectuaban las intervenciones. Allí proliferaban las clínicas ilegales, que generalmente cambiaban de emplazamiento antes de que las autoridades, no especialmente activas, lograsen descubrirlas y desmantelarlas. El negocio era lucrativo, y expertos carentes de escrúpulos abastecían a la clientela de Occidente o de Oriente Próximo con métodos rápidos y fiables.
Sin embargo, antes de que Dimitrescu encontrase al intermediario de Vasile llegó la terrible noticia. Una noche apareció Cezar, un pariente lejano que se ganaba la vida haciendo rutas de largo recorrido con un camión y que viajaba mucho por el mundo. Hacía tiempo que no lo veían, y al principio ninguno supo lo que quería, pero en cierto momento sacó una foto arrugada del bolsillo de la chaqueta y la depositó sobre la mesa. La mujer de Vasile se cubrió el rostro con las manos y profirió un prolongado grito de dolor. Cezar contó que un policía le había entregado la fotografía en Trieste. Vasile había muerto. Las manos de Dimitrescu temblaban al coger la foto y la tarjeta del policía que le entregaba su pariente.
Aún tuvieron que mantenerse ocultos entre las hileras de contenedores durante un cuarto de hora escaso. Dimitrescu rebuscó en el bolsillo de su chaqueta de fieltro tosco, sacó una cajetilla de cigarrillos y ofreció uno al intermediario. «Esto es jugar limpio», pensó. Su decisión era firme. Le dio fuego al otro, que se giró enseguida para mirar hacia el barco. En el aire, frío como el hielo, su aliento flotaba mezclado con el humo.
Dimitrescu sacó del bolsillo de la chaqueta el hilo de alambre con las dos agarraderas que él mismo le había colocado esa tarde. Rápido como el rayo se lo colocó al otro alrededor del cuello y apretó. Los brazos y las manos del intermediario se agitaron, desvalidos, en el aire. No acertaron a agarrar a Dimitrescu, que apretó el lazo con una última y vigorosa sacudida. El hombre se desplomó en el suelo como un guiñapo. Dimitrescu tiró el alambre y rodeó la cabeza del otro con ambas manos. Las vértebras cervicales crujieron ruidosamente al fracturarse.
Cuando la Marina aún les pagaba a su hermano Vasile y a él por ser buzos de combate, tenían pocas preocupaciones. Aunque la paga no era abundante, solían recibirla con regularidad... Pero llegó un momento en el que el Estado rumano ya no pudo satisfacer sus sueldos y los de otros muchos colegas de profesión. Entonces comenzaron las desgracias para ellos. Dimitrescu, sin embargo, había aprendido a eliminar a alguien con rapidez y sigilo. «Es como nadar o montar en bici», bromeaba antaño, «una vez que lo aprendes, no se olvida jamás».
La muerte de su hermano no quedaría impune. Dimitrescu seguiría sus huellas hasta el final. El intermediario que había planificado el viaje había sido el primero. Registró deprisa sus bolsillos y sacó unos billetes del monedero arrojándolo con desgana sobre la nieve. Las huellas le importaban un bledo, no era de suponer que las autoridades emprendieran largas pesquisas. Miró al muerto por última vez, escupió y lanzó su cigarrillo hacia la oscuridad. Después vio brillar la señal luminosa por encima de la escalerilla del portalón del barco. Echó a correr. Al día siguiente arribaría a Estambul, y unas jornadas después, a Trieste. Aunque desde primeros de año los rumanos ya no necesitaban visado para viajar a Europa Occidental, tenían que esperar muchos meses para conseguir un pasaporte. El único camino para seguir el rastro de su hermano era viajando en barco. A pesar de los rigurosos controles, la posibilidad de que no lo pillaran durante su entrada ilegal era mayor. Centenares de camiones llegaban a diario a Trieste vía Estambul. La organización tenía el asunto bajo control. A Dimitrescu eso no le preocupaba, sólo pensaba en su plan.
Jubilado
El terror es más viejo que la ira. Sus mejillas estaban cenicientas y parecían exangües. A tan sólo medio metro del escritorio, gritaba a Proteo Laurenti como si intentase volver a hacerse dueño de la desesperada situación.
–¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que se proponen hacer conmigo esos cabrones? ¡De eso, nada...! Durante toda mi vida he hecho el trabajo sucio para ellos... ¿y ahora? ¡Pero se llevarán una sorpresa, te lo prometo!
Galvano tenía el rostro lívido, sus ojos desprendían un fulgor salvaje y en las comisuras de sus labios se habían quedado adheridos restos de saliva. El viejo al que todos creían imperturbable, aquel anciano que siempre comentaba con cinismo el nerviosismo de los demás, apenas era capaz de articular palabra. Sus manos se agitaban sin cesar en el aire, sus largos dedos huesudos se contraían y la piel que cubría sus nudillos se tensaba.
Proteo Laurenti cerró la puerta de su oficina sin agraciar a Marietta, su secretaria, que lo esperaba, con una mirada de complicidad. Cuando Galvano se interrumpió frotándose despacio sus manos temblorosas, Laurenti le ofreció una silla, pero el viejo ya estaba disparando una nueva andanada.
–¡Casi sesenta años! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Bah, cómo vas a saberlo! Eres demasiado joven.
Así eran las cosas en Trieste. Todos se conocían desde hacía una eternidad. Laurenti celebraría en otoño sus 25 años al servicio de la ciudad, le llevaba un año de ventaja al Papa. Se había casado hacía casi un cuarto de siglo, el mismo tiempo que llevaba con su secretaria, que jamás había manifestado el menor deseo de alejarse de su lado. También conocía a Galvano desde su llegada a la ciudad. En su última visita al médico, las escasas víctimas de asesinato que se habían registrado en Trieste durante las tres décadas anteriores habían ido a parar a la consulta de Galvano, sin la menor esperanza de curación. Pero al menos no sentían ya el corte de su escalpelo cuando les hacía la autopsia en los sótanos del Instituto Anatómico Forense, revestidos de azulejos blancos.
–Cincuenta y siete años –escupió el viejo, y Laurenti recordó las numerosas historias que le había referido Galvano.
Ese hijo de emigrantes italianos nacido en Boston había llegado con los aliados a la ciudad liberada de los alemanes y recién ocupada por los yugoslavos en mayo de 1945... y se quedó prendado de ella. Su esposa había fallecido unos años antes y sus hijos, que vivían en América, lo visitaban una sola vez al año durante la temporada estival. Sus nietos ya no dominaban la lengua materna de su abuelo y se reían de su inglés anticuado.
–Todos yacieron delante de mí, de sobra lo sabes, Laurenti. Los muertos que dejó la guerra, las putas cincuentonas asesinadas, el maricón que degollaron los marineros egipcios, el pobre Diego de Henríquez, que se abrasó en su cobertizo. Todos, sin excepción. Hasta el muerto metido en los tres sacos de basura. ¡Y el arponeado en el Karst! Y los suicidas, faltaría más. En una palabra, todo aquel que no hubiera fallecido como es debido, vino a parar a mis manos. ¿Por qué no dices nada?
Llevaban trabajando una larga temporada. El viejo siempre lo había tuteado, igual que a todos los demás, y siempre le había dado a entender con una peculiar indignación que no podía ser de otra manera. No respetaba la cuna, ni la riqueza, ni el poder. Únicamente ante los jueces exhibía formas exquisitas. Galvano era un forense destacado gracias, entre otras cualidades, a su olfato para las personas, y le complacía que le pidieran consejo en asuntos privados. Cuando al final lo jubilaron, el día siguiente a su fiesta de despedida acudió al trabajo como de costumbre. Su sucesor fue eliminado de un plumazo y cuando apareció otro cadáver volvieron a tomar juramento a Galvano para permitirle trabajar diecisiete años más. Hasta esa misma mañana.
–Este día tenía que llegar tarde o temprano –dijo Laurenti mirando por la ventana.
Galvano lo contempló con sus grandes ojos de un gris verdoso y se desplomó en la silla.
–Mírame –replicó–. Muéstrame a alguien que esté más en forma que yo. ¿Padezco esclerosis, demencia o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? ¿Acaso me tiemblan las manos? Aún me sostengo sobre las piernas, seis horas de autopsia sin parar apenas me afectan, y mis ayudantes se quedan atrás cuando dicto. Así que dame una sola razón por la que deba jubilarme.
–¿Quién se lo ha dicho?
–El prefecto en persona junto con el questore. Por lo menos tuvieron el decoro suficiente para no enviar al jefe de personal. Pero solos tampoco se atrevieron, ninguno de los dos tuvo cojones.
–¿Y usted qué dijo? ¿No lo negoció?
Laurenti sabía de sobra que era una pregunta retórica, y se imaginó que Galvano había linchado verbalmente a los dos portadores de tan malas noticias.
–¿Qué te figuras? Enumeré todos los casos, con el año correspondiente y la causa de la muerte. Pero ésos no tienen ni idea. ¡Ignorantes pardillos!
De hecho el prefecto sólo llevaba seis años destinado en Trieste, período que el questore, por el contrario, superaba con creces. En opinión de Galvano, sin embargo, eran unos completos principiantes.
–Al final, al menos me prometieron consultarme en los casos difíciles. He de desalojar mi despacho esta tarde. Pero se llevarán una sorpresa, te lo aseguro.
No era el primer intento de jubilar definitivamente al viejo, a pesar de que, al margen de su manera de tratar a los vivos, nada se le podía reprochar, salvo su avanzada edad. Laurenti sabía que no era un capricho de sus superiores. Sencillamente un forense de ochenta y dos años no podía estar en activo, y punto. Sin embargo, no le apetecía nada defender la decisión, arriesgándose a un nuevo estallido de Galvano. También a él le molestaba tener que acostumbrarse a un sucesor. Algunos de los ayudantes que habían trabajado en la fría mazmorra de Galvano le habían parecido antipáticos. Jóvenes ceporros recién salidos de la universidad y extremadamente arrogantes. Por otra parte tampoco podían haber aprendido mucho con Galvano, porque éste siempre olfateaba la competencia y defendía su reino como un perro rabioso.
–Le ayudaré a trasladar sus pertenencias a casa –dijo Laurenti consultando su reloj–. ¿Nos vamos?
–¿Estás loco? –Galvano se levantó–. Tengo tiempo hasta esta tarde. No abandonaré mis dependencias ni un minuto antes. Si para entonces sigues con ganas de echarme una mano, ven a buscarme a eso de las seis.
Laurenti se preguntó qué haría Galvano ahí abajo. A lo mejor hablar por última vez con los escasos cadáveres que aguardaban su inhumación en los compartimientos refrigerados y que a partir del día siguiente serían propiedad de su sucesor. Quién sabe si no sostendría unos instantes sus frías manos y les estamparía un beso de despedida en la frente. El viejo era capaz de todo.
Pero lo que más preocupaba a Laurenti era qué haría Galvano cuando dejase de trabajar. Mientras residió fuera, en la costa, había disfrutado al menos de una amplia vista del mar y de un enorme jardín. Pero ahora vivía en la ciudad. Laurenti temía el rápido decaimiento que a menudo había observado en personas ancianas que se quedaban de pronto sin un ancla y ya no sabían a qué aferrarse. No sólo los viejos, se corrigió. En cualquier caso, él y su mujer tendrían que ocuparse más de Galvano, lo que tampoco constituía una alegría.
Silicona, colágeno,
botox, grasa propia
–Todo el mundo quiere más dinero, avvocato. Eso no es un fenómeno nuevo. Y todos tienen sus métodos para conseguirlo –dijo Adalgisa Morena, la principal accionista de la clínica La Salvia–. Para nosotros no supone el menor problema dedicar la clínica entera a la cirugía plástica. El mercado es colosal. Los métodos se perfeccionan de día en día y los ensayos con los nuevos materiales son muy prometedores. Con el paso del tiempo hemos conseguido tan buena fama que pronto nos veremos obligados a ampliar las instalaciones, porque la lista de espera es cada vez más larga. Y también ofrece menos riesgos.
Sentada en el sillón de cuero negro y ligeramente inclinada hacia delante, sonreía con amabilidad. Su mirada cayó sobre el hombre de ralo cabello cano iluminado por un rayo de sol, lo que no lo convertía ni de lejos en un santo.
–De acuerdo, Adalgisa –a Romani no le habían impresionado sus objeciones–. Hemos firmado un pacto. En su día, vosotros os mostrasteis de acuerdo en que la participación de Petrovac en el capital se incrementase al cabo de cinco años. Sin él nada de esto existiría y los señores doctores seguirían trabajando en hospitales públicos. No hay nada que negociar. Si queréis ampliar, hacedlo. Os ayudaré de buen grado a convencer a las personas adecuadas para acortar los trámites burocráticos. Pero eso no tiene nada que ver con la participación en el capital.
–Las cosas no son tan sencillas –replicó el profesor Ottaviano Severino, que hasta entonces había permanecido callado dejando la negociación en manos de su esposa.
Creía llegada la hora de decir claramente al abogado de dónde soplaba el viento. Adalgisa le dirigió una mirada venenosa, que él, con plena deliberación, pasó por alto.
–El trabajo lo efectuamos nosotros, cirujanos y expertos en trasplantes muy acreditados. Sin nuestra participación, ¿de dónde recibirá Petrovac el dinero? ¿Por qué crees que la alta sociedad figura en nuestra lista de espera? ¡Seguro que no se debe a las acciones de Petrovac!
–¿De verdad quieres que se lo diga así? –Romani frunció el ceño y esbozó una sonrisa taimada–. Porque entonces podéis cerrar mañana. Él tiene mucho menos que perder que vosotros. Ya sabes que a mí, personalmente, eso no me beneficiaría. Al contrario, un enfrentamiento semejante me dolería, pues sois buenos clientes de mi bufete. Y Petrovac también. Pero él tiene la sartén por el mango, eso quedó claro desde el principio.
–¿Y cómo arreglamos entonces las cosas, mi querido Romani? ¿No creerá Petrovac que nosotros vamos a rebajar nuestras pretensiones después de lo que nos ha costado, verdad? ¿Tienes idea de lo elevadas que son nuestras inversiones? Si no estamos siempre a la última, perdemos pacientes.
Adalgisa Morena lo miró con los ojos entornados.
–Las amenazas tampoco mejorarán tu posición, Romani –advirtió echando chispas.
–Yo no tengo nada que ver con eso –protestó el abogado.
–Tú o Petrovac, qué más da –replicó Severino encogiendo los hombros como si tuviera frío.
–¡Siempre los mismos prejuicios! Yo únicamente soy vuestro mediador.
–Presta atención, Romani, y tú, Ottaviano, cállate –dijo Adalgisa Morena al ver que su esposo cogía aire. Cruzándose de piernas, se reclinó en su butaca con una sonrisa peligrosa–. En última instancia, el mayor riesgo lo corremos nosotros. La participación de Petrovac hasta la fecha no sólo cubre sus gastos por el suministro de la materia prima, sino que le aporta cada año un montón de dinero adicional. Comprendo que no quiera rebajar sus pretensiones, y si sus gastos han aumentado, nosotros tendremos que asumirlos en parte. Pero el reparto de las ganancias no variará. Díselo.
Y ahora, por favor, permite que abordemos las demás cuestiones. No dispongo de todo el día.
Su tono había adquirido una imperceptible dureza, como cuando una persona manifiesta, por cortesía, una conformidad a la que no se siente obligada. Adalgisa volvía a encarnar la gracia divina. Romani podía soportarlo. Pero el profesor percibía a diario quién llevaba la batuta en la clínica y no le quedaba más remedio que aceptarlo. No obstante, hasta entonces su mujer también había tolerado que trabajase cada día menos, para dedicar más tiempo a los caballos y a las carreras. En cambio, el joven cirujano suizo que llevaba un año en el equipo la tenía encandilada.
Y para los casos especialmente peliagudos contaba con Leo Lestizza, su primo y cuarto accionista de la clínica. Hasta entonces había guardado silencio durante la reunión dejando la negociación en manos de Adalgisa. Conocía de sobra los méritos de su prima. A su inteligencia, afilada como un cuchillo, se sumaba la sangre fría de exitosa mujer de negocios cuya ambición financiera no conocía límites.
Después de que el abogado consiguiese una base de negociación que no lesionara el honor de Petrovac, pasaron a los otros puntos en los que necesitaban al bufete de Romani. Pronto se imprimiría un nuevo prospecto a todo color y era preciso revisar los aspectos jurídicos. En el ámbito de la cirugía estética la competencia internacional era encarnizada, y siempre había que contar con colegas celosos que intentasen por todos los medios ganar cuota de mercado, aunque fuera demandando a sus competidores. Los titulares negativos en la prensa espantaban la clientela.
Adalgisa explicó los términos con los que no estaba familiarizado Romani. Waist-Hip-Ratio no significaba otra cosa que la relación entre la medida del talle y la de la cadera, por el momento la medida ideal era 0'7. Lifting facial y frontal se entendían sin necesidad de mayores explicaciones, aunque nadie debía imaginar que en el último caso le iban a separar lisa y llanamente el cuero cabelludo de la tapa del cráneo para tensárselo de nuevo. Al hacerlo, el nacimiento del pelo se desliza cada vez más hacia atrás. El peeling era un tratamiento facial a base de ácido, y del tratamiento con el láser de dióxido de carbono los pacientes salían doloridos, con la cabeza hinchada y totalmente vendada para esperar cinco días a que se desarrollara la nueva piel. La cabeza hecha una costra. El lipojet era un nuevo aparato para absorber grasa, y el botox, un arma milagrosa americana, un nocivo veneno bacteriano que, inyectado bajo las arrugas del rostro, congelaba la frente y, según contaban, hacía milagros. El colágeno no tenía nada que ver con el collage, sino con la artificialidad: un líquido viscoso destilado de la piel de ternera que hasta entonces había servido como material de relleno para todo, pero que experimentaba la competencia de nuevos materiales obtenidos del cartílago de gallina, crestas de gallo, ácido láctico y plexiglás. No obstante, en esos momentos el último grito era recurrir a la propia grasa para inyectar parte de la sobrante de un vientre caído en un pecho caído o en otras partes, o bien un fragmento de una barriga cervecera para tensar los laxos colgajos masculinos. Como es lógico, había que vender todo esto con palabras bonitas que no arruinasen en los clientes el deseo de renovar su estética y no fueran denunciables ante la ley. Además había que descartar cualquier fianza si el aspecto del paciente, tras la operación, no mejoraba.
–¿Existe algún otro problema que os agobie? –preguntó el abogado Romani después de haberlo entendido todo y de haber pasado a discutir el último punto, para cuya aclaración lo había convocado Adalgisa.
Los tres jefes de la clínica intercambiaron unas miradas. Una vez más fue Adalgisa la que tomó la palabra.
–Hemos recibido una visita inoportuna.
–¿De quién?
–De un periodista, supongo. Primero mandó un correo electrónico presentándose como cliente y solicitó que le enviásemos la documentación a una dirección de París. Era el primer francés que acudía a nosotros. Esto ya debería haber aumentado nuestra desconfianza, pues en ese país la competencia es feroz. Una semana después llamó por teléfono pidiendo cita y afirmó que deseaba hacer un regalo a su mujer: una renovación total. Incluso aportó fotografías suyas. Un método muy desacostumbrado. Es una de esas que empiezan pronto a querer seguir siendo como son. Al menos es lo que yo pensé entonces, antes de informarle sobre el tratamiento, alojamiento, servicio, gastos, etcétera, etcétera. Antes de irse, solicitó los currículos de los médicos, que, huelga decirlo, le negué. No obstante, le hablé largo y tendido de nosotros. Tras agradecérmelo con mucha cortesía, me contestó que lo pensaría. Al cabo de unos días volvió a llamar pidiendo permiso para visitar las instalaciones. Yo lo rechacé argumentando que garantizamos discreción a nuestros pacientes y le invité a que visitase nuestra página web. Pareció aceptarlo y ya no ha vuelto a dar señales de vida. Lo extraño es que desde entonces Leo se siente seguido.
–Siempre por un coche distinto –precisó Leo Lestizza–. Y a pesar de que el conductor intenta mantenerse a una distancia prudente, me ha llamado la atención. En las dos últimas ocasiones logré anotar la matrícula.
–Robado o alquilado –aseguró Romani–. Pronto lo averiguaremos. Pero ¿por qué te siguen?
–Ése es el quid de la cuestión. Yo tampoco lo sé.
–¿Periodista decías?
Adalgisa asintió.
–Me ocuparé del asunto. No os preocupéis. En el peor de los casos, librarse de alguien apenas cuesta unos cuantos dólares. Petrovac nos echará una mano en caso necesario. Pero permaneced ojo avizor a partir de ahora. A lo mejor incluso deberíais hacer una pequeña pausa.
–Cuéntaselo a Petrovac –dijo el profesor Severino, cosechando una mirada aniquiladora de su mujer.
La Salvia era una clínica privada cuya fama había trascendido las fronteras. Había sido construida cinco años antes en el Karst beneficiándose de numerosas desgravaciones fiscales y con algunos compromisos relativos al plan de edificación y a la ley de protección de la naturaleza. Estaban en juego nuevos puestos de trabajo. Romani recurrió a sus contactos y entregó a fulano o a mengano un sobre bien repleto para acelerar las decisiones. Además, los tres propietarios tenían óptimas relaciones políticas y eran ciudadanos respetados. Sus nombres figuraban cada año en los primeros puestos de la lista publicada en la prensa de los que más dinero ganaban. Adalgisa Morena era una empresaria que se las sabía todas y que sentía una pasión insaciable por el arte contemporáneo. Su colección adornaba casi todas las salas de la clínica. Le embelesaban sobre todo la fotografía y los pintores jóvenes. Acababa de adquirir Paraíso, de Miguel Rothschild, un argentino afincado en París, por lo adecuado que encontró el título. Le traía sin cuidado que las obras gustasen a los pacientes. Su esposo, el profesor Ottaviano Severino, poseía quince caballos de carreras, alguno de los cuales corría incluso en pistas internacionales como Baden-Baden, Clignancourt y Ascot. Y Leo Lestizza, con su perpetuo bronceado, era un destacado cirujano con nervios de acero, del que nadie sabía a qué dedicaba su tiempo libre, a pesar de que con relativa frecuencia anunciaba que se marchaba de viaje unos días.
Los pacientes de La Salvia se llamaban clientes y venían sobre todo de Italia, Austria, Alemania y Suiza, para someter sus cuerpos marcados por los años a ciertas correcciones. El programa estándar del equipo médico, compuesto por personas de distintos países, incluía pequeños rellenos de silicona en pechos y labios, estiramientos de la piel del rostro, liposucciones, pero también una completa renovación de la dentadura con anestesia total. Hasta los calvos volvían a tener buena presencia gracias a los trasplantes capilares.
Como es natural, la clínica tenía una ley férrea: aislar herméticamente de la opinión pública a sus ilustres huéspedes y no revelar jamás sus nombres. Cuando no llegaban en sus propios automóviles, los recogía en el aeropuerto una limusina de lujo con los cristales tintados, que un cuarto de hora después atravesaba la pesada puerta de acero que protegía de miradas indeseadas el terreno de la clínica. El huésped penetraba por una puerta lateral del edificio principal de tres plantas y era conducido directamente a recepción. Ni siquiera los demás pacientes veían al recién llegado, si éste así lo solicitaba. La discreción era requisito imprescindible para acometer excelentes negocios. Eran contados los pacientes que abandonaban el complejo para visitar el idílico pueblo de Prepotto, distante apenas diez minutos a pie, del que eran naturales los cuatro viticultores más importantes del Karst. Y es que tenían que reponerse: del desgaste que conllevaba la vida empresarial, o del tedio provocado por la ajetreada vida social y los paparazzi que acechaban detrás de cada esquina. El programa complementario del vasto complejo incluía campo de golf y pista de tenis, piscinas, masajistas, especialistas en dietética y esteticistas. El centro disponía además de una caballeriza con animales tranquilos. Sin embargo, apenas se habían creado puestos de trabajo para enfermeros de la zona. Muchos médicos ayudantes y enfermeras, se rumoreaba, procedían del Este y solían permanecer allí un máximo de tres meses, con visado de turista. Seguramente cobraban en dinero negro y eran traídos y devueltos a sus países de origen por intermediarios según fuera preciso. Al parecer todos los trabajadores de La Salvia tenían que firmar un contrato previo que incluía una cláusula esencial de la clínica: mantener la boca cerrada.
Noches blancas
Y de nuevo ese miedo y ese sueño en el que se repetía una y otra vez lo que había sucedido irremediablemente tiempo atrás. De nuevo yacía despierto en el diván horas y horas, bañado en sudor. Sentía frío a pesar de que la habitación estaba demasiado caldeada. Vio las finas grietas en el estuco del techo de la habitación y las siguió con los ojos. Una telaraña sutil de un tono gris polvoriento se mecía suavemente en el aire ascendente de la calefacción. Vestía pantalones de traje grises, camisa blanca arrugada, con el cuello sudado y cercos amarillentos, y chaleco a juego con el pantalón. A pesar de que pertenecía al gremio administrativo, valoraba la ropa de calidad. Sólo llevaba vaqueros cuando trabajaba en el jardín, solía preferir traje incluso para dar un paseo por el Karst. Los cañones de la barba, que ocultaban la piel pálida de aspecto transparente de sus mejillas hundidas, estaban en marcada oposición a esto. No había probado bocado desde hacía tres días y apenas había bebido. Notaba el paladar y la lengua resecos. Tenía que esperar a que el sueño imposible ahuyentase las imágenes.
Año y medio antes había tirado las tabletas que le había recetado un amigo médico. Estaba seguro de que con el traslado a otra ciudad, a otro país, conseguiría dominar también esos ataques. Los progresos en sus investigaciones le habían insuflado nuevos bríos.
La semana anterior había obtenido una información que demostraba fehacientemente la veracidad de sus sospechas. A continuación ella completó el dossier que, con las pruebas, fotos y documentos, tenía la envergadura y la exactitud de detalle de una sólida argumentación del Ministerio fiscal. Había progresado mucho en sus pesquisas y se creía a salvo. Al ser un desconocido, nadie lograría descubrirlo. Había perfeccionado cada vez más el arte del disfraz y también había proporcionado buenos dividendos a las empresas de alquiler de coches de la zona. No carecía de dinero, y físicamente, gracias a su disciplinado entrenamiento diario, estaba más en forma que otros cuarentones.
Desde la penúltima primavera se había concentrado únicamente en esa investigación. Había renunciado a su vida anterior y había interrumpido casi todos los contactos con las redacciones y sus conocidos. Sólo mantenía comunicación con un puñado de amigos, cuando los necesitaba para sus averiguaciones. Al darse cuenta de que, después de su tercera visita a las tiendas de Trieste y alrededores, lo reconocían, lo saludaban con amabilidad y le hablaban del tiempo, decidió comprar en los supermercados y grandes almacenes. El final de sus pesquisas lo estaba sometiendo a una dura prueba.
Su pesadilla comenzaba siempre con la misma escena, que aparecía fija ante sus ojos y sólo desaparecía cuando otras imágenes se le superponían. Una tras otra. Más despacio que a cámara lenta. El cuerpo abierto, que él quiso ver a toda costa, a pesar de que habían intentado disuadirle con todos los medios a su alcance. No obstante, consiguió entrar: disfrazado con el mono de trabajo y los zapatos de goma del personal de limpieza, penetró al fin hasta las cámaras frigoríficas del depósito de cadáveres del Distrito VI de París. Allí lo encontró la auténtica brigada de limpieza, desplomado sobre el cadáver de una mujer con el torso desfigurado por un costurón chapucero, de bordes azulado-rojizos, que se extendía desde el pubis hasta el cuello. La fiscalía anuló la denuncia por allanamiento de morada: alguien se compadeció de él.
En el aeropuerto Charles de Gaulle, el empresario de pompas fúnebres que se había hecho cargo del ataúd de cinc procedente de La Valletta, la capital de Malta, tuvo que dar parte a la policía después de que uno de sus empleados dudase de que los papeles del cadáver estuviesen en regla. Lorenzo Ramsés Frei se enteró del asunto gracias a la llamada de un agente parisino de la Policía Judicial, cuando el cuerpo yacía en la morgue para que le practicasen la autopsia. Los daños corporales no se ajustaban al «accidente de tráfico» que figuraba en los papeles oficiales como causa de la muerte.
Otra imagen: Era un templado día de principios de primavera, que había comenzado de forma alegre y muy prometedora. Como en los últimos días que llevaba en Malta, asistiendo a un congreso de docentes universitarios, ella le telefoneó antes del desayuno. Ramsés había salido con el teléfono a la terraza y contemplaba los tejados del Distrito VI. Él le habló entusiasmado del aire claro y de la vasta panorámica. Matilde lo dejó hablar y luego contestó con suavidad que, si no se engañaba, iban a tener un hijo. ¡Menuda noticia! Ramsés profirió un vigoroso grito de alegría. Ese mismo día, algo más tarde, después de regresar feliz y agotado de un largo paseo hasta más allá de Montmartre, encontró una carta ofreciéndole convertirse en miembro del Consejo permanente de la Asociación de la Prensa. Cobrando, por supuesto. Sería con diferencia el más joven del grupo. No era más que un reconocimiento a su labor y una forma fácil de ganar dinero. Bastaba con dejarse caer por allí dos veces al año para recibir la transferencia todos los meses. Ramsés, rebosante de alegría, dejó la segunda buena nueva del día en la recepción del hotel de Matilde.
Sin embargo, Matilde no llamó esa noche. El portero del hotel le comunicó que aún no había regresado. La misma información a medianoche, a la una y a las dos. Su teléfono móvil estaba apagado. Tampoco a la mañana siguiente dio señales de vida. La información del hotel seguía siendo la misma: Matilde Leone no había regresado durante la noche. Después de comer, Ramsés se dirigió a su casa para buscar entre la documentación del congreso el teléfono del organizador. Al final escuchó con mala conciencia los mensajes de su contestador automático. El undécimo lo sumió en un estado de pánico.
El vuelo, vía Roma, duraba cuatro horas y media y costaba una fortuna. Sin embargo, sentía cierta desazón, por lo que rechazó el champán. El aparato aterrizó a eso del mediodía en el aeropuerto maltés de Laqua. Una colaboradora del director del congreso lo condujo directamente al hospital. En la recepción le remitieron a la sección de medicina interna, donde tuvo que esperar un buen rato hasta que por fin un médico de su edad, arrogante y bronceado por el sol, tuvo a bien dirigirle la palabra en un inglés teñido de un inequívoco acento italiano. En la solapa de su bata exhibía un rótulo de plástico con su nombre, precedido de un «profesor» en letras muy grandes.
–¿Es usted pariente de Matilde Leone? –le preguntó el médico con tono gélido.
–Es mi compañera y esperamos un hijo –respondió Ram–sés con tono impaciente–. ¿Qué tal está? ¿Puedo verla?
–¿Están ustedes casados?
–Ya le he dicho que es mi compañera. ¿Dónde está?
–No puedo proporcionar información a desconocidos. Derecho a la intimidad –el médico se volvió, pero Ramsés lo agarró por el hombro.
–Va usted a decirme inmediatamente qué le sucede a Matilde Leone, o...
El médico lo miró sin inmutarse y agarró la muñeca de Ramsés.
–Está muerta –contestó con frialdad.
–¿Qué? –gritó Ramsés sacudiéndole por la bata–. ¿Qué ha dicho?
–Diríjase usted a la embajada. Y ahora, abandone inmediatamente el hospital.
–¡Quiero verla!
Fue un grito de desesperación. Ramsés lanzó al hombre contra la pared, rodeó su garganta con la mano izquierda y estrelló el puño derecho contra su cara. Dos, tres veces. La sangre brotó de la nariz del médico, y se le desgarró el labio superior. Tres forzudos enfermeros tiraron a Ramsés al suelo y le retorcieron los brazos detrás de la espalda. Él no se defendió. Media hora después, esposado y sentado en una silla, le fue tomada declaración en la Jefatura Superior de Policía de La Valletta. Dos días más tarde y tras depositar la cuantía de la fianza lo condujeron directamente al aeropuerto, donde, pasando ante los demás pasajeros, lo metieron en el avión con destino a Roma.
Y otra imagen más:
–Cadáveres de paja –dijo el comisario en París durante la cautelosa conversación que mantuvo con Ramsés–. Nosotros los llamamos cadáveres de paja, es decir, cadáveres a los que les han quitado los órganos y han rellenado el hueco resultante con celulosa. En el curso de nuestras investigaciones averiguamos que mademoiselle Leone sufrió tan graves lesiones en su accidente de tráfico que los órganos internos quedaron deshechos. Ya conocemos esta situación. Cada día es más frecuente. Los cadáveres que vuelven del extranjero sin órganos ya no son casos aislados. Sobre todo los que proceden de países del Tercer Mundo, pero también de Europa. Por lo general los deudos no se enteran. Hojas de palmera o celulosa, como en su caso. No sabemos lo que hay detrás. ¿Son ciertos nuestros temores o se trata tan sólo de la chapuza de un hospital? Yo en su lugar solicitaría la intervención de la embajada para averiguar más detalles.
–Matilde esperaba un hijo –murmuró Ramsés con voz átona.
El policía echó un vistazo a los papeles y meneó la cabeza.
–La autopsia reveló que habían sido extraídos todos los órganos. No menciona la posibilidad de que el feto hubiera ido a parar a la investigación.
Ramsés se sujetó a la mesa para levantarse y se dirigió hacia la puerta sin decir palabra.
–Aguarde. Lo llevaré a su casa.
–Gracias –respondió Ramsés en voz baja–. Será mejor que vaya andando.
Caminó por las calles de París muy pegado a los muros de las casas, con el abrigo desabrochado. Ante sus ojos aparecía la cicatriz que deformaba el cuerpo de Matilde y en sus oídos resonaban las palabras «cadáver de paja». ¡La embajada! Tenía que solicitar la intervención de la embajada. Pero ¿de cuál? Ramsés era suizo. Matilde, italiana. Residían en París, en domicilios diferentes a pesar de que llevaban cuatro años juntos... sin casarse. ¿Qué diría el embajador italiano?
Se habían conocido durante unas Jornadas en Trieste. Matilde Leone pasaba las vacaciones en su ciudad natal y había dado una conferencia en la «James Joyce Summer School», que se celebraba todos los años a principios de verano y a la que acudían con regularidad los seguidores internacionales del autor. Ramsés había viajado por cuenta de Le Monde y redactó un artículo muy superficial sobre las Jornadas, poco más que un simple resumen del programa. Pronto averiguaron que los dos vivían en París, y Matilde se rió del segundo nombre que figuraba en su tarjeta. Quiso saber a qué se debía. Lorenzo Ramsés Frei le habló de su padre, un egiptólogo excéntrico que incluso había instalado en el despacho de su casa en Zurich un auténtico sarcófago con momia incluida. Acto seguido sus amigos del colegio endosaron a Lorenzo ese apodo del que jamás se libraría. Hasta su padre lo llamaba así.
A Matilde le gustó la historia, y cuando el grupo de joyceanos se disolvió después de la cena, preguntó a Ramsés si le apetecía tomar una copa. De eso hacía más de cuatro años.
Sólo su familia tenía derecho a exigir una investigación oficial. Él les informó por teléfono. Al día siguiente, Ramsés voló a Trieste vía Munich. Le costó contarles la verdad. Finalmente el padre de Matilde le extendió un poder que al día siguiente fue legalizado ante notario y traducido a tres idiomas por traductores jurados. También abordaron las formalidades del entierro. Ramsés no logró convencerlos de que enterrasen a Matilde en París. La familia quiso tenerla en el panteón familiar del cementerio triestino de Sant'Anna.
Había caído la noche. El nombre de ese médico corría una y otra vez ante sus ojos. Lorenzo Ramsés Frei seguía con la vista clavada en el techo del salón. Yacía inmóvil sobre el sofá en medio de la penumbra.
–Ahora te tengo –musitó Ramsés.
Ante sus ojos se dibujó la imagen del hombre que había visto por primera vez en Malta, con un mechón de pelo cayéndole sobre la cara y la nariz ensangrentada. Había vuelto a verlo justo el día anterior, en el semáforo, al mirar desde el coche al carril contiguo, las manos enfundadas en guantes de gamuza reposando sobre el volante.
–Sufrirás el resto de tu vida –murmuró Ramsés.
Y entonces, por fin, le venció el sueño.
Invitados
Proteo Laurenti consultó el reloj y se levantó. La maldición de los caminos cercanos. Desde que había instalado su oficina en la Questura, casi siempre llegaba tarde, a pesar de que mediaban escasos metros hasta la sede de la siguiente reunión.
Entró en la sala de reuniones justo detrás del jefe de la Policía. En torno a aquella mesa se congregaban los representantes de todas las fuerzas del orden de la ciudad. Oficiales de Carabinieri, los señores de la Guardia di Finanza, los dos jefes de las unidades especiales de la Policía, el comandante de la Policía municipal, así como Ettore Orlando y su lugarteniente en la Guardia costera y, finalmente, Laurenti y su jefe.
–Esta es la última reunión sobre este asunto, caballeros –comenzó el questore. Delante de él, sobre la mesa, reposaba una caja cerrada de color gris–. Desde esta tarde la cosa se pone seria. Podemos dar gracias a Dios de que sólo será una minicumbre, pues todos los ministros alemanes han excusado su asistencia... Aunque eso, lógicamente, será una lástima para nuestro gobierno y para la ciudad. Pero a cambio, nos han puesto las cosas un poco más fáciles.
Hacía poco que los medios aún hablaban de la gran cumbre italo–alemana, una conferencia de varios días sobre la colaboración entre ambos países fijada para principios de marzo. Las discrepancias llegaron cuando el jefe de la
Liga Norte, víctima de una de sus invectivas verbales, gritó «Europa fascista» y calificó a la Unión Europea de «Unión Soviética de Occidente». A continuación, una semana antes de la cumbre, qué casualidad, cuatro ministros alemanes cayeron en la cuenta de que sus agendas les impedían asistir al encuentro con sus colegas italianos acordado tiempo atrás. Este gesto se interpretó en ambas capitales como una muda protesta de los alemanes contra el Gobierno italiano, pero ambos jefes de Gobierno intentaron disimularlo. Así que se reunirían ellos solos durante unas horas, acompañados únicamente por un secretario de Estado de cada país.
–El cierre transcurrirá igual que las últimas veces –prosiguió el questore–. La posibilidad de que Trieste se convierta mañana en objetivo de un ataque terrorista ha disminuido, pero no se puede descartar. ¡Turquía se ha convertido en un país vecino, no lo olviden! Si vía Estambul llegan por mar hasta nosotros toneladas de heroína procedentes de Afganistán, también es posible que lo hagan los terroristas. Berlusconi no demostró ser muy amigo de los islamistas cuando después del 11 de septiembre afirmó que consideraba la cultura occidental superior a la musulmana. Ellos lo recuerdan. Ciento treinta mil camiones utilizan anualmente la Terminal Turca, y esa cifra tiende a ascender con rapidez, pues hace diez años apenas eran trece mil. Somos la cabeza de puente de Europa para Oriente Próximo y Asia Menor. Los controles de vehículos se han intensificado mucho y los camiones son desviados en Campo Marzio. No obstante, nunca se sabe. Imagínense ustedes que alguien intenta romper el bloqueo con un camión articulado lleno de explosivos. Así que, ¡permanezcan alerta!
Laurenti consideraba estos temores muy exagerados. En su opinión no existía razón alguna para que los terroristas tuvieran en esos momentos en el punto de mira a los jefes de Gobierno de Alemania e Italia, y menos en Trieste, donde en su opinión se vivía a cuerpo de rey y se daban más importancia de la que tenían.
–Además –prosiguió el jefe–, es de temer que la Internacional de los neonazis intente congregar a sus adeptos a pesar de mi prohibición de manifestarse. Esto no puede suceder en modo alguno, y les pido que en caso necesario intervengan en el acto. Por lo demás, lo de costumbre: el cierre se iniciará a las veinte horas. Los vehículos que aún permanezcan en la zona roja serán retirados por la policía y depositados en el muelle IV, en el puerto viejo. Esta misma tarde retirarán los contenedores de basura y desmontarán las papeleras de la zona para prevenir la posible colocación de bombas. A partir de las seis de la madrugada de mañana se decretará un cierre total incluso para los peatones. Se emplazarán los controles habituales en todos los accesos, tiradores de precisión en los tejados, tanquetas en los cruces, dos helicópteros sobrevolarán continuamente el centro, quince unidades bloquearán la costa y dos fragatas de la Marina patrullarán mar adentro para impedir la entrada de barcos mercantes. El alemán, nada más llegar, firmará en el Libro de Oro de la ciudad; después, a las once cuarenta y cinco, Berlusconi dará la bienvenida a su colega en la Piazza Unità. Hacia las catorce horas se celebrará la conferencia de prensa final en la Cámara de Comercio de la Piazza della Borsa. Poco después el canciller regresará al aeropuerto, pero nuestro jefe de Gobierno permanecerá otra noche más debido a la cena con los industriales. A partir de las diez de la mañana del sábado, todo recuperará de nuevo el curso normal. ¿Alguna pregunta?
Sonrió con ironía a la concurrencia, sabía de sobra que no le plantearían ninguna. Ya no. Estaban preparados desde hacía mucho y habían planeado todo hasta el más mínimo detalle. En los actos oficiales, la colaboración entre las fuerzas de seguridad, que habitualmente solían competir, se desarrollaba siempre sin fricciones. Nadie tenía el menor interés en que en una ocasión semejante cayera sobre su persona un atisbo de sospecha. Eso supondría, a buen seguro, el traslado al fin del mundo, al valle de Aosta, al sur del Tirol o a cualquier remota comunidad rural calabresa.
–El periódico de hoy publica el llamamiento de la Asociación de Comerciantes para que el cierre de la Piazza della Borsa se desplace un trecho hacia el Palazzo Modello con el fin de que puedan abrir todos los comercios de la zona –dijo el comandante de los Vigili urbani, la Policía municipal, que era la que se encargaba de los asuntos de menor importancia de Trieste.
–¡No hay nada que hacer! –el questore levantó las manos y volvió a dejarlas caer–. El bloqueo transcurrirá tal y como lo hemos establecido junto con los especialistas del Ministerio del Interior –carraspeó; luego cogió la caja de cartón que tenía ante sí y la abrió–. Signori, me gustaría mostrarles algo que he recibido hoy por el correo interno. Observen esta caja. Carece de remitente. Y es mejor así. Porque el contenido no es muy satisfactorio y ha provocado náuseas no solamente a mi secretaria.
Tuvo que levantarse para sacar de la caja el enorme recipiente de cristal. En un líquido amarillento flotaba un objeto que Laurenti sólo logró identificar después de unos instantes. Un murmullo tardío y agitado se alzó entre sus colegas.
–He preferido no ocultárselo a ustedes. El líquido es formol, y lo que flota dentro, signori, es de esperar que todavía lo conserven todos ustedes entre las piernas. Esos genitales están invadidos por muchas excrecencias. Sólo pueden proceder de una antiquísima colección anatómica, que en otros tiempos incluía este tipo de singularidades con fines científicos. He de añadir, para mi consuelo, que también el prefecto ha recibido un envío similar, aunque en su caso se trata de un trasero deforme.
Alguien soltó una risita detrás de Laurenti. Éste no pudo identificar a su autor, y también la aguda mirada del jefe llegó demasiado tarde.
–¿Incluía alguna nota? –inquirió Laurenti.
–Nada. No tengo la menor idea de su procedencia ni del motivo por el que lo han enviado. Tampoco presenta huellas dactilares. Me fastidia considerar esto una amenaza. Doy por sentado que alguien de nuestras propias filas se ha permitido gastarnos una broma zafia, pues de lo contrario sería imposible explicar el acceso a nuestro correo interno.
De nuevo se alzó un violento murmullo que el questore acalló con un enérgico movimiento de su mano.
–No hay nada más que decir al respecto. Ahora nos esperan cosas más urgentes que hacer.
Al salir, Laurenti preguntó al comandante de los municipales si era verdad que habían reformado el interior del Ayuntamiento como consecuencia de la visita de Estado.
–No, no –le tranquilizó el jefe de la Policía municipal–. Sólo las zonas que visitará Berlusconi. El resto seguirá como estaba.
–Es como en el comunismo –musitó Laurenti meneando la cabeza.
–¿De qué estás hablando? –preguntó Ettore Orlando, jefe de la Guardia costera y amigo de Laurenti desde que habían ido juntos a la escuela en Salerno y desde su reencuentro fortuito en Trieste décadas después.
–Bueno, me refiero al asunto de las carreteras de protocolo en los antiguos países comunistas. Al parecer, para la visita de Estado la Corporación municipal sólo ha reformado los lugares por donde pasará Berlusconi.
–¿Y eso te asombra? –Orlando soltó una risita burlona–. Si todos ellos dependen de él en cierto modo. Eso se llama obedecer por anticipado. Fíjate tan sólo en el pisto que se da el alcalde. Como si quisiera emular al Gran Presidente. ¿Tienes tiempo para comer?
–La representación de hace unos momentos no ha estimulado precisamente mi apetito.
De todos modos no tenía mucho trabajo. La visita de Estado había sido planificada por los especialistas, las pocas decisiones que recayeron sobre ellos en Trieste habían sido delegadas tiempo atrás, y esa primavera no estaban muy agobiados de trabajo. La niebla desacostumbrada de la que se quejaban todos los ciudadanos debía de frenar también la sed de actividad de los malhechores. Laurenti consultó el reloj. Aunque todavía era algo pronto, aceptó.
–¿Quién crees que lo hizo? –preguntó Orlando.
–Ni idea. Pero el mensaje es inequívoco. A uno le han mandado una polla, al otro un culo. Está clarísimo.
–Sin embargo esos dos no se llevan demasiado bien.
–¡Qué importa eso! A mí me costaba contener la risa.
Subieron las escaleras que conducían al Teatro Romano, escogieron el trayecto que pasaba junto a San Silvestro, la pequeña iglesia del siglo XI que pertenecía a la comunidad protestante suiza, hecho que Ettore Orlando consideraba siempre un ultraje.
–Los calvinistas afanaron esta hermosa iglesia románica. Es increíble que los Habsburgo se la vendieran sin más ni más a los suizos.
Laurenti se encogió de hombros.
–¿Desde cuándo te alteras por eso? Así sucede en las ciudades laicas. Sin ideología se vive mejor, al menos así era hasta hace poco. Antes de que los fascistas volvieran a tomar posesión de nuestra bonita ciudad.
–La cosa tampoco es tan grave como tú crees.
–¿Que no? ¿Y qué me dices de todos los festejos que nos lloverán encima dentro de poco? Primero la fiesta nacional de los Alpini, luego la de los carabinieri y a principios de mayo, encima, la de las Fuerzas Armadas. Sólo nos hemos librado de Blair, porque Berlusconi prefería quedarse en Roma para hacerse cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, nos espera la visita de Aznar. ¡Por favor, hombre, esto no es normal!
–Pero sí bueno para la ciudad. Publicidad, Proteo.
–Y de repente encima pretenden dar armas a la Policía municipal. Ya estoy viendo ante mí las tumbas de los que aparcan mal abatidos a tiros. De momento están retirando hasta los coches del servicio de Correos.
Ettore Orlando y Proteo Laurenti hacían lo mismo que muchos ciudadanos desde que había entrado en funciones el nuevo Gobierno: hablar de política local. Sin embargo, Orlando calmaba y tranquilizaba, mientras que Laurenti daba rienda suelta a su ira. Éste creía que Trieste había retrocedido décadas a causa de los revisionistas, tanto en el aspecto ideológico como en el económico. En la vida cotidiana, él como policía tenía que permanecer neutral y tragarse incluso las mayores desvergüenzas. Las leyes seguían vigentes, aunque no todos las interpretaban igual. Y a Laurenti le costaba mucho callarse. Obstinado de profesión, dijo en cierta ocasión alguien de él, policía por compromiso: obstinado, apasionado, impulsivo e impaciente. Pero justo, añadía siempre él cuando alguien se extrañaba.
Al entrar en la Trattoria alle Barettine, ubicada en la Via San Michele, aún seguían discutiendo. Sólo interrumpieron su charla cuando el dueño les presentó la carta. Laurenti se decidió por fusi con la gallina, un plato de Istria, pasta hecha a mano con una salsa a base de una gallina gorda. Orlando, que en la báscula pesaba más de un quintal, comenzó con un plato de gnocchi con gulash, y a continuación pidió gulash con polenta, mientras que Laurenti se conformaba con una tagliata de caballo como plato principal, sin guarnición, pero generosamente condimentada con romero fresco.
Mientras pedían, sonó el teléfono de Laurenti.
–¡Ziva! ¿Dónde estás? –Laurenti esbozó un ademán de disculpa dirigido a su amigo.
–Eso te pregunto yo. Por casualidad, ¿te acuerdas todavía de mí?
–He intentado llamarte durante toda la mañana. ¿Cómo te va?
–Imagínate, llevo dos días esperando en vano una llamada. ¿Estás solo? –la voz de Ziva adquirió un tono más alegre.
–No, estoy comiendo con Ettore. Perdona, he tenido mucho trabajo. No te he olvidado.
–Eso espero. ¿Cuándo nos veremos?
–Tú misma dijiste que antes del fin de semana sería imposible. Hoy es jueves. Mañana viene el alemán, y por la noche nuestro jefe de Gobierno ofrecerá un banquete a algunos industriales en el palacio Miramare. Si no ocurre algún imprevisto, el sábado las aguas volverán a su cauce.
–Entonces no nos veremos.
–Aún no lo sé –Laurenti suspiró. El fin de semana, como era habitual, pertenecía a su esposa. Y al comprobar que Ziva, al otro lado de la línea, permanecía silenciosa, tuvo que luchar con los remordimientos que le provocaban ambas mujeres–. ¿Sería posible el lunes a mediodía?
–A ver si volvemos a pasar alguna tarde juntos.
–Más adelante lo discutiremos, ¿de acuerdo?
Laurenti apagó el teléfono y dirigió a Orlando una mirada titubeante.
–Bueno, ¿por dónde íbamos?
–¿Tienes una aventura, Proteo?
–Tonterías, ¿cómo se te ocurre pensar algo así?
–¿Sigues con esa croata? Mucho cuidado. ¿Cuánto dura ya?