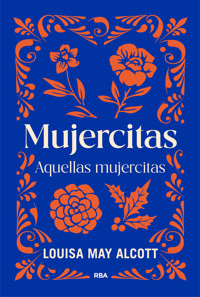
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Meg, Jo, Beth y Amy son cuatro hermanas que viven con su madre y que deben enfrentarse a los retos de crecer en un mundo marcado por la guerra y las dificultades. Aunque tienen personalidades muy distintas, el estrecho vínculo que las une las hace inseparables. Mujercitas y su continuación, Aquellas mujercitas, dos clásicos de la literatura, narran con intensidad, ternura y humor las alegrías y los problemas de las cuatro inolvidables hermanas de la familia March, con las que todos hemos crecido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 825
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Mujercitas
I. EL juego de los Peregrinos
II. Una alegre Navidad
III. El vecino
IV. Cargas
V. Entre vecinos
VI. Beth encuentra el Hermoso Palacio
VII. Amy pasa por el valle de la humillación
VIII. Jo encuentra a Apolo
IX. Meg va a la feria de las vanidades
X. El Pickwick Club y la oficina de correos
XI. Experimento
XII. Campamento Laurence
XIII. Castillos en el aire
XIV. Secretos
XV. Un telegrama
XVI. Cartas
XVII. Pocos fieles
XVIII. Días sombríos
XIX. El testamento de Amy
XX. Confidente
XXI. Laurie comete una travesura y Jo pone paz
XXII. Alegres praderas
XXIII. Tía March arregla el asunto
Aquellas mujercitas
I. La familia March
II. La primera boda
III. Proyectos artísticos
IV. La literatura
V. Problemas domésticos
VI. Visitas
VII. Cartas de Europa
VIII. Tiernas preocupaciones
IX. El diario de Jo
X. Penas de amor
XI. El secreto de Beth
XII. Nuevas impresiones
XIII. Nube de verano
XIV. Laurie, el perezoso
XV. Un ángel que emprende el vuelo
XVI. En el cual Laurie aprende a olvidar
XVII. Sorpresas
XVIII. Bajo el paraguas
XIX. La cosecha
Notas
Titulo original inglés: Little Women; Tose Little Women.
Autora: Louisa May Alcott.
© de la traducción: E. M., 2011. Diseño de la cubierta: Lookatcia.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2019.
Primera edición en este formato: junio de 2025.
REF.: OBDO497
ISBN: 978-84-1098-356-4
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Mujercitas
CAPÍTULO I
EL JUEGO DE LOS PEREGRINOS
ste año, sin regalos, no va a parecernos Navidad —dijo Jo con disgusto; estaba tendida sobre la alfombra, delante de la chimenea.
—¡Qué horrible es ser pobre! —comentó Meg, suspirando mientras miraba con melancolía su viejo vestido.
—A mí no me parece justo que unas tengan tantas cosas bonitas y otras no tengan absolutamente nada —añadió Amy con un mohín de despecho.
—Tenemos a mamá y a papá y nos tenemos las unas a las otras —dijo Beth, desde el rincón que ocupaba.
Los semblantes de las cuatro jóvenes parecieron iluminarse al escuchar estas palabras pero en seguida volvieron a ensombrecerse, cuando Jo precisó con tristeza:
—A papá no le tenemos ahora, ni le tendremos por mucho tiempo.
Pudo haber agregado «ni le tendremos nunca más». Pero aunque no lo dijo, cada una de ellas lo pensó al evocar el recuerdo del padre que se hallaba muy lejos, en el frente de batalla.
Siguió una pausa prolongada; luego Meg dijo con voz velada por la emoción:
—Ya sabéis el motivo por el cual mamá nos ha pedido que prescindamos de los regalos de Navidad. El invierno será muy duro y cree que no debemos gastar dinero en cosas superfluas, mientras nuestros soldados sufren tanto en la guerra. No podemos ayudar mucho pero sí hacer algunos sacrificios, y debemos hacerlos alegremente. Claro que, por lo que a mí se refiere, no creo que sea así.
Al decir esto sacudió pesarosa su cabecita, pensando quizá en todas las cosas bonitas que deseaba.
—Lo que no entiendo es en qué puede ayudar lo poco que habíamos de gastar. La fortuna de cada una de nosotras se eleva a un dólar. ¿Os parece que será de gran ayuda para el ejército? Acepto que ni mamá ni vosotras me regaléis nada, pero yo me compraré Undine y Sintram. ¡Hace tanto tiempo que quiero hacerlo! —dijo Jo, a quien le gustaba leer y devoraba cuantos libros caían en sus manos.
—Yo había pensado gastarme mi dólar en partituras nuevas —informó Beth, lanzando un suspiro que nadie oyó.
—Yo me compraré una caja de lápices de colores —dijo Amy—. Me hacen mucha falta.
—Mamá no ha mencionado nuestro dinero particular, y no creo que quiera que lo demos todo —exclamó Jo examinando los tacones de sus botas—. Compremos, pues, lo que nos haga falta y permitámonos algún gusto, ya que ganarlo nos cuesta bastante trabajo.
—A mí, desde luego, mucho... —dijo Meg con tono lastimero—. Todo el día dando lecciones a esos terribles niños, cuando me muero de ganas de estar en casa.
—Pues yo lo paso peor —le recordó Jo—. ¿Qué diríais si tuvierais que estar encerradas horas y horas con una vieja histérica y caprichosa que os tiene siempre atareadas, sin mostrarse nunca satisfecha de lo que hacéis y os fastidia hasta que os entran deseos de echaros a llorar o saltar por el balcón?
—Quejarse no está bien, pero yo os aseguro que no hay trabajo más fastidioso que fregar platos y arreglar la casa. A mí me causa irritación y me pone las manos tan tiesas y ásperas que no puedo tocar el piano.
Beth dirigió una mirada a sus manitas enrojecidas lanzando un segundo suspiro, que esta vez sí oyeron sus hermanas.
—No creo que ninguna de vosotras sufra lo que yo —afirmó Amy—, porque no tenéis que ir a la escuela con muchachas impertinentes que se burlan de una cuando no sabe la lección, se ríen de los trajes que una lleva, «defaman» a vuestro padre porque es pobre y hasta llegan a insultaros porque no tenéis una nariz bonita.
—Se dice difaman, Amy, no «defaman» —observó Jo, riendo.
—No intentes criticarme, que bien sé yo lo que me digo —repuso Amy con soberbia—. Hay que usar palabras escogidas para mejorar el vocabulario.
—Vamos, niñas, dejadlo. ¡Oh, si papá conservara el dinero que perdió cuando éramos pequeñas! ¡Qué bien lo pasaríamos si estuviéramos libres de apuros económicos! ¿Verdad, Jo?
Meg podía acordarse de mejores tiempos en que su familia se había visto libre de estrecheces.
—El otro día dijiste que debíamos considerarnos más felices que los King, porque ellos, a pesar de su dinero, viven disgustados y en continua riña.
—Y así es en efecto, Beth; es decir, así lo creo, porque aunque tengamos que trabajar luego nos divertimos y formamos una pandilla alegre, como diría Jo.
—¡Jo usa unas expresiones tan chocantes...! —observó Amy, dirigiendo una mirada de reproche a su hermana.
Esta se puso en pie de un salto, hundió ambas manos en los bolsillos y se puso a silbar con fuerza.
—No hagas eso, Jo, que es cosa de chicos.
—Por eso lo hago.
—Detesto a las chicas con modales ordinarios.
—Pues yo las cursiladas de las que se creen señoritas elegantes.
—«Los pájaros se acomodan en sus niditos» —cantó Beth, la pacificadora, con una expresión tan divertida que las que discutían se interrumpieron para estallar en sonoras carcajadas.
—Realmente, niñas, las dos merecéis censura por igual —dijo Meg, iniciando su sermón con aire de hermana mayor—. Tú, Jo, has pasado ya la edad en que se hacen gracias de chico. No importaban antes, cuando eras pequeña, pero ahora que eres tan alta y llevas el pelo recogido no deberías olvidar que eres una señorita y comportarte como tal.
—¡No lo soy! Y si por recogerme el pelo me convierto en una señorita, me haré trenzas hasta que cumpla veinte años —exclamó Jo, arrancándose la redecilla y sacudiendo su cabellera de color castaño—. Detesto pensar que debo crecer y ser la «señorita March» y llevar faldas largas. Ya es bastante desagradable ser chica, cuando lo que me gustan son las maneras, los juegos y los modales de los chicos. No puedo conformarme con haber nacido mujer, y ahora más que nunca, pues quisiera luchar al lado de papá y sin embargo me veo obligada a permanecer en casa haciendo calceta como una vieja.
Sacudió el calcetín azul que estaba haciendo hasta hacer sonar las agujas como castañuelas, mientras el ovillo caía y rodaba por el suelo.
—¡Pobre Jo! Siento que eso no tenga remedio; tendrás que contentarte con ponerte un nombre masculino e imaginar que eres nuestro hermano —dijo Beth, en tanto acariciaba la cabecita que su hermana apoyaba en sus rodillas, con una mano cuya tersura no había deteriorado el trabajo doméstico.
—En cuanto a ti, Amy —intervino Meg—, eres demasiado afectada. Hay algo de divertido en tus maneras, pero si no andas con cuidado te convertirás en una persona ridícula. Cuando no tratas de parecer elegante eres muy agradable y da gusto verte tan modosita y bien hablada, pero las palabras rebuscadas que sueltas a veces son tan malas como la jerga que suele emplear Jo.
—Si Jo es un golfillo y Amy una presuntuosa, entonces ¿qué soy yo? —preguntó Beth, dispuesta a recibir su parte del sermón.
—Tú eres un ángel, querida —respondió Meg con calor y nadie la contradijo, porque la «ratita» era el ídolo de la familia.
Ahora, como nuestros lectores querrán saber cómo son los personajes de esta novela, aprovecharemos la ocasión para trazar un apunte de las cuatro hermanas que estaban ocupadas haciendo calceta una tarde de diciembre, mientras fuera caía monótonamente la nieve y dentro del cuarto se oía el alegre chisporrotear del fuego en la chimenea.
Era aquel un cuarto amplio y confortable, aunque la alfombra estaba bastante descolorida y el mobiliario era sencillo; de las paredes pendían algunos cuadros, los anaqueles estaban llenos de libros, en las ventanas florecían crisantemos y rosas de Navidad y en toda la casa se respiraba una atmósfera de paz y bienestar.
Margaret o Meg, según su diminutivo familiar, tenía dieciséis años y era la mayor de las cuatro. Era bonita, un poco rellenita, de cutis sonrosado, ojos grandes, abundante y sedoso cabello castaño, boca delicada y manos blancas de las que se envanecía. Jo, de quince años, era muy alta, esbelta y morena, tenía boca de expresión resuelta, nariz un tanto respingona, penetrantes ojos grises que parecían verlo todo y que unas veces tenían expresión de enojo, otras de alegría y otras se tornaban graves y pensativos. Tenía espalda fornida, manos y pies grandes y la tosquedad de una chica que va haciéndose mujer a su pesar. Su larga y abundante cabellera era su única belleza, pero generalmente la llevaba recogida en una redecilla para que no le estorbase. En cuanto a Elizabeth o Beth, era una niña de trece años, de carita rosácea, pelo lacio y ojos claros, tímida en sus maneras y en el hablar y con una expresión apacible que rara vez se turbaba. Su padre la llamaba la Tranquila y el nombre le cuadraba de maravilla, porque parecía vivir en un mundo feliz del que solamente salía para reunirse con las pocas personas a quienes brindaba su cariño y respeto. Amy, la más joven, era, según su propia opinión, una personita importante. Una nívea doncella de ojos azules y cabello dorado que le caía formando bucles sobre los hombros, pálida y esbelta, se comportaba siempre como una señorita que cuida sus modales y palabras.
Del carácter de cada una de las hermanas no diremos nada; dejaremos al lector el trabajo de irlo descubriendo en el curso de la novela.
El reloj anunció las seis, y en seguida Beth trajo unas zapatillas que colocó delante de la chimenea para que se calentasen. La imagen de aquellas zapatillas emocionó a las niñas: iba a llegar la madre y todas se dispusieron a darle una alegre bienvenida. Meg dejó de sermonar y encendió la lámpara; Amy abandonó la butaca que ocupaba, y Jo olvidó su cansancio, para sentarse más erguida y acercar las zapatillas al fuego.
—Hay que comprarle otro par a mamá; estas están muy gastadas —dijo.
—Yo pensaba invertir en eso mi dólar —aseguró Beth.
—No; se las regalaré yo —terció Amy.
—Yo soy la mayor... —comenzó Meg, pero Jo la interrumpió con tono resuelto:
—¡Ya está bien! En ausencia de papá, yo soy el hombre de la casa. Además, él me pidió que me cuidase especialmente de mamá y seré yo quien se encargue de las zapatillas.
—Tengo una idea —propuso Beth—. Empleemos el dinero en comprarle alguna cosa a mamá. Lo nuestro puede esperar.
—Es una buena idea, como todas las tuyas, cariño —exclamó Jo—. ¿Y qué le compraremos?
Todas guardaron silencio mientras reflexionaban. Al cabo de un minuto, como si sus bonitas manecitas acabaran de sugerirle una idea, Meg dijo:
—Le regalaré unos guantes.
—Y yo las mejores zapatillas que encuentre —terció Jo.
—Unos pañuelos bordados —dijo Beth.
—Yo un frasco de agua de colonia. Le gusta mucho, y como no cuesta tanto, me quedará algo para mis lápices —añadió Amy.
—¿Cómo le entregaremos los regalos? —preguntó Meg.
—Pues los dejamos sobre la mesa y la llamamos para que abra los paquetes —propuso Jo—. ¿No os acordáis que así lo hacíamos en nuestros cumpleaños?
—Yo recuerdo que me asustaba mucho cuando me llegaba el turno de sentarme en la silla alta con la corona en la cabeza y vosotras os acercabais con los paquetes para ofrecérmelos y darme un beso. Me gustaban mucho los regalos y los besos, pero me ponía nerviosa que me miraseis mientras abría los paquetes —dijo Beth, que estaba preparando unas tostadas para el té y se tostaba la cara al mismo tiempo que el pan.
—Dejemos que mamá piense que vamos a comprarnos cosas para nosotras y luego le daremos una sorpresa. Mañana saldremos a hacer algunas compras —dijo Jo paseándose con las manos a la espalda y la naricilla alzada—. Meg, hay mucho que hacer todavía para la función del día de Navidad.
—Esta será la última vez que intervengo en una representación de Navidad, pues ya soy bastante mayor para eso —observó Meg, que seguía siendo tan niña como siempre cuando se trataba de representaciones familiares.
—¡Vaya! Te aseguro que no dejarás de hacerlo —dijo Jo—. Te agrada demasiado pasearte por la escena con un vestido de cola y luciendo joyas de papel de plata. Por otra parte, eres nuestra mejor actriz, y si desertas, se acabaron nuestras funciones. Debemos ensayar la pieza esta tarde. Ven aquí, Amy, y practica la escena en que caes desmayada, y que aún no has logrado hacer bien. ¿Por qué te pones tiesa como una estaca?
—No es culpa mía; jamás he visto desmayarse a nadie y no me apetece llenarme de cardenales dejándome caer de espaldas como lo haces tú. Si puedo caer cómodamente, me tiraré al suelo; de lo contrario, aterrizaré graciosamente en una silla; me tiene sin cuidado que Hugo se acerque a mí con una pistola —respondió Amy, que carecía de aptitudes para las tablas, pero a quien se había designado para aquel papel ya que, debido a su poco peso, podía ser arrebatada fácilmente en brazos por el villano de la obra.
—Hazlo así, mira: unes las manos con gesto de desesperación, y avanzas vacilante por el cuarto, gritando con frenesí: «¡Rodrigo, sálvame, sálvame!».
Mientras lo decía, Jo representó la escena tan vívidamente que sus gritos resultaron emocionantes.
Pero cuando Amy trató de imitarla lo hizo muy mal: extendió las manos con excesiva rigidez, anduvo como una autómata y sus exclamaciones sonaron tan ridículas que Jo lanzó un suspiro de desesperación. Meg se echó a reír a carcajadas y Beth, divertida por lo que presenciaba, descuidó su tarea y las tostadas se convirtieron en carbón.
—Es inútil —comentó Jo—. Cuando te toque salir a escena procura hacerlo lo mejor que puedas y no me culpes si el público se echa a reír. Ahora tú, Meg.
Lo que siguió fue ya mejor. Don Pedro desafió al mundo con un parlamento de dos páginas sin interrupción; Agar, la bruja, lanzó con acento sombrío su invocación infernal inclinada sobre el caldero donde cocía sus encantamientos; Rodrigo se libró de sus grilletes con viril arranque, y Hugo murió estremecido por los remordimientos y el veneno, lanzando gritos estentóreos.
—Es nuestra mejor representación hasta la fecha —dijo Meg mientras el traidor se incorporaba restregándose los codos.
—No sé cómo puedes escribir y representar cosas tan magníficas, Jo —exclamó Beth, que tenía la firme convicción de que sus hermanas poseían admirables dotes para todo—. Eres un verdadero Shakespeare.
—No exageres —contestó Jo, con modestia—. Creo que La maldición de la bruja está bastante bien, pero yo quisiera representar Macbeth si tuviéramos una trampa para Banquo. Yo siempre he deseado un papel en el que tenga que matar a alguien. «¿Es una daga lo que veo delante de mí?» —recitó imitando la actitud y el gesto de un gran actor dramático al que había visto actuar.
—¡No! —gritó Meg—. Es el tenedor de tostar con unas zapatillas de mamá en lugar del pan. Jo está embobada con la representación.
El ensayo terminó entre las risas alborotadas de las cuatro muchachas.
—Me alegro de encontraros tan divertidas, hijas mías —dijo una voz agradable desde la puerta.
Al oírla, actores y espectadores corrieron a dar la bienvenida a una señora de porte distinguido y aspecto maternal, cuyo rostro tenía una expresión amable y cariñosa. A pesar de no ir ataviada elegantemente, las cuatro niñas la consideraban la persona más encantadora del mundo, con su raído abrigo gris y su sombrero pasado de moda.
—¿Cómo lo habéis pasado, hijitas? Había tanto trajín para preparar las cajas para mañana, que no pude venir a almorzar. ¿Hubo algún recado, Beth? ¿Cómo va tu constipado, Meg? Tienes cara de estar fatigada, Jo. Ven a darme un beso, pequeña.
Mientras su afecto maternal desbordaba en preguntas, la señora March se despojó del abrigo y los húmedos zapatos, y se colocó las zapatillas que le tenían preparadas. Luego se sentó en una butaca, atrajo hacia sí a Amy y la sentó sobre sus rodillas, preparándose a disfrutar de la hora más feliz de su atareado día.
Las muchachas, por su parte, se dispusieron a cumplir diligentemente su tarea para que todo estuviera bien hecho. Meg preparó la mesa para el té; Jo trajo leña para la chimenea y puso las sillas, dejando caer varias cosas y desarreglando cuanto tocaba; Beth iba y venía de la sala a la cocina, y Amy impartía órdenes a todas, mientras permanecía sentada con los brazos cruzados.
Cuando se sentaron alrededor de la mesa, la señora March dijo con radiante expresión de satisfacción:
—Os reservo una sorpresa para después de cenar.
Todos los rostros se iluminaron con amplias sonrisas de felicidad. Beth unió fuertemente las manos sin reparar en la galleta que tenía entre ellas, y Jo lanzó al aire su servilleta gritando:
—¡Una carta! ¡Una carta! Tres hurras para papá.
—Sí, una carta muy larga. Papá está bien y dice que va a pasar el invierno mejor de lo que esperaba. Envía muchos recuerdos cariñosos y deseos de felicidad para la Navidad. Y un mensaje especial para vosotras —dijo la buena señora acariciando el bolsillo donde estaba la carta, como si se tratase de un tesoro.
—¡Daos prisa en comer! Acaba de una vez, Amy; no comas con tanta parsimonia —dijo Jo, atragantándose con el té y dejando caer sobre la alfombra una tostada en su prisa por acabar para que la carta fuese leída.
Beth abandonó la mesa y fue a sentarse en su rincón en silencio, pensando en el buen rato que le esperaba.
—¡Qué gran gesto tuvo papá al alistarse como capellán del ejército, en vista de que era demasiado viejo y no tenía salud para ser soldado! —exclamó Meg.
—¡Qué no daría yo por poder ir como cantinera o enfermera para estar cerca de él y ayudarle! —dijo Jo, lanzando un profundo suspiro.
—Debe de ser duro dormir bajo una tienda de campaña, y tener que comer cosas desagradables y beber en un jarro de hojalata —observó Amy.
—¿Cuándo volverá, mamaíta? —preguntó Beth con voz ligeramente temblorosa.
—A menos que enferme, han de pasar muchos meses todavía. Allí estará cumpliendo fielmente con su deber mientras pueda, y nosotras no tenemos que pedirle que vuelva mientras sus servicios sean necesarios. Oíd ahora lo que escribe.
Se acercaron todas al fuego; la madre se sentó en su butaca, Beth en el suelo, a sus pies, Meg y Amy a cada lado del sillón y Jo a su espalda, para que nadie fuera testigo de su emoción si la carta resultaba conmovedora.
En aquellos aciagos tiempos, pocas eran las cartas que no tuvieran la virtud de conmover a quienes las leían, especialmente a las esposas e hijos que recibían noticias de sus compañeros o padres que luchaban en el frente. El señor March, en la suya, no hacía alusión a las privaciones sufridas, a los peligros arrostrados, a la lucha que debía sostener consigo mismo para vencer la nostalgia del hogar lejano. Su carta rebosaba alegría y optimismo y en ella relataba animadamente la vida del campamento, las marchas y las noticias militares. Su amor paternal y su anhelo de ver a los suyos y estrecharlos entre sus brazos se traslucía solo al final en esta frase:
Dales a todas mil besos de mi parte. Diles que pienso en ellas durante todo el día, rezo por ellas por las noches y a todas horas encuentro en el recuerdo de su cariño mi mayor consuelo. Este año que he de pasar sin verlas me ha de resultar interminable, pero recuérdales que mientras llega el momento del regreso, todos debemos trabajar para no desperdiciar estos días de dura prueba. Sé que ellas recordarán todo cuanto les dije, que serán para ti hijas amantísimas, que cumplirán sus deberes con fidelidad, que sabrán superar sus defectos y sobreponerse a todo, para que así, cuando de nuevo me encuentre entre vosotras, me sienta más satisfecho y más orgulloso que nunca de mis mujercitas.
El final de este párrafo las emocionó a todas. Jo no se avergonzó de la gruesa lágrima que le resbaló por la nariz y a Amy no le preocupó desarreglar sus rizos al ocultar su rostro en el hombro de su madre y sollozar.
—¡Soy una egoísta! —dijo—. Pero trataré de enmendarme para no decepcionarle cuando vuelva.
—¡Todas nos enmendaremos! —exclamó Meg—. Yo soy demasiado presumida y detesto el trabajo, pero prometo cambiar.
—Yo también procuraré dejar de ser tan brusca y atolondrada y convertirme en «una mujercita» como a él le gusta. Y en vez de estar siempre deseando hallarme en otra parte, trataré de cumplir con mi deber en casa —dijo Jo, convencida de que luchar para dominar su carácter era empresa más ardua que plantarse frente al enemigo, allá en el sur.
Beth guardó silencio; se enjugó unas lágrimas con el calcetín azul que estaba tejiendo y reanudó su labor mientras decidía en su interior ser como su padre esperaba que fuera.
La señora March rompió el silencio que siguió a las palabras de Jo, diciendo con voz alegre:
—¿Recordáis cómo os divertíais, cuando erais pequeñas, jugando a los Peregrinos? Nada os gustaba tanto como el que os atara a la espalda mis sacos de retales, que eran la carga, y os diera sombreros y bastones y rollos de papel, con todo lo cual viajabais por la casa desde la bodega, que era la Ciudad de la Destrucción, hasta el granero donde reuníais todas las cosas bonitas que hallabais para construir una Ciudad Celestial.
—¡Qué divertido era —exclamó Jo—; sobre todo cuando pasábamos entre los leones, luchábamos con Apolo y cruzábamos el valle de los duendes!
—Pues a mí me gustaba cuando los sacos rodaban escaleras abajo.
—Pues a mí cuando entrábamos en la Ciudad Celestial y cantábamos alegremente —dijo Beth, sonriendo, como si de nuevo viviera aquellos momentos felices.
—Yo solo recuerdo que tenía miedo a la bodega y de la entrada oscura y que me gustaban mucho los bizcochos y la leche que encontrábamos arriba. Si no fuese porque ya soy demasiado mayor, me agradaría jugar otra vez a los Peregrinos —dijo Amy, que, desde la edad madura de los doce años, hablaba ya de abandonar las cosas infantiles.
—Nunca somos demasiado mayores para eso, hijita, porque en una u otra forma seguimos jugando a los Peregrinos. Aquí están nuestras cargas, el camino que hemos de recorrer y el deseo de ser buenos y felices es el guía que nos conduce a través de muchas penas y no pocos errores, a la paz de la Ciudad Celestial. Ahora, peregrinos míos, suponed que comenzáis de nuevo esa marcha, no para divertiros sino de verdad, y veamos hasta dónde llegáis antes de que regrese vuestro padre.
—Pero ¿y dónde están nuestros fardos, mamá? —preguntó Amy, que deseaba en todo ser exacta.
—Cada una acaba de decir cuál es su carga en la vida; excepto Beth, que quizá no tenga ninguna —contestó su madre.
—Sí que la tengo; mi carga es fregar los platos y quitar el polvo y envidiar a las que tienen buenos pianos.
La carga de Beth era tan divertida que todas sintieron ganas de reír; pero se contuvieron para no herirla en sus sentimientos.
—Hagámoslo —dijo Meg con aire pensativo—. Después de todo, es un medio para ser mejores y el juego puede ayudarnos a lograrlo. Recordad que aunque deseamos ser buenas, es empresa difícil y nos olvidamos de ello y no nos esforzamos lo bastante.
—Esta tarde estábamos en el «lodazal de la desesperanza» y llegó mamá y nos ayudó a salir de él, como ocurre en el libro de los Peregrinos. Debiéramos tener nuestro rollo de advertencia como cristianos. ¿Qué os parece? —preguntó Jo, encantada de la idea que añadía el aliciente de la fantasía a las monótonas tareas.
—El día de Navidad, al despertaros, mirad debajo de la almohada y hallaréis vuestro libro guía —respondió la señora March.
Siguieron hablando de aquello mientras la anciana Hannah quitaba la mesa; después hicieron su aparición las cestitas de labor y las agujas volaron mientras las cuatro hermanas cosían sábanas para tía March. Era una labor aburrida, pero esa noche ninguna se quejó, ya que adoptaron el plan de Jo de dividir las costuras en cuatro partes y dar a cada una el nombre de una de las cuatro partes del mundo. Con ello, la tarea se hizo menos pesada, sobre todo cuando hablaban de diferentes países mientras cosían a través de ellos.
A las nueve dejaron el trabajo y cantaron, como solían hacer antes de acostarse. Solo Beth lograba extraer sonidos del viejo piano, tocando con suavidad sus amarillentas teclas y acompañando agradablemente los sencillos cánticos familiares. Meg poseía una vocecilla aflautada y ella y su madre dirigían el pequeño coro. Amy chirriaba como un grillo y Jo desafinaba en cada nota.
Se habían acostumbrado a cantar al acabar el día desde cuando, muy niñas, empezaron a balbucear el «Brilla, brilla, estrellita...», y había llegado a convertirse en una costumbre de la familia, porque la madre era una cantante entusiasta. Por la mañana, lo primero que se oía en la casa era su voz mientras iba de un lado a otro cantando como una alondra; y por la noche era también su voz la que, como dulce arrullo, llegaba hasta sus hijas como una vieja canción de cuna que las adormecía.
CAPÍTULO II
UNA ALEGRE NAVIDAD
o fue la primera en despertarse en el gris amanecer del día de Navidad. De la chimenea no colgaban las clásicas medias y por un momento experimentó tanta decepción como cuando de niña hallaba que su mediecita, de tan llena de regalos, había caído al suelo. Recordó entonces la promesa de su madre y metiendo la mano debajo de la almohada, extrajo un pequeño libro encuadernado en rojo. Jo conocía bien aquel volumen, que contenía la hermosa historia de la mejor vida que se había vivido, y comprendió que era un verdadero guía para cualquier peregrino que hubiera de emprender el largo viaje de la vida.
Despertó a Meg con un alegre «¡Felices Pascuas!» y le dijo que buscase debajo de su almohada. Así lo hizo Meg y sacó un libro encuadernado en verde, con la misma historia dentro y unas palabras escritas por su madre, que convertían el regalo en aún más precioso.
Beth y Amy despertaron también y hallaron debajo de su almohada el mismo librito, uno encuadernado en blanco y otro en azul, y las cuatro se sentaron en sus camas hojeándolos y charlando alegremente mientras por oriente el cielo iba sonrosándose con la luz del amanecer.
A pesar de sus pequeñas vanidades, Meg era de naturaleza dulce y piadosa e inconscientemente ejercía gran influjo en sus hermanas, especialmente en Jo, que la quería con gran ternura y obedecía sus dulces consejos.
—Chicas —exclamó Meg con gravedad—, mamá quiere que leamos y tengamos en mucha estima estos libros y hemos de hacerlo así. Solíamos leerlos antes, pero desde que la guerra vino a trastornarnos llevándose a nuestro padre, hemos abandonado algunas buenas costumbres. Vosotras podéis hacer lo que estiméis conveniente; yo pienso tener siempre este libro sobre mi mesa y todas las mañanas leer un poco de él, porque sé que me hará mucho bien y me ayudará durante el día.
Luego, abrió su librito y empezó a leer. Jo le rodeó los hombros con un brazo y, apoyando su mejilla sobre la de su hermana, leyó también con expresión de tranquilidad, rara vez reflejada en su inquieto rostro.
—¡Qué buena es Meg! Anda, Amy, hagamos lo mismo. Yo te ayudaré en las palabras difíciles y ellas nos explicarán lo que no entendamos —susurró Beth, impresionada por los bonitos libros y por el ejemplo de sus hermanas.
—Me alegro de que el mío sea azul —dijo Amy.
Por espacio de unos momentos, se hizo el silencio en las dos habitaciones, mientras las páginas de los libros eran vueltas con suavidad y el sol invernal besaba las juveniles cabezas y las caritas serias de las cuatro hermanas, en alegre saludo de Navidad.
—¿Dónde está mamá? —preguntó Meg, cuando media hora después ella y Jo bajaron corriendo a dar las gracias a su madre por el regalo.
—Solo Dios lo sabe. Una pobre vino a pedir limosna y la señora le acompañó para ver qué necesitaba. No hay en el mundo otra mujer como ella para todo lo que se le pida: comida, ropa, carbón... —contestó Hannah, que llevaba sirviendo en la casa desde el nacimiento de Meg y era considerada como una amiga, más que como criada.
—Seguramente volverá pronto; así que puedes freír las tortas y prepararlo todo —dijo Meg, examinando los regalos, que estaban en una cesta debajo del sofá, listos para ser entregados en el momento oportuno—. Pero ¿dónde está el frasco de agua de colonia de Amy? —preguntó.
—Se lo ha llevado hace un momento, creo que para ponerle una cinta —contestó Jo, bailando por el cuarto con las zapatillas nuevas para ablandarlas.
—¡Qué bonitos son mis pañuelos!, ¿verdad? Hannah los ha lavado y planchado y yo los bordé todos —dijo Beth mirando con orgullo las letras, bastante desiguales, que tantos afanes le habían costado.
—¡Vaya una idea! ¿Por qué has puesto «Mamá» en vez de «Margaret»? ¡Qué divertido! —exclamó Jo, cogiendo uno.
—¿No está bien? Pensé que podían confundirse con los de Meg, y como quiero que solo los use mamá... —explicó Beth con desconcierto.
—Está muy bien; sí, es una idea muy bonita y delicada que gustará mucho a mamá —dijo Meg dirigiendo un gesto de reproche a Jo y una sonrisa a Beth.
—Ya viene. Esconded la cesta —exclamó Jo al oír cerrarse la puerta y pasos en el zaguán.
Pero quien entró fue Amy, que pareció intimidada al encontrar a sus hermanas aguardándola.
—¿Dónde te habías metido y qué traes ahí escondido? —preguntó Meg, sorprendida al comprobar, por la indumentaria de Amy, que esta había salido muy temprano.
—No te burles de mí, Jo. No quería que os enteraseis, pe... pero he ido a cambiar el frasco pequeño por uno grande y a gastarme en él todo el dinero, porque quiero dejar de ser egoísta.
Les enseñó un hermoso frasco que reemplazaba al barato, comprado anteriormente. La actitud humilde y seria de Amy al realizar aquel pequeño esfuerzo de desprendimiento, le valió un abrazo de Meg, mientras Jo declaraba que era «una valiente» y Beth corría a la ventana y cortaba su más bella rosa para adornar con ella el frasco.
—Después de lo que he leído al despertar y de lo que hemos hablado de ser buenas, me sentí avergonzada de mi regalo y corrí a cambiarlo por este. Ahora estoy satisfecha, porque es el mejor.
Un nuevo golpe de la puerta al cerrarse les alertó. La cesta desapareció debajo del sofá y las muchachas corrieron a la mesa, preparada para el desayuno.
—Felices Pascuas, mamá..., muy felices, y mil gracias por los libros. Ya hemos leído un poco y lo haremos todos los días —exclamaron todas a coro.
—Feliz Navidad, hijitas. Me alegro de que hayáis empezado a leer los libros y confío en que continuaréis haciéndolo. Ahora, antes de sentarnos a la mesa, quiero deciros algo: No lejos de aquí hay una pobre mujer con un niñito recién nacido y otros seis metidos en la misma cama para que no se hielen, porque ni siquiera tienen fuego. Ni comida. El chico mayor me confesó que padecen hambre y frío. ¿Queréis, hijas mías, dar a esa pobre familia vuestro desayuno, como regalo de Navidad?
Todas tenían mucho apetito, pues llevaban esperando más de una hora, y por un momento nadie contestó. Pero solo fue un momento...
—¡Cuánto me alegro de que hayas venido antes de que hubiéramos empezado! —exclamó Jo, impetuosa.
—¿Puedo llevar las cosas a esos pobres niños? —preguntó Beth.
—Yo llevaré la mantequilla y los bollos —añadió Amy, renunciando valerosamente a las cosas que más le gustaban.
Meg estaba ya tapando los bollos y reuniendo el pan en un plato grande.
—Estaba segura de que lo haríais —dijo la señora March, sonriendo satisfecha—. Iremos todas y me ayudaréis, y al regreso desayunaremos leche y pan. Ya nos desquitaremos a la hora del almuerzo.
Pronto estuvieron dispuestas y se pusieron en marcha. Por fortuna era temprano y fueron por calles apartadas, con lo que pocas personas las vieron y nadie se fijó en la extraña comitiva que formaban.
Se encontraron con un mísero cuarto desmantelado, sin cristales en las ventanas, sin fuego, con harapos en las camas, una madre enferma, un recién nacido que no dejaba de berrear y un grupo de pálidos niños hambrientos, acurrucados bajo un viejo cobertor.
¡Cuán grandes se abrieron los ojos y qué sonrisas se dibujaron en los pobres labios azulados por el frío al ver entrar a la señora March y sus hijas!
—¡Oh, Dios mío! ¡Son ángeles de la guarda los que vienen a ayudarnos! —dijo la pobre mujer, llorando de alegría.
—Unos ángeles un poco raros, con capucha y mitones —contestó Jo, haciendo reír a todos.
Unos minutos después, en efecto, parecía que allí habían estado trabajando espíritus angelicales. Hannah, que había llevado la leña, encendió el fuego y tapó con papeles y trozos de fieltro viejo los huecos de las ventanas; la señora March dio a la madre té y harina de avena, alentándola con promesas de ayuda, mientras vestía al recién nacido con la misma ternura que pudiera hacerlo con un hijo suyo. Entretanto, las muchachas pusieron la mesa, instalaron a los niños junto al fuego y los alimentaron como a hambrientos pajarillos, riendo, charlando y esforzándose por entender el divertido inglés que estos hablaban.
—Das ist gut! Die Engel-Kinder! —decían las pobres criaturas, mientras comían y se calentaban las yertas manecitas ante la confortadora llama del hogar.
A las cuatro muchachas nunca las habían llamado «ángeles» y les resultó muy agradable, especialmente a Jo, considerada desde que nació como una «Sancho Panza».
Lo cierto fue que aunque no participaron de él, aquel desayuno les resultó muy gustoso, y cuando se marcharon, dejando tras de sí bienestar y consuelo, no había en toda la ciudad cuatro personitas más felices que las famélicas hermanitas que acababan de ofrecer sus desayunos, contentándose con leche y pan en la mañana de Navidad.
—Esto se llama amar al prójimo más que a nosotros mismos, y me gusta —dijo Meg, mientras colocaban sus regalos, aprovechando un momento en que su madre había subido a recoger unas ropas para los pobres Hummel.
No se trataba de una espléndida exposición, claro está, pero cada paquetito depositado por las niñas envolvía mucho cariño, y el alto jarrón lleno de rosas encarnadas y de crisantemos blancos que había en el centro de la mesa daba a esta un aire muy elegante.
—Ya viene. Empieza, Beth... Abre la puerta, Amy. ¡Viva nuestra madrecita! ¡Viva! —exclamó Jo, saltando de un lado a otro mientras Beth tocaba en el piano una alegre marcha, Amy abría de par en par la puerta y Meg conducía a su madre con cariño al sitio de honor.
La señora March se mostró sorprendida y conmovida. Con los ojos anegados en lágrimas fue examinando, sonriente, los regalos y leyendo las notitas que los acompañaban. Se calzó las zapatillas, metió en su bolsillo un pañuelo perfumado con agua de colonia y, prendida en el pecho la rosa que adornaba el frasco, se probó los guantes.
Hubo risas, explicaciones y besos. La escena, por lo sencilla y familiar, resultó de las que proporcionan íntima alegría al corazón y se recuerdan largo tiempo.
La caritativa visita de la mañana y la fiestecita que a ello siguió ocuparon tanto tiempo que el resto del día hubo de consagrarse a los preparativos para la función de la noche.
Como eran aún demasiado jóvenes para ir a menudo al teatro y no tenían suficiente dinero para gastarlo en representaciones caseras, las cuatro hermanas aguzaban el ingenio y —la necesidad es madre de la inventiva— fabricaban cuanto necesitaban para esas funciones. Guitarras de cartón, lámparas antiguas hechas con latas de manteca forradas de papel de plata, vistosos trajes de algodón, refulgentes de lentejuelas de estaño procedentes de una fábrica de conservas, armaduras cubiertas de las mismas estrellitas de estaño, sacadas en lámina cuando se cortaban las latas. En cuanto al mobiliario, sufría toda clase de transformaciones, y la amplia estancia era escenario de muchas inocentes fiestas.
Como no se admitían varones, Jo disfrutaba interpretando los papeles masculinos, y estaba satisfecha de poseer un par de botas altas de cuero que le había regalado una amiga que conocía a una señora que, a su vez, conocía a un actor. Estas botas, una vieja espada y un acuchillado justillo, usado por no sé qué pintor para un cuadro, eran los principales tesoros de Jo y salían a relucir en toda ocasión. Lo reducido de la compañía obligaba a que los dos primeros actores se encargasen de varios papeles, y ciertamente era digno de elogio el esfuerzo que hacían en aprender tres o cuatro papeles, ponerse y quitarse varios trajes y, además, dirigir la escena. Con todo ello se ejercitaba la memoria, gozaban de un inofensivo entretenimiento y empleaban muchas horas, que de otra suerte hubieran transcurrido ociosas, solitarias o en menos provechosa ocupación.
Aquella noche de Navidad, una docena de chicas se apiñaban sobre la cama, que hacía las veces de platea, sentadas llenas de expectación ante las cortinas de zaraza azul y amarillo, que servían de telón.
Detrás de esas cortinas se oía ruido de pasos, y hablar quedo y alguna que otra risita mal reprimida por Amy, que se ponía nerviosa con la excitación del momento, percibiéndose también algo de humo.
Al fin sonó el timbre, se descorrieron las cortinas y comenzó el drama.
Un bosque, sombrío, representado por unas plantas en tiestos, una tela verde en el suelo y al fondo una cueva. Esta tenía por techo un bañador, por paredes dos escritorios, y dentro había un pequeño hornillo encendido, con un puchero negro encima, sobre el que se inclinaba una vieja bruja.
Como la escena estaba oscura, el resplandor del hornillo hacía un bonito efecto, sobre todo cuando al destapar la bruja el puchero, salía de este verdadero vapor.
Tras un momento para que el público pudiese examinar aquel acierto escenográfico salió a escena Hugo, el traidor, con la espada al cinto, un sombrero de anchas alas, barba negra, misteriosa capa y las famosas botas. Después de pasearse agitadamente arriba y abajo, se dio un golpe en la frente y comenzó a declamar con despóticos acentos su odio a Rodrigo, su amor a Zara y su resolución de matar a aquel y apoderarse de esta. El áspero acento de la voz de Hugo, y las exclamaciones que de vez en cuando lanzaba, dominado por sus tempestuosos sentimientos, eran impresionantes, y el auditorio rompió a aplaudir en cuanto el personaje calló para tomar aliento.
Hugo saludó como persona habituada a la admiración del público y acercándose luego a la caverna ordenó a Agar:
—¡Eh, tú, bruja del demonio, te necesito!
Salió fuera Meg, con una pelambrera de crines de caballo que le tapaba casi toda la cara, una túnica negra y encarnada, un palo y signos cabalísticos en su ropaje. Hugo le pidió una poción para que Zara le adorase y otra para eliminar a Rodrigo, y Agar le prometió ambas entonando una bella y dramática aria, y acto seguido procedió a evocar el espíritu que había de traer el filtro del amor.
Se oyó una dulce melodía y por detrás de la cueva apareció una pequeña figura vestida de blanco con alas refulgentes, cabello dorado y una guirnalda de rosas en la cabeza.
Tras una breve canción que entonó agitando un cendal, dejó a los pies de la bruja una pequeña botella dorada y desapareció.
Otra invocación de Agar hizo surgir una segunda aparición, esta nada encantadora por cierto: un negro y feo diablillo que graznó unas palabras y entregó a Hugo una oscura botella, desapareciendo con una carcajada burlona. Después de dar las gracias y de meterse las botellas en las botas, Hugo partió y Agar informó al público de cómo Hugo había matado tiempo atrás a varios amigos suyos, ella le había maldecido y pensaba frustrar sus planes y vengarse de él. Cayó entonces el telón y los espectadores se dedicaron a discutir los méritos de la obra.
Durante el intermedio se oyó un fuerte martilleo, y cuando, al descorrerse el telón, se vio qué maravillosa escenografía se había realizado, nadie se extrañó de que el descanso hubiera sido tan largo. La decoración era realmente espectacular. Levantábase hasta el techo una torre, con una ventana en medio, iluminada por una luz, y asomada en ella Zara, vestida de azul y plata, esperaba la llegada de Rodrigo, que no tardó en aparecer espléndidamente ataviado, con emplumado chambergo, capa roja, rizos castaños, una guitarra y las botas, por supuesto. Arrodillado al pie de la torre, cantó una dulce serenata, a la que contestó Zara, que, tras el musical diálogo, consintió en huir con su amado. Y entonces se produjo la escena más dramática de la obra. Rodrigo sacó una escala de cuerda con cinco escalones, tiró un extremo a la ventana de Zara e invitó a esta a descender. Tímidamente salió Zara de su ventana y, apoyando una mano en el hombro de Rodrigo, iba a saltar graciosamente fuera, cuando ¡desdichada Zara!, olvidó la cola de su vestido: esta se enganchó en la ventana, la torre se tambaleó hacia delante y cayó con estrépito, enterrando bajo sus ruinas a los desventurados amantes.
El público lanzó una exclamación de horror al presenciar el desastre. De entre las ruinas de la torre surgieron las famosas botas agitándose desesperadamente, mientras una rubia cabeza emergía exclamando:
—Ya te lo decía yo... ya te lo decía yo.
Con admirable presencia de ánimo, salió a escena don Pedro, el cruel padre de Zara, y, sacando a su hija de debajo de la torre, con un rápido aparte de «No os riais, seguid como si nada hubiera ocurrido», dijo a Rodrigo que le condenaba al destierro y que debía abandonar de inmediato el reino. Aunque la caída de la torre sobre él había hecho efecto en el enamorado caballero, este desafió al iracundo anciano y rehusó marcharse, con cuyo ejemplo una enardecida Zara desafió también a su padre y este mandó que fueran ambos encerrados en las mazmorras del castillo, orden que vino a cumplir un paje bajito y gordezuelo, que llevaba unas cadenas y estaba tan asustado que olvidó el parlamento que le tocaba pronunciar.
Acto tercero. Zaguán del castillo. Aparece Agar, que viene a liberar a los enamorados y a acabar con Hugo. Oye venir a este y se esconde; le ve echar las pociones en dos copas de vino y dar orden al tímido paje de que las lleve a los prisioneros y les anuncie que él irá luego. El paje llama aparte a Hugo para decirle algo y Agar aprovecha para cambiar las copas envenenadas por dos inofensivas; el paje se las lleva y Agar entonces deja una de las copas con veneno en la mesa. Hugo bebe de la copa fatal, se tambalea y, después de sufrir convulsiones, cae al suelo y muere, mientras Agar le revela lo que ha hecho mediante un cántico de exquisita melodía.
Fue una escena verdaderamente emocionante, aunque estropeó algo su efecto el que, al traidor, al caer, se le escapase de debajo del sombrero una abundante cabellera femenina. Fue llamada a recibir los aplausos y salió llevando a Agar de la mano. Esta fue también aplaudidísima, pues su actuación como cantante resultó lo más maravilloso de la representación.
En el cuarto acto apareció Rodrigo desesperado, dispuesto a suicidarse, porque le han dicho que Zara le es infiel. Va a clavarse la daga en el corazón, cuando oye al pie de su ventana una voz que le dice que Zara sigue amándole, pero que está en peligro y que él puede salvarla. Le arrojan una llave que abre la puerta del calabozo, y, en un rapto de entusiasmo, rompe sus cadenas y corre en busca de la dueña de su corazón.
El quinto acto comenzó con una borrascosa escena entre Zara y don Pedro. Este quiere que su hija entre en un convento, pero ella no accede, y después de una conmovedora súplica está a punto de desmayarse, cuando entra Rodrigo y pide su mano. Don Pedro se niega porque Rodrigo no es rico; ambos gritan y gesticulan sin ponerse de acuerdo, y Rodrigo se dispone a llevarse a la agotada Zara, cuando entra el tímido paje portando una carta y un saco de parte de Agar, que ha desaparecido misteriosamente. La carta notifica a los allí presentes que Agar lega fabulosas riquezas a la joven pareja y amenaza con terrible castigo a don Pedro si trata de oponerse a la felicidad de los jóvenes enamorados. Abierto el saco, ruedan por el suelo brillantes monedas de estaño y esto ablanda al intransigente don Pedro, que da su consentimiento sin rechistar, uniéndose a todos en alegre coro mientras el telón cae sobre los jóvenes arrodillados para recibir la bendición de don Pedro, en actitud de lo más romántica.
Se produjeron estrepitosos aplausos, momentáneamente ahogados porque la cama plegadiza sobre la cual se había construido la platea se cerró de pronto, atrapando al entusiasta auditorio. Rodrigo y don Pedro acudieron presurosos a liberar a las muchachas, que salieron ilesas aunque muchas de ellas ahogadas de risa.
En medio de la excitación general, se presentó Hannah invitando a todas en nombre de su señora a bajar a cenar, lo cual constituyó una sorpresa incluso para las actrices que, cuando vieron la mesa, se miraron unas a otras, maravilladas. Era muy propio de su madre el darles aquella sorpresa, pero desde los días del lejano esplendor familiar no veían cosa tan bonita ni prodigalidad semejante. Había dos platos de crema helada, bizcochos, frutas y deliciosos bombones y, en medio de la mesa, cuatro grandes ramos de flores.
Se quedaron literalmente sin aliento, y después de mirar la mesa, miraron a su madre, que parecía muy divertida.
La primera en hablar fue Amy:
—¿Han sido las hadas?
—Ha sido Santa Claus —dijo Beth.
—No, ha sido mamá.
Meg sonreía dulcemente, a pesar de su barba y cejas grises.
—Tía March ha tenido un detalle y nos ha mandado la cena —exclamó Jo con súbita inspiración.
—No habéis acertado ninguna. Ha sido el señor Laurence el que envió todo esto —replicó la señora March.
—¡El abuelo de Laurie! —exclamó Meg—. ¿Cómo se le ha ocurrido semejante idea? Si no lo conocemos...
—Pues el caso es que Hannah contó a una de las criadas vuestra visita de esta mañana, y ese señor se enteró y le agradó vuestro gesto. Conoció a mi padre años atrás y esta tarde recibí una tarjeta suya, diciéndome que esperaba le permitiese expresar su simpatía hacia mis hijas enviando unas pequeñeces para festejar el día. No pude rehusar, y aquí tenéis una buena cena para compensaros por el desayuno frugal de esta mañana.
—Fue el chico el que le metió la idea al abuelo; lo sé. Es muy simpático y me gustaría conocerle. Creo que a él también le gustaría, pero es un poco tímido, y Meg no me deja decirle nada cuando lo vemos —dijo Jo, mientras empezaban a circular los platos y a desaparecer el helado entre un coro de alegres exclamaciones.
—Habláis de la familia que vive en la casa grande de al lado, ¿verdad? —preguntó una de las invitadas—. Mi madre conoce al anciano pero dice que es muy orgulloso y que no quiere trato con los vecinos. A su nieto lo mantiene encerrado, cuando no sale a caballo o de paseo con su preceptor, y le obliga a estudiar mucho. Le invitamos a nuestra última fiesta pero no fue. Mamá dice que es muy amable, aunque nunca habla con las chicas.
—Una vez se nos escapó el gato, él nos lo trajo, y hablamos por encima de la verja, por cierto muy agradablemente de muchas cosas, cuando vio venir a Meg y en seguida se marchó. Me agradaría trabar amistad con él, porque estoy segura de que el pobre chico está aburrido y desea divertirse —dijo Jo decidida.
—Me agradan sus maneras y me parece muy educado y prudente —dijo la señora March—; así que no veo inconveniente en que le tratéis si se os presenta la ocasión. Fue él mismo quien trajo las flores y le hubiera invitado a entrar, de haber sabido que le admitiríais arriba. Me pareció que se marchaba con pena oyendo las risas y la algarabía que armabais; por lo visto, se siente muy solo.
—Afortunadamente no le hiciste subir, mamá —dijo Jo, riendo y mirando sus botas—. Otra vez haremos una función que pueda ver, y hasta quizá tome parte en ella. ¿No sería divertido?
—Nunca vi un ramo como este —dijo Meg, examinando con interés las flores—. ¡Qué bonito es!
—Son flores encantadoras, pero a mí me gustan más las rosas de mi Beth —dijo la señora March, aspirando el aroma de la que, casi marchita, llevaba en el pecho.
Beth apoyó la cabeza en el hombro de su madre y murmuró suavemente:
—¡Ojalá pudiera enviar un ramo a papá! ¡Me temo que no esté pasando una Navidad tan alegre como la nuestra!
CAPÍTULO III
EL VECINO
o, ¿dónde estás? —gritó Meg, al pie de la escalera que conducía a la buhardilla.
—Aquí —contestó desde arriba una voz ahogada.
Al subir, Meg encontró a su hermana comiendo manzanas y lagrimeando sobre el libro que estaba leyendo, cómodamente sentada en un viejo sofá de tres patas, junto a la ventana llena de sol.
Ese era el refugio favorito de Jo, donde le gustaba retirarse con media docena de manzanas o peras y un bonito libro para gozar de la tranquilidad del lugar y de la compañía de un ratón amigo suyo, que vivía allí cerca y al que no le importaba que ella le visitara.
En cuanto apareció Meg, el ratoncillo se metió en su agujero.
—¡Mira qué noticia te traigo! —dijo Meg a su hermana, que había secado rápidamente las lágrimas que humedecían sus mejillas—. Acaba de llegar esta tarjeta de la señorita Gardiner, invitándonos a una fiesta que da mañana por la noche. Escucha lo que dice: «Amalia Gardiner vería con mucho gusto en su baile del día de Año Nuevo a las señoritas Margaret y Josephine March» —leyó Meg con infantil alegría—. Mamá nos deja ir, pero ¿qué nos pondremos?
—¡Vaya una pregunta! Sabes tan bien como yo que nos pondremos los vestidos de popelina, porque no tenemos otros —contestó Jo sin dejar de masticar un trozo de manzana.
—¡Cómo me gustaría tener uno de seda! —suspiró Meg—. Mamá dice que quizá me haga uno cuando cumpla los dieciocho, pero aún faltan dos años, y se me hacen eternos.
—La popelina parece seda y esos vestidos son muy bonitos. El tuyo está completamente nuevo; el mío, en cambio, tiene una quemadura y una mancha. No sé cómo me las arreglaré, porque la quemadura se ve mucho y no hay modo de conseguir disimularla.
—Tendrás que estar lo más quieta posible y procurar que no se te vea la espalda. Por delante está muy bien. Yo me compraré una cinta nueva para el pelo, mamá me prestará su alfilerito de perlas, mis zapatos nuevos están preciosos y los guantes, aunque no tan bien como quisiera, pueden pasar.
—Los míos los estropeé con una limonada, pero como no puedo comprarme otros iré sin ellos —dijo Jo, que nunca se preocupaba por su indumentaria.
—Eso sí que no —declaró Meg—, o llevas guantes o yo no voy. Los guantes son lo más importante, además de que sin ellos no podrías bailar y eso me dolería mucho.
—Pues a mí me tiene sin cuidado bailar o no bailar. No es divertido ir dando vueltas por la sala.
—A mamá no puedes pedirle que te compre unos nuevos, porque son carísimos y tú eres muy descuidada —prosiguió Meg—. Cuando estropeaste los otros te dijo que no tendrías más guantes este invierno. ¿No podrías llevarlos, aunque estén manchados?
—Puedo llevarlos en la mano y no ponérmelos, es lo único que se me ocurre. Pero no... mira lo que vamos a hacer: cada una lleva un guante puesto y otro en la mano, ¿de acuerdo?
—Pero tú tienes la mano más grande que yo, y me ensancharás el guante —se lamentó Meg, que tenía gran cariño a sus guantes.
—Entonces iré sin guantes. Me tiene sin cuidado lo que diga la gente —contestó Jo, volviendo a coger su libro.
—Está bien, te daré mi guante —cedió Meg—, pero no me lo manches y ten cuidado de comportarte bien; no cruces las manos tras la falda, no te quedes mirando a nadie y no digas, como acostumbras, «¡Cristóbal Colón!». ¿Me oyes?
—No te preocupes por mí. Me portaré con refinamiento y no meteré la pata si puedo evitarlo. Ahora ve a contestar a la invitación y déjame terminar esta interesante novela.
Meg se marchó a contestar la invitación, «aceptando agradecida», y después se ocupó de examinar su traje, cantando alegremente cuando lo adornó con un cuellecito de encaje legítimo. Mientras, Jo acababa la novela y las manzanas y pasaba un rato con su amigo el ratón.
La tarde del día de Año Nuevo la sala estaba desierta, porque las dos hermanas menores actuaban de doncellas y las dos mayores estaban absortas en la tarea de arreglarse para el baile. Aunque el tocado era sencillo, hubo mucho que bajar y subir, y carreras de aquí para allá y risas y charlas.
De pronto se llenó la casa de un fuerte olor a pelo quemado. Meg quería llevar unos rizos sobre la frente encuadrándole el rostro, y Jo se ofreció a moldeárselo con unas tenacillas calientes y envueltos con papeles.
—¿Es natural que echen tanto humo? —preguntó Beth, que estaba sentada en el borde de una cama.
—Claro. Ese humo es la humedad que se seca —dijo Jo, dejando las tenacillas.
Quitó los papelillos, pero los bucles no aparecieron por ninguna parte, por la sencilla razón de que el pelo salió con el papel, y la horrorizada peinadora puso sobre la mesa, delante de su víctima, una hilera de paquetitos quemados.
—¿Pero qué has hecho? —gritó Meg, mirando desesperada el flequillo desigual que le caía sobre la frente—. ¡Me has estropeado el pelo...! Ya no puedo ir al baile. Mi pelo, ¡ay! Mi pelo...
—Mi mala pata de siempre —gruñó Jo, contemplando con lágrimas el pelo achicharrado—. Si no me hubieras pedido que te peinase... Ya sabes que siempre lo echo todo a perder. Las tenacillas estaban demasiado calientes y, claro, he causado un desastre. No sabes cuánto lo siento.
—Eso puede arreglarse, Meg —dijo Amy, consolando a su hermana—. Rízate el flequillo, ponte la cinta de manera que las puntas te caigan un poco sobre la frente, y estarás peinada a la última moda. He visto varias chicas así.
—Me está bien empleado, por presumida —exclamó Meg—. No tenía más que dejarme el pelo tal como lo tengo...
—Tienes razón. Con lo sedoso y suave que es... Pero pronto te volverá a crecer —dijo Beth, acudiendo a besar y consolar a la oveja esquilada.
Después de algunos percances menos graves, quedó al fin Meg arreglada. Luego, con ayuda de toda la familia, Jo se peinó y vistió, quedando las dos hermanas muy bien con sus sencillos trajes, gris plata el de Meg, con cinturón de terciopelo azul, vuelos de encaje y su broche de perlas, marrón el de Jo, con cuello blanco tieso de hilo, y por todo adorno dos crisantemos blancos. Cada una se puso un guante bueno, y llevó en la mano uno de los manchados, resultando, según dijeron todas, una cosa muy natural y hasta de buen gusto. A Meg, aunque no quería confesarlo, le hacían daño los zapatos de tacón alto que llevaba, y Jo estaba molestísima con las horquillas que le habían puesto para sujetarle el moño, pues le parecía que se le clavaban en la cabeza; pero ¿qué remedio? Era preciso ser elegante o morir.
—Que lo paséis muy bien, hijitas —dijo la señora March al despedirlas—. No cenéis demasiado y regresad a las once; enviaré a Hannah a buscaros.
Al cerrarse la puerta detrás de las muchachas, una voz gritó desde una ventana:
—Niñas, niñas, ¿lleváis los dos pañuelos bonitos?
—Sí, y Meg se ha puesto colonia —contestó Jo, riendo, y añadió, mientras seguían su camino—: Creo que mamá nos preguntaría lo mismo si nos viera salir huyendo de un terremoto.
—Sí, es uno de sus gustos aristocráticos y tiene razón, porque a una verdadera señora se la conoce por el calzado, los guantes y el pañuelo —dijo Meg, que compartía varios de esos gustillos de sabor aristocrático—. Bueno, no te olvides de disimular la mancha de la espalda, Jo. ¿Tengo bien el lazo? ¿No está mal el peinado? —preguntó Meg después de haberse contemplado largo rato en el espejo en el tocador de la señora Gardiner.
—Descuida, no se me olvidará. Si me ves haciendo algo incorrecto, llámame la atención con un guiño, ¿eh? —contestó Jo, dándose un tirón del cuello y arreglándose rápidamente el pelo.
—No, un guiño no, es impropio de señoritas; alzaré las cejas si haces algo que no debes, y si lo haces bien inclinaré ligeramente la cabeza. Ponte derecha, anda con pasos cortos y no des la mano cuando seas presentada a alguien: no se acostumbra.
—Pero ¿cómo sabes tú lo que se estila y lo que no? Yo no recuerdo esas cosas. Qué música tan viva se oye, ¿verdad?
Se dirigieron a la casa, un poco intimidadas, porque raras veces asistían a reuniones, y aunque esta era de confianza, para ellas resultaba un acontecimiento. La señora Gardiner, una majestuosa dama, las saludó amablemente y las encomendó a la mayor de sus seis hijas.
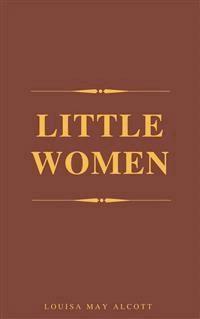
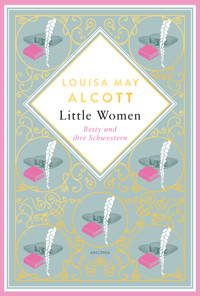




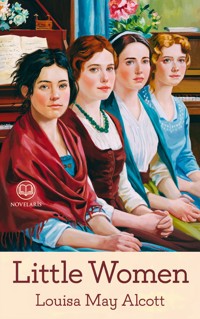
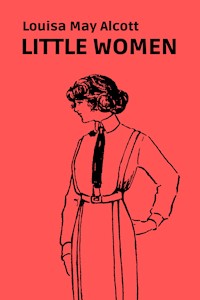


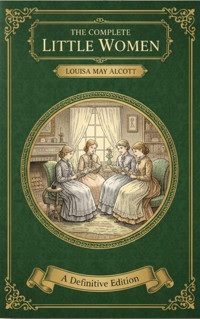




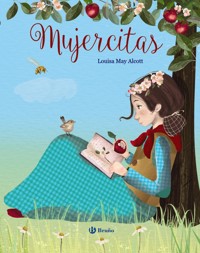

![Mujercitas [Versión íntegra ilustrada] - Louisa May Alcott - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6ae7e4f5e7a76441fb344bdc289e6272/w200_u90.jpg)











