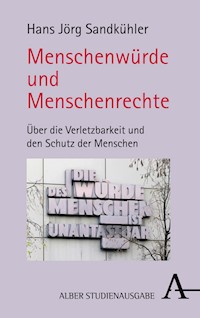Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia del Pensamiento y la Cultura
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Atendiendo al desarrollo de la lógica inductiva desde Whewll y Trendelenburg y de la teoría de la ciencia desde Helmholtz, Hertz y Boltzmann, hasta el neokantismo, el prgamatismo peirceano y la fenomenología, y basando su argumentación en la filosofía de E. Cassirer, el autor propone la tesis de que, desde la perspectiva abierta por la física contemporánea y una nueva filosofía del espíritu, hemos perdido la naturaleza y entrado en cambio en la Fábrica de los fenómenos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Hipecu / 42
Hans Jörg Sandkühler
Mundos posibles
El nacimiento de una nueva mentalidad científica
Traducción: Joaquín Chamorro Mielke
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Director de la colección
Félix Duque
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 1999
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4063-7
Prefacio
La importancia de la teoría filosófica del saber constituye actualmente un tema no menos discutido que la pregunta de cómo ha contribuido la filosofía al esclarecimiento de nuestra realidad. Lo que, en este respecto, la filosofía tenía encomendado parece ser hoy tarea y objeto de las ciencias empíricas. Pero la posición, todavía central, de la epistemología como teoría del saber, de su historia y de las ciencias salta a la vista si se siguen atentamente los actuales debates no sólo en la filosofía, sino sobre todo en las ciencias. Todavía no está claro qué sea el espíritu, todavía necesitamos comprender cómo es posible saber algo y qué es lo que sabemos cuando afirmamos conocer la realidad.
Este libro es un intento de ofrecer una respuesta desde una situación problemática del pensamiento filosófico, que se ve impugnado por las ciencias particulares. En las ciencias, que se ocupan en la relación entre realidad y saber, se ejerce una fuerte y notoria resistencia contra el giro copernicano de Kant; un materialismo nuevo, pero viejo en sus principios, no cesa de provocar con la tesis de que todo se puede explicar como elemento del mundo material, de la naturaleza; a este materialismo le sigue un reduccionismo que quiere explicarlo todo, incluso la conciencia y el espíritu, desde leyes naturales y mediante leyes de la física.
El realismo interno, que aquí propongo como epistemología adecuada, invierte la pregunta: ¿cómo construye nuestro espíritu lo que llamamos «realidad»? Desde esta inversión del giro copernicano defiendo la siguiente tesis: vivimos en realidades del saber. No me propongo salvar a cualquier precio las tradiciones de la filosofía; lo que más me importa es que, en la era de las ciencias, no se pierda el problema de la racionalidad a causa de las imposiciones pragmáticas de la empiría científica.
Por eso rememoro aquí las revoluciones científicas de los siglos xix y xx; ellas han destruido ciertos convencimientos bien simples tocantes a la objetividad de la ciencia. Desde la década de 1840 se ha venido produciendo en la filosofía, las ciencias y las artes la disolución de una certeza atacada por el escepticismo, una «disolución de lo dado»: la erosión de la idea de un mundo dado que sólo hubiera que «copiar». «En la labor de la precisión científica», escribe Gaston Bachelard, fundador de la epistemología en Francia, «se pueden apreciar elementos de un giro copernicano de la objetividad. No es el objeto lo que marca la exactitud, sino el método.» Bachelard extrae la siguiente consecuencia: «El pensamiento científico contemporáneo comienza con una epoché que pone la realidad entre paréntesis […] Todo progreso en la filosofía de la ciencia se produce en el sentido de un racionalismo creciente que elimina de todos los conceptos el realismo inicial.»
Esta vía de esclarecimiento en las ciencias es la que va a tomar mi reconstrucción histórica; y tal vía conduce a la idea de la construcción del mundo y al pensamiento de los mundos posibles. En los últimos 150 años se ha gestado una nueva imagen del mundo. Uno de los más importantes testigos de este acontecer es Ernst Cassirer, de cuya Filosofía de las formas simbólicas son deudoras muchas de mis reflexiones: en 1921 escribía Cassirer en su libro Sobre la teoría de la relatividad de Einstein: «En el instante en que el pensamiento, de acuerdo a sus pretensiones y exigencias, cambia la forma de las “sencillas” relaciones referentes al fundamento y la medición, nos hallamos, también por el lado del contenido, ante una nueva “imagen del mundo”. Las relaciones de experiencia antes obtenidas y fijadas, sin duda no pierden ahora su validez, pero al quedar expresadas en un nuevo lenguaje conceptual entran al mismo tiempo en un nuevo orden de significados.»
La nueva imagen del mundo, cuyo desarrollo esbozaré a grandes rasgos, pertenece al hombre considerado como homo depictor. En su núcleo alberga esta intelección: los seres humanos son libres como modeladores de su individualidad, incluso en lo que se refiere al conocimiento y el saber. La idea de «libertad» ha sido con frecuencia entendida sólo como idea política. Pero cuando se trata de nuestros derechos y posibilidades, somos libres no sólo políticamente. La libertad cala más hondo; alcanza a todas las dimensiones de las relaciones del hombre con el mundo, y no menos al plano más profundo: el del conocimiento del mundo. Ni la naturaleza ni el mundo histórico nos fuerzan a un conocimiento adecuado a ellos. En el conocimiento y la conducta, el «mundo objetivo» siempre es ya nuestro mundo. Nada más partimos del abstracto «hombre», nos encontramos con las manera de existir los hombres –como individuos, como personas–, y en ellas se revela ya el pluralismo de las relaciones congnitivas con el mundo, de las emociones, de los conocimientos, de los significados de las cosas y de las posiciones valorativas, como forma y contenido de la libertad de que hablan las constituciones modernas …y las ciencias y las artes.
Al final del proceso que aquí se intentará describir se alzan concepciones que desconfían del realismo del common sense y dan fundamento a la idea de los «mundos posibles». Sólo ahora ha llegado la modernidad a ser moderna, ahora que un Nelson Goodman puede decir que «la multiplicidad de mundos, su dependencia de los sistemas simbólicos que construimos, la pluralidad de estándares de lo correcto a que se subordinan nuestras construcciones» son el resultado esencial de la filosofía moderna, «que comenzó cuando Kant sustituyó la estructura del mundo por la estructura del espíritu, […] y que ahora ha acabado sustituyendo la estructura de los conceptos por las estructuras de los diferentes sistemas de símbolos de las ciencias, la filosofía, las artes, la percepción y el habla cotidiana. El movimiento es un paso de la verdad una y única y un mundo encontrado como algo ya hecho al proceso de producción de una multiplicidad de versiones o mundos correctos que incluso pueden estar en conflicto.»
Junto con la filosofía y las artes, también las ciencias han contribuido de forma decisiva a que nos hayamos emancipado del mundo único –sea divino, sea natural– para descubrir los mundos que nosotros mismos componemos conforme a esa objetividad y racionalidad que son posibles a los seres humanos. Homo mensura.
Bremen, agosto de 1997
Hans Jörg Sandkühler
I. A modo de introducción: el libro de la naturaleza en la escritura de la cultura
… para entrar en una fábrica de fenómenos
«La filosofía –se lee ya en Galileo– está escrita en ese grandioso libro que está continuamente abierto ante nuestros ojos (lo llamo universo). Pero no se puede descifrar si antes no se comprende el lenguaje y se conocen los caracteres en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, siendo sus caracteres triángulos, círculos y figuras geométricas. Sin estos medios es humanamente imposible comprender una palabra.»
Aquí aparece descrita de una manera nueva la relación, esencial para la ciencia moderna, entre imágenes teóricas del mundo y las formas de comprender lo real a ellas correspondientes. La palabra clave de esta relación es empiría. Parece evidente que esta palabra está asociada al positivismo moderno; pero esta apariencia es engañosa. La historia de las mentalidades, por la que aquí abogo, enseña otra cosa. Sin duda toda acción científica está guiada por el firme convencimiento de que el conocimiento científico guarda una relación primaria y principal con la empiría de lo dado. Pero, en la modernidad, la autorreflexión científica, la meta-empiría crítica, se expresa principalmente en variaciones sobre la frase de Galileo, y la antes citada de Cassirer comparte con Goethe el convencimiento de que «lo supremo es el conocimiento de que todo lo fáctico es ya teoría»; en la interpretación de Cassirer, la teoría de la relatividad, considerada en «el plano general de la teoría del conocimiento, se caracteriza porque en ella se opera de manera más consciente y clara que antes la progresión desde la teoría del conocimiento como copia a la teoría del conocimiento como función». Muy similar es el balance que en 1951 hizo Gaston Bachelard en L’activité rationaliste contemporaine: «Siguiendo a la física contemporánea, hemos abandonado la naturaleza para entrar en una fábrica de fenómenos».
En la «constitución» de que se dotó el espíritu científico ya desde Francis Bacon al hacer prevalecer la experiencia reflexiva no figura nada de lo que asumen el acusador concepto de «empirismo», fraguado en el idealismo de principios del siglo xix, ni el combativo concepto positivista de los «hechos», según los cuales lo característico de la «empiría» sería hablar el lenguaje de la naturaleza y reproducir un mundo acabado, sin mezcla de concepciones teóricas sobre el mismo, y unos datos suyos exentos de interpretación subjetiva.
Desde el segundo tercio del siglo xix, el pensamiento filosófico y científico-positivo buscó explicaciones a tres descubrimientos: 1) la ciencia traduce lo «real» a signos; 2) sus «hechos» están cargados de teoría; 3) sus datos son resultados de interpretaciones. La filosofía y las ciencias fueron paulatinamente descubriendo que la ciencia trata con mundos, y las ciencias de la naturaleza con naturalezas, y que en ellos los «hechos» tienen el significado de hechos en el espacio lógico (Wittgenstein). Puede decirse, con Cassirer, que el «orden del saber […] es aquel con el que, en la crítica del conocimiento, determinamos el orden de los objetos». Los objetos tienen su lugar en la topografía de las culturas humanas, y ello vale también para las llamadas ciencias objetivas de la naturaleza, que ahora pueden concebirse como una forma de las ciencias de la cultura. Las oscuras aguas de la poesía y el H2O de la química son en cuanto signos, como traducciones, como interpretaciones, cosas iguales. Lo que la ciencia distingue como su objeto no es una combinación de cosas dada «naturalmente». De este modo se pone fin al malentendido de que las leyes de la ciencia son leyes del ser y de que la misión del conocimiento científico consiste en producir figuras que sean auténticas copias. No hay ya cabida para algo así como el ser mismo que se refleja en nosotros como en un espejo.
Este segundo giro copernicano no se ha producido solamente en la filosofía y en las ciencias. Es sobre todo en las artes, y en primer término en la pintura, donde se constituye una vanguardia epistemológica. Pintar como lo hizo Cézanne no es imitar la naturaleza, sino producir una armonía entre numerosas percepciones, crear un sistema propio de colores y tonos y formas, desarrollar una nueva lógica. El arte se aparta del realismo y el naturalismo, disolviendo los contornos de lo dado. Con el abandono del ideal de la isomorfía y la transposición de lo objetual en un abstracto imaginario se crea un nuevo mundo posible, un mundo concreto. Cuando la física relativista crea su nuevo mundo de espacio-tiempo, ciertamente emplea otros signos y símbolos; pero el principio de que los fenómenos son algo producido es el mismo.
Un nuevo espíritu científico
Este principio no es en absoluto nuevo; tuvo que ser redescubierto. Desde los inicios de la Edad Moderna, la matematización de la investigación de la naturaleza había fundado un paradigma de comprensión del mundo que el concepto «observación» apenas recoge adecuadamente. «Observación» parece suponer un mundo acabado que invita a su representación –en el caso ideal, isomorfía– por la ciencia. Pero este empirismo «ingenuo» constituía sólo la excepción. En la modernidad, la idea de «observación» estaba siempre emparejada con la de una operación constructiva del sujeto del conocimiento: la teoría conducía a una segunda creación de la naturaleza. La concepción de Cassirer acierta aquí de lleno: «la “reproducción” no crea ninguna cosa nueva, sino un nuevo orden necesario entre pasos del pensamiento y objetos del pensamiento».
Ya en la filosofía de la investigación de Francis Bacon la exigencia antiespeculativa de privilegiar los «hechos» coexistió con el escepticismo metodológico que tuvo que brotar de la meditación sobre la elaboración intelectual de los «hechos». En esta línea de autoesclarecimiento de la ciencia se sitúa una afirmación del Novum Organum de Bacon que ya no podía disimularse: que todas las percepciones, tanto las de los sentidos como las del espíritu, proceden de la analogía del hombre, no de la del universo; pues el intelecto humano mezcla su naturaleza en la naturaleza de las cosas, contaminándolas.
La llamada «empiría» se carga así de «significado», y éste se forma en el acto de traducir intelectualmente la naturaleza exterior a naturaleza interior. Lo que comprendemos en los signos lingüísticos y las fórmulas matemáticas no son reproducciones, sino fenómenos producidos; los «hechos» son, como sostendrá más tarde Kant en la estela de Bacon, res facti, cosas hechas. Tener un mundo que resulta de la convergencia de lo verdadero y lo hecho: tal es la naturaleza del espíritu humano.
La filosofía y las ciencias, como las religiones y las artes, transforman la experiencia del mundo en mundos simbólicos autocreados; las imágenes del mundo se revelan como imágenes del mundo correspondientes al sentido históricamente particular que el hombre reconoce como propio. En este proceso nos queda cada vez menos de un mundo «objetivo»; a este respecto escribe Cassirer, comentando los análisis de Heinrich Rickert, el filósofo neokantiano de la cultura, que lo que parece afianzar y ampliar nuestro conocimiento de los hechos más bien nos aleja, y cada vez más, del núcleo de lo «fáctico»; la comprensión conceptual de la realidad equivale a la aniquilación de lo que de independencia y objetividad se haya atribuido a la realidad. El resultado es que ganamos tanto más en mundo fenoménico, mundo que se iguala a nuestro espíritu. En la tensión que de esta forma se genera, A. N. Whitehead veía (en Science and the Modern World, 1925; La ciencia y el mundo moderno) lo nuevo de la mentalidad moderna, del espíritu científico de la modernidad:
Este nuevo matiz del espíritu moderno es un interés irresistible y apasionado por la relación entre principios generales y hechos tenaces, obstinados.
De este modo fue cobrando cada vez mayor importancia un planteamiento modificado, expreso en la pregunta por la relación entre los signos y un designado que tiene, él mismo, forma de signo –la pregunta por el libro de la naturaleza en los símbolos usados por las culturas–. En el concepto de naturaleza no cabe ya hacer abstracción de la verdad de que ésta sólo aparece como designada. Por eso están aquí fuera de lugar afirmaciones como la de que un dualismo ontológico «cuerpo/espíritu» es inaplicable o la de que necesitamos una teoría de la ciencia de las «dos culturas». Sólo en el pensamiento pueden separarse sujeto y objeto como Yo y Naturaleza. Podrá tomarse en serio la separación de espíritu y naturaleza como problema epistemológico, pero no hay motivo para afirmarla ontológicamente. En este sentido es la ciencia natural ciencia humana, y la historia de la ciencia de la naturaleza historia de la cultura, y viceversa: las ciencias del espíritu son también ciencias de esa naturaleza.