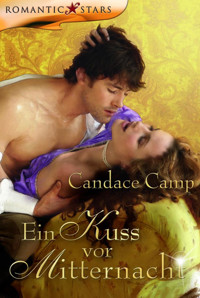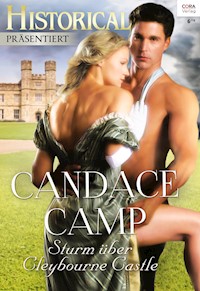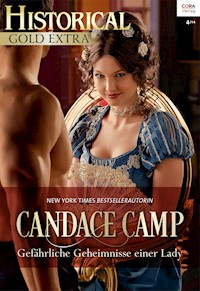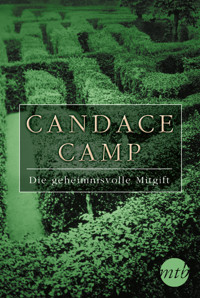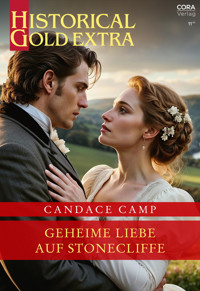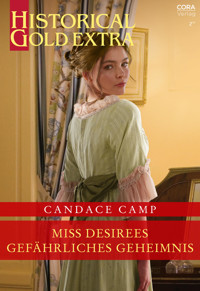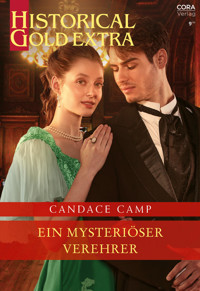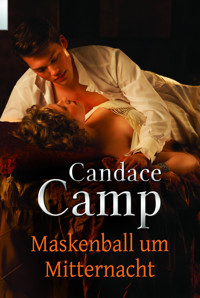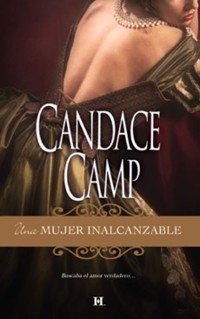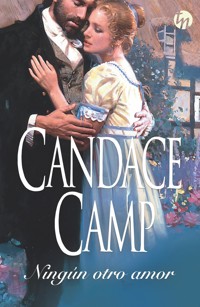
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Una vez, Nicola Falcourt había amado con todo su corazón y lo había perdido todo. Años después, el destino la llevaba a enfrentarse con un gran peligro... y una pasión aún mayor. A pesar de haberla besado apasionadamente, aquel atractivo bandolero creía que era la esposa de Richard Montford, conde de Exmoor, alguien a quien Nicola odiaba por haber sido la causa de la muerte del único hombre al que ella había amado. Para salvar a sus seres queridos tenía que confiar en un hombre tan peligroso como irresistible. Al hacerlo, Nicola estaba poniendo en peligro su vida... y su corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Candace Camp. Todos los derechos reservados.
Ningún otro amor, Nº 159C - febrero 2017
Título original: No Other Love
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Este título fue publicado originalmente en español en 2001
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9779-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
1789
Helen se inclinó sobre el niño que había en la cama. El pequeño tenía un aspecto tan desvalido e indefenso que le partía el corazón. Estaba tumbado, casi inmóvil, con los ojos cerrados, y el pelo se le pegaba en húmedos rizos a la frente. La única señal de vida era el débil movimiento de la sábana, que bajaba y subía al compás de su respiración. Unos momentos antes había estado murmurando en sueños, delirando con una fiebre muy alta. Minutos después, estaba tan quieto como un muerto.
Helen le apartó el pelo de la frente, suplicando en silencio que no falleciera. Solo hacía dos días que le conocía, pero no podría soportar que el niño pereciera.
Dos noches atrás, el señor Fuquay había llegado a la posada en una diligencia con aquel niño, lo que había resultado algo extraño. Se había alojado en la posada del pueblo con anterioridad, cuando Richard Montford iba con sus amigos a visitar a su primo, lord Chilton, el hijo del conde de Exmoor. Por aquel entonces se rumoreaba en el pueblo que el conde despreciaba a Richard Montford y que no le permitía que se alojara en Tidings, la magnífica casa solariega de la familia Montford. El tiempo había transcurrido y, por supuesto, el viejo había muerto. Richard Montford era el nuevo conde, por lo que resultaba de lo más peculiar que Fuquay hubiera ido a la posada en vez de a Tidings y más aún que hubiera ido acompañado de dos niños. Se había acercado a la puerta de la taberna y le había hecho una señal a Helen. Tras echar una rápida mirada hacia su patrón, la muchacha había salido detrás de él. Fuquay era un hombre joven, algo extraño, pero siempre había sido amable con ella y no había necesitado de mucha persuasión para conseguir que Helen le calentara la cama mientras estaba en la posada. Siempre había sido generoso y ella lo recordaba con cariño.
Tras salir de la posada, la había llevado al carruaje y le había mostrado dos niños dormidos. Una niña, casi oculta bajo un sombrero y un abrigo y un niño envuelto en una manta, con el rostro encendido, cubierto de sudor y temblando visiblemente.
—¿Puedes cuidar de él, Helen? —le había preguntado Fuquay, algo inquieto—. Está muy enfermo. Está claro que no va a durar mucho pero no puedo... Te compensaré —añadió, sacando una moneda de oro—. Solo tienes que quedarte con él y atenderlo hasta el final. Lo harás, ¿verdad?
—¿Qué es lo que le pasa? —había querido saber Helen, incapaz de apartar los ojos del niño. Era tan hermoso, tan pequeño y tan vulnerable...
—Fiebres. Está sentenciado, pero no puedo... Al menos debería morir en una cama. ¿Lo harás?
Por supuesto, Helen había accedido. Se había encaprichado del niño desde el momento en que lo había visto. Nunca había podido concebir, a pesar de tener muchas oportunidades, y siempre había deseado un hijo, un anhelo del que las otras chicas de la taberna se habían burlado. Y entonces, aquel niño tan precioso había caído en sus manos, como si fuera un regalo del cielo. Rápidamente, se había subido en la diligencia, sin hacer ninguna pregunta.
Habían llevado al pequeño a la casa de su abuela, dado que no tenía intención de que aquel maravilloso niño se le muriera. Si alguien podía salvarlo, era la abuela Rose. Fue un largo trayecto, ya que la anciana vivía en una casa muy aislada, en la linde con la tierra de Buckminster. Helen tuvo que hacer la última parte andando, con el niño en brazos, pues no había ningún camino por el que pudiera pasar un carruaje. El señor Fuquay la había ayudado a bajar y le había entregado al niño, dándole profusamente las gracias.
Dos días después, Helen levantó la vista del pequeño y miró a su abuela. La abuela Rose, como la llamaba todo el mundo, conocía todas las hierbas y remedios que sanaban, por lo que, cuando Helen había entrado con el pequeño en brazos, había sabido justamente lo que tenía que hacer.
Durante aquellos dos días, Helen y su abuela habían estado cuidando del pequeño, suministrándole cocciones, refrescándole con trapos fríos y obligándole a tomar pequeños sorbos de agua.
—¿Va a...? —preguntó ella. El niño estaba tan inmóvil y tan pálido.
—No —respondió la abuela, con una sonrisa en los labios—. Creo que lo ha superado. La fiebre ha empezado a bajar.
—¿De verdad? —preguntó Helen, poniéndole una mano en la frente al pequeño. Efectivamente, no estaba tan caliente como lo había estado minutos antes.
—¿Qué vas a hacer con él? Es de buena familia, ¿lo sabías?
Helen asintió. Aquello era evidente porque, durante los desvaríos de la fiebre, había hablado con el tono culto de la clase alta. Igualmente, las ropas que llevaba puestas, a pesar de estar sucias y manchadas de sudor, eran del mejor corte y de las más ricas telas.
—Lo sé, pero es mío. Nosotros lo hemos salvado y ahora me pertenece a mí. No dejaré que se lo lleven y además...
Ella dudó. No estaba segura de si quería revelar a su astuta abuela qué más sospechaba sobre el niño. Pensaba que sabía quién era y, si sus vagas suposiciones resultaban correctas, podrían costarle la vida al pequeño si se sabía que había sobrevivido.
—¿Además qué?
—No sé quién es. ¿Dónde íbamos a llevarle? Y... no creo que ellos quieran que viva.
—¿Y qué dirás si alguien te pregunta qué es lo que le ha ocurrido?
—Pues que murió, por supuesto, tal y como habían pensado, y que yo le enterré en el bosque donde nadie pudiera encontrarlo.
La anciana guardó silencio. Luego, asintió y no volvió a comentar nada sobre la posible devolución del pequeño. Ella también había caído bajo el influjo del niño.
Después de que la fiebre bajara, el muchacho fue mejorando poco a poco hasta que, por fin, abrió los párpados y miró a Helen con unos hermosos ojos oscuros.
—¿Quién eres?
—Soy tu nueva madre, Gil —respondió ella, tomándole de la mano.
—¿Mi madre? —repitió él, vagamente, con la mirada perdida.
—Sí, tu madre.
—Oh, yo no... —musitó, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas—. ¡No me acuerdo! ¡Tengo miedo!
—Tranquilo. Has estado muy enfermo, pero yo estoy aquí, igual que la abuela Rose, y vamos a cuidar de ti.
—Mamá —murmuró el niño, aferrándose a ella mientras las lágrimas le caían por las mejillas.
—Sí, cielo. Estoy aquí. Siempre estaré aquí.
Capítulo 1
1815
El carruaje se estaba acercando a la finca de Exmoor. Aquel pensamiento llenaba de temor a Nicola. ¿Por qué habría accedido a los deseos de su hermana? A medida que iban avanzando, Nicola deseaba más fervientemente no haberlo hecho. Hubiera preferido quedarse en Londres y ayudar a Marianne y a Penelope con sus planes de boda. Sin embargo, Deborah había parecido tan frágil e infeliz, incluso asustada, que Nicola no había sido capaz de negarse a su súplica. Después de todo, Deborah era su hermana pequeña y Nicola la adoraba. Lo único que había causado amargura y distanciamiento entre ellas había sido el matrimonio de su hermana con el conde de Exmoor.
Nicola suspiró y se rebulló en el asiento. Odiaba pensar en las discusiones que se habían producido desde el momento en que Deborah anunció que se iba a casar con Richard. Nicola había hecho todo lo que había podido para disuadirla, pero Deborah había mostrado una decidida ceguera para no ver los defectos de Richard. Cuando Nicola le había señalado que solo unos meses antes Richard había estado cortejándola a ella, Deborah había bramado que Nicola solo estaba celosa y que era incapaz de aceptar que un hombre pudiera querer a su hermana pequeña en vez de a ella.
Después de eso, Nicola se había rendido y, durante los últimos nueve años, su hermana y ella solo se habían visto muy de vez en cuando. Nicola se había negado a ir a la casa del conde y Deborah se había vuelto cada vez más solitaria y raramente viajaba a Londres. Prácticamente, no salía de su casa.
Sin embargo, cuando Nicola había visto a Deborah el mes anterior en la fiesta de su primo Bucky, Deborah le había suplicado que fuera a pasar un tiempo con ella durante su cuarto embarazo. Ya había tenido tres abortos y estaba aterrorizada de perder también aquel bebé. Al mirarla a los ojos, a Nicola le había resultado imposible negarse, por mucho que odiara estar bajo el mismo techo que Richard Montford.
Deborah, por supuesto, no podía entender el odio que su hermana sentía por su esposo, pero Nicola no podía olvidar el hecho de que, cada vez que miraba a Richard Montford, recordaba que él le había arruinado la vida. Había matado al único hombre del que ella había estado enamorada.
El carruaje dio un bandazo a causa de un bache. Nicola se tambaleó de un lado al otro sobre el asiento. Como pudo, se irguió en su asiento. Se lo merecía por no haber querido parar para pasar la noche una hora antes y haber insistido en continuar el viaje en plena oscuridad. Por poco que le gustara la idea de llegar a Tidings, había querido terminar el viaje lo antes posible.
En aquel momento, un disparo restalló en el aire, peligrosamente cercano al carruaje. Nicola se sobresaltó, sintiendo que el corazón se le desbocaba dentro del pecho.
—¡Alto! —gritó una voz. El carruaje se detuvo inmediatamente—. Si yo estuviera en tu lugar, no lo haría —añadió. El acento del hombre que hablaba era, curiosamente, muy refinado—. Tú, mi querido amigo, solo tienes un trabuco, mientras que yo tengo seis armas de fuego apuntándote al corazón.
Nicola se dio cuenta de que el carruaje había sido detenido por un salteador de caminos. Varios, en realidad, de acuerdo con lo que el hombre había dicho. Aquel hecho había sido muy frecuente en las afueras de Londres, pero había ido remitiendo en los últimos años y era aún menos común tan lejos de la gran ciudad. A Nicola nunca le había ocurrido algo parecido.
—Excelente decisión. Eres un hombre sabio. Ahora, te sugiero que le entregues tu arma a mi hombre muy lentamente y, por supuesto, con el cañón hacia arriba.
Con mucho cuidado, Nicola levantó la cortinilla y se asomó. La noche era muy oscura, con la luna en cuarto creciente. Vio que el mozo que iba sentado al lado del cochero entregaba su trabuco y que un hombre a caballo extendía la mano para recogerlo.
Varios hombres rodearon el carruaje. Todos iban a caballo y llevaban pistolas en las manos. Iban vestidos con ropas oscuras y montaban caballos de pelaje zaino, que parecían fundirse en la noche. Lo más siniestro de todo era que los hombres llevaban puesto un antifaz negro que les cubría la parte superior de la cara. Al ver aquella terrorífica escena, Nicola ahogó un grito.
Uno de los hombres oyó el leve sonido y volvió la cabeza bruscamente hacia ella. Rápidamente, Nicola dejó caer la cortinilla, sintiendo que el corazón se le salía del pecho.
—Vaya, vaya —dijo alegremente el de la voz culta—. Un pasajero curioso. Además, veo que es el escudo de armas del conde. ¿Habré sido tan afortunado como para haberme topado con el conde de Exmoor? Salga, señor, para que podamos verlo mejor.
El hombre, que parecía ser el líder de la banda, estaba encantado de haber parado a alguien a quien creía rico. Tras respirar profundamente para tranquilizarse, Nicola hizo girar la manilla de la puerta y se dispuso a bajar. Puso el pie en el pescante y miró directamente al cabecilla del grupo. Estaba decidida a no parecer acobardada. El hombre, todavía a caballo, se irguió sobre su montura y murmuró una maldición.
—Bien hecho —dijo Nicola, con frío sarcasmo en la voz—. Ha capturado a una mujer desarmada.
—Ninguna mujer está desarmada —replicó el hombre, con una ligera sonrisa en los labios. A continuación, desmontó hábilmente del caballo y se acercó a ella para hacerle una reverencia.
El hombre era alto y bien formado. Vestido con sus ropas oscuras, parecía emanar poder e incluso gracia. Tras contemplarlo, Nicola sintió que un escalofrío la recorría de arriba abajo. La mayor parte de la cara del bandido estaba cubierta por el antifaz. Solo quedaban visibles la mandíbula y la barbilla, aunque una perilla y un bigote ocultaban aún más estos rasgos. Una boca firme y amplia, cuyos dientes relucían en la oscuridad, se curvaba en una sonrisa burlona. Entonces, el desconocido avanzó hacia Nicola y la ayudó a bajar, extendiendo una mano enguantada.
—Suélteme.
—Lo haré, señora. Lo haré.
En la oscuridad de la noche, los ojos parecían ser completamente negros. A Nicola le parecieron unos ojos sin alma y, sin embargo, no podía dejar de mirarlos. Él le apretó la mano un poco más y luego la soltó.
—Antes de marcharse debe pagar un impuesto por pasar por mis tierras —añadió.
—¿Sus tierras? Y yo que creía que estábamos en las tierras del conde de Exmoor —replicó ella, con un cierto tono de mofa en la voz.
—Eso es desde el punto de vista legal.
—¿Y qué otro punto de vista puede haber?
—El del derecho. ¿Acaso no pertenece la tierra a los que la trabajan?
—Es un concepto algo radical. Y usted, supongo, es el representante del «pueblo».
—¿Y quién puede haber mejor? —preguntó él.
—La mayoría de las personas que yo conozco y que viven en esta tierra no considerarían que un ladrón es la persona que los representa.
—Me insulta, señora. Y yo que había esperado que podríamos ser... civilizados.
—Resulta difícil ser civilizado cuando una se siente amenazada.
—¿Amenazada? —repitió él, levantando las manos en un gesto de asombrada inocencia—. Señora, me sorprende. Yo no la he amenazado.
—¿Acaso no es amenaza el hecho de detener mi carruaje y pedir dinero? ¿Por qué otra razón están esos hombres apuntándonos? —añadió, mirando al resto de los jinetes.
—Me temo que ahí te tiene acorralado, amigo mío —comentó uno de los bandidos, también con acento muy culto.
—¿Qué es esto? —preguntó—. ¿Un grupo de ciudadanos acaudalados divirtiéndose?
—No, señora —dijo el que la había ayudado a bajar—, no es ninguna broma. Es nuestro negocio, así que acabemos con esto. Su dinero, por favor.
—Por supuesto —replicó Nicola, tirando de los cordeles de su bolsito para abrirlo.
Rápidamente, él metió la mano y sacó el pequeño monedero de piel. Luego, lo hizo saltar sobre la mano, como si quisiera medir el contenido por el peso.
—¡Vaya! Veo que no viaja ligero. Esto es un extra para mí.
—Supongo que también desea mis joyas —le espetó Nicola, quitándose los guantes para revelar los dos sencillos aros de plata que le adornaban los dedos.
Creía que, si le mostraba algunas de sus joyas, el bandido no se pondría a buscar nada más oculto. Así, evitaría que le quitara el recuerdo que llevaba colgado del cuello por una cadena. Por supuesto, no valía casi nada, excepto para ella, pero aquel delincuente probablemente sería capaz de quitárselo solo para hacerle daño.
—Me temo que no tengo pulseras ni collares. Casi nunca viajo con joyas puestas.
—Sé que en los viajes las damas no suelen ponerse joyas, las llevan en el equipaje —replicó él, haciéndole un gesto a dos de sus hombres.
Estos desmontaron rápidamente y se subieron al techo del carruaje, donde iba el equipaje. Un momento más tarde, bajaron con el joyero de viaje de Nicola y una pequeña caja fuerte, que procedieron a cargar sobre sus monturas.
Nicola escondió su alivio por que el ladrón hubiera creído sus palabras. Entonces, él se quitó los guantes y volvió a tomar una de las manos de Nicola, que se sobresaltó al sentir el contacto. Era una mano dura y cálida. Mientras le iba quitando los anillos con la otra, Nicola sintió que el aliento se le ahogaba en la garganta.
Al levantar la mirada, vio que él la miraba de un modo muy enigmático. Nicola apartó bruscamente la mano.
—Ahora, si han acabado, me gustaría seguir mi camino.
—No, no hemos terminado todavía. Hay todavía algo más que le voy a robar, señora.
Nicola enarcó las cejas, sin entender a lo que se refería. Entonces, el bandido la agarró por los hombros y la estrechó contra su cuerpo, depositando su boca sobre la de ella.
Nicola se quedó rígida por aquel ultraje. Los labios de aquel hombre se movían sobre los suyos de un modo suave y seductor, abrasándola con su calor. Involuntariamente, se sintió sin fuerzas y le pareció que su cuerpo se volvía cálido y líquido. Unas sensaciones turbulentas y salvajes le recorrieron el cuerpo, sorprendiéndola y turbándola tanto como aquella acción insolente. Nicola era una mujer hermosa, con un cuerpo menudo pero bien dotado, de pelo rubio dorado y con enormes ojos de oscuras pestañas. Estaba acostumbrada a que los hombres se sintieran atraídos por ella y que incluso se le insinuaran de un modo algo inadecuado. Sin embargo, no estaba acostumbrada a que su propio cuerpo experimentara aquella reacción.
Él la soltó tan bruscamente como la había agarrado. Los ojos de aquel desconocido relucían en la oscuridad, por lo que Nicola estuvo segura de que se había dado cuenta del modo en que ella se había deshecho por dentro. Una ardiente furia surgió dentro de ella y, sin pensarlo, levantó la mano y le abofeteó.
Todos se quedaron quietos y en silencio a su alrededor. Nicola estaba segura de que el bandido la castigaría por lo que acababa de hacer, pero estaba demasiado enojada como para que le importara. El hombre la miró durante un largo momento, con una expresión inescrutable en el rostro.
—Señora —dijo por fin, haciéndole una reverencia.
Entonces, se volvió y se montó ágilmente en su caballo. Rápidamente, desapareció en la oscuridad, seguido por sus hombres.
Nicola contempló cómo se marchaban. Los labios le ardían y cada nervio de su cuerpo parecía estar a punto de estallar. La ira se acumulaba dentro de ella, haciéndola temblar. Lo peor de todo aquello era que no sabía si estaba más furiosa con el bandido por haber tenido la osadía de besarla o consigo misma, por las sensaciones que había experimentado durante aquel beso.
—¡Maldito sea por tal atrevimiento!
El conde de Exmoor golpeó el puño contra una pequeña mesa cubierta de adornos, que temblaron al recibir el golpe. Era un hombre alto, como todos los Montford, y no aparentaba los casi cincuenta años que ya tenía. Su pelo era castaño, aunque las canas le cubrían ya las sienes, y se le consideraba un hombre guapo.
Previsiblemente, se había puesto furioso cuando Nicola llegó y le contó lo que le había ocurrido por el camino. Durante los últimos minutos, no había cesado de andar arriba y abajo de la sala, con el rostro congestionado y los puños cerrados. Deborah, muy pálida, lo contemplaba con ansiedad y Nicola con una antipatía que le costaba mucho disimular.
—¡Atacar mi propio carruaje! —prosiguió Richard, incrédulo—. ¡Qué osadía la de ese hombre!
—Yo diría que osadía es algo de lo que no carece —replicó Nicola, en tono algo jocoso.
—Pediré la cabeza de ese cochero por ello —añadió Richard, sin prestarle atención.
—No fue culpa suya —afirmó Nicola—. Habían colocado el tronco de un árbol atravesado en la carretera. No hubiera podido hacer pasar a los caballos, aunque estos no se hubieran encabritado.
—¿Y el mozo? —le preguntó Richard—. Le dije que fuera con el cochero, armado, para evitar un ataque de tales características. ¡Pero no solo no disparó ni una sola vez, sino que encima les entregó su arma!
—No sé que otra cosa podrías esperar. Había al menos seis hombres rodeando el carruaje. Si hubiera disparado, tanto él como el cochero habrían muerto en el acto y entonces, ¿qué habría sido de mí? No creo que hubieran cumplido con su deber si me hubieran dejado sola y desprotegida en esa carretera, ¿no te parece?
—Menuda protección te dieron.
—Bueno, al menos estoy aquí, sana y salva, sin haber perdido otra cosa que no hayan sido unas pocas joyas y algunas monedas.
—Debo decir que pareces bastante indiferente sobre lo que ha ocurrido.
—Me alegra estar viva. Durante unos momentos, en aquella carretera, estuve segura de que me matarían.
—Sí. Gracias a Dios has llegado aquí, sana y salva —intervino Deborah, tomando de la mano a su hermana.
—Bueno, me alegro de que lo consideréis tan a la ligera —dijo Richard, con cierta amargura en el rostro—. Sin embargo, es algo que yo no puedo pasar por alto. Para mí, este hecho es un descarado insulto.
—¡Vaya, Richard! ¡Te recuerdo que fui yo quien sufrió ese asalto!
—Estabas viajando bajo mi protección y, para mí, ese acto de villanía es como si hubieran dicho que mi protección no vale nada. Evidentemente, ese canalla lo hizo para humillarme. Bueno —añadió, con una sonrisa en los labios—, esta vez ese infeliz descubrirá que ha ido demasiado lejos. No descansaré hasta que tenga su cabeza sobre una pica. Gracias a Dios, ya he enviado a por un detective de Londres y, en cuanto llegue aquí, le pondré a trabajar en el asunto. Entonces, ese mequetrefe aprenderá que se las está viendo con quien no debía.
—Bueno, basta ya de hablar —dijo Nicola, mirando a su hermana—. Evidentemente, Deborah está cansada y necesita irse a la cama.
—No, me encuentro bien, de verdad.
—Tonterías. Está muy claro que estás agotada. Venga, yo te acompañaré a tu dormitorio. Richard, si nos excusas...
—Por supuesto —respondió Richard, casi sin mirar a su mujer a la cara—. Tengo que salir a interrogar al cochero. Buenas noches, Deborah. Nicola... Nos alegra mucho tu visita. Acepta mis disculpas por este incidente.
Con aquellas palabras, salió del cuarto. Entonces, Nicola agarró a su hermana por el brazo y la ayudó a levantarse de la silla. Empezaron a dirigirse hacia las escaleras, pero Deborah no dejaba de mirar con ansiedad hacia la puerta principal, a través de la cual Richard había desaparecido.
—Espero de corazón que Richard no sea duro con ese cochero. Yo... Normalmente no sería brusco con nadie, por supuesto. Es solo que ese bandido le ha alterado tanto...
—Eso ya lo he visto.
—Ese hombre no hace más que acosar a Richard. Sé que suena un poco raro, pero parece disfrutar especialmente robándole a él. Los pagos de los que tienen arrendadas nuestras tierras, los cargamentos que van y vienen de las minas... Ya no sabría contar el número de veces que esos carros han tenido contratiempos. Incluso a plena luz del día. Es como si estuviera burlándose de Richard.
—Tiene sentido. Richard es el mayor terrateniente de por aquí. Es normal que la mayor parte del dinero que ese hombre roba sea de él.
—Oh. También detiene otros carruajes e incluso el transporte del correo algunas veces, pero es Richard el más afectado. Sus beneficios de las minas de estaño se han visto drásticamente recortados. Richard casi se ha vuelto loco. Creo que lo que más le molesta es que «El Caballero», como todos le llaman, haya resultado ser un hombre tan escurridizo. Sale de ninguna parte y luego se funde con la oscuridad de la noche. Richard ha enviado hombres a buscar su guarida, pero no han encontrado nada. Ha puesto más vigilancia en los carros y en su carruaje, pero eso no le detiene, igual que no lo hizo esta noche. Además, nadie suministra ninguna información sobre él. Ni siquiera los mineros ni los granjeros que trabajan para nosotros admiten saber nada de él. ¿Te parece que eso es posible?
—No sé. Efectivamente parece algo improbable que nadie sepa nada sobre él.
—Normalmente, la gente del pueblo parece saberlo todo. Richard dice que le están engañando, que le ocultan el paradero de ese hombre. Por alguna razón, ese bandido parece ser un héroe para todos los habitantes de esta zona.
—¿Qué sabes tú sobre ese bandido? —preguntó Nicola—. Parece un delincuente un poco raro. Hablaba tan bien como tú o como yo, igual que uno de los otros hombres.
—Por eso le llaman «El Caballero» —respondió su hermana. Ya habían llegado a lo alto de las escaleras y Deborah se detuvo un instante para tomar aliento—. Por eso y por sus buenos modales. Tiene reputación de ser muy cortés, especialmente con las damas, y se dice que no ha hecho daño a nadie de los que ha parado. Una vez paró al vicario de noche cuando este iba a asistir a un moribundo y no le robó ni un penique. Al ver quién era, se limitó a disculparse y le dijo que prosiguiera con su camino.
—Vaya...
Nicola no le dijo que el comportamiento que el bandido había tenido con ella no podría ser considerado como cortés. No era que le hubiera infligido ningún daño, pero aquel beso... Bueno, también había sido un insulto.
—Nadie sabe de dónde procede —añadió Deborah—. Empezó sus actividades hace solo unos pocos meses.
—Parece que ha elegido un lugar algo extraño. Los ladrones habitualmente operan más cerca de Londres o de una ciudad importante, no en medio del campo. ¿Cómo se supone que llegó a este lugar? ¿Crees que puede ser de buena cuna, algo así como un hijo que deshonró a su familia y fue desheredado?
—O un despilfarrador que derrochó su fortuna —concluyó Deborah—. Esa es la teoría que propone la esposa del vicario. Tal vez, era simplemente alguien que recibió una buena educación, pero que es pobre, algo así como un tutor o un maestro de esgrima.
—¿Un tutor? —preguntó Nicola, conteniendo la risa—. ¿Un erudito de historia que se ha convertido en salteador de caminos?
—Eso parece un poco absurdo. Richard dice simplemente que es un «maldito actor» que ha aprendido a imitar a los que son mejores que él. Y tal vez lo sea. Sin duda, nosotros le hacemos parecer una figura más romántica de lo que es.
—Sin duda —dijo Nicola, recordando cómo le había tocado la mano, la suave presión de sus labios... Un temblor la recorrió de arriba abajo.
—Lo siento —susurró Deborah, al sentir el temblor—. No debería hablar tan a la ligera de ese hombre cuando tú acabas de tener una experiencia tan horrible. Debe de haber sido terrible.
—Estoy bien. Sin duda recordarás que no soy una mujer muy sensible. Casi nunca me afectan las cosas.
—Sin embargo, encontrarte con un delincuente sin piedad hasta a ti te habrá causado algo de aprensión —dijo su hermana. Deborah se detuvo enfrente de una puerta y empezó a girar el pomo—. Esta es tu habitación. La mía es la de al lado. Espero que te guste. Si hay algo que necesites, solo tienes que hacérmelo saber.
El dormitorio era espacioso y estaba bien amueblado. Tenía dos pares de ventanas en la pared opuesta, aunque las cortinas ya estaban echadas por la oscuridad de la noche. Había fuego en la chimenea y una lámpara de aceite estaba encendida sobre la mesilla de noche. Cuando entraron, una doncella estaba pasando un calentador entre las sábanas. Al verlas, hizo una reverencia y salió de la habitación.
—Es preciosa —dijo Nicola, mirando a su alrededor.
—Me alegro de que te guste. Durante el día tiene una vista muy bonita del jardín y del páramo. Ven a ver mi dormitorio —sugirió Deborah, tomándola de la mano y sacándola de nuevo hacia el pasillo.
La habitación de Deborah resultó ser bastante parecida a la de Nicola. Era una habitación muy espaciosa y femenina, llena de encajes y de volantes. No había detalles que evidenciaran que aquel fuera también el dormitorio de un hombre. Ni botas contra la pared ni útiles de afeitado. A Nicola no le sorprendió que el conde y la condesa durmieran en habitaciones separadas, dado que aquello era bastante común entre la aristocracia. Sin embargo, sí le sorprendió que no hubiera nada que mostrara la presencia de Richard en aquel cuarto, aunque fuera ocasionalmente.
Nicola miró a su hermana, que estaba hablando alegremente sobre sus planes de colocar la cuna del bebé al lado de su cama y un catre para la doncella en su vestidor una vez que el bebé hubiera nacido. Se preguntó si Deborah seguía amando a Richard como lo había hecho cuando se casó con él o si, con los años, había llegado a verlo tal cual era. Entonces, Deborah suspiró, sin dejar de mirar el lugar donde se colocaría la cuna de su hijo. Nicola vio el temor que había en su rostro. Sin duda, estaba recordando a los otros niños que había tenido la esperanza de colocar allí.
—Estoy segura de que lo que has pensado funcionará a las mil maravillas —dijo Nicola, con rapidez, rodeando los hombros de su hermana con el brazo—. Y al bebé le encantará.
—¿De verdad?
—Claro. Ya lo verás. Ahora, no debes preocuparte, ya que eso no beneficiará en absoluto al niño.
—Lo sé. Eso es lo que me dice todo el mundo, pero resulta tan difícil cuando...
—Es natural, pero, ahora que estoy yo aquí, puedes estar segura. Yo te ayudaré en todo y, si hay problemas con la casa o con cualquier otra cosa, me ocuparé yo. Ya sabes lo mandona que soy.
Deborah sonrió y se relajó un poco.
—Es tan maravilloso tenerte aquí. Sé... sé que tú y yo hemos tenido nuestros desacuerdos... en algunas cosas, pero ahora podemos olvidarnos de todo eso, ¿verdad?
—Claro que podemos —contestó Nicola, aunque sabía que las diferencias entre ellas nunca habían sido por su hermana, sino por Richard y por todo lo que él había hecho diez años atrás—. Ahora, no nos preocupemos por eso. Lo único que importa es tu salud.
—Estoy cansada. Estos días parece que tengo muy poca energía. Y las náuseas de por la mañana son mucho peores esta vez, aunque el médico dice que eso es buena señal, que significa que este niño es mucho más fuerte que los anteriores.
—Sin duda tiene razón. Además, estoy segura de que te dijo que descansaras mucho, ¿no es así?
—Sí.
—Entonces, permíteme que llame a tu doncella para que te ayude a desnudarte y así puedas meterte en la cama.
—¡Pero tengo tantas ganas de que me cuentes todo sobre el compromiso del primo Bucky!
—Tendremos mucho tiempo para eso mañana. Te prometo que te lo contaré todo. Y también lo de lord Lambeth.
—¿Cómo? ¿También se va a casar? —preguntó Deborah, con los ojos abiertos de par en par por el interés de la noticia—. ¿Con quién? Y yo que pensaba que era un soltero empedernido.
—Supongo que solo hace falta la mujer adecuada, pero es una historia demasiado larga para contártela ahora. Lo oirás todo mañana.
Con una sonrisa cansada, Deborah asintió. Nicola le dio un beso en la mejilla y salió de la habitación para dirigirse a la que se le había preparado a ella. Tras cerrar la puerta de su dormitorio, Nicola miró a su alrededor. La suave luz de la lampara era muy acogedora, pero no pudo disipar el frío que sentía en el corazón.
Odiaba estar allí. Deseó estar lejos, en Londres, en la vida que se había construido allí. En Londres era feliz. Tenía sus obras benéficas con las empobrecidas mujeres del East End, el comedor que dispensaba comidas y ropas para los más necesitados... Tenía su círculo de amistades con el que se reunía cuando le venía en gana, los flirteos sin importancia que nadie se tomaba en serio, las cenas íntimas... Se sentía útil y ocupada y, además, estaban los placeres de la ópera y del teatro...
Sin embargó, allí... allí se sentía extraña. Odiaba estar en aquella casa con Richard. Además, había ocurrido aquel terrible encuentro con el bandido... el beso...
Nicola sacudió la cabeza para apartar aquel recuerdo. Sentía que era una estupidez estar pensando en aquel beso y no lo haría. Por ello, se dirigió hacia la ventana y separó las pesadas cortinas para mirar la oscuridad de la noche. Los árboles y los arbustos del jardín eran meras sombras. Entonces, cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre el frío cristal de la ventana. Un terrible anhelo la atravesó por dentro, tan fiero que casi estuvo a punto de gritar. «Oh, Gil...».
Ya le había ocurrido aquello antes, un dolor agudo a inesperado en el pecho, como si las heridas volvieran a abrírsele. Cuando aquello le ocurría, el dolor que sentía por Gil era una pena tan profunda que amenazaba con asfixiarla. Todo aquello había pasado mucho tiempo atrás, diez años. Habitualmente pensaba en Gil con dulzura, recordando con tristeza cómo reía, cómo caminaba, cómo la hacía sonreír o suspirar. Sin embargo, aquel dolor que se había apoderado de ella era amargo e hiriente, cortándola por dentro casi como lo había hecho diez años atrás.
No había dejado de pensar en él en toda la tarde. Cuando el carruaje se detuvo en el patio, de repente recordó la primera vez que lo había visto allí, en Tidings, cuando ella regresaba con otros invitados de una jornada de caza. Él se había acercado a su caballo, extendiendo las manos para ayudarla a desmontar. Ella había bajado la mirada, turbándose al ver su hermoso rostro y sus alegres ojos negros, el negro mechón de cabello que le cubría la frente. Nicola le había entregado su corazón en aquel mismo momento.
Sola en su dormitorio, le resultaba imposible contener la avalancha de recuerdos. Suponía que era por estar allí, en Tidings, el lugar donde le había conocido, o tal vez por estar con Richard, al que había hecho todo lo posible por evitar durante diez años. Fuera lo que fuera, sentía el corazón transido por un dolor y un ansia que sabía que nunca desaparecerían.
Con un sollozo, se alejó de la ventana y se dejó caer sobre la cama. Tras colocarse de costado, contempló las incandescentes brasas de la chimenea y se acurrucó como una niña para entregarse por completo a sus pensamientos...
Capítulo 2
1805
Nicola tenía diecisiete años cuando se mudó a Dartmoor con su madre y su hermana pequeña, Deborah. Su padre había muerto y, a pesar de dejar todas sus necesidades bien cubiertas, la finca en la que habían vivido hasta entonces pasó automáticamente, junto con el título, a un primo segundo, tal y como establecían las disposiciones familiares. El primo, cortésmente, les había ofrecido seguir viviendo en la casa junto con él, su esposa y su progenie, aunque solo por guardar las apariencias y no por afecto hacia ellas. Lady Falcourt, que sentía tan poco aprecio por él como el nuevo heredero sentía por ella, declinó la oferta y decidió irse a vivir con su hermana, lady Buckminster.
Lord Buckminster, su sobrino, a quien todos conocían como Bucky, les dio la bienvenida y los invitó a quedarse todo el tiempo que quisieran. En realidad, Nicola fue más feliz en Buckminster de lo que había sido en su propia casa. A pesar de que sentía la pérdida de su padre, siempre lo había visto como una figura distante que pasaba la mayor parte de su tiempo en Londres. Como lady Falcourt tenía una salud muy delicada, desde una edad muy temprana, Nicola había tenido que llevar las riendas de la casa. Sin embargo, allí en Buckminster, el ama de llaves era una mujer muy competente que se ocupaba de todo sin que lady Buckminster tuviera que hacer nada más que asentir a las decisiones que ella tomaba. Libre de la responsabilidad de dirigir una casa, Nicola pudo hacer poco más o menos lo que le apetecía, aunque siempre bajo la atenta mirada de lady Buckminster.
Por lo tanto, Nicola se pasaba la mayor parte del tiempo montando a caballo por las tierras cercanas y conociendo a las personas que allí vivían. Desde la infancia, siempre se había sentido muy cómoda entre sirvientes y arrendados, ya que su madre siempre había estado demasiado indispuesta y Nicola había recibido la mayor parte del cariño de su niñera. A lo largo de los años, su «familia» había ido incluyendo a la mayoría de los otros sirvientes, desde el mozo de menos categoría hasta la imponente figura de la cocinera.
Había sido Cook, así llamaban la cocinera, la que le había inspirado su interés en las hierbas y especias, cuyas propiedades le había explicado mientras Nicola la escuchaba atentamente. Lo que más le había interesado habían sido las propiedades curativas de las plantas. Cook le enseñó cómo cultivar las hierbas en el jardín y a identificarlas cuando las recogía en el campo. Nicola aprendió también a secarlas, a mezclarlas y a hacer tinturas y bálsamos. Además, tanto amplió sus conocimientos leyendo y experimentando por su cuenta que, cuando solo tenía catorce años, la llamaban a ella para curar alguna enfermedad tanto como a la propia Cook.
El único problema de su nueva residencia era el conde de Exmoor. Como era el único miembro de la aristocracia en la zona, estaba presente en todas las reuniones sociales, a las que Nicola, a pesar de tener solo diecisiete años, solía asistir también. Indudablemente, ella era la más bella joven de la comarca, a la que requerían todos los muchachos sin excepción. Nicola no solía prestar atención a sus torpes intentos, pero el conde era un caso completamente distinto. Era maduro y sofisticado, aunque la cortejaba con poca delicadeza. Sin parecer descarado a los ojos de su madre o de lady Buckminster, se las arreglaba para encontrar numerosas oportunidades para tocarla y le dirigía miradas apasionadas que alarmaban y molestaban a Nicola. A ella no le interesaba el conde lo más mínimo, a pesar de que a su madre le parecía una oportunidad que no debía dejar pasar.
—Dios santo, Nicola —le decía cuando ella protestaba por haber sido invitada a cualquier acontecimiento social por el conde—. Cualquiera diría que te sentirías halagada por sus atenciones. Es un buen partido. Los Montford son una familia importante, con riqueza y títulos. Pero si hasta eres amiga de su prima... ¿Cómo se llama esa chica tan tímida?
—Penelope. Y no es tímida, sino simplemente algo callada. Sí, aprecio a Penelope y también a su abuela, pero eso no tiene nada que ver con lo que siento por Exmoor. No me gusta, al igual que detesto el modo en que me mira o me habla.
—Querida mía, lo que ocurre es que estás acostumbrada a esos jovenzuelos tan inmaduros.
—¡Pues prefiero los jovenzuelos inmaduros a un viejo!
—Nicola, el modo en el que hablas... El conde no es viejo. Está en la flor de la vida.
—¡Pero si debe de tener cerca de cuarenta años! Y yo, por si te has olvidado, solo tengo diecisiete.
—Por favor, querida, no hay necesidad de ser grosera. Tiene treinta y tantos, pero no es demasiado viejo para casarse. Muchos hombres son bastante más mayores que sus esposas. Tu padre, por ejemplo, era dieciséis años mayor que yo.
—Eso no importa. Además, yo no tengo deseo alguno de casarme con nadie. De hecho, no pienso hacerlo hasta dentro de muchos años y por supuesto no lo haré si no es con alguien al que ame. La abuela me dejó una bonita fortuna para que no tuviera que casarme a menos que quisiera.
—No sé de dónde has sacado esas ideas tan radicales...
—Sí que lo sabes. De la abuela.
Efectivamente, la anciana había sido una mujer independiente que siempre había mirado con desdén a la mujer insulsa en la que se había convertido su hija. La abuela se había visto presionada por su familia para casarse sin amor y se había asegurado de que ninguna de sus tres hijas se viera obligada a hacer lo mismo. A su muerte, les había dejado a Deborah y a ella una cuantiosa herencia para que pudieran vivir independientemente, si así lo querían.
—Sí, y de tu tía Drusilla —añadió su madre. Drusilla nunca se había casado y vivía en Londres. Lady Falcourt la entendía incluso menos a ella que a la fanática de los caballos, Adelaide, lady Buckminster—. Menudo ejemplo es. Una solterona, sin hijos que le alegren los días ni un marido al que cuidar ni casa de la que ocuparse.
—No es que no tenga intención de casarme, mamá. Lo haré cuando y con quien yo quiera, aunque te puedo asegurar que no será con lord Exmoor.
Sin embargo, no había manera de poder esquivar al conde a menos que Nicola quisiera recluirse socialmente. Estaba en todas las fiestas a las que iban y lo peor de todo era que su madre insistía en aceptar todas las invitaciones que él les enviaba.
Así fue como Nicola asistió a la cacería en Tidings, la hermosa finca de los Exmoor, y entró trotando en el patio, ruborizada por la actividad y con mechones de cabello sueltos alrededor de la cara. Cuando los mozos se acercaron a ocuparse de los caballos, Nicola bajó los ojos y se encontró con uno de los rostros más hermosos que había visto nunca.
Era más fuerte que el resto de los mozos, más alto y robusto. Unos ojos oscuros y llenos de picardía destacaban en un rostro profundamente bronceado, enmarcado por una espesa mata de pelo negro. Al mirar a Nicola, esbozó una sonrisa. Ella lo miró, sintiéndose como si el mundo se hubiera detenido y ella estuviera flotando, libre, aunque con el corazón desbocado.
—¿Quiere que la ayude a bajar, señorita? —preguntó el mozo, levantando las manos.
Nicola no pudo responder. Se limitó a sacar el pie del estribo y a deslizarse de su silla de amazona para apoyarse sobre él. El mozo le rodeó la cintura con las manos y la bajó sin esfuerzo. Al colocarle las manos sobre los hombros, Nicola sintió el calor que emanaba de su cuerpo, y que traspasaba la tosca camisa de lana, su fuerza y sus músculos. Durante un instante, estuvieron muy juntos, con el rostro de él tan cerca del de ella que Nicola pudo ver las espesas pestañas que le ensombrecían los ojos. En cuanto tocó el suelo, el conde apareció a su lado y la tomó del brazo para acompañarla a la casa.
Durante el almuerzo que se celebró tras la cacería, Nicola no pudo escuchar ni una de las palabras que el conde le dijo, como tampoco del resto de las conversaciones. Solo podía pensar en aquel mozo. Deseaba saber su nombre, pero no se le ocurría ningún modo de averiguarlo sin que resultara extraño. Tuvo que marcharse de Tidings sin poder averiguar nada más.
Después de aquel día, su madre no tuvo dificultad alguna para persuadirla de que asistiera a cualquier acto en la casa del conde de Exmoor. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos para estar en Tidings, lo que le había provocado un fuerte conflicto interior, no volvió a ver al supuesto mozo. Supuso que no era lo suficientemente importante dentro del establo como para relacionarse habitualmente con los invitados, a menos que hubiera un gran número de ellos, tal y como ocurrió el día de la cacería.
Se dijo que era una insensatez sentirse tan interesada por aquel hombre. Después de todo, solo lo había visto durante un momento y solo porque ella hubiera experimentado aquella sensación física tan extraña no significaba que fuera especial. Ni siquiera habría sabido decir lo que esperaba conseguir al volver a verlo. Lo único que sabía era que se sentía inquieta y turbada. Sin embargo, no fue en Tidings donde se encontró cara a cara con él dos semanas después. Fue en la casa de la Abuela Rose.
Poco después de que se mudara a Buckminster, la gente había empezado a hablarle sobre una anciana de la comarca. Todos la llamaban la Abuela Rose, aunque nadie tenía aquel parentesco con ella, y era famosa por sus remedios. Incluso había personas que la consideraban una bruja. Se decía que sabía más de plantas y de sus propiedades medicinales que nadie e iban a verla personas de zonas muy alejadas.
Nicola quiso conocer inmediatamente a la mujer y consiguió que una de las doncellas la llevara a su casa, una antigua construcción en medio del bosque.
Nicola le tomó enseguida afecto a la anciana y la Abuela Rose sintió lo mismo por ella. Con frecuencia, Nicola iba a verla y la anciana le enseñó mucho más sobre plantas y hierbas que la cocinera Cook. La joven le correspondía ayudándola con su pequeño jardín y paseando con ella por el bosque, donde la abuela iba a buscar plantas. La Abuela Rose le enseñó los usos y peligros de las hierbas y cómo preparar pociones. Nicola lo apuntaba todo muy diligentemente y la Abuela Rose le confiaba con gusto los secretos que su propia hija no había querido aprender.
Como la abuela era muy sabia también en otros aspectos, Nicola se quedaba con ella a menudo para charlar mientras tomaban una taza de té. Le habló de ella misma, de la muerte de su padre, de su madre e incluso de la insistente persecución del conde de Exmoor.
—Ese es un hombre malo. Es mejor que no te acerques a él —dijo tristemente la anciana.
—¿Malo? —preguntó Nicola, sorprendida—. Nadie ha dicho nunca que haya hecho algo malo.
—Porque no lo saben. Porque se le da muy bien escondérselo a los suyos, pero no hay bondad en ese hombre.
—Bueno, no me pienso casar con él, por mucho que insista mi madre.