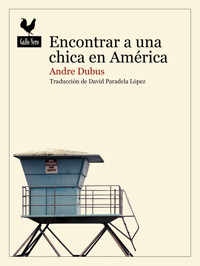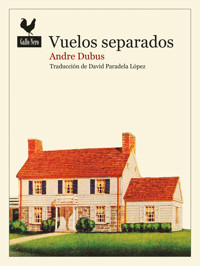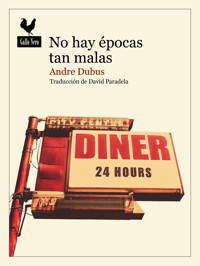
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: narrativas
- Sprache: Spanisch
«Por la mañana me desperté sintiéndome como si la tierra estuviera bendecida, como si estuviéramos en un lugar sagrado. Tenía veintidós años y pensé en morir; todavía parecía que faltaban muchos años, pero me sentía más cerca, como si pudiera ver el resto de mi vida en esa tienda mientras Polly dormía, y no me hubiera importado morir.» Hay algo especial en la forma de escribir de Dubus; a menudo, sus historias pueden parecer banales, pero, según avanza la narración, lo que parece simple y común acaba iluminando las zonas grises del alma. Sus personajes se sienten culpables, lo esconden, actúan o no actúan, se avergüenzan de sí mismos, tienen miedo de su familia y de sus amantes, de su Dios, de ellos mismos, pero siempre intentan, con todas sus fuerzas, tener una buena vida con lo que se les da. Las acciones y los sentimientos de los protagonistas casi nunca van de la mano: experimentan miedo, ira, pérdida, pero también son capaces de conmoverse ante ciertos gestos sencillos, ciertas miradas, ciertos abrazos. Dubus escribe con una precisión y una tensión emocional que nunca decaen, con un poso duradero que deja al lector sumido en el extrañamiento y la indefensión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO
99
No hay épocas tan malas
Andre Dubus
Traducción de David Paradela López
Título original:
The Times Are Never So Bad
Primera edición: marzo 2025
The Pretty Girl © Andre Dubus
Bless Me, Father © Andre Dubus
Goodbye © Andre Dubus
The New Boy © Andre Dubus
The Captain © Andre Dubus
Sorrowful Mysteries © Andre Dubus
Anna © Andre Dubus
A Father)s Story © Andre Dubus
© 1983 Andre Dubus
Published by arrangement with Godine Publisher, Boston, USA
and Sandra Bruna Agencia Literaria, S. L.
All rights reserved
© 2025 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2025 de la traducción: David Paradela
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Corrección: Chris Christoffersen
Maquetación: David Anglès
Conversión digital: Pilar Torres
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-72-6
Nota a la edición
La presente edición de No hay épocas tan malas reproduce la versión original publicada en Estados Unidos en 1983 a excepción del siguiente relato: Leslie en California ya que apareció en Adulterio, la primera antología de Andre Dubus que publicamos en 2019.
Para Philip y Michel Spitzer
[...] el hombre en la situación violenta revela las cualidades menos prescindibles de su personalidad, esas cualidades que son todo lo que tendrá para llevarse consigo a la eternidad.
Flannery O’Connor, «Sobre su obra»
No hay épocas tan malas como para que un hombre bueno no pueda vivir en ellas.
Santo Tomás Moro
No hay épocas tan malas
La chica bonita
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
San Juan, Apocalipsis
Para Roger Rath, allá entre las estrellas
Hasta que no empuño el hierro no soy persona. Siempre ha sido igual: a veces estoy resfriado o tengo uno de esos días en los que todo se hace cuesta arriba porque te sientes cansado sin ningún motivo, salvo el hecho de vivir, y entonces me pongo a entrenar, y para cuando me meto bajo la ducha ya no me acuerdo de cómo me sentía antes de agarrar las pesas; como si todo lo demás hubiera ocurrido ayer y ahora empezase un nuevo día. O cuando tengo resaca: algunos de mis amigos, y también mi hermano, son de beber hasta que se les pasa, pero yo nunca lo he hecho ni lo haré, porque beber por la mañana te hipoteca el día entero, y además no soporto el olor a alcohol de buena mañana y el estómago me dice que prefiere una Coca-Cola o un batido, nada de tonterías como un chupito de vodka o ni siquiera una cerveza.
«Anoche hacía borrachera», dice Alex. Y yo siempre digo: «Anoche se formó un gran frente borrachoso». Venimos diciendo eso desde que yo tenía diecisiete años y él veintiuno. Por la mañana, después de una de esas, cuando soy capaz de leer lo que pone en el Boston Globe pero no de recordarlo el tiempo suficiente como para entender de qué va la noticia, me pongo a hacer ejercicio. Si ese día no me toca pesas, salgo a correr o me voy a nadar al Y. Cuando termino, ya se me ha pasado la resaca. Incluso cuando estoy mareado: hay días en que pienso que, o suelto la pota en el banco, o me pongo a lo que estoy, y durante las primeras series, mientras empujo la barra sobre el pecho, el alcohol trata de subir también, junto con lo que sea que haya comido la noche anterior, y entonces trago y empujo el hierro hasta arriba del todo y lo vuelvo a bajar, y a veces noto un sudor frío. Luego repito una y otra vez, y añado peso, y vuelvo a repetir, hasta que me voy hinchando y la sangre ruge entre los músculos y disuelve el ácido láctico, y el pantalón y la camiseta se me empapan de sudor, la espalda me resbala sobre el banco y el veneno desaparece de mi cuerpo. También de la cabeza, y durante el resto del día, a menos que algo me irrite de verdad, como tener que presentar la declaración de la renta o que el coche sufra una avería, siento una paz inmensa. Porque yo me llevo bien con la gente, y nadie me trata como tratan a algunos; en este mundo, ser grande tiene sus ventajas. Que yo no hago ejercicio por eso, aunque no sería un mal motivo, y alguno de esos enclenques debería planteárselo. El tiempo tampoco me molesta. En Nueva Inglaterra la gente siempre anda quejándose por esto o por lo otro. Alex dijo una vez: «Creo que les gusta quejarse porque, si lo piensas bien, la verdad es que da gusto ver a los Celtics y a los Patriots y a los Red Sox y a los Bruins, y tenemos la suerte de que sean de aquí, y tenemos el mar y un interior precioso para salir de caza, de pesca y a esquiar, y ni siquiera hace falta ser rico para permitírselo». Tiene razón. Yo del tiempo no me quejo: me gustan la lluvia y la nieve y el calor y el frío, y en lo único que me afectan es en la ropa que me pongo para salir. Aquí el tiempo es mujer, y le cambia el humor, y por eso me gusta.
En fin, que mientras pueda hacer ejercicio, todo va bien, salvo si pasa algo, como cuando se funde la batería o hay que rellenar papeles. Si me salto algún entrenamiento, empiezo a sentirme confuso y me distraigo, entonces me pongo tenso, y si bebo o hablo es peor, porque luego por la mañana no quiero ni salir de la cama. He tenido días así, en los que no me habría levantado de no ser porque tenía que mear. Una hora con las mancuernas y todo vuelve a su sitio, y entonces ya no sé por qué estaba preocupado ni por qué me he pasado ocho, doce o los días que sean sin entrenar. El caso es que da igual. Porque se acabó y ya puedo escribir mi nombre en un cheque o decirlo en voz alta sin sentirme un farsante. Soy Raymond Yarborough, digo al teléfono, y entonces noto cómo mis palabras, mi nombre, salen por el cable, y el otro tipo dice que el coche está a punto y que serán setenta y ocho dólares con sesenta y cinco centavos. Y yo le digo que voy a buscarlo enseguida, y salgo al mundo del que me había aislado por un tiempo y vuelvo a sentir que me pertenece. Me gusta pisarlo y respirarlo. Primero voy al banco y canjeo un cheque, porque en el taller no los aceptan a menos que tengas tarjeta de crédito, que no tengo porque no creo en comprar cosas, aunque sea la gasolina, si no tengo dinero para pagarlas. Siempre tengo suficiente dinero, porque no compro nada que no se pueda comer o beber. O casi nada. En la ventanilla del banco saco un cheque y firmo por ambas caras y hablo con la chica. Le digo que está muy guapa y que me gusta el suéter y el peinado nuevo que se ha hecho. No es por flirtear; me siento a gusto y me apetece verla sonreír.
Sin embargo, aquí en casa de Alex, en Nuevo Hampshire, lo de las mancuernas no funciona desde hace una semana o dos. Mientras hago ejercicio me olvido de Polly, o al menos me lo parece, pero en cuanto me meto en la ducha, allí está otra vez. Volví a verla un día, en junio: estaba más asustada que un animal salvaje, de esos chiquitines y sin armas naturales, como un conejo herido, de esos que tiemblan cuando los agarras con la mano y te miran cuando los levantas para partirles la cabeza contra un árbol o una roca. De todos modos, creo que le acabó gustando, y si hubiera querido, podría haber hecho que se corriera. Pero Polly es así. Hará como doce años que la conozco, desde que yo tenía catorce, y creo que la conocía mejor cuando éramos chavales que después del instituto, cuando empezamos a salir juntos y luego nos casamos. Cuando íbamos al colegio, yo sabía que era lista y bonita y que intentaba parecer sexi cuando todavía no lo era. Actualmente, no es que la conozca mucho mejor. No, no es cierto: podría escribir muchísimas cosas que sé de ella, y de hecho lo hice, una noche fría a principios de la primavera pasada, unas cincuenta páginas de cuaderno, pero todo aquello eran cosas que ella me decía o que pensaba que yo le decía a ella y cosas que hacía. Sigo sin entender por qué era de esa manera, por qué no podíamos vivir en paz, tomar una cerveza o un trago por las noches, hablar de esto y de lo otro, cenar algo y tomarnos las cosas con calma, que para eso, pensaba yo, nos habíamos casado.
Estábamos de acampada en un lago y sin pescar ni una mala trucha cuando decidimos casarnos. Lo hablamos a la segunda noche, acostados en el saco de dormir, dentro de la tienda. Por la mañana me desperté con la sensación de que aquel suelo estaba bendecido, como esos lugares sagrados de los indios. Yo tenía veintidós años, y pensé en la muerte; parecía que todavía faltaba mucho para eso, pero de repente la sentía más cerca, como si pudiera ver el resto de mi vida en aquella tienda en la que Polly dormía y diera igual si al final yo tenía que morirme. Era muy feliz, y pensé en mi hermano mayor, Kingsley, muerto en esa guerra que habíamos perdido, y hablé con él un rato, le dije que ojalá estuviera ahí para ver lo bien que me sentía y para hacerme de padrino. Luego hablé con Alex y le pedí que fuera mi padrino. Luego me dormí otra vez, y cuando me desperté Polly me tendió una taza de café y oí el chisporroteo de la hoguera. A última hora de la tarde nos fuimos, pero me quedé la tienda; no la devolví al negocio donde la había alquilado. Yo tenía mi propia tienda, una para dos personas, pero había alquilado una de las grandes para que Polly pudiera caminar dentro y poner la comida y la nevera y los aparejos de pescar, porque a las mujeres siempre les da por hacer que cualquier sitio parezca una casa, aunque sea un cuarto de motel. A algunas no, pero con esas uno no puede ir en serio; una mujer holgazana es peor incluso que un hombre. Tenían el depósito, pero me llamaron por teléfono. Les dije que habíamos tenido un accidente y que la tienda estaba en el fondo del lago Willoughby, en Vermont, en lo que llaman el Reino del Norte. Me preguntó qué hacía la tienda en el lago. Le dije que cómo iba a saberlo, que el lago se había formado a partir de un glaciar y en algunos puntos era tan profundo que habría sido imposible saber dónde estaba, y ya no digamos qué hacía. Dijo que se refería a cómo había acabado allí. ¿Había volcado mi barca? ¿Qué barca?, le pregunté. Hasta ese momento había estado gruñendo, pero ahora empezó a ladrar: entonces, ¿cómo cojones había acabado la tienda de campaña dentro del lago? La clavé allí, dije. Ese es el accidente al que me refería. Entonces aulló: el depósito no cubría el coste de la barca. Le contesté que entonces debería pedir un depósito más alto y colgué. La tienda está aquí, en casa de Alex, plegada y guardada sobre las vigas del garaje. Esta casa era de Kingsley, y cuando su mujer volvió a casarse quiso dárnosla a Alex y a mí, pero Alex dijo que eso no estaba bien, sabía que Kingsley habría querido que ella nos la ofreciera, pero al mismo tiempo sabía que Kingsley habría esperado que nosotros nos negásemos a aceptarla y le diéramos algo de dinero; eran un matrimonio feliz, y además está la niña, mi sobrina Olivia, que tiene casi diez años. Como yo todavía estaba en el colegio, Alex se la compró.
Lo que yo creía que tuvimos —sé que lo tuvimos— en la tienda aquella mañana no duró, y aunque no entiendo por qué todo cambió tan deprisa como el tiempo, le echo la culpa a ella porque yo hice un gran esfuerzo y siempre fui como había sido antes, cuando ella me quería; mi actitud hacia ella cambió y la maldije y empecé a pegarle cuando todos los días eran malos y las noches, peor. Durante el día, puedes hacer cosas que te hagan sentir que tu matrimonio no es una jaula con el suelo repleto de serpientes de cascabel, que puedes soportarlo: no solo el ejercicio, sino conducir toda la tarde para ir a comprar huevos y bombillas y una correa para el reloj y calcetines y recoger la ropa de la tintorería. Escuchas música en el coche y miras a la gente que conduce (me he fijado en que las chicas jóvenes, cuando conducen solas, a menudo sonríen; quizá por el disc jockey, quizá por lo que piensan), y hablas con la gente de las tiendas (intento ir siempre a tiendas pequeñas, incluso para comprar comida), y tu vida parece mejor de lo que era cuando saliste de casa con las llaves del coche. Por la noche, sin embargo, no hay nada que te distraiga; y por la noche, además, es cuando realmente tienes la sensación de que estás casado y lo necesitas; y ahí estás, en el salón, con todas esas serpientes por el suelo. En aquella época yo trabajaba en el bar cinco noches a la semana, así que había dos noches terribles y tristes; las demás, llegaba a casa cansado y me metía en la cama en silencio, con la impresión de estar haciendo algo malo y de que por eso no quería que se despertara y me viera. Hacia el final, Vinnie DeLuca empezó a meterse en mi cama las noches que yo trabajaba, y entonces me enteré y ahí se acabó todo.
Yo la trataba bien. Compartíamos las tareas domésticas, como hacía con mis hermanos cuando era pequeño. Nunca he conocido a una mujer que no cocinase mejor que yo, pero aun así soy capaz de poner comida en la mesa, y lo hacía, frita o a la barbacoa; cocinaba en la parrilla de fuera en cualquier época del año; me gusta cocinar al aire libre mientras cae la nieve. Lavaba los platos cuando ella cocinaba, y a veces me acordaba de pasar la aspiradora, y me encargaba de la mayoría de los recados, porque eso era algo que ella detestaba, supongo que porque nunca hablaba con nadie en el supermercado, mientras que a mí, sencillamente, no me entusiasmaba.
Nunca te cases con una mujer que no sabe lo que quiere y sabe que no lo sabe. Mamá tampoco sabía lo que quería, pero no creo que supiera que no lo sabía, y por eso en todos esos años nunca se descarrió. Todavía se lleva los Luckies a la mesa. Cuando era pequeño, creía que mamá era como debería ser una esposa. Nunca pensé mucho en cómo debería ser una esposa. Por aquel entonces era bonita, y lo sigue siendo, aunque hay que mirarla un rato para verlo. Por lo menos algunos, los que creen que una mujer bonita ha de ser joven, o al revés, y cuando ven a una mujer de cincuenta y tantos no se fijan hasta que no les queda más remedio, hasta que se sientan a hablar con ella, y ven sus ojos y la forma en que sonríe. A mí no me hace falta fijarme tanto. Pasa mucho tiempo al aire libre y tiene buenas facciones, ese tipo de facciones que me hacen confiar en alguien.
A mamá le gustan los Lucky Strikes y el café, helado en verano, aunque por las mañanas lo toma caliente, y bourbon cuando el sol ya baja. Si eso no le falta, todo va bien, da igual que hayamos salido de acampada y llueva o que las moscas negras nos devoren mientras pescamos. Durante la ventisca de 1978, mamá se quedó sin Luckies y Jim Beam, y el café estaba acabándose; mi viejo se ríe, dice que se lo tomó con mucha filosofía, pero de todos modos pensó que más valía actuar rápido para no quedarse aislado con una mujer totalmente desquiciada, así que se fue esquiando a la ciudad y regresó con un cartón y una botella y una lata de café metidos en los bolsillos de la parka. Yo intenté disuadirte, dice ella cuando lo cuentan. No con el entusiasmo con el que me disuades de ir a otros sitios, replica mi viejo. La verdad es que no había ningún peligro, la casa dista menos de cinco kilómetros del pueblo, y estoy seguro de que mi viejo estaba encantado de tener una excusa para salir y sudar un rato. Cuando era joven no habría necesitado ninguna excusa, pero supongo que a su edad cree que debería quedarse en casa cuando hay ventisca. Ya ha enterrado a unos cuantos amigos. En la tienda a la que fue el día de la nevada solo tenían café normal, no del que mamá compra en dos o tres tiendas a las que hay que llegar en coche. Papá dice que cuando volvió a casa, mamá le arrancó el cartón y, antes de que pudiera quitarse el pasamontañas, ya se había encendido un pitillo, y para cuando se hubo quitado las botas, había servido dos copas; luego levantó la lata de café y dijo: ¿Quién bebe esto? ¿Estabas pensando en alguna de tus novias? Papá tomó una de las copas y dijo no tengo tiempo para novias. Y ella dijo ya lo sé que no. Nunca nos contaron nada más de esa historia; sé que la chimenea debía de estar encendida, y me gusta pensar que para entonces él ya se había quedado en ropa interior y que luego se la quitó y se tendieron junto al fuego. Aunque lo más probable es que se tomaran un bourbon y se chincharan un poco y que luego el viejo se diera una ducha y subieran a dormir.
Espero que los médicos nunca le digan a mamá que tiene que dejar los Luckies y el café y el bourbon. Alguien podría decir que es una adicción. Pero ¿qué es levantar pesas? ¿Qué es Polly?
Ella diría que en junio la violé, y su padre, el policía, y el resto de la familia diría lo mismo, si se lo hubiera contado, lo cual es probable porque se fue a vivir otra vez con ellos. Aunque quizá no se lo haya contado. No puso ninguna denuncia; Alex se mantiene al corriente de lo que ocurre por ahí y me va informando. De todos modos, yo me he quedado aquí. Es difícil de explicar: la noche que lo hice, crucé instintivamente la frontera del estado y me vine aquí, en medio de la nada; sabía que cuando no me encontrasen en la casa ni en el trabajo, Polly les diría que probasen aquí, pero parecía un buen lugar para esperar una noche y un día, un buen lugar para hacer planes. Por la mañana telefoneé a Alex y él habló con un amigo del cuerpo y luego me llamó y dijo: Todavía nada. A última hora de la tarde, volvió a llamar y dijo: Todavía nada. Así que me quedé una segunda noche, y por la mañana y la tarde del día siguiente volvió a llamarme, así que me quedé una tercera noche, y una cuarta y una quinta, porque cada día llamaba y decía que todavía nada. Para entonces yo ya había faltado dos noches a un trabajo que me gustaba, en un bar de Newburyport donde me daban buenas propinas y, si me apetecía, podía llevarme a alguna chica. Yo era consciente de que con una chica todo habría sido mejor; es más, a lo mejor hasta se habría arreglado. Pero lo de estar con una chica no era más que una idea, como pensar en una parte del país donde quizá te gustaría vivir si dejases de amar el sitio donde estás.
De modo, pues, que deseaba desear a una chica, pero no era así, ni siquiera en la época en que esas dos tan bonitas venían casi todas las noches y se sentaban en la barra y charlaban conmigo cada vez que tenía un momento, y me hacían señas con los ojos y la forma en que bromeaban conmigo y se reían entre ellas. Podría haberme ido con cualquiera de las dos, y no sé cómo se lo habría tomado la otra. A ratos pensaba en llevarme a las dos a casa, lo cual quizá no deja de ser lo que ellas tenían en mente, pero eso no habría sido como estar con una chica a la que deseara desear, y el caso es que no consiguieron interesarme lo suficiente como para que me tomase la molestia. Una vez, antes de Polly, fui a una boda donde todo el mundo se emborrachó con champán. Reparé en algo en lo que no me había fijado hasta entonces: en las bodas, las chicas se ponen cachondas. Acabé con dos amigas de la novia; las conocía de antes, pero no mucho. Iban muy bien vestidas y arregladas, y cuando la fiesta terminó nos fuimos a un bar, un bar abarrotado y con mucha luz, uno de esos sitios en los que el dueño sabe que hay personajes de toda índole, así que para evitar peleas, y, sobre todo, que alguien saque una navaja, deja las luces encendidas como si fuera una biblioteca. Me senté entre ellas en la barra y les acaricié los muslos, y después continuamos bebiendo, y yo con una mano en cada una de ellas; era a finales de primavera y ellas me apretaban las manos con sus piernas húmedas; luego se abrieron un poco, lo suficiente; no recuerdo si lo hicieron a la vez o si primero fue una y después la otra. Entonces les metí la mano en las bragas. El bar estaba a reventar y había gente de pie detrás de nosotros, bebiendo en grupo y en pareja, pagando copas por encima de los hombros de las chicas, y yo frotándoles el clítoris. Cuando se lo conté a Alex, me preguntó: ¿Y cómo hacías para beber y fumar? Le dije que no lo sabía. Lo que sí sé es que seguí hablando y fingiendo con cada chica que solo la tocaba a ella. También seguí bebiendo. Puede ser que se corrieran en el bar; el caso es que al poco rato no pude aguantar más y las saqué de allí. Ya en el coche, de repente me di cuenta de lo borracho y lo cansado que estaba; me daba miedo no poder hacerlo con las dos, así que me llevé a la gordita a su apartamento y le dimos las buenas noches como si fuéramos una parejita inocente que vuelve a casa borracha de una boda. Luego me llevé a la otra a mi casa, y pasamos una buena noche, pero cada vez que pensaba en lo del bar me arrepentía de haber dejado a la gordita en su casa. Es probable que la chica que estaba conmigo también se arrepintiera, porque por la mañana me di una ducha y, cuando salí, la cama estaba hecha y ella había desaparecido. Me dejó una nota amable, pero la cosa no dejaba de ser un poco rara y daba la impresión de que todo aquello había sido un gran error, y pensé que como a fin de cuentas daba igual con quien me acostase, debería haberlo hecho con la gordita. Era guapa y estoy seguro de que no era una de esas solitarias que no ven un hombre ni en pintura, pero aun así durante el resto del día y esa noche me sentí mal cada vez que me acordaba de ella saliendo del coche y caminando por la acera hasta su bloque de apartamentos, porque ya se sabe cómo son las mujeres y a buen seguro que pensó que su amiga era delgada y ella no y que esa era la única razón por la que se estaba yendo a casa sola, borracha y con las bragas bien mojadas. Y tenía razón, y por eso me sentía tan mal. Al día siguiente me propuse dejar de pensar en ella. Es algo que hago a menudo: todos hacemos cosas que preferiríamos no haber hecho, y pensar después en ellas no le hace bien a nadie, y al final te sientes como si tu corazón tuviera gripe. Nada de esto tiene que ver con por qué no me llevé a esas dos chicas a casa este verano.
Lo que cuesta explicar es por qué, cuando supe que Polly no iba a denunciarme, me quedé aquí en lugar de darle a mi jefe una explicación más o menos acorde con la realidad. Se me ocurrían algunas que él se habría creído o, cuando menos, habría aceptado, porque le caigo bien y hago un buen trabajo, algo sincero aunque no fuera: Verás, es que me buscan por haber violado a una chica. La cuestión es que no volví, salvo una noche que fui al apartamento a buscar los enseres de pesca y las armas y ropa y comestibles. Nada más de lo que había allí me pertenecía.
Cuando llegué aquí la noche que lo hice, me fui primero a mi casa y cargué las pesas y el banco y el soporte en el jeep. Cuando supe que nadie me buscaba, me dediqué a entrenar: tres días levantando pesas y los demás corriendo y nadando en el lago. Eso fue a primera hora de la mañana, que para el resto de la gente ya era mediodía. Los días eran soleados, y por las tardes me sentaba en una tumbona en el muelle, con una nevera llena de cervezas. Hacia el atardecer, remaba con el bote y pescaba lubinas y lucios. Cuando pescaba uno lo bastante grande para la cena, guardaba la caña y dejaba el bote a la deriva hasta que oscurecía, luego remaba de vuelta y me comía mi pescado. De modo, pues, que me pasaba todo el día y gran parte de la noche pensando, sobre todo en por qué me resistía a volver. Al final concluí que algo había cambiado. A mí me gustaba cómo era mi vida hasta aquella noche de junio, si exceptuamos lo que Polly estaba haciendo con ella, pero uno ha de ser capaz de aislar estas cosas, y todavía creo que me gustaba, o por lo menos lo intentaba lo suficiente como para que a veces me gustase, a menudo lo suficiente para saber que mi vida no solo no era tan mala, sino que era más afortunado que la mayoría de la gente. Luego esa noche fui a su casa y sentí su garganta y después su vientre bajo el Ka-Bar. No quiero decir tan solo que notara el contacto de la hoja con su piel, como quien corta un queso con los ojos cerrados; no, no era como cuando la hoja surca el aire hasta que se detiene porque algo —la garganta, el vientre— se interpone en el camino. No: es que sentía el contacto de su piel con el acero, como si el filo fuera uno de mis dedos.
La gente lo llamaría violación y agresión con arma letal, pero esos términos no definen lo mío con Polly. Estaba recuperando a mi esposa por un rato; y recuperando, por un instante al menos, algo de lo que ella me había arrebatado. Esa era mi sensación: había entrado en su casa desgarrado y al salir me sentía remendado. Fue ella la que quedó desgarrada, y gracias a eso volví a entrar en su vida por un tiempo. Mi felicidad duró toda la noche y, mientras conducía con rumbo norte hacia aquí, a la casa de Alex, se me ponía dura cada vez que lo pensaba. Lo único que se me ocurrió durante los días y noches siguientes, cuando me preguntaba por qué no volvía a mi apartamento y a mi trabajo en el bar, era que ahora el tiempo de mi vida parecía plano y rancio, como un viejo vaso de cerveza.
Pero tengo que irme otra vez, volver allí momentáneamente. Este verano todo se reduce a momentos, que por lo visto es lo máximo que dura mi paz. Ahora, después de entrenar, me meto bajo la ducha caliente y me siento fuerte y fresco, y me froto la pastilla de jabón sobre los bíceps y los pectorales, que todavía están duros e hinchados; luego empiezo a perder aquella cosa por la que me había puesto a entrenar, porque nadie entrena solo para el cuerpo, me da igual lo que digan, y podría ser que a quienes no levantan pesas ni corren ni nadan o lo que sea no les haga falta porque durante la mayor parte del tiempo ya tienen lo que los demás buscamos en el banco o en la carretera o en la piscina, aunque no me refiero a esos que solo beben y se drogan. Por lo demás, he conocido a muchas mujeres que no necesitan alcohol ni drogas ni entrenar, mientras que nunca he conocido a un hombre que no necesitara una cosa o la otra, cuando no las dos. Sería interesante conocer a uno algún día. El caso es que flexiono los músculos bajo el chorro para que sientan mejor el agua caliente, pero la he perdido: esa sensación de después de entrenar, de que el ayer se fue y la noche anterior también, de que el hoy está aquí, en la ducha, dentro de tu cuerpo; de que no hay nada ahí fuera, detrás de la cortina, capaz de doblegarte, y de que puedes tomarte todo el tiempo del mundo bajo el agua, cada vez más caliente, y dar vueltas y flexionarte y estirar mientras te empapa, porque el tiempo es tan tuyo como el agua; cuando estás tan hinchado que no puedes ni siquiera pensar en la muerte, o al menos no en la tuya, ni en ninguna de esas mierdas con las que hay que lidiar para tener un buen día; acabas con dos o tres minutos de agua fría, y para cuando te estás secando todo se sume en un estado de relajación que recuerda a la fatiga muscular pero no lo es: es el motivo por el que has estado levantando todo ese peso, que se te lleva como el arroyo se lleva a la trucha, dejándote fresco y relajado para el resto del día.
Y eso es lo que he perdido: cuando estoy en la ducha veo a Polly paseando y sonriendo, hablando con la gente en este día cálido y seco de agosto. Ya no me permito pensar en ella debajo o encima o como sea y donde sea con Vinnie DeLuca. Ya pasé por ahí, y no pienso volver. Puedo olvidar el pasado. Mamá aún llora por Kingsley, pero yo no. En lugar de recordarlo tal como era todos esos años, pienso en él ahora, como si tuviera veinte años para siempre allá bajo los pinos del lago, o en el bote, o en el agua; Alex y yo sacamos de aquí todas sus cosas y se las dimos a su esposa y a mamá. Lo que no puedo olvidar es el ahora. No puedo olvidar que Polly anda por ahí tan feliz, aspirando dentro de su cuerpo el día de hoy. Y sin pensar en mí. O, que si lo hace, prosigue felizmente su jornada, drenando la mía como el agua cuando se vacía la bañera. Por eso últimamente después de entrenar me meto en la ducha y pienso en otra cosa; luego me llevo un sándwich y la nevera con cervezas al muelle y pienso en eso un rato más; lo hago hasta la noche, y he dejado de pescar o de hacer nada de lo que antes hacía en el bote. En vez de visualizar a Polly feliz, ahora visualizo a Polly cagada de miedo, Polly jodida, Polly pagando. Va siendo hora de sembrar un poco más de terror.
Así que hoy, cuando se pone el sol, telefoneo a Alex. El lago se encuentra en un bosque de dimensiones considerables, y los árboles son viejos y altos; el sol se pone por detrás de ellos mucho antes de que el cielo pierda la luz y el color, y de que el lago se tiña de negro. La casa mira al oeste y, desde esa orilla, las sombras se asoman al agua. Pero el resto es azul, también el cielo por encima de los árboles. Me tomo una cerveza mientras hablo por teléfono y miro a través del ventanal con vistas al lago.
—¿Todavía vive con Steve? —le pregunto a Alex.
Hace un mes, Alex vino por aquí a tomar unas cervezas y me dijo que había oído que se había mudado de la casa de sus padres a la de Steve Buckland.
—Que yo sepa —dice Alex.
—¿Cuándo se irá al norte?
Steve es el tipo más enorme que conozco, y eso que nunca ha hecho ejercicio; también es el tipo más fuerte que conozco, y para mucha gente es una suerte que sea también el tipo más tranquilo y alegre que conozco, incluso cuando ingiere lo suficiente como para emborracharse, lo cual es mucho para un tipo de su tamaño. Jamás lo he visto en una pelea, y si alguna vez se hubiera metido en una, sé que me habría enterado porque se comentaría durante una buena temporada; a cambio, lo he visto poner fin a varias cuando trabaja en la barra de Timmy’s, y lo he visto salir del bar a la hora del cierre, cuando muchos de los que llevan una buena cogorza se resisten a marcharse y él los saca por la puerta como si fueran borregos. Tiene una panza enorme que disuade a cualquiera de pegarle un puñetazo, y se mueve rápido. No somos buenos amigos, solo lo conozco del bar, pero me cae bien, es un buen hombre, y no quiero joderle la vida con mi problema; además, lo que se dice es que Polly se queda con él hasta que se vaya al norte, pero que no follan, y que luego se quedará ahí de realquilada (él también vive en un lago; lo que dice Alex sobre Nueva Inglaterra es verdad) mientras Steve se va a una cabaña que él y unos chicos tienen en Nuevo Hampshire, y cuando acabe la temporada de caza se irá a esquiar y no volverá hasta finales de primavera. Alex dice que se irá después del fin de semana del Día del Trabajo. No tengo nada en contra de Steve, pero Vinnie DeLuca es otra historia. Así que le pregunto a Alex por la agenda de este otro caballero.
—Trabaja de segurata en el Old Colony. De portero, dicen ellos.
—Él sí que va a necesitar un segurata.
—Puede ser que vaya armado. Por el trabajo.
—Y una mierda. ¿Tú crees que alguien le daría una pistola a ese cretino de los cojones?
—Ya lo creo que sí, pero más bien estaba pensando en una porra. ¿Quieres que te acompañe?
—No, todo controlado.
—Si cambias de idea, aquí estaré.
Sé que es verdad. Siempre ha estado ahí, y soy afortunado por tener un hermano que es también un amigo; soy tan afortunado que hasta tuve dos; o quizá desafortunado porque ahora solo tengo uno, depende de cómo vea las cosas cuando me pongo a pensar en mis hermanos. Saco una cerveza y me siento en el muelle y veo cómo los árboles de la ribera este del lago cambian del verde al negro a medida que el sol se pone detrás del bosque. Luego el cielo se queda a oscuras y saco otra cerveza y escucho el chapoteo del lago contra la orilla, como si alguien caminara por encima y sus pasos removieran el agua alrededor, y entonces pienso en Kingsley en la guerra. Al principio no quiero, luego dejo de resistirme y lo veo reptando por la jungla. Fue por una mina; no nos dijeron si en un arrozal o en campo abierto o en la jungla, pero siempre me lo imagino en la jungla porque le encantaba cazar en el bosque y allí había mucha paz. Al cabo de un rato, trago y aprieto el pecho y dejo escapar un poco de aire. Polly decía que me daba miedo llorar porque no era de hombres. No es verdad. Anda que no lloré cuando mamá y el viejo nos contaron lo de Kingsley a Alex y a mí, allá en la cocina, y habría llorado aunque me hubiera visto todo el mundo. Reprimo el llanto porque te vacía y no puedes hacer nada con respecto a lo que te hace llorar. Así que dejo de pensar en Kingsley, hijoputa cabrón, qué guapo era, con esa mirada maravillosa que se le ponía cuando salía a cazar, como si pudiera ver a través de los árboles, en el momento de pisar una mina o tropezar con un cable. Para cuando dejo de pensar en él, ya he decidido qué más haré esta noche, cuando me haya ocupado de míster DeLuca, alias el portero del Old Colony.
Se trata de un antro bullicioso en el extremo norte de la ciudad, con una banda y muchas chicas, y, además de la clientela habitual, atrae a gente de fuera de la ciudad, con lo que a veces las cosas se ponen tensas. Estoy sentado en mi jeep en el estacionamiento quince minutos antes de que cierren. La banda se ha ido, pero el aparcamiento sigue lleno. A la una empiezan a salir, armando bulla en grupos o en parejas. Algunos se marchan enseguida, pero muchos se quedan por ahí, algunos bebiendo lo que han sacado a hurtadillas del bar. El local tarda unos veinte minutos en vaciarse; sé que ya está en cuanto veo a Vinnie salir por la puerta, detrás de los últimos rezagados. Se queda ahí de pie, fumando un cigarrillo. Es bajito y ancho, como yo, y lleva un traje de sport con el cuello de la camisa por encima de las solapas. Lleva una cadenita en el cuello. El coche patrulla entra en el estacionamiento, como me había imaginado; los agentes conducen muy lento entre la multitud, deteniéndose aquí y allá a intercambiar unas palabras; pasan por delante de mí y continúan hasta el fondo y giran despacio para dar la vuelta; la gente ya está en sus coches y va de retirada. Se me pasa por la cabeza esconderme tras el volante, pero no pienso hacerlo por un policía, ni siquiera para vérmelas con DeLuca. Lo cierto es que probablemente soy el único en todo el estacionamiento que trama algún delito. Pasan por mi lado, viendo los coches que se van y a la gente que todavía se dirige a sus vehículos, y luego escoltan a todo el mundo afuera, en dirección a la carretera. Vinnie saldrá enseguida o se quedará dentro bebiendo mientras las camareras y uno de los chicos de la barra limpian el local y el otro cuenta el dinero y lo deposita en la caja fuerte. Cuando lo piensas, resulta increíble la cantidad de lugares que hay para robar por la noche, si es que eso es lo tuyo. Yo odio a los putos ladrones. Polly tenía la costumbre de robar cosas cuando iba al instituto, y cuando me lo contó años después, como si fuera algo entrañable que hacían ella y sus amigas, no me hizo ni pizca de gracia, aunque se suponía que debía hacérmela. Quedan cinco coches repartidos por el aparcamiento. No sé cuál es el suyo, así que vigilo la puerta, pero él sigue dentro, el muy cabrón, tomando copas de balde en uno de los taburetes mientras los demás barren y friegan las mesas y apilan los ceniceros en la barra para que el chico los lave. A lo mejor se lo está montando con alguna de las camareras, aunque espero que no. No me apetece partirle la cara delante de una mujer. Si sale con alguno de los camareros, o incluso con los dos, el problema es manejable: o se abalanzarán sobre mí o tratarán de separarnos o correrán a llamar por teléfono; el caso es que le daré. Con una mujer, nunca sabes. A algunas les gusta mirar. Pero podría ponerse a gritar o a llorar o agarrar una palanca y reventarme la nuca hasta que me salga por la nariz.
Sale con tres mujeres. Las mujeres están fumando, así que supongo que acaban de terminar de trabajar y que no estaban sentadas tomando una copa, sino que están cansadas y tendrán ganas de irse a casa. Mucha gente no se da cuenta de lo duro y lo pesado que es este trabajo. Efectivamente: están de pie en el pequeño porche, pero no toca a ninguna, ni siquiera se les acerca demasiado; luego bajan los escalones y una de las mujeres se dirige a un coche aparcado a la izquierda, cerca de la carretera, y las otras dos caminan hacia mi derecha, en dirección al coche que está al fondo, mientras que él se acerca al que tiene justo delante, quizá medio centenar de metros a mi izquierda. El Trans Am: tendría que habérmelo imaginado. Abro la puerta y los dos nos encaminamos en ángulo recto hacia su coche. Me mira una vez pero enseguida vuelve a mirar al frente. Unos faros alumbran su traje azul y las dos mujeres pasan por detrás de él; la otra acaba de llegar a su coche, saluda y las otras tocan el claxon y giran hacia la carretera. Soy el primero en llegar al vehículo, me planto delante y observo la cadenita. Es de oro y tiene un colgante, algo en forma de disco.
—Ray —dice, y se detiene—. ¿Cómo va eso, Ray?
La voz sale suave y profunda de su garganta, pero ahora puedo ver sus ojos. Tienen un aire triste, como el que tienen los ojos asustados. Tiene la piel oscura y es velludo y lleva la camisa lo bastante desabrochada como para que se note, eso y el relieve de sus pectorales. Pienso en Alex, y miro las manos de Vinnie junto a los bolsillos de la chaqueta; también le miro la cara, y sigo viendo la cadenita de oro en torno al cuello, que como es corta deja a la vista el disco sobre el pecho. Tengo las piernas frías y temblando, necesito respirar hondo, pero no lo hago; lanzo la zurda por encima de la cadena, veo cómo impacta en su mandíbula, luego la diestra le alcanza la cara y ahí estoy, en el ojo del huracán, no oigo nada, no siento mis puños golpeándolo, pero los veo; cuando mi cabeza se balancea, es señal de que me ha pegado; lo golpeo a toda velocidad, parece azorado, pero entonces se abraza a mí, me agarra de los brazos, baja la cabeza, y yo giro con él y lo empujo sobre el coche, con la espalda encima del capó. Tiene luz en la cara, y sangre; lo sujeto por la garganta con la mano izquierda y le pego con la derecha. Tiene mucha sangre en la boca y la nariz, y un poco en la frente y debajo del ojo. Pende inerme de mi mano y cuando lo suelto resbala sobre el capó y su espalda se dobla hacia delante como si estuviera sentado, hasta que se desploma delante de la calandra. Queda tendido de costado. Mi pie se levanta para darle una patada pero me detengo mirándolo a la cara. Esa cara es suficiente. El cielo parece pequeño, como si pudiera aspirarlo de una bocanada. Entonces miro hacia la luz. Son los faros del coche de la camarera, la que se ha ido sola; está parado a unos cinco metros con el motor en marcha y los faros apuntándome. Ella está de pie junto al coche, gritando. Miro alrededor. No hay nadie más en el estacionamiento; parece más pequeño. Miro a DeLuca, luego la miro a ella. Me insulta. Muevo la mano en dirección a ella y me vuelvo a mi jeep. Me llama cabrón hijo de perra y no sé cuántas cosas más. Me gusta esta chica. Con las luces apagadas, doy marcha atrás y trazo un giro amplio alrededor de ella en dirección a la carretera, para que no pueda ver mi matrícula. Me incorporo y enciendo las luces.
Saco una cerveza de la nevera del suelo y prendo un cigarrillo. Me tiemblan las manos, pero es un temblor de los buenos. Kingsley me enseñó qué es la adrenalina mucho antes de que tuviera que usarla en la guerra, cuando yo recién había empezado primero, lo que para los chicos también significa aprender a pelear. Él fue quien me dijo que cuando tiemblas no es de miedo, solo lo parece; es para ayudarte, así que sácale provecho. Por eso no le he dicho a DeLuca las cosas que pensaba decirle. Cuando sé que hay que pelear, nunca hablo. La adrenalina hace que te líes a hablar, y puedes agotarla; yo me la reservo hasta que llega el momento de gritar o de pasar a la acción.
La calle es ancha y tranquila; la mayoría de las casas están a oscuras. Paso por delante de un cementerio y un colegio. No sé por qué ocurre, pero sé de cuatro colegios en esta ciudad situados al lado o delante de un cementerio. Colegios de primaria, incluso. Quizá sea una vieja costumbre, pero se hace extraño ver a las niñas y los niños en el patio de recreo y, al lado o en la acera de enfrente, todas esas lápidas encima de los muertos. King está enterrado en uno con árboles y sin colegios ni nada alrededor, salvo bosque y el río Merrimack. El cielo está iluminado por las estrellas y la luna, es una de esas noches en las que uno podría conducir con las luces apagadas si no hubiera más gente en la carretera, no hay más que seguir el asfalto gris y mirar los árboles oscuros y el cielo y escuchar el correr del aire a través de la ventanilla. Enciendo la radio y tomo la 495 en sentido norte. Me duelen los nudillos, pero los dedos están bien. Apuro la cerveza y saco otra de debajo del hielo; su tacto resulta reconfortante. Suena la WOKQ de Dover, Nuevo Hampshire. Todos los paletos entre el sur de Maine y Boston escuchan esta cadena. Nuevo Hampshire también es un estado lleno de paletos, aunque los nativos no lo saben porque nieva todos los inviernos. Cuando King estaba en Camp Lejeune, escribió a la familia diciendo que si trasladasen Nuevo Hampshire allá abajo, todo el mundo estaría contento, salvo por el calor, que a él tampoco le gustaba. El calor lo martirizó también en Vietnam; decía que los insectos y el calor y el estar siempre mojado eran lo peor. Pienso mucho en eso; ¿lo decía para que no nos preocupásemos o lo decía en serio? En general, creo que lo decía en serio, lo cual me enseñó algo que yo ya sabía, aunque no siempre fui consciente de que lo sabía: lo importante es lo que te ocurre a cada momento, y si tienes calor y estás mojado y te pica todo, tienes que lidiar con eso. Total, en algún momento acabarás pisando una mina, así que hasta entonces mejor quitarse los piojos, no pasar calor y evitar empaparse.
A los lados de la autovía casi todo es bosque. La gente conduce deprisa esta noche. Me paso al carril derecho, Crystal Gayle canta con tristeza, y tomo la salida. A ver si ponen a Waylon; el cuerpo me pide Waylon. Cruzo la autovía por el paso elevado, los coches pasan por debajo sin que Crystal me deje oír el ruido, y tomo la carretera hasta la plaza principal de Merrimac, sin la k