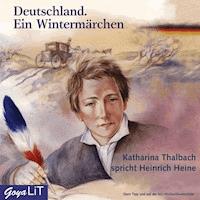Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad EAFIT
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
No hubo cielo es una historia sutil, fragmentada en relatos poéticos y evocadores que llevan al lector a adentrarse en la vida oculta y misteriosa de los conventos de clausura. Desde el encierro y la soledad una religiosa escribe, se cuestiona, trasciende y valora con mirada sarcástica y casi risueña la religiosidad impuesta, para terminar creando un universo propio, libre del rigor confesional de sus ancestros. Página a página, el lector descubrirá que sí hay cielo, que la obra es un pedacito de él. Como escritura auténtica, constituye una mirada crítica a la idiosincrasia cultural y religiosa que hereda una niña, una mujer, un pueblo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Posada Restrepo, Gloria María
No hubo cielo / Gloria María Posada Restrepo. -- Medellín : Fondo Editorial Universidad EAFIT, Secretaría de Cultura Ciudadana del Municipio de Medellín, 2011.
190 p. ; 22 cm. -- (Letra x letra)
Incluye glosario.
ISBN 978-958-720-097-3
1. Novela colombiana 2. Colombia - Vida social y costumbres - Novela I. Tít. II. Serie.
Co863.6 cd 21 ed.
A1301251
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
No hubo cielo
Primera edición: septiembre de 2011
© Gloria María Posada Restrepo
© Fondo Editorial Universidad EAFIT
Carrera 49 # 7 sur-50, Medellín
Tel. 261 95 23
http//www.eafit.edu.co/fondo
e-mail: [email protected]
ISBN: 978-958-720-097-3
El presente libro se publica gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Municipio de Medellín
Ilustración de carátula: Mauricio Botero Bedoya
Editado en Medellín, Colombia
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions
A mamá, a mis hermanos y hermanas, eternos en mí, eternos en estas historias.
A Sebastián y Valentina
Tabla de contenido
Flash back: la vida que se deja
Capítulo I. Cartas a Lissy
Desde el cuarto oscuro
Tierra de promisión
La Pasiflora
Jazmín de Arabia con hojas como de laurel
Herencia de mente enfermiza
A e i o u, a la escuela
Robo de café
Tío Evelio
Plegaria de Navidad
Muñeca de trapo
Muñeca blanca
Boda
Oratorio
Santa solución
Carta de amor
En el olvido por siempre
El Enruanado del puente Pizano
Leyenda katía: la niña de El Camino de Pelos
Mármol para eternizar la muerte
Roxana iba cantando
La santa de Ávila
Capítulo II. En la ciudad de Dios
San José
La cocina de Santa Teresa
Yemas de San Leandro
El Oficio Divino
Mamá
“También Dios anda entre los fogones”
La Casa de las Arrepentidas
La chiquilla enamorada y loca
Los secretos de Roxana
El benefactor
La lección divina
La sombra
Asuntos de fe
Más de asuntos de fe
Melancolía congénita
Sor María Engracia
Noche de luces y centellas
Postulantado
De confesiones y cilicios
Mi onomástico
Fiestas de Santa Beatriz de Silva
Rogativas a San Mamerto
El torno
Segundos votos
Votos solemnes
Capítulo III. Violencia en el país del Sagrado Corazón
La Iglesia con los azules
Bajo el abrigo de las sombras
El tío con los nuevos rojos
El Bogotazo
La hija del muerto arrullaba una muñeca
El dolor de un mandatario
Los morados
Papá en manos de Desquite
Los míos en contra de los rojos
Capítulo IV. Regreso
La heredera
Lágrimas de piedra
“Yo la peor de todas”
Don Diego
Dondiegos de noche (mirabilis jalapa)
Sola
“Nacimiento de Venus”, Sandro Botticelli
Mengua, ¡Oh buen Señor!, el calor de mi cuerpo
Resurrección
“Premio lácteo a San Bernardo”
“Femenina, inquieta y andariega”
Carta a la hermana Lissy
No más
Burla
Fruto del mal que contiene la semilla
Sor Juana Inés de la Cruz
Capítulo V. Obsesión
Cultura del miedo
Lo que yo quería ignorar
Tercera lamentación
El Aribada
Tiberio Tascón
El Averno
Hacia el infierno
Cuarto oscuro
Capítulo VI. Aclaraciones
El origen de los textos
No hubo cielo
Glosario
Flash back: la vida que se deja
Son las diez de la noche de mi último viernes. ¿Hasta cuándo se tiene conciencia de la vida que se deja? Sentada en el borde inferior de la cama, me inclino sobre la pared para sostener el cuerpo; la escopeta sale de mis rodillas, la boca del arma está en mi cabeza; la culata, cuñada entre mis pies, descansa en el piso. Las manos sin vida tocan el arma. Una, la que parece que movió el gatillo, aún conserva el dedo pulgar ahí; la otra, puesta sobre el cañón, se sostiene con pereza como si fuera a caer. La boca de acero se inserta dentro de la cabeza gacha, en el hoyo reciente. Un cordón de sangre seca baja de la frente para unirse al que brota de la nariz en caminos desiguales que recorren el pelo, la blusa, el pantalón. Tenues pisadas manchan la madera del piso. Las paredes están cuidadosamente limpias. La Virgen Rubia continúa en su altar, unas gotas de sangre la han tocado; luce un nuevo vestido de margaritas negras, radiante, limpio; el delantal de cocina siempre azul y un manto de cabellos dorados que le llega hasta la cintura, mira con ojos conmovidos, parece que va a llorar.
Treinta años pidiendo perdón de rodillas sin saber por qué, acumulando indulgencias para después: trescientos días de indulgencias por cada padrenuestro, cuatrocientos días de perdón por cada credo, y mil por cada comunión. Una comunión diaria por tantos años, y ahora no me queda nada para llegar hasta la Virgen Rubia. Yo tenía un saldo a favor y el hielo santificador que me había dado la vida en el convento. De tanto orar frente a imágenes de mármol una termina pareciéndose a ellas, se vuelve dura, fría e insensible; los ojos mueren de sombras monótonas y el cuerpo se marchita de sequedad cuando las manos impenitentes se cansan de amarnos. Boca y manos se buscan en las sombras de boca y manos, y solo encuentran la luz del espejo o la tersura de la pared.
Hace dos horas que estoy así, esperando a que alguien llegue y se compadezca de este cuerpo; pero el silencio se ha apoderado de la noche, y solo el charrear de las lechuzas y las voces de los muertos llegan hasta mí. No siento dolor, ni pena. Soy consciente de todo, todo lo veo, el presente y el pasado en imágenes que llegan desde diferentes personajes: papá, mamá, Tiberio Tascón… imágenes que van saldando incomprensiones y ajustando cuentas. Solo hay paz en sus rostros. Como si todos tuvieran la razón, como si cada uno la hubiera tenido en su momento, o como si aceptaran que tan solo desempeñaron el papel que les tocó dentro de un guión inmodificable, amoroso y divino, en donde, entre sus últimos deberes, está el ayudarme a empacar la conciencia que voy a llevar al más allá.
Capítulo I
Cartas a Lissy
Desde el cuarto oscuro
Pacuayán, 27 de febrero de 1978
Hermana María Elizabeth Ramírez Ruíz
Comunidad de Hermanas Concepcionistas
San José, Antioquia
Amadísima hermana:
A lo largo de tantos años compartidos en el convento, siempre quiso usted saber de mí y siempre tuvo que conformarse con mis evasivas. Bien sabemos las dos que tomados los hábitos, todo lo que nos une al mundo anterior y exterior solo debe ser tema de olvido. Eso se lo repetí tantas veces en las pocas horas que pasamos solas, preparando alimentos u ocultas en el Patio de los Almendros. El rubor de las manzanas y la dulzura del caramelo saben que quería más atrapar la dicha de su vida anterior que dejar que la tristeza de la mía llenara los preciosísimos momentos que compartíamos. Sin embargo, y ya que seguramente no la volveré a ver, quiero cumplir la promesa que hace tantos años le hice a la chiquillaenamorada y loca: “Algún día contaré mi historia, algún día”. Para mí ya no hay días, confórmese con estas hojas amarillas, escritas entre lágrimas y miedos, y piense que cada una contiene la historia que quería oír bajo el esplendor de dos soles. Yo, por mi parte, escucho su risa infantil y sus preguntas de niña que husmea en el amor, y con ellas ilumino mis palabras y el cuarto oscuro donde me oculto. Seguramente este será mi lugar final. Cuando me encuentren, busque entre mis cosas, levante la imagen de la Virgen Rubia que está en la habitación principal de la hacienda, y la madera en el piso que vea de diferente color. Allí, si la virgen lo quiere, podrá encontrar las memorias que no le haya enviado. No omito detalles porque sé que por ellos muere, ni le evito historias que sin su sensatez podrían destrozarle el corazón. El alma no es simple y las pasiones lo son menos. ¿Quién nos habló de un solo amor? Seguro fue el mismo que le puso sexo a los sentimientos. No se llene de angustias ni de celos. Yo estaré bien, mucho mejor que aquí, si logro llegar hasta la Virgen Rubia. Estoy haciendo todo lo posible para que así sea; ore usted también. Sé que solo ha estado enamorada del deseo de conocer el amor. Lo encontrará en el aire, afuera, atraído por todos los vientos y por mí. Sea eternamente feliz. A su nombre quedan estos recuerdos que saltan desobedientes en el tiempo; las cartas que me han acompañado siempre, la hacienda de Pacuayán, el libro de sor Juana Inés de la Cruz y la muñeca de trapo que nunca le regalé. Haga con ellos lo que quiera, pero retírese del convento.
Siempre suya, sor Juana de Asbaje.
P. D. No olvido el nombre que usted me puso en la cocina de Santa Teresa.
Tierra de promisión
Nací en Pacuayán, un municipio ubicado entre los macizos montañosos de la cordillera occidental y el gran río San Juan, al suroeste del departamento de Antioquia. Altas del mar, extensas y quebradas, estas tierras se caracterizan por sus muchas colinas, su variedad de climas y el resplandor de las flores que brotan en sus praderas. En Pacuayán siempre es el mes de las flores: las rosas, los besitos y las francesinas viven todo el año formando parterres de arco iris que aroman el aire, fragante y saltón, llevado por las corrientes de los cerros del Citará. De seis de la mañana a cuatro de la tarde, el sol se posa en amarillos sobre las alturas dándole luz y resplandor a la región; es cuando en las laderas se puede divisar el entretejido geométrico de recuadros dorados, verdes o rojos que componen los cultivos de caña, plátano y café. La pureza del aire duele, se mete con el frío en los pulmones y forma bruma en los ojos de los observadores que no dejan de agradecerle al Creador tanta perfección.
Pacuayán está surcado por riachuelos zigzagueantes que se descuelgan de sur a norte buscando el “gran río de piedras”, pero en sus recorridos, entre bosques y sembrados, las aguas forman caídas heladas que tallan en las rocas figuras de corazones, balnearios y cuevas: templos musgosos y solemnes donde la alharaca piadosa del río es el eco repetitivo de los cánticos, las oraciones, la fe de los pobladores.
En medio de las montañas existe un valle cubierto de piedras donde reposa el poblado principal; allí, como un rey medieval, doblemente coronado y majestuoso, se levanta el templo consagrado a la Concepción Inmaculada de la Virgen María; su altar mayor está recubierto de oro y protegido por doce ángeles custodios que irradian paz y luz sobre los habitantes. Los guayacanes del parque llueven colores, tapizan de pétalos rosas y amarillos el empedrado, los asientos y seis farolillos que en las noches alumbran los ojos de los enamorados. Si es día de mercado, el atrio se llena de caras alegres; hombres, mujeres y niños de mejillas coloradas lucen los mejores trajes para ir a misa de domingo; los campesinos aprovechan para bajar a la venta la cosecha; los almendros y los guayacanes del parque prestan sus tallos para que el lugareño amarre las mulas; los perros callejeros hacen fiestas entre las patas de los caballos y los pasos apresurados de los arrieros; y los indígenas embera chamí, pintados de achiote, jagua y necesidad, van de gala con sus collares de semillas tratando de encontrar un kapunía que les cambie por monedas de plata el producto de su trabajo.
La Pasiflora
Viví mis primeros años en una casa de cal y canto, alta y amplia, con paredes de tonos naranjas y techos oscuros, un Ave de Paraíso asomada entre los árboles verdes. Era la casa de La Pasiflora, la hacienda mayor, reina entre las casuchas de las pequeñas haciendas que también pertenecían a mi padre. La acercaba al poblado principal un camino de herradura pantanoso que recorríamos a lomo de mula para asistir ocasionalmente a misas de domingo. Todas las tierras que desde la hacienda mayor veían mis ojos eran de papá; subían hasta las colinas grises y se extendían a lado y lado perdiéndose en el horizonte. Separadas por caminitos de yarumos blancos y sietecueros, y vigiladas por robles y comederos, las parcelas pobladas de ganado vacuno parecían moverse lentamente como nubes en el cielo; entonces sabía que el ganado estaba buscando agua, sal o miel, o que la mamá vaca había hallado para su hijo más verdor en otra pradera. Por las ventanas de Casa Grande se colaba el canto de los turpiales, el olor ocre de una cosecha de mangos pecosos que se había estrellado con el piso, el dibujo lejano de un sembrado de canicas verdes que se hacía cerezas. Hasta la cocina negra de humo y hollín llegaba el sonido de las mulas con su trac, trac, trac de cascos sobre las piedras; llevaban la pesada carga de los frutos secos y traían chorros de sudor; costales vacíos olorosos a hombres y a bestias sedientas se extendían en el patio para secarse con el sol y dejaban sueltos algunos granos de café. Mamá regaba el maíz para las palomas y las palomas engañadas picoteaban otros granos. Quieta palomita ciega, zuu, zuu, zuuu, esto es maíz, esto es café. Las palomas saltaban a las elbas, hacían caca sobre los secados de café, papá se hacía bestia y gritos, y soltaba los perros; y los perros se hacían colmillos de sangre atrapando el vuelo; yo escogía los granos untados de cagajón y de lanugos blancos y los lavaba bien. Pero el café de mamá revoloteaba leche de plumas y sangre de palomas blancas. Papá pedía más, más café, más sangre, más ganado, más tierras. Mamá soplaba las brasas hasta que ella y ellas se incendiaban de ira. Mis diez hermanos y yo no queríamos café, no queríamos más ganado, más trabajo, más tierras. Queríamos jugar, queríamos tomar chocolate.
Jazmín de Arabia con hojas como de laurel
Papá siempre tuvo dinero. Lo heredó de sus padres que a su vez lo heredaron de sus abuelos, unos colonos buscadores de oro. Mi abuelo, papá Emilio, cultivó la tierra en las praderas de Pacuayán, en una época en la que la riqueza crecía en los palos de café. En aquel tiempo todo era verde y amarillo-naciente en mi región. A la sombra de plátanos y guamos mil chapolas brotaban de los semilleros, compitiendo entre ellas para alcanzar un rayo de luz. A medida que los pequeños arbustos llegaban a tener dos cruces de ramas, eran trasplantados a las laderas fértiles de la región. El mundo empezaba a crecer y a madurar. Los cafetos se desperezaban cada día, bostezando y tragándose por metros el aire resplandeciente que los estiraba para después exhibirlos iridiscentes y cambiantes en el verde claro-oscuro de las sementeras. Dos años después de la siembra, la vida ya era adolescente. Cada arbusto se llenaba de primorosas flores blancas que brotaban en grupos de ocho o quince, para emitir juntas una dulce fragancia con reminiscencia a jazmín. El color de los tallos y de las hojas, la precocidad de la floración y el tamaño de las cerezas daban fe de lo pródiga que sería la cosecha. Apenas se caían las flores, los primeros granos de café aparecían en ristras, como cabecitas de fósforos insertas en un cable de energía. Varios meses más tarde las luces titilaban verdes y amarillas para terminar encendidas en una escandalosa granizada de bayas rojas, destellantes en las ramas de los árboles como si el cafeto floreciera Navidad.
Durante los primeros días de la cosecha, papá, mamá, mis diez hermanos, algunos labriegos y yo recogíamos los granos que se adelantaban a madurar; pero a medida que pasaba el tiempo, aparecían por montones incalculables como aquellos cosecheros de rostros alegres que llegaban de todos lados y se tomaban la hacienda con sus ansias recolectoras de café.
Algunos, los que venían de regiones cercanas, eran contratados al día y traían sus almuerzos envueltos en hojas de bijao; otros, los que vivían en regiones lejanas, necesitaban alojamiento y alimentación. Entonces mi puesto –y el de mis hermanas– estaba frente al fogón de leña: cocinando para los temporales, preparando desayunos, almuerzos y comidas.
A las cuatro de la mañana, papá se sentaba en una mecedora en el corredor y anotaba las cuentas del día: el número de trabajadores que vendrían a almorzar a casa, la cantidad de arrobas de café que se iban depositando en el patio central; repartía el trabajo de los obreros entre la empalizada, la despulpadora y la secadora; y él mismo se ponía a escoger frutos. Al final de la semana, una fila enorme de hombres hambrientos y cansados esperaba el dinero de su recolecta. Este era ya un momento de descanso; las bromas y los comentarios malintencionados atormentaban a los obreros que habían cogido menos granos. Mis hermanos miraban recelosos el dinero que los otros recibían, y llevaban con sus letras mamarrachas las cuentas del trabajo hecho, porque, aunque no obtenían paga, sus apuntes les servían para aumentar el reconocimiento popular.
Terminada la gran recolección, empezaban los preparativos para la pequeña cosecha que llegaba apenada dos meses después. Cocinar, transportar comidas, recoger granos madrugadores o tardíos, despulpar, secar, zarandear café para escoger la pasilla, empacar y ayudar con los oficios menores de la hacienda fueron durante muchos años las actividades de mi niñez. Sin embargo, mamá, mis hermanos y yo no conocimos el dinero. Papá no se cansaba de decir: “Las mujeres no lo necesitan porque nada tienen que hacer fuera de la hacienda, y los hombres pueden apuntar sus tragos en la cantina de don Ambrosio. El dinero solo les serviría para comprar pecados”.
Herencia de mente enfermiza
La casa de mis abuelos paternos estaba bajo la sombra de una herencia enfermiza. El padre de mi abuelo fue dominado por la imagen de una mujer que solo él veía y que lo sacaba de las reuniones familiares y de las festividades para entablar una discusión privada. De pronto, en medio de todos, el bisabuelo Apolinar empezaba a temblar y a decir improperios dirigiéndose a un ser imaginario, o se alejaba un instante y llegaba con la boca impregnada de labial y de una dulce fragancia de rosas. Luego se pasaba ocho días sumido en un estado de llanto y de tristeza inexplicable que los médicos llamaron “melancolía congénita”. La madre del bisabuelo Apolinar, mi tatarabuela, sembró pasifloras en la hacienda mayor, plantas sedantes que inducen el sueño y calman los nervios. Con el tiempo este arbusto le dio nombre a la hacienda de papá, y sus infusiones fueron bebida obligada antes de irse a dormir.
En un arranque de cordura, el bisabuelo Apolinar se casó con la bisabuela Ana, una campesina bella que él creyó conocer en las noches de incertidumbre; pero antes de que nacieran sus dos hijas gemelas empezó a convulsionar y a delirar diciendo: “Esta no es”. Ana murió un día de sismo, el día que nacieron las gemelas envueltas en llanto y en un tembleque histórico que durante cinco minutos meció la región y las cunas. Las niñas crecieron con el padre, quien sumido en una depresión eterna no volvió a hablar, y con la partera Samanta, mi verdadera bisabuela, una aldeana con ojos hechiceros, sonrisa reservada y piel de rosas. Cuando cumplieron tres años, las niñas empezaron a sufrir de fiebres intensas, convulsiones y movimientos involuntarios; echaban babaza por las bocas y parecían bailar en las cunas. Una enfermedad que desde entonces existe en mi familia. Pasados los años nacieron siete hijos más, entre ellos mi abuelo papá Emilio. Niños engendrados en noches de luna a los que, con razón o sin ella, se les atribuyó epilepsia, mal de San Vito, letargo, insania, desarreglo del alma y melancolía congénita. Por eso papá siempre tuvo argumento para justificar mis “delirios de herencia enfermiza” y para insistir con sus agüitas de pasiflora que calmaban con sueños mis quimeras, mis delirios.
—Son cosas del demonio que se queda en las casas donde no hay fe –dijo mamá, y se negó a aceptar la saga; pero me puso un escapulario con la imagen de Santa Dimpna, princesa irlandesa, patrona de los afligidos con desórdenes nerviosos y enfermedades mentales, a quien se invoca cuando se teme la locura o el incesto.
A e i o u, a la escuela
Que llueva, que llueva,
la Virgen de la Cueva,
los pajaritos cantan,
las nubes se levantan,
¡que sí!, ¡que no!
que caiga un chaparrón
con azúcar y turrón.
Sobre un barranco a orillas de la carretera, y parada en cuatro columnas rústicas, una pequeña casa de madera construida con las donaciones de un hacendado esperaba cada día a los niños y jóvenes que querían aprender. A-ei-o-u. Aro, elefante, iglesia, oso, uña. Las campanas de la escuela sonaban a las nueve, después de que una carreta, tirada por mulas, llegaba del pueblo con la señorita Amparo. El sonido apuraba a los cinco o seis alumnos que, sacando los pies descalzos de entre las piedras cortantes, afanaban por kilómetros las pendientes del camino. Nos íbamos haciendo alegría, cansancio, rubor, rogativas para la Virgen de la Cueva. Cuando por fin llegábamos, la profesora tomaba nota de la asistencia siempre disminuida y cambiante. Difícilmente dos de sus alumnos tenían la misma edad y el mismo nivel de educación. A una plana para aprender a hacer el nombre, o a una serie de sumas y restas, se limitaban las enseñanzas del día. La escuela no fue nunca la devoción de papá, pero mamá nos mandaba, siempre de a uno, y solo dos años, imponiéndose y guerreándose el alma, porque para hacerlo, para comprar cuadernos, sombreros o zapatos de camino, tenía que pedirle ayuda a tío Evelio, venderle el robo de café.
Robo de café
Mamá llenó la casa de pequeñas guaridas que solo ella y mis hermanos mayores conocían: en el cuarto de ropas, debajo de las tablas que tapizaban el piso, en el techo de la secadora, corriendo la teja negra; en el patio de los curazaos, en el escondite que fabricó entre las rocas, detrás del árbol de brevas. Guaridas que se fueron llenando de puñados de café; robos pequeños y continuos que terminaban por colmar un costal lento y perezoso, dormido a la espera de que papá saliera de viaje a ver terrenos o a comprar ganado para que ella, en una escabullida fugaz, hiciera llegar los granos hasta la compraventa de su hermano. Solo mamá y tío Evelio sabían bien de dónde salía la ropa que nos poníamos, los zapatos de camino que nos diferenciaban de los peones, los jabones de tocador, los cuadernos donde aprendimos a escribir, o los naguados de acristianar que todos lucimos el primer día que visitamos el templo.“Objetos superfluos” que papá no nos compró jamás, pero que veía y aceptaba a regañadientes porque nada podía hacer con “los regalos de su tío Evelio, ejemplo perverso de alcahuetería y mala generosidad”.
Tío Evelio
Fue el único hermano de mamá que conocí, comerciante de café y escultor de mármol de Carrara. Vivía en el pueblo, en La Calle del Medio donde tallaba en material importado esculturas y lápidas para los templos y cementerios de tres pueblos vecinos. Estudió para hacerse sacerdote jesuita, pero antes de profesar fue expulsado de la comunidad. De la Iglesia le quedó su propia fe en Dios, una inmensa preocupación por los demás y el arte de esculpir figuras sacras. Después de una pelea con el párroco por deudas santas, rompió con la Iglesia, según él “siempre conservadora”, y se cambió de filiación política. Él, su esposa y sus dos hijas fueron el apoyo secreto de mamá durante toda su vida, pero el cambio de partido lo alejó por siempre de la hacienda. Lo visité dos o tres veces a escondidas. Él recibía el café que mamá enviaba y, a cambio, su esposa nos conseguía los enseres que nos hacían falta. Después llegaban a casa, como regalos del tío, zapatos, telas, cuadernos, lápices, jabones de aromar; siempre acompañados de diminutas figuras hechas en mármol: una paloma blanca que ya alzaba el vuelo, una luna pálida y fabulosa, el brote purísimo de una flor de azahar. Aún conservo la imagen de tío Evelio el día que lo vi por última vez al lado de mamá. Llegó muy tarde, una noche de invierno en la que no estábamos con papá, acompañado de tres hombres encapuchados y malolientes que tosían y hablaban en voz muy baja; pidió que me despertaran. Lo vi muy delgado, enfermo, misterioso; abrazaba a mamá y me abrazaba haciéndome promesas incoherentes. No logré entender. Le pregunté por la tía, por las primas y después por la marmolería, pero solo me contestó: “En el país del Sagrado Corazón de Jesús, los excomulgados no tenemos trabajo, y no vamos a tener derecho al cielo si seguimos enviándole facturas de cobro a Dios”.
Plegaria de Navidad
Acordaos, ¡Oh dulce Niño Jesús!, que dijisteis a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos mis familiares, estas palabras tan consoladoras para mí y mis hermanos: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”. Llena de confianza en Vos, ¡Oh Niño Jesús, que sois la verdad!, estoy aquí de rodillas con mamá que carga a Margarita, con Genia, Libia, Martha y…, pidiéndole una y otra vez una muñeca como la que tiene Zorany. John Jairo quiere un balón y Genia quiere un sapito con ruedas. Gonzalo pide unas maracas como las de don Ambrosio. Yo, una muñeca de arrullar como la que tiene Zorany. Y Libia y Martha, que van a hacer la primera comunión, quieren una Niña María y un San José, en bultos, no en estampas. Luz Inés y Rubiela esperan dos coloretes, o uno para las dos, y Teresa y Rodrigo ya no piden, se arrodillan, hacen disciplinas y oran con papá. La bebé se estaba ahogando con el sonajero de semillas, seguro quiere uno de verdad. Ayudadnos, Niño Jesús, a llevar una vida santa para conseguir estos regalos. Concedednos, por los méritos infinitos de vuestra infancia, los traídos que necesitamos tanto: una muñeca de arrullar, un balón, unas maracas, un sapo. Nos entregamos a Vos, ¡Oh Niño omnipotente! Hacemos la novena, los rezos, tocamos con cucharas, tapas y ollas; y cantamos todos los villancicos: Aceitunero que vas, El duraznero, A la Nana, Los peces en el río… Estamos seguros de que este año no será vana nuestra esperanza, porque prometer y no cumplir es pecado, y que, en virtud de este temor, este año si acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén.
Muñeca de trapo
Cuando le pedíamos a papá que nos comprara un juguete de color, oíamos sus oraciones dirigirse al fin de los abismos: “¡Oh!, señores que robáis el alma de los niños e impedís las horas de oración, alejaos de mi casa y de mi familia”. Entonces el campo y los animales fueron los juguetes de nuestro tiempo, porque negados a otras figuras solo podíamos jugar a la gallina ciega, a la sombra, juguemos a lasombra, a mis animales, a que se cayó la luna, la luna se cayó, abajo en la laguna un burrito la vio.