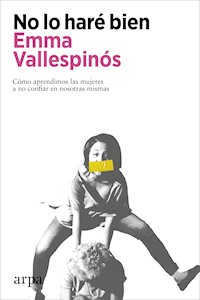
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Dónde hemos aprendido a dudar de nosotras mismas? ¿Quién nos ha enseñado que calladitas estamos más guapas? ¿En qué escuela nos hemos sacado el título cum laude en baja autoestima e inseguridad? Las «noloharébienistas» son aquellas mujeres capaces, preparadas y talentosas que, si pudieran elegir un superpoder, escogerían el de la invisibilidad. Ellas son sus peores enemigas. Dudan de sus conocimientos, están convencidas de que cualquier persona lo puede hacer mejor, imaginan el infierno como un lugar en el que hay que hablar delante de una audiencia numerosa. ¿Eres una de ellas? Si cada vez que alguien te habla del síndrome de la impostora te sientes reflejada, si crees que tienes una tara, este es tu libro. No lo haré bien nos saca del armario y nos invita a enfadarnos juntas recorriendo todos los lugares y circunstancias en las que, desde bien pequeñas, hemos aprendido a sabotearnos. Aquí nadie te enseñará a sacudirte el monstruo de la impostura, pero se te ofrece algo mejor: una buena dosis de rabia y unas gafas de aumento. La crítica ha dicho... «Como militante del síndrome de la impostora agradezco este libro que es un espejo en el que encontrarnos. Emma Vallespinós, después de colgarlo delicadamente en la pared, no se limita a invitarnos a que veamos nuestro reflejo, sino que nos anima a pasar al otro lado y vernos de otro modo. Son innumerables las veces que he dicho, como ella, que no podré, que no lo puedo hacer, que lo he hecho fatal. Pero ¡claro que podemos!». Diana Oliver «Un libro que tiene categoría de manifiesto. Es un poner toda una continuación de tantos datos, tantas historias, tantas experiencias... que abruma. Emma demuestra que el síndrome de la impostora no es una patología de un determinado número de mujeres, y que es algo en lo que los hombres también tenemos mucho que ver». Carles Francino, La Ventana
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NO LO HARÉ BIEN
© del texto: Emma Vallespinós, 2023
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: marzo de 2023
ISBN: 978-84-19558-02-2
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Maquetación: Compaginem Llibres, S. L.
Producción del ePub: booqlab
arpaeditores.com/pages/sostenibilidad para saber más.
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
ÍNDICE
PRÓLOGO
PRIMERA PARTE
1. Anatomía del autoboicot
2. El síndrome de la impostora
3. No lo haré bien
4. Solo sé que no sé nada
5. Salud mental
6. Es el patriarcado, amigas
7. Curso exprés de mansplaining
8. Sospechosas habituales
9. Ay, mamá
10. Putas, feas, gordas y viejas
SEGUNDA PARTE
11. La edad de la inocencia
12. Inteligentes a su pesar
13. Buscando referentes
14. Mujeres y poder
15. Las mujeres en la ficción
TERCERA PARTE
16. ¡Shhh!: sobre aprender a callar
17. Silenciadas, olvidadas, borradas: una historia machista del mundo
18. Ellas alzaron la voz
19. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar
20. El día de mañana
EPÍLOGO
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
BIBLIOGRAFÍA
A Martina y a Jan, por todos sus «mamá, lo harás genial».A mi madre: gracias, gracias, gracias.Y a mi padre, por tantos síes.
PRÓLOGO
Este no es un libro de autoayuda. Aquí no encontraréis soluciones ni recetas mágicas, ni siquiera diez tristes trucos para dejar de sufrir. Espero poder ofreceros algo mejor que consejos facilones: razones para enfadaros.
Sí, este es un libro para enfadarnos juntas. Para que suceda lo mismo que, cuando en una reunión de amigas o en una sobremesa con compañeras de trabajo, nos invade la rabia. Necesitamos esa rabia. La rabia que nos abre los ojos y nos hace combativas. Poner nombre a nuestros problemas, identificarlos, comprobar que son compartidos, es el principio de algo poderoso.
Empezaremos por salir del armario, por reconocer que somos unas noloharébienistas de manual. Será como estar sentadas en círculo y admitir que sí, que tú también has dicho que no porque te morías de miedo, que te supone un suplicio participar en un coloquio porque crees que no pintas nada ahí, que te torturas con los errores, que te preparas cualquier reunión o entrevista hasta la saciedad porque sientes que, si no lo ensayas minuciosamente, lo harás rematadamente mal.
A menudo te sientes una impostora, una mentirosa, una mala actriz y temes que en cualquier momento todos lo descubrirán. Llevas años pensando que tienes una tara, un defecto de fabricación. Algo raro te pasa porque no eres normal.
Yo te demostraré que sí lo eres.
Entonces será el turno de repasar juntas, como una pandilla de detectives amateurs armadas con una buena lupa, todo lo que nos ha pasado desde que somos niñas. Dónde y cómo hemos aprendido a dudar de nosotras mismas. Quién nos puso esa voz sádica en la cabeza, quién nos enseñó que no éramos de fiar. Iremos reuniendo las pistas juntas, fijándonos aquí y allá. Seré tu guía de viaje. Mira esto, mira lo otro, te haré preguntas: «¿recuerdas cuándo…?, ¿a ti te pasó que…?, ¿alguna vez te dijeron…?».
Acabaremos viajando en el tiempo, hasta el mismo origen de nuestros males. El machismo impregna la historia. Hemos sido la nota a pie de página que nadie lee. Buscaremos ejemplos de mujeres borradas y de otras que alzaron la voz en circunstancias adversas, tipas que fueron pioneras y valientes. Si otras fueron capaces de romper el mutismo, también lo seremos nosotras.
Estoy convencida de que nuestra inseguridad es aprendida. Que tantos siglos mandándonos callar y repitiéndonos que no éramos importantes han hecho mella en nuestra seguridad, en la manera en que nos percibimos a nosotras mismas y nos valoramos.
Nací en los ochenta. Mis padres compraron el primer televisor en color cuando tenía cuatro años y el aparato reinaba en medio del salón. Crecí con los ojos fijos en mamachichos, vedettes envueltas en plumas y azafatas de atrezo que sonreían, y poco más. Las mujeres éramos puro cuerpo. Si tenían voz, no lo recuerdo.
Durante años nuestra voz no ha tenido ninguna importancia. Tampoco, claro, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras necesidades o reivindicaciones.
Vivimos inmersas en una oleada reaccionaria especialmente virulenta con las mujeres. El odio, la humillación y la crítica gratuita inundan las redes. Tenemos que estar muy atentas, porque ni los derechos ni las libertades están nunca garantizados. Nunca los podemos dar por sentados.
Es la hora de tomar conciencia y de plantar cara. Y para eso nos toca, también, dejar atrás esa sádica manera de boicotearnos a nosotras mismas. Es el momento de convencernos de que lo que tenemos que decir es importante. Que, aunque nos dé miedo y nos coma la inseguridad, lo haremos. Y lo haremos bien.
Este libro está escrito en genérico femenino. Os hablo a vosotras, pero ellos son más que bienvenidos. Ojalá lo lean y nos comprendan. Ojalá se sientan interpelados.
Aquí hablo de mujeres a través de mi experiencia personal y de mi modo de ver el mundo. Soy consciente de que lo hago desde el privilegio. También de que cada vida tiene una historia. Y aunque, por fortuna, no todas las mujeres son noloharébienistas, intuyo que a ninguna le sonará a marciano.
Por último: cuando hablo de mujeres, me refiero a todas las mujeres. Nunca me encontraréis en discursos excluyentes ni pidiendo certificados de nacimiento. El feminismo en el que yo creo no margina, ni insulta ni ofende a ninguna.
Y ahora, al lío.
PRIMERA PARTE
1
ANATOMÍA DEL AUTOBOICOT
No recuerdo la primera vez que noté su aliento en el cogote. Quizás empezó a visitarme en el aula de los últimos cursos del colegio o durante el primer año de instituto. Sé con seguridad que ya tenía un puesto fijo al final del bachillerato. Para cuando llegué a la universidad ya me tuteaba. Y ha seguido ahí, terco, disciplinado, tan feroz como puntual, a lo largo de mi trayectoria profesional. Es como tener tu propio dictador instalado en la cabeza. O a uno de esos entrenadores olímpicos rusos de los años ochenta, incapaz de dar nunca una palmadita en la espalda, o un poco de aliento. Siempre atento al mínimo error para torcer el gesto y mirarte con aire amenazador.
Una aprende, qué remedio, a domesticarlo. No, miento. Una aprende a entretenerlo mediante sofisticadas maniobras de distracción. Es pura supervivencia. Como los padres que se suben con un niño pequeño a un vuelo transatlántico con un arsenal de cuentos, juegos, muñecos y, como plan b, un cargamento de galletas de chocolate, para evitar que se desate el caos. O como los que en las películas intentan escapar de las fauces de una fiera caminando con sigilo mientras buscan refugio con el rabillo del ojo.
Distraer a la fiera te permite salir adelante. Por eso, a lo largo de mi vida profesional, he sido capaz de hablar en reuniones importantes, hacer conexiones en directo en la radio o pronunciar un discurso ante un auditorio concurrido y con un ministro sentado en primera fila. Pero nunca sin antes pensar en cómo podía evitarlo, jamás sin el claro convencimiento de que lo haría mal y siempre juzgándome duramente después. Poniendo la lupa, con la obsesión de una institutriz, en el error: una palabra mal pronunciada, un tropiezo, un titubeo. El error. El imperdonable error. E-rror, luz de mi vida, fuego de mis entrañas.
El autoboicot, pongámosle ya nombre, vive del error. Se relame imaginando fallos, pifias y traspiés. Fantasea con futuros próximos apocalípticos. Diseña escenas abrumadoras, dignas de una película de terror, que proyecta en tu cabeza una y otra vez. Se alimenta del miedo. De tu miedo. Se hace fuerte preguntándote: «¿Y si…?». Y si sale mal. Y si te quedas en blanco. Y si ese dato no está bien. Y si haces el ridículo. Nunca está conforme. Siempre alberga dudas.
Si, pese a sus advertencias, sigues adelante, convierte los «y si» en afirmaciones catastrofistas. Lo harás mal. Te quedarás en blanco. Harás el ridículo. Habrá un error. La ofensiva aumenta a medida que se acerca la hora de dar un discurso, la fecha de la entrega de un trabajo o el momento de tu intervención. Es la versión sádica de un coach. Si el autoboicot decidiera hacer merchandising, en sus tazas podrían leerse mensajes del tipo «Hoy será un día atroz» o «Quédate en casa y enciérrate, estúpida». Pero no le demos ideas al enemigo.
Ante sus preguntas y sus amenazas, tus respuestas importan poco. Tanto da cuán segura estés de haber hecho bien tu trabajo, si lo has repasado hasta la extenuación. No importa lo que sepas. Te hará revisarlo una y otra vez. Si le escuchas, te verás buscando en el diccionario palabras que sabes cómo se escriben desde que tenías la sonrisa mellada y merendabas nocilla. Googlearás el título de libros y el nombre de autores que tienen un puesto de honor en tu biblioteca. Si dependiera de él, dudarías hasta de tu fecha de nacimiento, de la dirección de tu casa, del nombre de tu padre.
Es un animal insaciable. No puedes ignorarle sin más. No puedes taparte los oídos ni cerrar los ojos. Es el villano de la película. El asesino que aparece al abrir el armario. El perturbado al que todos creían muerto, pero vive en el respiradero de la casa. El monstruo que sigue escupiendo bilis por más que el protagonista le haya amputado una pata. Ahí está, dispuesto a protagonizar una saga de terror de esas en las que el malo vuelve una y otra vez sin que los personajes aprendan nunca nada. Entrega tras entrega, siguen cometiendo las mismas imprudencias: descolgar el teléfono, quedarse atrás, mirar debajo de la cama, abrir la puerta.
Es terrible y agotadoramente listo. Y paciente. Sabe identificar el peor momento, ese instante de inseguridad absoluta, para acercarse a ti ronroneando y susurrarte al oído: «¿Lo ves? Te lo tengo dicho. No puedes. No sabes. No lo harás bien».
Como todo estratega, el autoboicot es inasequible al desaliento. Conoce todos los caminos, todas las alternativas, para llegar a ti. Tiene claro que a veces, simplemente, hay que esperar.
El autoboicot es corrosivo y viscoso. Es una voz enemiga en tu cabeza, pero también invade el cuerpo con un ejército de síntomas. Conoce los botones invisibles de tu organismo. Los que aceleran el corazón, agitan la respiración, los que hacen que te tiemble la voz, las manos, el cuerpo entero. Puede hacerte sentir un calor sofocante, o un frío helador. Sabe dónde tocar para que te invada una inquietante sensación de vértigo. Miedo. Pánico. Angustia. Ansiedad. Hará que sientas una duda inabarcable, que pierdas todas las certezas. Serás presa de una terrible sensación de desamparo, de vulnerabilidad. Será como mirarte en uno de esos espejos de feria que te deforman hasta la caricatura. Te verás pequeña, absurda, torpe, inútil. Poco válida, escasamente preparada, insuficiente, incapaz. Querrás huir, esconderte, desaparecer.
¿Quién, en su sano juicio, querría experimentar este simulacro de infierno? ¿Para qué, a cambio de qué?
Todos los villanos conocen el poder de una buena pregunta. Y estas lo son. Así es como el autoboicot se hace fuerte. Ataca, destruye, y justo entonces, se ofrece a negociar.
Después de bombardearte, cuando ya sientas que la única opción sensata es desertar, te cogerá del brazo, te pedirá que le acompañes y, con modales de director de sucursal bancaria, te mirará a los ojos. Meneará la cabeza, se atusará el bigote, te preguntará si crees que es necesario pasar por todo esto. ¿De verdad es eso lo que quieres? ¿Un calor sofocante, un frío helador, una duda inabarcable? ¡Por Dios! Aquí se reirá. Imagina una de esas risas que ponen la piel de gallina. ¿La escuchas? Empeórala. Más. Un poco más. Sí, así.
No te ofrecerá nada nuevo. Lo ha hecho otras veces. Y suena tan bien. Una vida tranquila. Paz mental. Cero montañas rusas emocionales. Empleará su tono más paternal. ¿Y qué si no das tu opinión? ¿Qué pasa por no postularte para ese cargo en la empresa? ¿De verdad te parece tan buena esa oportunidad laboral? Venga. Acéptalo. Eres así. Ya ves lo que pasa cuando intentas ser lo que no eres. Si de verdad eres tan lista, si realmente puedes hacerlo, si es cierto que tienes algo importante que decir, que aportar, que añadir, ¿por qué te tiembla la voz, por qué dudas, por qué te mueres literalmente de miedo?
Lo dicho. Es malo y listo. No hay combinación peor.
Con él no importa que al final las cosas salgan bien. Es irrelevante que seas capaz de dar el discurso, de salir airosa de una reunión importante, de entrar en un despacho y pedir algo mejor. Lo suyo es una guerra sin cuartel. Es imposible satisfacerle. Es un buitre dando vueltas en círculos por encima de tu cabeza. Esperando, presionando, ensordeciéndolo todo con sus graznidos y un batallón de preguntas capciosas.
Tiene buena oratoria, sabe usar sus armas y nos conoce bien. Lleva estudiándonos desde niñas, se sabe todos nuestros puntos débiles, a estas alturas actúa con la eficacia de un algoritmo que te ofrece escapadas a Menorca cuando llevas dos semanas buscando vuelos baratos.
Le hemos dejado, a nuestro pesar, hacerse grande, crecerse. Son tantas las veces que ha parecido que el mundo le daba la razón. Esa vez en la que dimos nuestra opinión y nos mandaron callar. Todos esos años esforzándonos tanto para que sirviera de tan poco. Los días en los que nos han hecho sentir minúsculas, diminutas, invisibles. Todas aquellas tardes en clase en las que queríamos levantar la mano, pero al final no. Cada una de las ocasiones en las que nos han interrumpido. Todas las ocasiones en las que nos hemos sentido invisibles. Todas las veces que hemos preferido callar, dejarlo pasar, ceder, no participar. No porque no quisiéramos. No porque no supiéramos. Nos faltó el valor. La voz de la fiera decidió por nosotras. Y la respuesta, claro, fue que no.
Nuestra cabeza alberga un almacén de miedos. Miedo a estropearlo todo, a hacerlo mal, a no saber, a no estar a la altura. A hacer el ridículo, a fallar estrepitosamente, a dejarnos en evidencia. El miedo a ser idiotas y no saberlo. Ese pánico de no saber si realmente sabemos lo que creemos saber. El temor a que se descubra la pantomima y el mundo sepa que somos, simple y llanamente, unas impostoras, un fraude, humo, nada.
¿Cómo puede un cuerpo sostener tanto miedo? ¿Cómo puede el miedo dirigir nuestras vidas?
Es autoboicot cuando a los dieciocho años, estudiando la carrera que has elegido, en una de tus asignaturas favoritas, no levantas la mano en clase por miedo a decir una tontería.
Es autoboicot cuando no participas en una reunión de trabajo por miedo a que tus propuestas no gusten.
Es autoboicot cuando dices no a una oferta laboral porque temes no estar a la altura y tienes el convencimiento de que cualquier otra persona lo hará mejor que tú.
Es autoboicot cuando te proponen una oportunidad en tu trabajo, que te apetece y mereces, y buscas excusas para rechazarla por miedo a no hacerlo bien.
Es autoboicot cuando haces bien tu trabajo, te felicitan y, a partir de ese momento, sientes pánico a decepcionar, a no poder seguir haciéndolo bien nunca más.
Es autoboicot cuando preparas un trabajo con esfuerzo y dedicación y antes de entregarlo dudas de todo lo que has escrito.
Es autoboicot cuando, en calidad de experta, te llaman para una entrevista e intentas que se la ofrezcan a otro compañero por miedo a hacer el ridículo.
Es autoboicot cuando te censuras en redes sociales por miedo a expresar lo que sabes porque, en realidad, qué sabrás tú.
Es autoboicot cuando estás escribiendo un libro y cada día, justo antes de sentarte a escribir, tienes miedo a no ser capaz.
Si se parece y dudas, sí, es autoboicot. Un viejo enemigo poderoso, cruel y feroz.
2
EL SÍNDROME DE LA IMPOSTORA
En 2011, cuando la escritora Ana María Matute recibió el Premio Cervantes, el galardón literario más prestigioso al que puede aspirar un autor en lengua castellana, empezó su intervención confesando que preferiría escribir tres novelas seguidas y veinticinco cuentos, sin respiro, a tener que pronunciar un discurso. «No los menosprecio», dijo, «los temo, y mi incapacidad para ellos quedará manifiesta enseguida. Sean benévolos», rogó a los allí presentes. Tenía 85 años, una dilatada trayectoria literaria a sus espaldas, estaba acostumbrada a dar entrevistas, era una oradora culta, interesante y muy divertida. Pero, de haber podido escoger, entre trabajo y aplausos, entre el silencio de su escritorio y aquel momento de celebración, no hubiera dudado en elegir la fatiga de la escritura —¡tres novelas y veinticinco cuentos!— a esos dieciséis minutos y nueve segundos que duró su discurso.
Es la palabra incapacidad lo que distingue los nervios previos a cualquier exposición pública —previsibles e incluso necesarios—, de lo que aquí nos ocupa. Porque no fue incapaz. Porque dio un buen discurso. Hiló una historia hermosísima sobre su amor por los libros, escogió los recuerdos precisos que le permitieron contar cómo la literatura había salvado su vida. Fue un discurso propio de alguien muy capaz.
En el primer capítulo hemos descrito al autosabotaje, el monstruo de cuatro cabezas que nos hace cuestionarnos hasta la extenuación. Dudamos de nuestras capacidades, de nuestra valía, de nuestra preparación y conocimientos. No son los demás los que levantan la ceja de incredulidad cuando nos ven avanzar hacia el atril, nos la levantamos, permanentemente, nosotras. Si hubiera un tribunal dispuesto a juzgarnos, nosotras ejerceríamos de abogado de la parte contraria, seríamos el picapleitos sin escrúpulos —engominado, traje a medida, mirada gélida— que no parará hasta que pueda paladear, con aire triunfal, la frase: «no tengo más preguntas, señoría». El autosabotaje, lo hemos dicho ya, nos pone en duda y nos quita el mérito. Todo lo bueno que logramos, todo lo que profesionalmente nos sale bien, lo atribuye a un golpe de suerte o a la casualidad.
Todo esto que hemos ido describiendo tiene un nombre. No es un trastorno mental. No es un complejo de inferioridad, ni un trauma infantil. No tenemos ningún problema en nuestra cabeza. No estamos taradas, ni locas, ni estropeadas, ni rotas. No somos raras. O no por esto, al menos.
Se llama síndrome del impostor. Fue descrito por primera vez en 19781 por dos psicólogas clínicas estadounidenses, Pauline Rose Clance y Suzanne Imes, que lo bautizaron como Fenómeno del Impostor. Tampoco ellas escaparon de sus garras. Cuenta Clance en su página web2 que, durante sus estudios de posgrado, sentía un constante miedo al fracaso. Antes de un examen importante, por ejemplo, dudaba de todo lo que sabía. Años después, ejerciendo ya de profesora en una prestigiosa universidad, observó que algunos de sus alumnos más brillantes manifestaban los mismos miedos que ella había sufrido de estudiante. Uno de ellos le dijo: «Me siento como un impostor rodeado de toda esa gente realmente brillante».
Clance, que sigue ejerciendo como terapeuta en la ciudad de Atlanta y ha dedicado su trayectoria profesional a profundizar en el fenómeno, explica que la mayoría de los que lo sufren se sorprenden al oír hablar de él, al conocer que aquello que lleva tantos años amargando y condicionando su vida tiene un nombre y, por lo tanto, es común.
Poner nombre a las cosas tiene un efecto liberador. Hay un momento casi epifánico cuando descubres la existencia de este síndrome. Cuando entiendes que sois legión las que os repetís un mismo mantra maldito: «no lo haré bien».
El síndrome del impostor no es algo exclusivo de las mujeres. Hay hombres inseguros, que se sienten incapaces a la hora de exhibir su opinión, o su conocimiento. Que dudan de sí mismos o a quienes les paralizan los nervios. Pero, como iremos viendo a lo largo de los próximos capítulos, a nosotras nos sucede con más frecuencia y con mayor intensidad. Lo que en ellos puede ser un rasgo de su personalidad, algo individual, en nosotras tiene un componente estructural. La sociedad, lo comprobaremos más adelante, nos ha enseñado a sentirnos así. No nos pasa a todas. Sería un error llegar a la conclusión de que todas las mujeres son presas del autosabotaje y la impostura. Pero a ninguna —y os invito a hacer la prueba en vuestro entorno— le suena a marciano.
En el artículo en el que acuñaron el síndrome, Clance e Imes analizaban el síndrome del impostor en un grupo de muestra de 150 mujeres objetivamente talentosas: doctoradas en varias especialidades, profesionales respetadas en sus campos o estudiantes reconocidas por su excelencia académica. La gran parte de ellas eran mujeres blancas, de clase media-alta y de entre 20 y 45 años. Las psicólogas se encontraron con que, a pesar de todos sus logros y su reconocimiento profesional, estas mujeres ni se sentían exitosas ni valoraban sus méritos. Al contrario: se veían a sí mismas como unas impostoras.
En su investigación, señalaban que las mujeres que habían pasado por su consulta, creían en su fuero interno que no eran inteligentes, que los demás se equivocaban al creerlo. Algunas de estas listísimas estudiantes de posgrado, fantaseaban con la machacona idea de haber sido aceptadas por un error del comité de admisiones y consideraban que el factor suerte era lo que estaba detrás de sus altas calificaciones. Una profesora universitaria les llegó a decir que no era lo suficientemente buena para dar clase en esta facultad, que seguro que se había cometido algún error en el proceso de selección. Una jefa de departamento afirmaba que habían sobrevalorado sus habilidades. Una mujer con dos másteres, un doctorado y numerosas publicaciones estaba convencida de estar poco cualificada para dar clases de refuerzo universitario de su especialidad. Todas esas mujeres minusvaloraban sus capacidades con argumentos peregrinos (errores, malos entendidos, fallos) para negar lo único evidente: su inteligencia, su capacidad, su valía.
Las dos psicólogas aseguraban que, en su experiencia clínica, el síndrome era mucho menos frecuente en hombres y que, cuando les afecta a ellos, es mucho menos intenso. Como detallaban en su artículo, los hombres tienden a atribuir sus éxitos a sus capacidades, mientras que las mujeres suelen hacerlo a causas externas, como la suerte, o a causas temporales, como el esfuerzo. Los hombres atribuyen el éxito a una cualidad inherente a ellos mismos, a sus propias capacidades. Las mujeres no. Las mujeres, explicaban, han interiorizado que no son competentes.
El síndrome de la impostora se vive, además, en silencio. Como señalaban Clance e Imes, es un secreto bien guardado, que no se comparte de buenas a primeras. Según estas psicólogas, la impostora está convencida de que su creencia es correcta. También cree que, si lo revela, se encontrará con críticas o con muy poca comprensión por parte de los demás. Por lo general es su ansiedad por alcanzar un objetivo concreto la que la lleva a confesar en un momento dado.
En 2020, un estudio3 de la consultora KMPG realizado con 700 mujeres estadounidenses ejecutivas de todos los sectores —todas ellas habiendo alcanzado el éxito en sus trabajos— señalaba que el 75 % de ellas había experimentado el síndrome de la impostora a lo largo de su carrera. El 85 % de las encuestadas afirmaban que el síndrome de la impostora era un sentimiento habitual entre las mujeres ejecutivas. Siete de cada diez creían, además, que sus colegas hombres no dudaban de sí mismos tanto como ellas. La gran mayoría aseguraron sentirse más presionadas que los hombres para no fracasar. Y más de la mitad confesaron haber tenido miedo de no estar a la altura de las expectativas, o que algunos compañeros las consideraran menos capaces de lo que se esperaba de ellas.
Muchas de las mujeres encuestadas contaron que creían que los hombres confían más en sus capacidades, y que niños y niñas han recibido diferentes mensajes a lo largo de su vida. Que a ellos se les anima a liderar desde más pequeños, a confiar más en ellos mismos. De nosotras, se espera menos.
¿Sabéis esa fiebre repentina que llega el día antes de un viaje o ese dolor de cabeza insoportable la mañana de un día de reuniones? El autosabotaje también tiene el don de la oportunidad. Le encanta aparecer en el peor momento. Es una de sus muchas habilidades. Así, ante un ascenso, una oportunidad laboral o cualquier acto importante que implique subirnos a un escenario y hablar, exhibir nuestro conocimiento y exponernos públicamente, llamará a nuestra puerta con un arsenal de mensajes apocalípticos. Un 57 % de las mujeres encuestadas confesó haber experimentado el síndrome del impostor en el momento de asumir más liderazgo o de ascender profesionalmente.
Las encuestadas contaron que el paso de los años y la experiencia contribuyen a vencer los sentimientos de inseguridad. La mayoría admitían haber sido demasiado autocríticas en el pasado, y haber minimizado sus logros. En su memoria, prevalece lo malo a lo bueno: el 65 % de estas ejecutivas recuerda sus fracasos con más intensidad que sus éxitos. El error, la pifia, el traspié… se asientan en nuestro cerebro. Como cuando después de una conferencia recuerdas una y otra vez la única milésima de segundo en la que temiste quedarte en blanco o cuando, tras una buena intervención en directo en la radio, te maldices por la única palabra con la que has tropezado.
En 2018, durante la gira de promoción de sus memorias, Michelle Obama acudió a dar una charla en una escuela femenina de Londres ante trescientas alumnas de secundaria. Dijo entonces que, a pesar de su experiencia en discursos y en hablar en público, todavía tenía un poco de síndrome de la impostora: «Nunca desaparece esa sensación de no saber si el mundo debería tomarme en serio, de pensar que solo soy Michelle Robinson, esa niña sureña que fue a la escuela pública».
En febrero de 2021, Michelle Obama entrevistó para la revista Time a la poeta Amanda Gorman4 —que se hizo mundialmente conocida al recitar uno de sus poemas en la investidura del presidente Joe Biden— y le preguntó directamente por el síndrome de la impostora. «No importa cuántos discursos haya dado, los auditorios grandes siempre desencadenan en mí un poco de síndrome de la impostora», confesó antes de preguntar a Gorman cómo lidiaba ella con eso. «Hablar en público siendo una chica negra ya es lo suficientemente desalentador, solo subir al escenario con mi piel oscura, mi pelo y mi raza, supone invitar a un tipo de personas que nunca han sido bienvenidas ni celebradas en la esfera pública. Además, como persona con un problema en el habla [fue tartamuda de niña], el síndrome de la impostora siempre se ha visto exacerbado, siempre existe la preocupación de si lo que digo es suficientemente bueno y el miedo adicional de si lo digo lo suficientemente bien», contestó Gorman.
Si Michelle Obama y Amanda Gorman se sienten impostoras, ¿qué será de nosotras? Sería tentador consolarse en eso, en que nos pasa a muchas. Pero si nos detenemos a pensarlo, es aterrador que tantas de nosotras sintamos ese vértigo, que se nos hiele la sangre ante la oportunidad, el ascenso o la mera exhibición de nuestra valía.
Hay algo en lo público que nos hace percibirlo como territorio enemigo. Podemos no dudar de nosotras en la intimidad, ser incluso plenamente conscientes de que estamos preparadas para la tarea que tenemos que acometer, pero en el momento de salir al mundo y alzar la voz, la inseguridad hace acto de presencia. Y somos legión, aunque lo vivamos en silencio, aunque lo mantengamos en secreto, no vaya a ser que sea otra tara, otra imperfección que ocultar a un mundo hiperexigente que nos quiere listas pero no sabihondas, simpáticas pero no impertinentes, guapas pero no arrolladoras, jóvenes pero no inmaduras, femeninas pero no gordas, profesionales pero no ambiciosas, experimentadas pero no viejas, madres pero hasta las dieciséis semanas. Para una mujer la vida es intentar siempre estar a la altura. Un constante no llegar a las exigencias que (nos) han diseñado e impuesto otros.
En su libro Cinco inviernos5, la periodista y escritora Olga Merino narra su experiencia personal como corresponsal en Moscú en los años noventa. Todavía no había cumplido los treinta y ansiaba ser escritora. Se frustraba cuando no escribía, cuando las cosas no salían como ella quería. Y se consolaba en los «párrafos flagelantes» que encontraba en los diarios de otros escritores, como Sylvia Plath, quien escribió: «En cuanto huelo el rechazo de alguna revista, en las caras de desinterés de mis alumnas cuando me embrollo, o cuando percibo frialdad y rechazo en las relaciones personales, me acuso de ser una hipócrita y de fingir ser mejor de lo que soy: una mierda en el fondo».
¿Nos suena? Esa voz interior, maldita e impertinente, que nos sugiere que, en el fondo, no somos más que una mierda, ha ido saltando de una a otra, de generación a generación, de mujer a mujer. La oían nuestras abuelas cuando no se esperaba de ellas que interrumpieran las conversaciones masculinas con sus trivialidades. La escucharon nuestras madres por querer hacer algo más que dar la vuelta a la tortilla de patatas a la hora de la cena. La seguimos soportando nosotras cuando aspiramos a ocupar un espacio que nunca nos ha pertenecido. Una voz que pregunta, con todo el desdén que puede tener un tono de voz: pero adónde vas, pero qué haces, pero tú quién te crees que eres.
3
NO LO HARÉ BIEN
Una auténtica impostora nunca descansa. Es como un drugstore abierto 24/7. Una impostora anticipa el sufrimiento y padece preventivamente. Una impostora sufre antes, durante y después. Toda impostora que se precie conjugará en su cabeza todos los tiempos verbales del autosabotaje: «no lo haré bien, lo estoy haciendo mal, lo he hecho fatal».
Sé de lo que os hablo. Hace un tiempo, pasé una semana infernal —el infierno es un resort de los de pulserita, bachata y caipiriñas al lado de aquellos días— antes de tener que hablar delante de una audiencia numerosa. Día a día contemplaba, impotente, cómo mi seguridad iba menguando. Mi cabeza reproducía una y otra vez escenas catastróficas y apocalípticas en primerísimo primer plano. Sabía perfectamente lo que quería contar y cómo hacerlo, pero el contexto (un lugar extraño con un público desconocido, sin opción a repetirlo si salía mal o negarme en el último momento) me hacía sentir muy insegura y expuesta. Presa del pánico, decidí preguntarle a un compañero de trabajo, que a menudo se enfrentaba a la misma situación, si él sentía todas aquellas cosas: palpitaciones, angustia, inseguridad. Negó con la cabeza. Comentó, despreocupado, que lo que a él le ponía muy nervioso es que fallara algún aspecto técnico o quedarse sin tiempo para contar todo lo que quería contar.
Yo no daba crédito. Insistí. «¿No te da miedo trastabillar con una palabra, perder el hilo, quedarte en blanco, que te tiemble la voz?» «No, no, —contestó tajante—, a mí lo que me pone nervioso es lo que no depende de mí».
Lo que no depende de mí. Me sentí como los bebés que protagonizan aquellos vídeos tan tiernos que corren por las redes en los que les ponen gafas por primera vez y contemplan extasiados el mundo sin la niebla de las dioptrías: el rostro de su madre, la nariz de su padre, sus manos regordetas en movimiento. Yo también sentía que otra manera de ver (y vivir) las cosas era posible, que mi mundo (con sus sofocos, sus miedos, su ansiedad) no tenía nada que ver con el de la persona que estaba ante mí. Temer por lo que no depende de uno es algo muy distinto a dudar de ti misma, de creerte incapaz y no querer someterte a un suplicio.
El síndrome de la impostora nos convence de que no estamos a la altura de las expectativas de los demás, que no sabemos tanto como hemos dado a entender y que todas las ocasiones en las que hemos salido airosas ha sido por pura chiripa. Que no somos las personas adecuadas, que es muy probable que no lo hagamos bien, que no podamos estar a la altura de la confianza que han depositado en nosotras.
Imagina que sabes mucho de un tema, pongamos un ejemplo bien tonto: los yogures de fresa. Los pasillos de lácteos del supermercado son tu hábitat natural. Por formación y vocación sabes muchísimo sobre yogures de fresa: marcas, precios, texturas, aroma, origen de la leche, colores y forma de los envases, qué empresa está detrás de cada marca blanca, cuál de ellas es más generosa con los trocitos de fruta. Un día te llaman para un programa de televisión. Preparan un especial sobre yogures de fresa (hemos dicho que el ejemplo era tonto, así que sigamos a lo nuestro), ha llegado a sus oídos que eres una gran experta en la materia y quieren invitarte al programa. No te preguntarán nada que no sepas. La entrevista será sobre conceptos básicos para un público generalista. Pero desde el momento que has atendido la llamada sientes que todo aquello te va grande. ¿Cuánta gente habrá que pueda explicar mucho mejor que tú lo que es un yogur de fresa? ¿Y si te han sobrevalorado, y si han pensado que sabes más de lo que sabes? ¿Y si cometes un error? ¿Es necesario exponerte de ese modo en prime time, hacer el ridículo ante millones de pares de ojos?
Dejemos las parábolas y asomémonos a la realidad. En septiembre de 2021, pocos días después de la entrada en erupción del volcán Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, Xavi Rossinyol, el entonces codirector del programa Planta Baixa, el magazín de actualidad y política que emite los días de diario la televisión autonómica catalana, publicó un interesante hilo en Twitter1 en el que explicaba el porqué, a lo largo de esa semana, no habían incluido a ninguna mujer entre los seis expertos en vulcanología que entrevistaron en el programa. En el hilo enumeraba varios problemas que justificaban la falta notoria de especialistas aquella semana: las agendas excesivamente masculinizadas, la dificultad para encontrar mujeres en cargos de responsabilidad y la negativa de algunas de ellas a participar en el programa. Una de las mujeres con las que contactaron tenía un currículum excelente, era exactamente el perfil que buscaban y tenía disponibilidad por agenda. Pero les dijo que no porque no se atrevía a intervenir en directo en la televisión. «Mis compañeras te dirán lo mismo», aseguró. Rossinyol lo vinculaba directamente al síndrome de la impostora.
Gemma Tarragó era la jefa de producción de Planta Baixa, con diez años de experiencia como productora en medios audiovisuales a sus espaldas. Hablamos por teléfono meses después de aquel hilo. Reconoce que hace una década no era común que nos chocara ver una tertulia o una mesa de análisis en la que todos los participantes fuesen hombres. Ahora sí. Encontrar en la tele un programa de actualidad en la que todos los analistas son señores duele a la vista. Que, en un congreso, una mesa redonda, un consejo de ministros o una reunión de empresarios no haya ninguna mujer, o sean una clara minoría, hace que nos salte una alarma interna.
«En muchas redacciones —me cuenta Tarragó— ya nos imponemos como norma el que una mesa sin ninguna mujer no puede ser». Aunque no es fácil. Es un riesgo.
La dinámica de los medios de comunicación, y especialmente de un magazín de actualidad (que implica trabajar a contrarreloj, de ya para ya, y la necesidad de producir los contenidos con rapidez) nos lleva a ir a lo seguro. En las redacciones, cuando llamamos a un experto y funciona bien (es profesional, se explica correctamente, es ameno y maneja bien los tiempos) guardamos su número de teléfono para futuras ocasiones. Como ellos han sido la opción predominante durante tantos años, por lo general, si buscamos a un experto que ya hayamos probado, será un hombre.
En el caso que nos ocupa, el de las vulcanólogas, se añadía una complicación: buscaban un perfil muy concreto de una disciplina poco común. «Empezamos a buscar mujeres y no dábamos con ellas. Cuando llamas a un gabinete de comunicación de una universidad les pasa lo mismo, que sus primeras opciones siempre son hombres, porque son los que suelen participar en los medios y los que suelen decir que sí», explica Tarragó. Cuando por fin dieron con expertas en volcanes, pasaron varias cosas. La primera: que todas las remitían a dos mujeres que estaban sobre el terreno. Pero ellas estaban desbordadas y el programa no buscaba solo la última hora, sino a alguien capaz de explicar de forma pedagógica y comprensible cómo funciona un volcán en erupción. Otras mujeres expertas les decían que no eran lo suficientemente conocedoras del tema y derivaban a la productora a otro compañero. «En ese momento, tu trabajo como productora y coordinadora de invitados es convencerlas, o explicar con mucho detalle cómo será la entrevista, no solo el contenido, también el formato, el planteamiento, quién estará en la mesa, qué partes tendrá la entrevista, si estará sola o acompañada».
Tarragó percibe que es muy común que las mujeres, que históricamente no están tan acostumbradas a aparecer en los medios como especialistas, pidan mucha información. «Ocurre con expertas y con tertulianas. También pasa con hombres, pero con las mujeres es mucho más habitual. Ellas nos reclaman saber de qué hablaremos, que les pasemos los temas, conocer cómo vamos a plantearlos… y se lo preparan. Sienten más respeto ante un programa en directo y quieren preparárselo. Las tienes que convencer de que lo harán bien, que se explicarán correctamente».
En el caso de una de las mujeres, muy preparada y el perfil más adecuado para la entrevista, les dijo que sentía mucho miedo de decir alguna cosa y que no se la interpretara bien, que de sus declaraciones se pudieran sacar conclusiones incorrectas y se hicieran titulares con ellas. Tarragó afirma que los hombres dicen que sí con más facilidad, y que ellas se lo piensan más y, a menudo, tienen que superar ciertas inseguridades.
Pero las cosas están evolucionando. El cambio de chip en los medios de comunicación es algo generalizado y las mujeres expertas están cada vez más presentes en tertulias, entrevistas y mesas de debate. Tarragó es optimista con el futuro. «Tenemos que romper el círculo vicioso. Desde las redacciones nos lo tenemos que autoimponer, es una responsabilidad, nos toca hacerlo. Hay tantos hombres disponibles y dispuestos que lo fácil sería contar solo con ellos. Al principio se trata de apostar por ellas, porque les cuesta dar el paso, sienten vergüenza y, cuando empiezan, no tienen la habilidad de entrar en ciertas discusiones. Pero apuestas por ellas y vas viendo cómo se acostumbran. Si nosotros no hacemos el esfuerzo de buscarlas, de darles voz, y ellas se quedan en un segundo plano porque les da apuro salir en los medios, no nos encontraremos nunca. De todos modos, cada vez es menos habitual no contar con ellas. El otro día, en otro canal, me topé con una tertulia de solo hombres y me hizo daño a la vista. Y eso está muy bien, significa que ya no nos parece normal. Estamos cambiando. Hay mucho camino por recorrer, pero hay mucho trabajo hecho».
Si no se nos ve ni se nos escucha, no estamos y no existimos. De ahí la importancia de ciertos gestos. En febrero de 2022, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció que no volvería a hacerse una foto en la que fuera la única mujer. «Son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra y no podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50 % de nuestra población», aseguró. Y lo cumplió. Tres meses después, se retiró de un photocall al darse cuenta de que sus tres acompañantes eran hombres. Los hubo que no lo comprendieron. O no quisieron. Lo tomaron como un tema banal, una neura o una especie de promesa a la virgen. No entendieron nada.
El género del ensayo es otro buen ejemplo de noloharébienismo





























