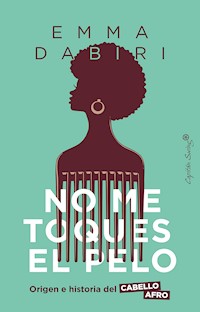
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Alisado. Estigmatizado. "Domado". Celebrado. Borrado. Gestionado. Apropiado. Siempre incomprendido. El pelo negro nunca es "sólo pelo". Este libro trata de por qué el cabello negro es importante y de cómo puede considerarse un modelo de descolonización. A lo largo de una serie de ensayos irónicos e informados, Emma Dabiri nos lleva desde el África precolonial, pasando por el Renacimiento de Harlem, el Poder Negro y hasta el actual Movimiento del Cabello Natural, las Guerras de Apropiación Cultural y más allá. Lo vemos todo, desde los capitalistas del cabello como Madam C.J. Walker a principios del siglo XX hasta el auge de Shea Moisture en la actualidad, desde la solidaridad y la amistad entre mujeres hasta el "tiempo de los negros", los académicos africanos olvidados y la dudosa procedencia de las trenzas de Kim Kardashian. El alcance del estilismo del pelo negro abarca desde la cultura pop hasta la cosmología, desde la prehistoria hasta el (afro)futurismo. Descubriendo sofisticados sistemas matemáticos indígenas en los peinados negros, junto a estilos que sirvieron como redes secretas de inteligencia que conducían a los africanos esclavizados a la libertad, "No me toques el pelo" demuestra que, lejos de ser sólo pelo, la cultura del peinado negro puede entenderse como una alegoría de la opresión negra y, en última instancia, de la liberación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
01
Solo es pelo
Joven, irlandesa y negra
No sale de mi boca
no sale de la boca de A
que se lo dio a B
que se lo dio a C
que se lo dio a D
que se lo dio a E
que se lo dio a F
que me lo dio a mí.
Pues iba a estar mejor en mi boca
que en la boca de mis ancestros.
Poema de África occidental
El año que me tocaba cumplir los ocho, la ingestión del cuerpo y de la sangre de Cristo se hizo inminente. Tras meses de deliberaciones, por fin los extravagantes vestidos de novia en miniatura habían sido comprados; los encajes, los rasos y los tules colgaban expectantes en los roperos. La promesa candente que rondaba la cabeza de todo el mundo era el dinero de la comunión, que muy sensatamente podía esperarse que llegara a varios cientos de libras, una auténtica fortuna para las zonas marginales del Dublín de la década de 1980. Después de pasar meses esclavizadas con el catecismo, trabajando mucho y preparándose como era de recibo, mis compañeras estaban listas para hacer la Primera Comunión.
Para esta maleante, sin embargo, no había catecismo que valiese. Elegí no recibir el sacramento. En vez de eso, la contribución de la joven Emma una vez alcanzada la «edad de la razón» fue crear un pequeño panfleto contra la esclavitud muy chulo titulado «Rompe las cadenas». Tenía la extensión de un cuadernillo de deberes y se basaba en la historia de Olaudah Equiano, el abolicionista del siglo XVIII. Recuerdo que en la conclusión intenté vincular el origen de la condiciones en las que vivía por entonces la población negra estadounidense con las brutales experiencias sufridas por los africanos en ese país, y procuré además sugerir soluciones. De ahí el título. Bonito y ligero. Lo típico que se hace de niña.
Si bien no se me elogió especialmente por mis esfuerzos, tampoco se me obligó a unirme al resto de las niñas, y a posteriori eso resulta muy revelador, aunque nada sorprendente. Siempre estaba ahí la insistencia en que, a pesar de haber nacido en Irlanda y de tener una madre irlandesa cuyo linaje por parte materna se remontaba a la prehistoria de Irlanda, yo no era irlandesa «de verdad». Solían apartarme del resto y concederme una atención especial. Parecía ser una de las claras favoritas de las monjas, sobre todo de las que habían sido misioneras en África. Recuerdo que, en una ocasión, una monja muy preocupada por mí me pilló en la puerta del pub Bird Flanagan, en la zona de Rialto, y me entregó una Medalla Milagrosa porque quería concederle la gracia de la Virgen María a mi cuerpecito moreno. No fue la única vez que me dieron una de esas medallas (¡parecía yo un imán para lo milagroso!). Y recuerdo asimismo ir a visitar a la tía abuela de una amiga, una mujer mayor, también monja; al verme, los ojos llorosos se le enfocaron y le empezaron a brillar. «Viví muchos años en Nigeria», me espetó entonces, antes de proceder a separarme los labios para mirarme los dientes, porque «tu gente tiene una dentadura preciosa». Dado que dicho intercambio, considerablemente íntimo, tuvo lugar antes incluso de que se hicieran las presentaciones más básicas, podría calificarse como mínimo de grosería.
Así que sí: tuve una relación complicada con el mundo en el que vivía. Y creo que el hecho de embarcarme en el proyecto de Equiano se interpretó muy probablemente como el tipo de cosas raras que haría una «extranjera», una «negrita». Porque, claro, ¿qué podía esperarse de «gente como ella»?
Al pensar ahora en Equiano, mi decisión sí que parece radical. No recuerdo exactamente lo que me motivó a hacerlo, pero mi infancia estuvo caracterizada por elecciones e intereses poco usuales, conformada por una intensa sensación de que mi impulso de contar historias negras nacía de una fuente anterior a mi nacimiento: «No sale de mi boca…».
Pese a que pueda sonar peculiar, y a que desde luego a mí misma me resultaba extraño, sentía de forma intuitiva que mantenía una relación activa con el pasado y con mis ancestros. Era como si el pasado ocupase un primer plano muy especial en mi presente. Por supuesto, me veía incapaz de verbalizar nada de eso, ni siquiera para mí misma, y de haber podido, seguramente habría elegido no hacerlo. Ya me consideraban una niña lo bastante rara; no hacía falta echar más leña al fuego. Solo años después, cuando llegué a la universidad y empecé a estudiar culturas africanas, tomé conciencia de la crucial importancia que tenía la veneración ancestral y supe que los espíritus ancestrales eran invocados de manera intencionada. Soy yoruba por parte de padre. Los yorubas son el grupo étnico más numeroso en el suroeste de Nigeria y uno de los tres más grandes de Nigeria en general, el país más poblado de África. A muchos yorubas los vendieron como esclavos, sobre todo en el siglo XIX. Como resultado de este movimiento relativamente reciente y a gran escala, muchas creencias, prácticas y costumbres yorubas pueden identificarse aún hoy por todo el «Nuevo Mundo». Durante las décadas de 1980 y 1990, se produjo una diáspora yoruba aún más reciente, cuando los nigerianos huyeron del trágico hundimiento de su economía para emigrar a países como Estados Unidos y el Reino Unido.
Una de las consecuencias del colonialismo fue el abandono de muchas creencias yorubas, por eso hasta mi época universitaria no aprendí que los conceptos yorubas tradicionales del tiempo eran cíclicos, ni supe nada sobre la creencia de que el «pasado» no está necesariamente desligado del futuro, sino que en realidad mantiene un diálogo con él.
Descubrí que nombres yorubas como Babatunde («el padre vuelve») y Yetunde («la madre vuelve») son muy comunes debido a la creencia indígena en la transmigración del alma. Esta invocación del pasado, como el concepto filosófico ghanés de Sankofa (que nos insta a servirnos del pasado para diseñar un futuro mejor), no limita el progreso ni pone el énfasis en hacer las cosas «a la antigua usanza». Por el contrario, el objetivo es la mejora. La necesidad apremiante de asegurar que lo mío va a estar «mejor en mi boca / que en la boca de mis ancestros». La creencia es que nuestros éxitos son también los éxitos de nuestros antepasados. Por fin pude ubicar mis experiencias en un sistema de creencias en el que adquirían pleno sentido.
El saber occidental que hemos recibido denigra habitualmente la historia africana. Esta actitud la resumió el prestigioso historiador británico Hugh Trevor-Roper en el famoso discurso que ofreció en 1963 ante la Universidad de Sussex, que fue retransmitido por la televisión nacional, publicado en una conocida revista y, más adelante, editado como libro:
Quizá en el futuro exista alguna historia africana que enseñar. Pero ahora mismo no la hay, o es escasa: solo está la historia de los europeos en África. El resto es casi todo oscuridad, al igual que la historia de la América preeuropea y precolombina. Y la oscuridad no es una materia para la historia.
Visto con un prisma sesgado y eurocéntrico, quizá sea así. Sin embargo, si cambiamos el punto de vista, empezamos a darnos cuenta de que, en palabras del premio nobel nigeriano Wole Soyinka, «la oscuridad que tan alegremente se atribuye al “continente negro” quizá no sea otra cosa que una catarata en los ojos de quien mira».[1]
En lo que respecta a desvanecer esa oscuridad, lo que más me interesa, con diferencia, es saber cómo los pueblos africanos se entendían a sí mismos y cómo entendían sus propias culturas (analizar sus métodos de narrar y de documentar la vida), más que intentar situarlos a través de una perspectiva europea que plantea la universalidad pero que, por naturaleza, es culturalmente específica.
Deberíamos recordar que la comunicación y el aprendizaje en una sociedad de tradición oral no se limitan a la palabra hablada. Los lenguajes complejos no verbales forman parte de ese ámbito. Pensemos por ejemplo en el batá, o «tambor parlante», como suele traducirse. El batá reproduce los patrones tonales del idioma yoruba: literalmente, habla. ¿Eran también unos analfabetos los colonos británicos, incapaces de descifrar lo que decía ese tambor? ¿O ese término lo aplicamos solo a los pueblos «primitivos»?
El filósofo angloghanés Kwame Anthony Appiah describe los peinados africanos como una «sutil interacción de lo sociológico con lo estético». Como práctica en sí, los peinados tienen mucho que ofrecer y abren excitantes posibilidades que, en el marco de la descolonización, nos permiten entender más sobre el pasado africano con el objetivo de conformar un futuro colectivo mejor.
En cuanto a mis primeros intentos de descolonización, la libertad demostrada con el proyecto de Equiano por desgracia no se repitió. Creo que aquello pudo darse principalmente porque yo me mantenía al margen. Hasta finales de la década de 1990, ser negra e irlandesa en Irlanda equivalía a tener un estatus casi de unicornio.
Salvo porque a todo el mundo le encantan los unicornios.
Durante mucho tiempo, en Irlanda no ha habido una población negra numéricamente significativa. De hecho, en mi infancia y adolescencia éramos muy pocos. Muchas de las personas mestizas que conocía, especialmente las que eran mayores que yo, se habían criado en instituciones. A menudo eran hijos e hijas «ilegítimos» de mujeres irlandesas y estudiantes africanos. Por lo general, en Irlanda, a las madres solteras se las trataba como a escoria, hablando a las claras. Si a eso se añadía la desgracia de tener un hijo negro, no se podía caer más bajo. Sobre los niños y niñas mestizos que tuvieron la mala fortuna de acabar en los ahora infames internados de Irlanda, un informe remitido al Ministerio de Educación en 1966 decía lo siguiente:
En varias escuelas se ha visto a niños de color. Su futuro, especialmente en el caso de las niñas, supone un problema al que es difícil encontrar una solución satisfactoria. Sus perspectivas de casarse en este país son casi nulas, y su felicidad y bienestar futuros solo pueden garantizarse en un país que cuente con una población multirracial considerable, dado que su acogida por parte de «blancos o negros» no es buena.
El resultado es que la mayoría de estas niñas, al dejar el internado, se marchan a grandes centros urbanos de Gran Bretaña […]. Quedó bastante patente que las monjas prestan una atención especial a estas desafortunadas criaturas, que con frecuencia resultan ser de mal carácter y difíciles de controlar. Los varones de color no plantean el mismo problema. Parece que también reciben una atención especial y que son populares entre los demás niños.[2] [Las cursivas son mías].
Según el alumnado de estas aberrantes instituciones, parece que esa «atención especial» incluía agresiones racistas, que servían para agravar el abuso físico, sexual, emocional y mental al que estaban sometidos muchos de esos niños y niñas. Durante mi época de escolarización, más de veinte años después, estas actitudes no parecían haber cambiado demasiado. Pese a todo, la Irlanda que emerge hoy en el horizonte me resulta casi irreconocible. Ahora existe una población irlandesa negra visible, y, en términos de progreso social, en 2015 nos convertimos en el primer país del mundo en legalizar mediante referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, en 2018, tras otro referéndum, se derogó la draconiana Octava Enmienda de la Constitución, que criminalizaba el aborto. Esta Irlanda, en apariencia más amable y diversa, está a años luz de la que definió mis pésimos años de escuela, días en los que la más mínima indiscreción (real o, normalmente, imaginada) provocaba un castigo muy desproporcionado respecto al delito. Y, al igual que «nuestro carácter», mi pelo también era «difícil de controlar».
Ya en mis recuerdos más tempranos, mi pelo aparece siempre como un problema que había que manejar. La idea profundamente enraizada de que el pelo de las mujeres negras hay que «manejarlo» funciona como una poderosa metáfora del control social sobre nuestro cuerpo a un nivel tanto micro como macro. Nuestra autonomía corporal no puede darse por sentada, da igual que hablemos de la servidumbre histórica durante el comercio de esclavos trasatlántico, de la actitud del sistema educativo, de los miles de mujeres negras retenidas actualmente en centros de detención de inmigrantes o del desproporcionado número de mujeres negras que hay en la cárcel (en Estados Unidos, la ratio de mujeres negras encarceladas es cuatro veces superior a la de mujeres blancas). Cuesta que pase un solo mes sin que salte la noticia de otro niño o niña negro al que han expulsado de clase por llevar su pelo natural. El caso ocurrido en el Pretoria High School de Sudáfrica en 2016 fue especialmente impactante, no solo por la violencia del altercado, sino también por su ubicación geográfica. No fue en Gran Bretaña ni en Irlanda, ni en Estados Unidos, sino ¡en el continente africano! Unas niñas pequeñas querían dejarse el pelo normal, sin tratar, pero el instituto sostenía que el pelo natural era una cosa «sucia», así que estallaron las protestas. La dirección aseguraba que, al no alisarse el pelo, las alumnas negras incumplían las normas relativas a mantener un aspecto «adecuado», y cuando las niñas se negaron a alisárselo se sucedieron las reclamaciones.
Pretoria High School, agosto de 2016. Zulaikha Patel, de trece años, se negó a «domarse» el pelo (alisárselo con productos químicos) e inició una protesta silenciosa para insistir en que las niñas negras pudiesen ir al instituto con su pelo natural. Me gustaría señalar que, como puede verse en la fotografía, el pelo de Patel estaba bien peinado y engominado, para nada «sucio». Pese a la valentía de Patel, el coste emocional de un esfuerzo como ese puede ser muy alto para un menor. En la segunda imagen aparece Patel llorando, consolada por una compañera (que, curiosamente, tiene el pelo alisado). Me recuerda de forma muy vívida a los muchos incidentes que viví en mi infancia, cuando me veía sometida a la ira de furibundos adultos blancos que creían, supongo, que yo no sabía cuál era mi sitio.
Fotografías: Twitter.
Como niña negra con un pelo de rizo apretadísimo y criada en una Irlanda increíblemente blanca, homogénea y socialmente conservadora, desde luego no se me consideraba guapa, aunque hacia mis quince años eso empezó a cambiar. Recuerdo que me decían que tenía «suerte de ser guapa», lo que significaba que podía «casi quitarme el lastre de ser negra». No obstante, nunca desapareció la incontestable expectativa de que se tomaran medidas para mantener mi sufrimiento a raya. Huelga decir que las manifestaciones más ofensivas de mi amenazante negritud debían controlarse estrictamente.
Cuando me fui haciendo mayor, el color de mi piel casi se correspondía con el «bronceado» que mis compañeras estaban obsesionadas por alcanzar. Seguía soportando bromas, como que las fotos se me tenían que hacer con flash, o la clásica comparación de mi tez con la suciedad, pero era mi pelo lo que se mantenía como un rasgo imperdonable. Cualquier cosa que pudiera hacerse para disimularlo, manipularlo o mutilarlo se ponía sobre la mesa. La idea de dejarlo tal y como crecía en mi cabeza era sencillamente impensable.
Por toda África existen pruebas desde hace mucho tiempo del uso de pelucas y postizos para trenzas. En la mayoría de las culturas negras, la transformación frecuente y drástica del pelo es algo típico, y llevar pelo artificial, pelucas incluidas, no está estigmatizado tradicionalmente del mismo modo que lo está en la cultura dominante; bueno, voy a ahorrarme eufemismos educados: me refiero a la cultura «blanca».
Teniendo en cuenta la enorme diversidad de estilos que existe, cabe señalar que, a lo largo de todo el siglo XX y hasta hace bien poco (a excepción del periodo del movimiento del Black Power e inmediatamente después), muy pocos peinados implicaban trabajar con la textura del pelo africano. Yo misma intentaba alejarme todo lo posible de mi propia textura. En la actualidad, soy mucho más libre y, ahora que he aceptado mi textura natural, estaría encantada de lucir también una peluca rosa, larga y ondulada, aunque es poco probable que lo haga. Experimentar con el pelo puede ser una cosa divertidísima. No obstante, cuando yo iba a la escuela, no se traba de una cuestión de diversión. Para nada. Mis acciones eran una apuesta por la asimilación a través del disfraz. Mis esfuerzos nacían de un terror absoluto a que la gente pudiese llegar a ver mi pelo real. Ya fuera con trenzas, con extensiones, con rizos Jheri, con permanentes rizadas o con alisadores y planchas, mi pelo quedaba oculto, incomprendido, dañado, roto y sin ningún tipo de estima. No es de extrañar. Nunca veía a nadie con un pelo como el mío. El pelo afro estaba estigmatizado hasta el punto de ser un tabú, y lo sigue estando en muchos sitios.
Cuando fui creciendo, me empezaron a hacer sentir horriblemente llamativa; siempre estaba bajo escrutinio, siempre era un objeto al que examinar. Cuando la gente me veía no me veía a mí, sino a un símbolo: una aproximación a una africana hecha de recortes. En el famoso pasaje del tren de Piel negra, máscaras blancas, Frantz Fanon, célebre psiquiatra martiniqués e icono poscolonial, analiza los efectos psicológicos que la mirada blanca tiene sobre el sujeto negro: «Mira, un negro […]. ¡Mira el negro ese! […]. ¡Mamá, un negro!».[3]
Recuerdo con toda claridad cómo el análisis que hace Fanon de estas palabras me calmó como un bálsamo cuando me topé con él a los diecinueve años: no estaba loca. Mi principal motivación no era ser «una resentida y una amargada». Fanon legitimaba mis experiencias e identificaba su coste psicológico. Ante una validación de ese calibre, reaccioné con una sensación de alivio que aún noto tantos años después. Cuando eres una persona «mestiza» o negra que está aislada en un entorno predominantemente blanco, te conviertes en un mero código, en una representación de la anarquía que se avecina. Los bárbaros han franqueado las puertas y tú eres la manifestación de todas las fantasías, miedos y deseos absorbidos por una población alimentada con una dieta permanente de discurso racista. Estás bajo una vigilancia constante. Te haces consciente de todos tus gestos hasta un extremo que duele: tus movimientos, tu simple postura, se analizan en todo momento. Los detalles mundanos, las minucias de tu rutina diaria, son un espectáculo para consumo del público.
Pese a que entonces no era capaz de expresarlo, sí experimenté hasta lo más hondo el sofocante peso de aquella existencia. Me sentía como una especie de experimento, como una atracción de feria, y al final me volví una paranoica sin medida. Llegó un punto en el que me incomodaba muchísimo que la gente me mirase. Mi pelo en especial era un espectáculo, el lugar en el que se concentraba la mayor parte de esa atención.
Cuando pensamos en lo que nos enseñan que es un pelo bonito, las características del pelo afro brillan solo por su ausencia. Liso, reluciente, lustroso, suave, suelto… Mi pelo, desde luego, no es así. ¿Y cómo es mi pelo? Ah, sí, bueno… Áspero. Seco. Difícil. Duro. Rugoso. Crespo. Salvaje. Hemos recibido como legado esta lista de términos peyorativos que se perciben como apropiados para describir en su plenitud un pelo de textura afro. Que no se me malinterprete: sé que el pelo caucásico puede describirse como grasiento, lacio o fino, pero digamos que eso no es lo habitual. Y no resulta difícil imaginar el momento de horror que se produciría si yo hablase tan alegremente sobre el pelo de una mujer blanca, ¡y en su cara!
Los términos que usamos para describir el pelo afro no guardan relación con su textura y, juzgada con una vara de medir ajena, esta siempre va a resultar carente de algo. No obstante, la cuestión es que no disponemos de una lista de palabras que reflejen las cualidades del pelo afro, términos que demuestren sus puntos fuertes, su belleza y su versatilidad.
Ni siquiera las etiquetas de nuestros productos capilares supernaturales parecen capaces de alejarse de ese esquema mental. Nos asaltan palabras como «rebelde», «salvaje», «alborotado», «inmanejable» y «áspero». Puede que logremos arrancar un «cool» o un «funky», pero nuestro pelo nunca es «normal» y punto. Como siempre, la belleza se concibe según las características de un estándar que no está diseñado para incluirnos. La única manera de que un pelo afro pueda cumplir aparentemente los criterios de belleza es que hagamos que se parezca a un pelo europeo, es decir, que nos asemejemos a algo que no somos.
El mundo que nos rodea alimenta un potente relato en torno al pelo y a la feminidad. Desde cuentos de hadas hasta anuncios, películas y vídeos musicales, nuestros iconos tienden a lucir unos bucles voluptuosos. Para niñas y mujeres, la feminidad va estrechamente ligada al pelo. Durante mucho tiempo, el pelo largo y suelto fue uno de los indicadores más potentes de ser mujer. Pero el pelo afro no crece así; por lo general, crece hacia arriba. Por supuesto, la feminidad, igual que la belleza, sigue siendo un proyecto culturalmente concreto, y desde luego no se diseña teniendo en mente el aspecto físico de una mujer negra. Sin embargo, sí se espera que nos ajustemos a esos estándares, y ay de nosotras si no lo conseguimos.
Dicha presión para ceñirse a los estándares europeos de belleza va mucho más allá de esa clase de vanidad con la que suele identificarse para restarle importancia, la de que siempre nos parece mejor lo que tienen los demás. En el incidente del Pretoria High School, a esas niñas les dijeron que no podían ir a clase tal y como ellas eran porque tenían que parecer «limpias». Dos semanas después, un tribunal federal estadounidense sentenció que era legal despedir a una empleada por llevar rastas, al considerarlas «poco profesionales». Sin embargo, los términos «limpio» y «profesional» son un gran constructo, y considerar que el pelo de la gente negra, tal y como crece natural en nuestra cabeza, no es ni limpio ni profesional resulta de lo más revelador. En este punto, es significativo cómo opera el lenguaje en la política del poder. «Alborotado», «rebelde», «inmanejable», «áspero». Pensemos en estos términos en el contexto de la naturaleza normativa de las políticas en torno al pelo. El lenguaje que ahora se considera culturalmente inaceptable (el lenguaje de las colonias o de las plantaciones, el lenguaje empleado en otros tiempos para describir a la gente negra) no ha desaparecido: simplemente se ha trasladado a la zona de la cabeza.
El alisado del pelo entre la gente de ascendencia africana surge de un legado histórico traumático. Desde que apareció el comercio de esclavos —el comercio trasatlántico de cuerpos negros que duró siglos—, nuestra humanidad no es algo que se dé directamente por sentado. Aunque la mayoría de la población mundial sea melanizada (¿esa palabra existe?, ¡debería!), pocos pueblos, aparte de los de ascendencia africana, tienen pelo afro (algunos polinesios, micronesios y melanesios). Nuestro pelo es el indicador físico que nos distingue de todos los demás grupos raciales.
Al negar al pueblo negro su humanidad, el pelo que crece en su cabeza se consideraba —y podría decirse que aún se considera— más similar a la lana o al pelaje de un animal que a los mechones lisos y «humanos» de los europeos. Uno de los problemas permanentes de la era moderna, el motivo principal por el que el racismo nos sigue asolando, es que no dejamos de promover ideas de negritud inventadas durante el psicótico periodo de la expansión mundial europea. El «saber» generado en esa época permanece aún hoy entre nosotros y sus ecos todavía rebotan de siglo en siglo, asentándose para fijar y enmarcar a las personas de ascendencia africana como personajes de creación ajena. La idea de que los africanos son culturalmente inferiores a los europeos se extendió a partir de 1700, pero llegado el siglo XIX había evolucionado hacia un «racismo científico» que estableció la noción de que la evidencia científica empírica podía demostrar que los «africanos» eran una especie por completo distinta.
En Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, escrito en 1853 por Arthur de Gobineau, personaje conocido por haber desarrollado la idea de una raza aria superior, se rechazaba la unidad entre los humanos al asegurar lo siguiente: «Según la ley natural antes mencionada, la raza negra pertenece a una rama de la familia humana incapaz de civilizarse».[4] Los «negros» tenían el privilegio de ocupar el último peldaño de todas las especies, más cerca de los simios que de los blancos. El escrito de Gobineau inspiró a muchos, especialmente a los supremacistas blancos de Estados Unidos. En Types of Mankind, una colección de cartas y artículos escritos un año después, en 1854, por seis académicos que trataban de explicar el conocimiento científico más «innovador» en torno a la raza, se afirmaba: «Las diferencias observadas entre las razas de hombres son de la misma índole e incluso mayor que las pruebas en las que nos basamos para considerar que los monos antropoides son especies distintas».[5] Josiah Nott, uno de los autores de Types of Mankind y dueño de esclavos, aseguraba oportunamente que «el negro alcanza su mayor perfección física y moral, y también su mayor longevidad, en estado de esclavitud».[6] Nott obviaba las partes del texto de Gobineau en las que este último hablaba con desprecio sobre los propios estadounidenses blancos, a quienes consideraba una población inferior, racialmente mezclada.
Pese a la crucial importancia de la textura capilar como uno de los principales rasgos para marcar la «negritud», su relevancia suele pasarse por alto. El sociólogo de Harvard Orlando Patterson explica:
El tipo de pelo se convirtió rápidamente en el auténtico distintivo simbólico de la esclavitud, aunque, al igual que muchos símbolos poderosos, quedó disfrazado, en esta ocasión a través del mecanismo lingüístico de utilizar el término «negro», que nominalmente ponía el énfasis en el color. No obstante, nadie que se haya criado en una sociedad multirracial será ajeno al hecho de que la diferencia en el pelo es lo que soporta la auténtica carga simbólica.[7]
Patterson asegura que durante la esclavitud era la textura del cabello, más que el color de la piel, lo que específicamente distinguía a los africanos como degenerados. Parémonos a pensarlo: un albino africano sigue viéndose como negro debido a su pelo y a sus facciones. Hay asiáticos del este y del sur que tienen una tez más oscura que algunos africanos, y desde luego tienen la piel más oscurecida que muchos afroamericanos y afrocaribeños, y aun así no son «negros».
University College London, Galton Collection.
El estupendo «clasificador de pelo» que vemos en la foto se conserva en una colección del University College London. Lo diseñó el científico alemán Eugen Fischer en 1905. Fischer utilizaba la textura del pelo para determinar la «blancura» de personas mestizas nacidas de hombres alemanes o bóeres y mujeres africanas en la actual Namibia. Desarrolló varios experimentos con esos individuos antes de recomendar que no se les permitiese «seguir reproduciéndose». En consecuencia, los matrimonios interraciales quedaron prohibidos en todas las colonias alemanas en 1912. El «trabajo» de Fischer en África influyó enormemente en el discurso alemán sobre la raza y pasó a conformar las Leyes de Núremberg, el marco legislativo de la ideología nazi. El interés de Fischer por los «hereditariamente no aptos», como clasificaban a las personas mestizas, no acabó en África. En realidad, Fischer no había hecho más que empezar. Entre 1937 y 1938, supervisó unas pruebas realizadas a seiscientos niños mestizos, nacidos de relaciones mantenidas entre algunos de los soldados francoafricanos que ocuparon zonas occidentales de Alemania tras la Primera Guerra Mundial y mujeres alemanas. A continuación, esterilizaron a la fuerza a todos esos niños para evitar la contaminación de la raza blanca «con sangre negra que pueda llegar al Rin, al corazón de Europa».
Discriminación por textura capilar
Mi propio pelo lleva decepcionando a la gente desde que nací. Su textura no se correspondía con las expectativas acordes a alguien con mi color de piel.
Pese a haber nacido en Irlanda, un par de meses después de ese feliz acontecimiento nos mudamos a Atlanta, Georgia, donde mi papá estaba estudiando en el Morehouse College. Estuvimos cuatro años viviendo en la «meca negra del sur». Yo era demasiado pequeña para recordar la sensación del colorismo tan enraizado allí, pero mi madre me cuenta que la gente solía expresar opiniones como: «Qué niña tan guapa [léase “qué piel tan clara”]. A ver que le vea el pelo». Cuando asomaban la vista bajo mi gorrito y se encontraban con mi rizadísima pelusilla, la decepción y la incomodidad sustituían rápidamente al entusiasmo.
El colorismo en las comunidades negras es un producto de la esclavitud y del colonialismo. Bajo las leyes de la esclavitud, a la gente negra se la consideraba una propiedad y, como tal, se la sometía a violaciones sistémicas a manos de sus dueños y de otros blancos. Una consecuencia de esto fue el aumento de esclavos mestizos. Los negros mestizos tenían más posibilidades de integrar las poblaciones de color libres y, aun cuando estaban esclavizados, en ocasiones recibían un trato preferente al concedido a sus compañeros no mestizos. Esas ventajas relativas a menudo continuaron tras la Emancipación, y así, las élites de la sociedad negra eran con frecuencia personas que contaban con un número considerable de ancestros europeos, además de africanos.[8] Michael Eric Dyson, profesor de la Universidad de Georgetown, describe el colorismo del siguiente modo:
Existe asimismo una curiosa dinámica con el color que tristemente persiste en nuestra cultura. De hecho, Nueva Orleans inventó las fiestas de la bolsa de papel marrón (reuniones en casas, por lo general), en las que se prohibía la entrada a cualquier persona más oscura que la bolsa colgada en la puerta. El criterio de la bolsa sobrevive como metáfora de cómo la élite cultural negra establece, de un modo bastante literal, límites de casta y de color en el seno de la vida de los negros. En mis muchos viajes a Nueva Orleans […] he observado políticas de color entre población negra. El cruel código del color tiene que caer derrotado por el amor que nos tenemos unos a otros.[9]
En cualquier caso, hay otras dimensiones importantes. Ayana Byrd y Lori Tharps se hacen eco de los comentarios de Patterson sobre el pelo y afirman que, «en esencia, el pelo actuaba como la auténtica prueba de negritud».[10] Señalan que, históricamente, si el pelo dejaba ver un mínimo rastro de rizo, la persona (más allá de cuál fuera su tez) no pasaba por blanca. Como algo similar al recurso de la bolsa de papel, hablan de iglesias negras en las que la admisión la dictaba la textura del pelo. Para acceder a ellas, la persona debía tener un pelo por el que el peine pasara sin mayores obstáculos, y para constatarlo había siempre un peine colgado de una cuerda a la entrada de esos templos. Quien superase la prueba del peine podía seguir adelante, entrar y, ya de paso, recaudar doscientos dólares. Si por el contrario se te quedaba el peine enganchado, tenías que largarte de allí: Jesucristo, nuestro Señor, no quería veros ni a ti ni a tu cabeza crespa en su exclusiva casa de oración. Se trata de una especie de temprano precursor de la prueba del lápiz de Sudáfrica, por la que la raza de niños y niñas se determinaba según si se les quedaba un lápiz sujeto al pelo.
El colorismo se basa sin duda en la proximidad a la blancura racial, aunque esa proximidad viene determinada por muchos elementos, aparte de la tez. Para calcular quién posee esa proximidad a la blancura, además de la claridad de la piel, se evalúa la textura del pelo, la estructura facial, la forma de la nariz y de los labios e incluso el tipo de cuerpo. Pensemos en Iman, una modelo somalí de piel oscura que alcanzó el éxito en la década de 1970, cuando los rasgos africanos desde luego no estaban nada «de moda». En 1976, en un artículo para Essence escrito por Marcia Gillespie, redactora jefa de la revista, se decía que Iman era «una mujer blanca bañada en chocolate». Con toda la razón, la modelo se indignó y replicó: «Yo no tengo aspecto de mujer blanca. Tengo aspecto de somalí».[11]
Y así es. Pero, pese a la tez oscura de Iman, sus rasgos faciales, en comparación con los que se asocian a la zona occidental de África, se perciben como más similares a los caucásicos y, por tanto, se entienden como superiores al aspecto de quienes siguen estando más lejos del estándar europeo.
En el ensayo «Hair Race-ing: Dominican Beauty Culture and Identity Production», del año 2000, Ginetta Candelario analiza el papel de la textura capilar en la identidad racial de la República Dominicana y comparte un intercambio que mantuvo ella misma, una «dominicana de piel blanca y pelo liso», con Doris, otra mujer «dominicana de piel blanca y pelo liso». Doris estaba casada con un «hombre dominicano de piel morena y pelo rizado» y describía a los hijos que tenían en común. La mujer explicaba que, en la sociedad dominicana (que sigue siendo notablemente antinegra, pese al hecho de que la mayoría de la población tenga ascendencia africana de diversos grados), la incorporación a la blancura y sus consecuentes «recompensas» vienen determinadas por tus rasgos y por la textura de tu pelo, mucho más que por el color de tu piel: «Para los dominicanos, el pelo es el principal significante de la raza».
GINETTA: Y cuéntame… Acabas de decirme que valoramos mucho el pelo y menos el color, en el sentido de que si tienes buen pelo te colocas en la categoría blanca. ¿Qué ocurre en el caso de alguien que tenga la piel clara pero un «mal pelo»?
DORIS: No, esa persona está en el lado negro, porque el jabao en Santo Domingo es eso, un blanco con mal pelo, un pelo muy rizado. Y ese «está en el lado negro». Yo misma suelo decir que si mis hijas hubiesen salido jabao, para eso mejor que hubieran salido morenas de piel, con el pelo como un trigueño. Porque yo no quería que mis hijas salieran blancas con el pelo rizado rizado. No. Para mí, mejor trigueñas. Son más guapos [los trigueños]. Siempre lo he dicho. Mis tres hijos son trigueños.[12]
Los ejemplos de la República Dominicana demuestran el hecho de que en países de habla no inglesa existen diferentes términos que reconocen el papel que la textura del pelo y el fenotipo desempeñan en la proximidad a la blancura. Términos de origen inglés como «colorismo» ponen todo el énfasis en la tez. La palabra «colorismo» es de procedencia estadounidense y se acuñó muy recientemente, en 1983, cuando Alice Walker la utilizó en In Search of Our Mother’s Gardens, donde identificaba este fenómeno como un impedimento para el progreso negro. El término reconoce la enorme discriminación a la que se enfrentan las personas que tienen la piel más oscura dentro de las comunidades negras, pero obvia los demás factores de la racialización. El uso de la palabra «color» también contribuye sin duda a crear una falsa equivalencia entre la tez y la categorización racial. ¡La mayoría de las mujeres «negras» son morenas! Ser racializada como persona negra no es algo reducible al color de la piel. No podemos olvidar que «negro» no es simplemente un término descriptivo para el color de la piel, sino más bien una ideología con una profunda carga histórica.
Tener la piel clara mediatiza mi experiencia de negritud, dado que me sitúa en una posición elevada dentro de un desagradable ranking de valores y valías; sin embargo, al mismo tiempo, tengo un pelo afro de rizos apretadísimos, por lo que mi estatus, por desgracia, cae varios peldaños (dentro de esa perversa jerarquía, quienes tienen la piel oscura y también el pelo muy rizado sienten todo el peso sobre sus hombros). Y es que, como me dijo una amiga sudafricana negra, cuando nace una niña mestiza con mi textura de pelo, el consenso suele ser: «¡Ay, qué pena!». Por supuesto, el pelo es mucho más fácil de disimular que la tez, pero si observamos hasta qué punto pueden llegar a esforzarse algunas mujeres negras para ocultar su pelo natural, empezaremos a ver dónde podría estar el origen de esa motivación. Debemos analizar el hecho de que, pese a que una característica sea más fácil de disimular que otra, la expectativa de que ocultemos nuestros rasgos africanos sigue ahí.
El pelo tiene el poder de conferir la clasificación de negro o no negro. De pequeña, conocí a otra niña de padre nigeriano y madre irlandesa. Compartíamos una tez clara similar (quizá la de ella fuese un poco más oscura que la mía), pero nuestras experiencias eran muy diferentes. Por algún motivo, el destino le había otorgado a ella una cabeza llena de brillantes tirabuzones negros, gracias a los cuales podía pasar (y pasaba) por española. Que no se me malinterprete: ser «española» tampoco era un camino especialmente fácil para la Irlanda de los ochenta, pero sí muchísimo mejor que el de ser «africana».
Digamos que lo africano no era lo predilecto. Mi familia regresó a Irlanda coincidiendo más o menos con el número uno en las listas musicales de Band Aid y su éxito «Do They Know It’s Christmas?». El país entero cantaba la canción al unísono.[13] Gracias a ello, aprendimos que no todo el mundo tenía nuestra misma suerte. Que más allá de lo blanquecino, encajado en el valle de lágrimas, acecha el «África más oscura», un mundo de terror y miedo donde las únicas campanas navideñas son las sonoras campanadas de la muerte. O algo así.
Había dos temas que copaban la imaginación de la gente cuando se trataba de los africanos y de la población negra en general. El primero era la pobreza devastadora, resultado de un retraso inherente a los negros. Al parecer, la esperanza surgía únicamente de la benevolencia de salvadores «blancos» como Jesucristo, los misioneros o el propio Geldof. El segundo tema, más vinculado al género, rondaba vagamente los conceptos de la criminalidad en los hombres y la promiscuidad sexual en las mujeres. Existía una sana intersección entre ambos temas, así que tuve la suerte suficiente de experimentarlos en toda su plenitud. Esas eran las ideas que generaba mi presencia, marcada por el estigma y por una sensación de «suciedad» que solo se componía de nociones en torno al pecado y a la limpieza, consecuencia del catolicismo tóxico que mantenía amarrado al país.
¿No es una locura que todo el follón se deba a esto? El pelo negro empieza en el 3a, aunque hay muchas mujeres no negras que tienen también esa textura de pelo rizado. Al avanzar hacia el universo de los 4, entramos en un reino habitado únicamente por gente negra y, por supuesto, nos alejamos de lo que se considera un «buen pelo». Para que conste: yo estoy en torno al 4b. Un abrazo a mis ancestros nigerianos.
El pelo afro de tipo 4 —un rizo muy apretado— tiene forma elíptica. Eso significa que se riza mucho. El pelo asiático, por lo general, es redondo, mientras que el pelo caucásico es también redondo, o ligeramente ovalado, pero mucho más similar en forma y en apariencia al asiático. Mucha gente racializada como negra, incluso gente que tiene la tez oscura, es en realidad de ascendencia mestiza. Puede que su pelo sea una combinación de todos esos tipos, y por eso vemos a más afroamericanos y afrocaribeños que a gente de África occidental con un pelo que se ajusta a los estándares del «buen pelo».
En líneas generales, en las comunidades negras se acepta que el pelo de rizos sueltos es lo ideal, y que un pelo de rizo apretado exige una intervención seria. Lo que se espera es que lo transformes drásticamente de alguna manera, mientras que los rizos sueltos (en la actualidad) requieren muchas menos interferencias. Tatyana Ali, que interpretó a Ashley Banks en El príncipe de Bel-Air, ha hablado sobre sus experiencias personales con el fenómeno del colorismo. Pese a no tener la piel clara, su herencia mestiza (es de padre indio) le ha legado una cabeza de pelo negro y sedoso, largo y tupido. Ali explica que de pequeña la «apartaban», y que experimentaba lo que básicamente era un «privilegio de piel clara» por tener un «buen pelo» (queda claro que hace falta un término nuevo para definir estos procesos cuando están vinculados al pelo). Si bien, según ella misma cuenta, su textura capilar ha sido sin duda una clara ventaja para su carrera profesional, de niña no le gustaba nada y ansiaba tener la misma textura de pelo que su madre, sus primas y sus tías negras. De modo similar, la periodista bahameña-británica Elizabeth Pears ha hablado sobre cómo su pelo conformó la percepción que los demás, y ella misma, tenían de su persona.
Hace poco, mi madre me contó una historia de cuando yo era niña. Cuando se me acercaba algún desconocido y decía algo como: «¡Mira qué encanto de niña!» o «¡Qué pelo tan bonito tienes!», yo respondía inocentemente: «Ya lo sé». Mi modesta arrogancia cogía desprevenida a la gente, y todo el mundo se reía con esa adorable prima donna de pelo rizado […]. Muchos de esos cumplidos venían de mujeres blancas, aunque en su mayoría los proferían mujeres negras, de dentro y de fuera de mi familia. Yo tenía la piel clara y un pelo largo y tupido gracias en parte a la herencia inglesa y blanca de mi padre. Eso era lo único que me cualificaba para que me considerasen «guapa». No tenía nada que ver con que fuese graciosa o lista, pero sí mucho con atributos físicos sobre los que yo no tenía ningún control.[14]
Como contraste, mi pelo era una fuente continua de vergüenza, de profunda vergüenza. Me obsesioné con él e imaginaba que si mi pelo tuviese un aspecto «normal», quizá yo también podría ser normal. Entre los ocho y los diez años, muchas noches me quedaba dormida llorando, implorando con desesperación a la nocturnidad que obrara su magia y que por la mañana hubiese transformado esos rizos apretados y quisquillosos de mi cabeza en un pelo liso y suelto que muy justamente me merecía. Pero no. No ocurrió nunca. Y en retrospectiva puedo decir: «¡Gracias a Dios!».
Quizá parezca inimaginable que una persona adulta pueda mostrarse cariñosa o, por el contrario, directamente ofensiva con un niño o una niña en función de la gradación de su tono de piel o la textura de su pelo, pero, como muchos sabemos, eso ocurre más a menudo de lo que pueda pensarse. Yo misma, por ejemplo, he visto muchas veces cómo a una hermana de piel más clara se la ponía en un pedestal mientras que a la de piel más oscura se la ignoraba o se la trataba mal. Y ocurre también a la vista del público en general. Pensemos en Blue Ivy, la hija primogénita de Beyoncé y Jay Z. Mientras escribo esto, si pongo el nombre de Blue Ivy en un motor de búsqueda, el primer resultado que me sale es «Blue Ivy fea». El gran crimen de Blue Ivy parece ser no haber nacido con un pelo que tenga la textura de alguna de las extensiones de su madre. Blue tiene el atrevimiento de lucir un pelo de rizo apretado, un pelo típicamente negro. Ese es el origen de la mayoría de los insultos; de hecho, el público estaba tan enfurecido con el pelo de Blue que lanzaron una petición titulada «Péinala» cuando la niña tenía dos años. A pesar de que la preocupación, presumiblemente, era que los padres le peinaran el pelo a la niña, quedó palpable el odio que sentían los más de seis mil firmantes hacia la textura de ese pelo:
«El pelo de Blue Ivy es despreciable».
«La Ricitos».
«Tiene el pelo descontrolado».
«Es la clase de persona que avergüenza a los negros».
«Su madre lleva extensiones. ¿Es pura actuación lo de peinarse así o es que tiene que ponerse lo más guapa posible? ¿Por qué Blue no puede elegir?».
«No está bien que una niña tenga el pelo así de crespo».
«No deberían descuidarla tanto. Hay que ver el pelo de loca que lleva».
«¡Qué fea, tío!».
Ese era el panorama. Y la cosa no se detuvo ahí. Los anteriores comentarios están sacados de la propia petición, pero, cuatro años después, tanto Instagram como Twitter siguen plagados de opiniones similares, y el veneno no muestra signos de remitir: «Es la niña más fea que he visto en mi vida, joder. Admitidlo, es fea».
Cuando una se fija en cómo la gente compara y enfrenta a Blue Ivy con North West, la hija de Kanye West y Kim Kardashian, todo se vuelve aún más siniestro. No es solo el hecho de que hombres y mujeres adultos estén debatiendo cual forenses sobre el aspecto físico de dos niñas pequeñas, sino también la clara demostración de cómo el colorismo va más allá de la tez. Las dos niñas tienen la piel clara. Hay poca diferencia entre sus tonalidades. Sin embargo, a North la declaran infinitamente superior, en parte por sus ambiguos rasgos faciales, pero sobre todo por su pelo: un rizo muy suelto que puede adquirir con facilidad un aspecto largo y liso. La diferencia de actitudes hacia North es flagrante:
«¡Madre mía, qué pelazo! ¡Qué guapa es!».
«Decid lo que queráis de Kim, pero no se puede negar que North va a ser una de las mujeres más guapas del mundo cuando crezca».
«Northie es una niña espectacular».
Mientras la gente creaba peticiones sobre el pelo de Blue Ivy, Vogue declaraba a North West «icono del pelo natural» en un artículo de 2015 titulado «How North West’s Curly Styles are Inspiring a Generation of Natural Hair Girls» (o cómo los peinados rizados de North West inspiran a una generación de niñas con el pelo al natural).
Parece que todas las personas de ascendencia africana están sometidas a escrutinio, fetichismo o censura a causa de su pelo, y a veces a las tres cosas al mismo tiempo. Mucha de la gente que lleva ese rizo más suelto asociado a una ascendencia mestiza ha experimentado el dolor de no saber cómo cuidarlo adecuadamente, sobre todo las personas que tienen un cuidador o cuidadora principal blanco. El pelo negro de verdad exige conocimiento, habilidades y productos que no siempre son de fácil acceso. Así que, en vez de unos rizos magníficos, mucha gente con «buen pelo» pasó toda su infancia con el pelo alisado, reseco o incluso apelmazado. Y aunque hubiesen sabido cómo mantener el pelo bien cuidado y darles algo de gracia a esos rizos, la puñetera tiranía del pelo liso era tal que casi todo el mundo creía que debía llevarlo así. Tan arraigada estaba la cultura del pelo liso que muchas niñas con «buen pelo» ni siquiera se daban cuenta de que lo tenían hasta que eran mucho más grandes y al fin dejaban de alisárselo.
La dirección de crecimiento del pelo es importante. ¿El pelo te crece hacia abajo más que hacia arriba y hacia fuera? Esa dirección dictará si tu pelo puede ajustarse a estándares de belleza, como «luminoso» y «brillante».
Cuanto más oscuro es el pelo, más luz refleja. Cuanto más redondos son los mechones, menos luz reflejan. Por tanto, el pelo elíptico sería más luminoso si no fuera porque se riza mucho, que es la causa de su aspecto mate. No obstante, si tienes un pelo que puede «amontonarse» y hacer que todos los mechones caigan en la misma dirección para que reflejen la luz de manera uniforme, entonces brillará. El pelo que no se amontona dirige la luz en diversas direcciones y no adquiere aspecto brillante. Por eso, en la imagen de la página 28, del tipo 1 a los tipos 3, el pelo liso, ondulado o rizado que se alinea en mechones puede ser brillante, mientras que el pelo retorcido y rizado de los tipos 4 tiene aspecto mate.[15]
El uso de productos alisadores servía en muchos sentidos para igualar, ya que en realidad era imposible distinguir la verdadera textura del pelo de alguien, aunque, por supuesto, la longitud de crecimiento y el grado de balanceo típico de las niñas blancas daban algunas pistas.
El triste espectáculo que vemos en la siguiente fotografía es Emma de niña. Emma luce el tipo de peinado comúnmente asociado a ser mestiza y a tener una cuidadora principal que no sabe mantenerte el pelo.
«La niña más fea del puñetero mundo», con el look «moñito». Mi cara lo dice todo.
Como muchas niñas mestizas, la bloguera Nikisha (antes Urban Bush Babe) lo sabe todo a este respecto.
¡La trenza esa que llevaba atada con una gomilla era lo puto peor! Las burlas e insultos constantes hacían que quisiera meterme bajo una piedra y desaparecer. Creía que cambiarme el pelo era la manera más fácil de encajar. Así que, en el intento de ser una más, recurrí a productos alisadores, tenacillas, planchas para alisar y ondular, secadores y mucha crema alisadora. Joder, la crema dejaba manchas de grasa por todas partes: en las colchonetas del gimnasio, en los reposacabezas… ¡Lo manchaba todo!
Me suelen asombrar los detalles de las experiencias que compartimos las mujeres negras cuando se trata de nuestro pelo, pese a que nos separen continentes enteros. La Nikisha niña estaba en Nueva York, la Dabiri bebé estaba en Dublín, pero esas palabras bien podrían haber salido de mi boca. ¡Lo intenté todo! Mi madre dejaba que me hiciera cualquier cosa en el pelo, y aunque no nos sobraba el dinero, a veces hacía el gran esfuerzo de llevarme al Reino Unido para que me lo arreglaran. Tengo la leve sospecha de que la permanente de rizos Jheri que fui a hacerme a Tottenham, en el norte de Londres, como regalo al cumplir los doce años (un abrazo a mi vieja), me sitúa entre las primeras personas que mancharon los cojines y sofás del Dublín de principios de los años noventa con el activador de rizos.[16]
En aquella época no había información accesible en internet, y en Irlanda, desde luego, no había productos adecuados para el cuidado capilar. Además, en los ochenta y principios de los noventa, aunque mi madre tenía un puñado de amigas negras, la gente negra en general escaseaba bastante en ese país.
Los pocos productos a los que lograba echar mano salían de los viajes por trabajo de mi madre a los ya desaparecidos almacenes de ropa usada del puerto de Liverpool. Mi madre fue una de las primeras personas en importar a Dublín prendas de segunda mano (cuyo estatus mejoró más adelante, pasándose a llamar «ropa vintage»). A no ser que alguna de sus amigas —ninguna de las cuales era peluquera, por supuesto— me hiciera trenzas o me texturizara el pelo, casi siempre me quedaba con el moñito antes mencionado. Al pensar ahora en todo aquel follón —o wahala, como lo llaman en Nigeria—, me doy cuenta de que era algo totalmente innecesario. Si sabes cuidarlo, mi pelo es precioso y tiene muchas posibilidades. Sin embargo, incluso las amigas negras de mi madre estaban más acostumbradas a aplicar productos químicos que a cuidar el pelo en su estado natural. Además, la libertad que se me dio para hacer lo que quisiera con él se extendía a la aplicación de cualquier producto conocido sobre la faz de la Tierra.
Recuerdo un intento de texturizarme el pelo especialmente traumático. Una amiga de mi madre, dada la inusual rebeldía de mi chorla, me dejó puesta la solución química más tiempo del recomendado. El resultado inmediato fueron unas ondas largas y sedosas. ¡Me puse eufórica! Pero a la mañana siguiente el pelo se me empezó a caer a puñados.
En el Londres multicultural y conectado con el mundo entero de hoy en día, aún veo a niñas mestizas con el pelo reseco y mate. No hablo de un pelo sin arreglar (no es que yo sea muy rigurosa con la precisión), me refiero a un pelo que, como el mío, claramente nunca se ha hidratado y desde luego raras veces se ha peinado o desenredado. Mucha gente busca consejo sobre cómo criar a niños y niñas mestizos. Una de las respuestas más prácticas que puedo darles es que aprendan a hidratarles y a cepillarles el puñetero pelo (no nos olvidemos tampoco de hidratar la piel, ¡por favor!).
En su precioso y sentido ensayo «Cassie’s Hair», la académica feminista Susan Bordo, una mujer blanca, detalla su inmersión en el mundo de los peinados negros a través de su hija adoptada, Cassie. La niña está en edad de guardería y ante Bordo se abre todo un mundo hasta entonces desconocido para ella. Por primera vez en su vida, se hace consciente del «desconcertante menosprecio que muestran [las madres negras] hacia las madres blancas de niños y niñas negros y birraciales que no saben cuidar del pelo de sus criaturas o están aprendiendo a hacerlo». Bordo demuestra ser una académica entusiasta y escucha con atención cuando sus amigas negras la incluyen en sus conversaciones sobre el cuidado capilar. Aprende así que, «para muchas mujeres negras, cualquier cosa que no sea un pelo perfectamente peinado (algo que, por defecto, significa un pelo no respetable, no cuidado o susceptible de considerarse “salvaje”) es un no rotundo».[17], [18] La autora reconoce que su falta de atención a la pulcritud del pelo de su hija era, en sus propias palabras, un «privilegio de [su] raza».
El pelo negro intimida a mucha gente blanca, y eso se hace extensible también a padres y madres. Bordo describía a una madre tan agobiada por la mera perspectiva de peinar el pelo de su hija que la mujer lo dejó estar sin más; tristemente abandonado, el pelo de la niña se enredó en una mata apelmazada y se lo tuvo que cortar. Es una historia que conozco bien. Sé de unas cuantas que sufrieron un destino similar. Relatos como este conmueven a Bordo, que afirma: «Pobre niña. Nunca quise que mi hija fuese objeto de ese tipo de lástima. Ni ser yo objeto de ese tipo de desprecio».[19]





























