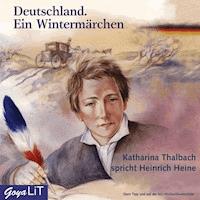Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad EAFIT
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
No miraré su rostro es, como lo afirma el autor en su dedicatoria, un "ejercicio de la memoria". Así lo asegura también, al fin y al cabo quien habla no es quien escribe, el narrador en las primeras páginas: es una fiesta de la memoria en donde se confunde "el antes con el después", porque el volumen que el lector tiene entre sus manos es una "subversión de lo vivido". Esta novela se adentra –de la mano del narrador, ante el féretro de su padre– en un dilatado retroceso temporal que se remonta hasta los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Y como tal, los recuerdos se acumulan y se sobreponen, se solapan, se fragmentan, hasta conformar un llamativo tejido de personajes y episodios. Con un maravilloso sentido del equilibrio, el texto va de un episodio a otro hasta alcanzar el centro de unas vivencias que constituyen piedras de toque de la trayectoria personal, familiar y social de una comunidad. Como la urraca que acumula objetos brillantes en su nido, el narrador de esta novela acumula recuerdos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Galeano Higua, Ángel, 1947-
No miraré su rostro / Ángel Galeano Higua; prólogo de Conrado Zuluaga. – Medellín:
Editorial EAFIT, 2021
278 p.; 21 cm. -- (Letra x letra)
ISBN: 978-958-720-716-3
ISBN: 978-958-720-717-0 (versión EPUB)
1. Novela colombiana. 2. Padres e hijos – Novela. 3. Familia en la literatura. I. Zuluaga, Conrado, pról. II. Tít. III. Serie
C863 cd 23 ed.
G152
Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas
No miraré su rostro
Primera edición: septiembre de 2021
© Ángel Galeano Higua
© Editorial EAFIT
Carrera 49 # 7 Sur - 50, Medellín. Tel. 261 95 23
Portal de libros: https://editorial.eafit.edu.co/index.php/editorial
http://www.eafit.edu.co/fondo
Correo electrónico: [email protected]
ISBN: 978-958-720-716-3
ISBN: 978-958-720-717-0 (versión EPUB)
Edición: Cristian Suárez Giraldo
Diseño y diagramación: Alina Giraldo Yepes
Imagen de carátula: Estudio, Male Correa, tinta sobre papel.
Fotografía del autor en la solapa: Carmen B. Zuluaga.
Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad. Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158, emitida el 13 de febrero de 2018.
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial.
Editado en Medellín, Colombia
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Índice
PRÓLOGO
El festín de la memoria
por Conrado Zuluaga
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
TERCERA PARTE
CUARTA PARTE
Prólogo
El festín de la memoria
por Conrado Zuluaga
No miraré su rostro es, como lo afirma el autor en su dedicatoria, un “ejercicio de la memoria”. Así lo asegura también –al fin y al cabo, quien habla no es quien escribe– el narrador en las primeras páginas: es una fiesta de la memoria en donde se confunde “el antes con el después”, porque el volumen que el lector tiene entre sus manos es una “subversión de lo vivido”. Sin más preliminares ni rodeos, esta novela se adentra de la mano del narrador –ante el féretro de su padre– en un dilatado retroceso temporal que se remonta hasta los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Y como tal, los recuerdos se acumulan y se sobreponen, se solapan, se fragmentan, hasta conformar un llamativo tejido de personajes y episodios. Con un maravilloso sentido del equilibrio, el texto va de un episodio a otro hasta alcanzar el centro de unas vivencias que constituyen piedras de toque de la trayectoria personal, familiar y social de una comunidad. Como la urraca que acumula objetos brillantes en su nido, el narrador de esta novela acumula recuerdos.
En cierta medida, la mirada retrospectiva sobre ese dilatado “antes” –dos generaciones anteriores a la suya– es el recuento de un proceso de aprendizaje, de formación, de crecimiento: la brevedad de la vida, la incertidumbre como respuesta, la soledad como condición, el fardo de la tristeza, la dificultad de perdonar, el misterio de la muerte, las circunstancias que transforman una voluntad en destino.
A su vez, la novela es la crónica ficcional de una de las urbanizaciones pioneras de Bogotá en la primera mitad del siglo XX, y de quienes vivieron entonces en ese barrio de la ciudad. Una prosa atemperada, rebosante de matices y sugerencias, exhibe una rara fuerza evocadora y le imprime a todo el relato una pátina de melancolía. Ángel Galeano describe con singular talento literario las virtudes y defectos, las alegrías y tribulaciones de los vecinos del barrio, los dramas que provoca el miedo, la timidez que ahoga el sentimiento, los oscuros laberintos del dogma, y logra, con la lucidez perversa que posee la nostalgia, generar en el lector una conmovedora empatía al reconocerse en el espejo de sus semejantes.
Más de un lector se preguntará en algún momento de la lectura cuánto hay de verdad y de ficción en este relato que entrevera la peripecia existencial de una familia y la anécdota real de la fundación de un barrio en la capital.
El escritor norteamericano Allan Gurganus (1947) en la nota de autor que antecede a su novela La última viuda de la Confederación lo cuenta todo (edición en español de Anagrama, 1992), anota:
Unas palabras al lector acerca de la exactitud histórica En los testimonios de ex esclavos recogidos en los años treinta por los miembros del Programa Federal de Ayuda a los Escritores, muchos recordaban haber visto a Lincoln en el Sur durante la guerra de Secesión. Fanny Burdock, de noventa y un años, natural de Valdosta (Georgia), explicó: “Estábamo cosechando en el campo, cuando mi hermano va y señala a la carretera, y entonce, vemo al señó Lincoln que llega tó polvoriento y a pie. Corrimo a la valla y llevamo el balde de roble y el cucharón. Cuando se acercó, ¡qué alto era, y que ojo tan triste tenía! No dijo palabra, sólo no miró serio a too, too llorábamo. Le dimo agua frequita, con el cucharón. Entonce saludó con la cabeza y se fue, y no quedamo mirando, hasta que se convirtió en nubecita de polvo y luego en ná. Depué, ni nuestro amo ni nadie lo creía, pero yo y toa mi gente lo sabíamo. Todavía tengo el cucharón pa probálo”.
En realidad, el viaje a pie de Lincoln por Georgia no tuvo lugar. En este libro sí. Escenas como ésa las contaban cientos de esclavos. Tales apariciones son, para mí, más ciertas que los hechos.
La historia es mi punto de partida. (p. 12)
Los autores, como se puede apreciar, también se enfrentan a la misma encrucijada. Con la lucidez demoledora que lo caracterizó siempre, García Márquez decía que tal vez su mayor problema con Cien años de soledad fue ese. Encontrar un tono poético y convincente, porque él se creía toda la historia de los Buendía, pero era necesario que el lector se la creyera. En la literatura es condición irrenunciable que el texto sea para el lector verosímil. Es, en últimas, la fidelidad al texto y al lector.
Quienes conocen la producción literaria de Ángel Galeano, encontrarán aquí un gran trabajo. La apropiación de un universo, de un lenguaje, de un estilo, se ha ido consolidando en cada una de sus anteriores publicaciones. Sin restar mérito a ninguna de ellas, cada aparición de un nuevo título suyo tiene el propósito de ir más adelante. No miraré su rostro es la culminación de ese propósito sostenido durante años.
Al final, la novela se cierra de forma abrupta, tal como se inició, con el mismo episodio que provocó este valeroso recuento de un tiempo y unas vidas. “El amor es eterno mientras dura”, lo dijo en un verso Vinicius de Moraes, lo repitió García Márquez en un cuento, lo cantaron Serrat y Sabina, hasta que el uso y el abuso lo convirtieron en un lugar común. Con la vida ocurre lo mismo. “Estaré siempre a tu lado”, declara alguien, pero se le olvida añadir “mientras dure”, es decir, mientras viva. Igual es “Cuenta conmigo siempre”. Lo extraordinario ocurre cuando alguien rompe con ese lugar común y lo convierte en realidad. Eso es lo que sucede con el narrador en esta novela. No es la culpa, ni el repudio, tampoco es el miedo o la afirmación “insensata” de que vivirá por siempre, son otras las razones para no mirar su rostro.
Por los mismos años en que se fundaba el barrio en Bogotá, al otro lado del mundo el poeta Ósip Mandelstam se preguntaba en su poema Tristia:
¿Quién puede saber al escuchar la palabra “adiós”
qué clase de separación lo aguarda? (p. 113)
Este ejercicio de la memoria fue escrito para mi hija Bárbara y su hija María Paz
A Carmen Beatriz con infinita gratitud por su sabia complicidad
Y a mis hermanos de sangre, la tribu dispersa
PRIMERA PARTE
1
Ingrávidos después del pacto, echaron un vistazo abajo, a la mar de nubes encrespadas donde navegaba el sol enrojecido y moribundo. ¡Parece una pintura!, exclamó Valentina, y él pensó que aquel fogonazo no alcanzaría para derretir el mundo ni quemar su pena. Manuela distrajo el dolor deslizando sus dedos por las páginas de una revista. A su modo, los tres buscaban la forma de neutralizar la tristeza.
El rugido de las turbinas le pareció lejano y no pudo evitar que la nostalgia ascendiera por sus huesos donde se le antojaba que anidaban los recuerdos. Cerrar los ojos fue una efímera victoria contra la aflicción e inútil ante la sensación de tener en su garganta una bola que amenazaba con ahogarlo, grande y maciza como las del billar de don Cuncho, allá, en el café de la Séptima a donde iba con su hermano a jugar carambola libre. No podía ser más esférica, ni más “bolota” y compacta, y estaba ahí para atascarlo en momentos como este… Apareció la primera vez cuando se fugó de la escuela para eludir un castigo injusto. Tenía siete años. ¡Cómo le gustaría olvidarlo! Pero las heridas abiertas en la niñez nunca se cierran, las cauterizan recuerdos como el de la profesora Lili en el curso primero, con su dulce sonrisa y esa voz que lo arrullaba. Y Diana, la maestra de música que lo incluyó en el coro. Ante el embrujo de sus dedos acariciando el acordeón, buscó su mirada y se tropezó con unos lentes oscuros e impenetrables. Era ciega.
Años después quiso sacarle el cuerpo al tedio y al frío que le acuchillaba los pies, entonces reapareció la odiosa esfera. Para un adolescente colmado de sueños no había ciudad más friolenta y aburrida que Bogotá, había que fugarse de la casa, de la ciudad, de los días grises. Fugarse de sí mismo. Decir adiós a la universidad y sus pedreas, a los carros incendiados y los discursos a los cuatro vientos, a los botafuegos en la cafetería, las consignas a la entrada de Ingeniería, en los corredores, sobre los tableros, en los baños. Aprendiendo la rebeldía: cifras, nombres, injusticias por denunciar. Justo en el momento del tropel encontró en su camino de fuga una puerta abierta por donde se coló. Una nueva atmósfera aplacó su incertidumbre y se arrellanó en una cómoda silla dispuesto a vencer el hastío del largo paro indefinido. Abrió el libro que por entonces no lo soltaba, ese Dostoyevski era un jodido, tenía al pobre Raskolnikov oculto detrás de una cortina con el hacha en la mano. Leía, y sin pensarlo, garabateó el primer titubeo en el respaldo de una chapola hasta que le dijeron muchacho, vamos a cerrar. Ya era de noche y tuvo que caminar hasta la Avenida Caracas para alcanzar el último bus.
La bola atragantada no lo detuvo: echó el morral a su espalda, este país es mío. Déjenlo, dijo su madre, pobre chiflado, cree que va a agarrar el cielo a dos manos. Ese adiós a la universidad le generó una triste burbuja en el estómago, y la bola creció como un coto… Dele adelante como las mulas, recapacite hijo, no despilfarre el futuro, mire que después se arrepiente, juventud no hay sino una…
Y ahora, metido en aquel avión, la bola volvió a jugar, más grande y redonda, maciza y contundente, porque ha tomado una decisión desconcertante: no mirará el rostro muerto de su padre. No guardará esa imagen marmórea, sino su semblante vivo y sonriente, su mirada luminosa y alegre, su humor, los momentos fulgurantes.
Se los dijo. No husmeará el ataúd, no se dejará llevar de la morbosidad, ni cederá a la fascinación por ese enigma que trasluce todo rostro fúnebre. No caerá en el juego de quienes miran el rostro de los muertos para lacerarse con esa imagen de viajero extraterrestre que al final todos los seres humanos adquirimos. Ellas acogieron su decisión. Tampoco borraremos su rostro vivo y cariñoso, dijeron. Acongojados por la forma violenta como murió, sellaron el acuerdo a diez mil metros de altura, mientras abajo, por entre la mar de nubes, asomaba el río Magdalena como testigo del pacto. Luego volvieron al silencio. Valentina se dejó ir hacia los nevados que brillaban sobre la mar blanca, oía caer los dados sobre el parqués, el abuelito se agigantaba: las golosinas en el bolsillo. Manuela echó mano a otra revista, la mirada perdida en las navidades: el ajiaco de medianoche, el traguito, nuera, brindemos.
¿Y la abuelita, se quedará sola?, preguntó, de pronto, Valentina.
2
A él se le metió en la cabeza que, de niño, estuvo allí, que observó sus botas de cuero salpicadas de barro y ese sombrero de fieltro a lo Gardel que su padre solía desempolvar de un capirotazo en las alas. El gardelito le aplastaba el cabello y el sudor trazaba un soterrado mapa en la cinta que rodeaba la copa. Sospechaba las largas distancias que su padre recorría a diario con aquellas botas en las que se confundía el marrón con el negro y el ocre con el gris. Su mente hacía prodigiosas mezclas: estaba con su hermano, acurrucados ambos en un rincón del corredor enladrillado, observándolo. Esperaban a que se quitara el sombrero y se diera el chapuzón. A las cuatro, su madre iniciaba los preparativos con la misma devoción con que asumía las labores de la casa. Disponía el agua tibia en el platón esmaltado, la toalla doblada en el entrepaño y el pan de Azulk en la desportillada jabonera de porcelana. Lo hacía en silencio y solo hablaba cuando el chico empezaba a meter las manos en la caja de herramientas de su padre, donde nadie debía hurgar so pena de una trilla. O en la alacena, de donde intentaba sustraer una fruta o un pedazo de panela. ¿Quiere ganarse un lapo?, y a la voz severa, su madre acompañaba una mirada que lo congelaba porque sabía que ella no andaba con rodeos, cumplía lo que decía y si no podía, ahí estaba el padre para respaldarla: ¡A su mamá la respetan, gran carajos!
Poco antes de las seis sonaban los tres golpes en la puerta y los chicos corrían disputándose para abrir. Era él, los hombros un poco caídos, cansado. Un guiño: “Hola hijos”, y con él entraba todo lo que les faltaba. Al ver el platón dispuesto en mitad del corredor, sonreía. Dejaba a un lado el pesado mazo de hierro con que trabajaba cuñando los durmientes del tranvía y descargaba el morral terciado en el que llevaba el portacomidas y la botella del agua de panela vacía. Liberado de los fardos, se paraba frente al platón, abría y cerraba los puños y frotaba las yemas de los dedos como si fuera a abrir una caja fuerte, luego se quedaba quieto, meditando. De cara al platón, pasaba revista al mundo desde el filo de su propio aliento... Los chicos no podían evitar que sus ojos rodaran hacia las botas salpicadas de barro: ¿Hasta dónde iría hoy?, ¿cuándo nos llevará con él?
De repente, se quitó el gardelito y lo colgó en el perchero. Al descubierto quedó su cabello sudoroso, brillante y negro. Los chicos repararon en el bigote como si hasta ahora apareciera en su rostro, oculto quizás por la sombra del sombrero, recortado con pulcritud como si fuese su carta de presentación. Se inclinó sobre el platón, los ojos clavados en el diminuto océano como si viera a un extraño en el reflejo. Acurrucados, los niños lo vieron sumergir la cabeza y quedarse quieto durante un tiempo que les pareció eterno. Abrumados por el temor de que se ahogara, se pusieron de pie. Al ver la cabeza hundida en el agua, el cabello esparramado como algas marinas, y su nuca, epicentro inmóvil, se afanaron, tragaron aire como si así llenaran los pulmones de su padre. Con manos temblorosas jalaron su overol, entre el respeto y el miedo, luego lo sacudieron: ¡Papá, papaíto! Lo llamaron con voz entrecortada, al borde del llanto.
Desesperados, fueron a la cocina para pedirle a su madre que lo convenciera de no ahogarse. Había que hacer algo para que respirara, sacudirlo, quitarle el platón, extraer el agua con un jarrito. Sentían que a quienes les faltaba el aire era a ellos. Dejen tanta alharaca, dijo ella con tal tranquilidad, que no supieron si odiarla o admirarla. ¿Cómo podía decir eso?, ¿acaso no lo veía? Sintieron ganas de llorar, de gritar, de correr. Fueron al patio por la butaca donde se sentaba el abuelo a rajar la leña y se encaramaron para extraer con sus manos el agua y jalarlo del cabello. Él se mantuvo incólume otro rato. De repente, se irguió como si brotara de las profundidades del mar, como si supiera que los niños estaban al borde de la incertidumbre y también porque él había llegado al límite de la contención, y se sacudió a uno y otro lado, salpicándolos. De un salto abandonaron la butaca y huyeron como gatos. Con el cabello alborotado y brillante, los miró sonriente, regresando de su reconfortante viaje. El mundo volvió a su alegre cauce. Ahora gritaban de contento y bailaban alrededor de él, que reía. La madre se asomó para verlos en la chacota, la misma escena del día anterior y que se repetiría para siempre en su infancia.
En esa fiesta de la memoria se confundía el antes con el después. Era la subversión de lo vivido. Se enjabonó la cara y las orejas, su franela dejó ver sus músculos acerados en los brazos y el cuello. Manos gruesas, no solo capaces de cargar la almádena en largas jornadas, sino de alzarlos a los dos, uno en cada brazo. A esa edad no sabían que el trabajo que el padre realizaba era mil veces más arduo y exigente que el de un atleta, pero sin medallas ni aplausos. Con el rostro enmascarado por la espuma, amagó y los chicos dieron un paso atrás. Sumergió la cabeza quitándose el jabón, y de su semblante desaparecieron la fatiga y todas las vicisitudes del día. El hombre cansado que había tocado a la puerta, se transformó en el padre sonriente e invencible.
3
¿Quién abrirá la puerta?, la pregunta de Valentina lo hizo volver. Siempre les había abierto Teodobaldo, su padre. Sonaba el timbre y él largaba el periódico, saltaba de la cama y echaba mano del llavero. Un vistazo por la ventana y, a zancadas, qué peligro, bajaba las escaleras. Tintineaban las llaves en las tres cerraduras de la puerta interior. Atravesaba el garaje con su leve cojera. Al fin, su rostro iluminado, jovial. ¡Abuelito, abuelito! Al otro lado de la verja, Valentina brincaba. Aguarden, aguarden, dejen el afán. Ojos luminosos atrás de sus lentes. Las llaves se confundían. Abría un último candado para levantar el pasador vertical. Paciencia, apenas faltaba la cerradura de doble seguro y, ahí sí, Valentina saltaba al cuello de su abuelo.
Y ahora, ¿quién abrirá? Imposible esquivar la nostalgia. En el piso de arriba, la madre, tendida en el lecho, no podía siquiera asomarse a la ventana. Creían que ella se marcharía primero debido a su delicada salud. Pero no fue así, ella lo vio irse a través del espejo. Lo confesó después, en su propia agonía, porque al perderlo a él ingresó en la aflicción y el desapego definitivos. Su vida terrenal había llegado al punto culminante. Lo conversaron entre ellos todo, menos lo del espejo.
Vino a su memoria el día que fueron con su hermano al Pasaje Rivas con el propósito de comprar un espejo en el que sus padres pudieran comprobar si les iba bien el traje, si combinaban los colores. Ah sintanticas, se salieron con la suya, dijo la madre cuando los vio entrar con el vidrio plateado al hombro. ¿Dónde lo colgamos? Después de darle muchas vueltas, sus padres aceptaron que lo colgaran a la entrada del dormitorio. Sitio estratégico, porque desde sus camas podrían ver quién se acercaba o quién se marchaba. La última vez que lo vi fue de espaldas, entrando en el espejo, dijo la madre, mientras Manuela le ayudaba a ponerse los zapatos. Sí, lo vi alejándose para dentro, iba a pedir una cita médica para mí.
Al primer guiño del alba Teodobaldo se ponía de pie y, como lo hizo los últimos veinte años, preparó el desayuno, lo puso en la bandeja de plata cubierta por una carpeta de croché tejida por ella y subió las escaleras despacito, cuidando de no regar ni una gota del jugo de naranja, ni del café caliente. La casa se anchaba cada día, los techos parecían más altos y en los rincones se había instalado el moroso tiempo, agazapado, rechoncho, invisible. Con puertas de hierro a la calle, dos pisos, doble garaje y jardín. Desde adentro de la verja Teodobaldo parecía enjaulado, pero la música de sus llaves lo anunciaba cuando salía a comprar víveres, a atender al cartero, o cuando saludaba a los vecinos mientras desvahaba los geranios y las rosas. Con especial esmero abonaba el malvavisco de flores rojas, lo mismo que el abutilón, porque de ellas se colgaban, embebidos, los colibríes. El tintineo avisó cuando salió a pedir la cita. Cruzó la avenida de Las Américas con paso todavía firme. Sentía sus reflejos remolones e insidiosos y les respondía con parsimonia a sus ochenta y cuatro años bien madrugados. Lo esperaba la odiosa fila en el Seguro Social.
Ya vuelvo, dijo triunfante. Dejó la bandeja en el nochero, ni una gota salpicaba la inmaculada carpeta. ¿Sí desayunó?, preguntó ella. Cuando regrese. ¿Para qué aguanta? Ya tomé café, voy a pedir la cita, ahora vuelvo. Lo vio rozar las flores del enorme ramillete pintado por Margarita Lozano al salir e imaginó un reguero de pétalos sobre la alfombra. Y enseguida, el espejo se lo tragó. Ninguno de los dos sospechaba que ese sería el último “ahora vuelvo”. Llevaba puesto el vestido gris.
4
Y por aquel espejo viajó la memoria aún más atrás… Una semana antes del “Gran crimen”, punto de quiebre de la desgracia nacional, lo recluyeron en el Hospital San José, junto a la Plaza de mercado España. No lo dejaban ver ni siquiera de su esposa. No es conveniente, mi señora, y menos con ese niño de brazos. Las tías Eugenia y Elena, maruchas, como llamaban a las mujeres que militaban en la Legión de las Marías, se turnaban para acompañarla, llevarle comida y ayudar en los oficios de la casa. Antes y después de cada alimento rezaban con devoción, se lavaban las manos a cada rato y le esculcaban la cabeza al niño con obsesiva meticulosidad, aterrorizadas de que pudieran encontrar un piojo enredado en su cabello reciente. Horacio, el padre de Teodobaldo, dormía en la sala en un catre de lona, de esos de tijera llamados de campaña.
Dejemos de hablar y actuemos, vean cómo está Teodobaldo por el tifo. Hay que desviar el Fucha, el maldito bicho llegó por el río, ¿por dónde más? Vamos a alejarlo del barrio. Lo llamaron “caño” y le juraron la guerra. Horacio se opuso, pero no pudo detenerlos. Hicieron a un lado su lógica. No querían ver el río tan cerca. Horacio llevaba puesta la gorra gris que tanto le gustaba y que tanta confrontación suscitó con el cura. ¡Quítese eso de la cabeza!, recordó el grito del clérigo cinco años atrás, furioso, en plena reunión del Círculo de Obreros. ¡A Villa Javier no entrará nunca ese diablo de Lenin!
¿Lenin? Este curita está chiflado. ¿Qué tiene que ver Lenin? La voz temblorosa del clérigo español retumbó en la capilla y su dedo disparó directo a la gorra. A Horacio no le quedó más remedio que guardarla en el bolsillo del pantalón y apaciguar un inesperado fuego encendido en su pecho. Quiso responderle, decirle que él se ponía lo que le daba la puta gana, que dejara de joder, curita marica, una gorra no le hacía daño a nadie. Pero alcanzó a echarle nudo a la lengua porque allí estaba presente su nuera. Entonces sintió el mismo impulso que en Chía durante los días de desasosiego: recogerse entre los árboles, abrazarse a uno de ellos y recostar el pensamiento. Juntar el trotecito de su corazón al rumor telúrico del árbol, para soportar la furia.
¿Qué culpa tiene el río? El único que le prestó atención fue Mardoqueo quien, como buen gaitanista, iba de reunión en reunión, aquí San Cristóbal, allí Vitelma, allá Las Cruces, jugando al tejo, oyendo discursos, preparándose para la victoria. Por eso no le jaló a la torcida del Fucha. Háganle, les dijo, cuando triunfe Gaitán traeremos máquinas y lo haremos más rápido. ¡No, no!, protestó Horacio, ni de fundas, el mundo está patas arriba, ¿a quién se le ocurre cambiar el curso de un río? Pero los demás hicieron pucheros y dijeron manos a la obra, la mayoría manda. Se echaban esa mentira cuando el cura no estaba. Escogieron el primer viernes de abril para empezar, con misa y bendición de picas, palas y manos. En Villa Javier todo pasaba por el cedazo de la purificación celestial. Mientras el cura oficiaba, Horacio pensaba en su hijo postrado en el hospital a la buena de alguna monja enfermera que le alcanzara agua para refrescar los labios resecos por la fiebre.
Desempleado, Horacio enfrentaba cada día como a un largo hastío. Pero aquella desquiciada empresa lo puso en movimiento, era un hombre de acción y pretendía hacerlos desistir en algún momento. Muy temprano y en silencio, alistó la pica y la pala. Agüita de panela con abundantes gotas de limón para prevenir infecciones. Lavó la taza y la colocó en el escurridero. Aún no amanecía y él ya estaba dispuesto en el canapé con su gorra calada, apoyadas las manos en el mango de la herramienta. Quieto en el frío, su mente hervía con los recuerdos de Chía: Teodobaldo era un niño, vivían en una finca atravesada por el tren, pequeña, fruto de una desventajosa distribución familiar que obligó al chico a trabajar desde pequeño. Envueltos en la neblina, mañaneaban a empujar el ganado. De repente, el tren brotaba de entre las entrañas de aquella mole blancuzca, escupiendo tizne hacia el cielo de plomo en su paso hacia Zipaquirá. Arreaban el ganado derechito al comedero, los animales resoplaban, despedían vaho por las narices como dragones sabaneros… Al niño lo bautizaron en El Castillo de La Caro, en Chía, y al cura que ofició, hermano del arzobispo Emilio de Brigard, dueño de una de las carboneras más grandes de la región, no se le notaba ningún vestigio del carbón en sus manos blancas, casi transparentes, femeninas de tanta alcurnia ociosa.
Le pareció ver al pequeño Teodobaldo jugando, ya no en la carrilera, sino encaramado sobre la tapia pisada de aquella casa de Villa Javier, abriendo los brazos para volar, en una extraña conexión con aquel instante en que se debatía contra el tifus en una arrinconada cama de hierro. Días más tarde, fuera ya de peligro, le contará lo apabullado que se había sentido por las maldiciones y lamentos de heridos y borrachos moribundos. En su desaliento ignoraba de dónde salían tantos desquiciados, nada sabía del Gran crimen y creía que la fiebre le producía visiones. Muerto sobre muerto, el caos se apoderó del hospital, de la ciudad, del país, pura agresión oscura, ciega, él aislado, ni alimentos de afuera, ni conversa. Aislado entre los moribundos, los ensangrentados y lunáticos, los baleados y apuñalados… Fruto de los saqueos, hombres miserables llegaban vestidos con elegantes gabardinas que les quedaban grandes, saco encima del saco, puro paño inglés perforado por un tosco puñal, anillos en todos los dedos salpicados de sangre. Mujeres con las tripas afuera, andrajosas de pelucas amonadas, vistosos collares, tacones altos. La borrachera más grande y costosa de la historia de Colombia.
Unos golpecitos en la puerta lo hicieron aterrizar de nuevo en el canapé. Se echó la pica y la pala al hombro, se reacomodó la gorra y salió sin hacer ruido para no despertar a su nuera ni al recién nacido. Era la silueta de un derrotado, extraño enterrador de un río que iba a cumplir con un mandato impuesto por una mayoría despistada.
5
Con sus cascos metálicos y fusiles al hombro se apoderaron del potrero donde los obreros acostumbraban jugar al fútbol los domingos. Antes del amanecer las siluetas camufladas y sigilosas levantaron sus tiendas de campaña y encendieron fogatas entre el Fucha y las casas de tapia pisada. A las primeras del día corrió la voz en el barrio de que la tropa había llegado para protegerlos. Es lo menos que debe hacer un gobierno católico para con el barrio de Dios, dijo Quimérico Núñez. Al mediodía y con el anuncio de un cielo cargado, la delegación del Círculo de Obreros se apresuró a visitar al comandante para darle la bienvenida. Llevaron los agradecimientos en forma de papas saladas y gallina sancochada, yuca sudada y pico de gallo salpicado de ají. No alcanzaron a entregar la ofrenda cuando se enteraron de que no había nada que agradecer, que la tropa estaba allí para custodiar el acueducto de Vitelma, el edificio de la Imprenta Municipal y, sobre todo, la fábrica de municiones de San Cristóbal. ¡Soldado!, gritó el comandante, ¡lleve el mecato que nos trajeron de regalo y entrégueselo al cocinero! Tres ollas, tres viajes… Tenemos orden de disparar contra cualquier merodeador. El comandante los miró sin parpadear. Al que asome las narices se las aplastamos. Encapotadas figuras montaban guardia bajo el aguacero que se vino de sopetón. Sobresalía el bultito alargado de los fusiles bajo los capotes de caucho. Los delegados regresaron decepcionados (se perdieron las papitas y la gallinita y la yuquita), dejaron atrás las tiendas de lona que cuchicheaban temblorosas bajo el chiflón que se desgajaba del páramo de Cruz Verde. Agua venteada, malos augurios.
El torrente cayó como si quisiera apagar las llamas que a lo lejos devoraban el edificio de la Gobernación, el Palacio de Justicia y los alrededores de la Plaza de Bolívar. Lenguas gigantescas saltaban de un lado a otro, se tragaban los almacenes ya saqueados de la carrera Séptima, las ferreterías, engullían las destrozadas oficinas de los periódicos, retorcían el tranvía, carbonizaban las iglesias, arrasaban manzanas enteras. En aquella orgía, danzaba el animal salvaje, el delirio escarbaba en el corazón de los bogotanos, alguien vio que de entre los escombros surgían hordas de extraterrestres que se comían a los muertos. Prohibido hablar de eso, Marianito, censura total. Titulares al cajón. El torrente seguía. Preferible decir que una vieja desdentada y harapienta iba por la Séptima riendo a carcajadas. O que un hombre de piel negra temblaba detrás de la estatua de Bolívar. Cualquier cosa, menos de los lunáticos.
Con el humo y los saqueos brotaron mil cosas inefables y aterradoras. Aparte los zombies comehombres, oleadas de piojos, pulgas, ratas y otras sabandijas huyeron hacia la periferia, hacia los barrios, hacia Villa Javier, el primer barrio obrero construido bajo la férula del cura español Jota María Villafarde. Cuadrícula de ciento catorce casas y una carbonera, un gran edificio blanco de dos pisos junto a la plazoleta, una capilla, agrupado todo como un proyecto de barrio celestial, cinco manzanas rodeadas por una reja de hierro forjado empotrada sobre una base de piedra y sostenida por columnas también de piedra extraída del río Fucha y transportadas en carretas tiradas por caballos. Hileras de árboles al norte, por El Aserrío, mansión llena de misterios y leyendas: que fue casa de descanso del Virrey Solís, que polvorería de gran calado, que aserrío, que correccional para muchachas casquivanas pero desprotegidas, que convento de monjas… Un bosque de eucaliptos cerraba al oriente. La reja pretendía mantener a raya las tentaciones mundanas, que no entrara el pecado en la villa, proteger la santa paz soñada por el jesuita español. Verja engarfiada contra el demonio de la carne y el ateísmo. Pero para los jóvenes juerguistas y enamorados aquello era pan comido. La saltaban hacia un lado y hacia el otro. De nada servía el enrejado, y menos para defender al barrio de la triple plaga que huía del centro de la ciudad: piojos, pulgas y ratas que se colaban a saltitos en el “barrio de Dios”.
En su afán delirante, los villajavieranos perseguían pulgas día y noche, las destripaban entre las uñas hasta agarrotarse los dedos. De las ratas se defendían con palos y piedras, les tendían trampas con pan envenenado y vidrio molido, las espantaban con el fuego de teas hechas con trapos empapados de petróleo. A veces, los soldados extenuados, irritados, hambrientos y asustados con la torturante rasquiña, y tanta rata acechándolos y mordisqueándoles las botas y las correas de los fusiles, las correteaban empujándolas hacia el río.
Este fue el inesperado desorden que trajo al barrio el asesinato de Gaitán. Los odios fratricidas fueron inferiores a las plagas. Al enterarse del magnicidio, Horacio fue hasta la casa de Mardoqueo Navarro, el gaitanista, para estrechar su mano y presentarle las condolencias. Era mucho para esos godos, le dijo. Mardoqueo estaba pálido. Olvidémonos de las máquinas que les prometí para desviar el río, parecía decir con su pasmo.
Muy despacio, los soldados pasaron revista a sus tiendas de lona. Se les veía el cansancio de la noche, la pesada tarea de sofocar a la turba, de proteger los edificios públicos y esquivar a los francotiradores encaramados en los campanarios: esos que olían a incienso, se echaban la bendición y disparaban. Horacio veía en los reclutas el recelo y la sangre inyectada en su mirada triste de autómatas. Sabía que otros iguales a estos (¿o serían los mismos?), parapetados en los tanques, habían disparado contra la multitud en la Plaza de Bolívar. Soldados idiotizados por las órdenes de sus superiores, la mar de sangre y mutilación, ahora se distribuían: unos revisaban las carpas en el potrero, otros recorrían el barrio de puerta en puerta pidiendo comida: papitas sumercé, gallinita por lo que más quiera, bollitos de maíz, ¿no habrá guarapito, paisano? Defender la patria produce hambre. Y sed. También miedo y fatiga y confusión. Y ganas de salir corriendo, sino fuera por la ley de fuga. Otra papita, madrecita, y un tris de ají, aquí, encima de la yuquita. Parece papa pastusa, pero es tocarreña. Almidón que da la tierra. No tire los huesos por ahí, soldado, más bien déselos a los canchosos que tiene detrás.
6
¡Hay que rapar a los niños! La orden llegó del Centro de Higiene. ¡Vamos a dejar sin nido a los piojos! La nota la trajo un soldado. De inmediato, reunión en la casa del Círculo. La sesión más ejecutiva en la historia del barrio. Una marucha leyó en voz alta la orden firmada por el médico director. Al terminar, el cojo Garzón se puso de pie y propuso dejar esa labor en manos de Russi, el peluquero que conocía la cabeza de todos los hombres en el barrio, chicos y grandes. Hacía muchos años motilaba a domicilio. ¡Estoy de acuerdo!, la voz aguardientosa de Filiberto Ramírez, el sastre. ¡Yo también!, Jesús María Cristancho, el otro carpintero. Sacaron una butaca de madera y la pusieron frente a la capilla, cada niño esperaría su turno. Una brigada de tres vecinos fue de casa en casa llamando a los niños o trayéndolos de las orejas. ¿Y a las niñas, quién las motila? Qué pregunta, pues el mismo Russi. ¿Cómo? Sí, como oye, el mismo Russi porque de lo que se trata es de tusar, pelar, dejar las cabezas como totumas.
Tu mamá se enteró por los gritos del Mono Tavera: ¡Nos van a rapar! ¡Nos van a rapar! ¿Qué está diciendo este muchachito? Sí, para quitarle el escondite a los piojos.
Cuando los encargados llegaron dijeron que el niño era muy pequeño para raparlo, y siguieron. La romería parecía una de las noventa y tres procesiones importadas por Villafarde. Los papás iban detrás de los niños para saber de qué trataba el asunto. La fila rodeaba la plazoleta, un niño, el primero, se sentó en la butaca, sábana blanca anudada al cuello. Russi no llegaba. ¿Qué esperamos?, preguntó Quimérico Núñez, el presidente del Círculo de Obreros. Nadie supo dar razón. ¿Quién quedó encargado de llamarlo? Nadie respondió. Vaya usted, compadre, le dijo a Benjamín Alvarado que en ese momento se hallaba ahí, parado como una estaca, con los ojos puestos en la anatomía de Briceida Guzmán, la marucha que le quitaba el sueño de un tiempo para acá. Benjamín dudó, pero cuando Briceida volteó a mirarlo, se animó. Sí, claro, voy por la bicicleta. Y echó a correr, contento, con la fuerza de un enamorado. De repente se devolvió: ¿Y dónde vive? Quimérico se rascó la cabeza. ¿Quién lo sabrá? Preguntémosle al cojo Garzón, él fue quien lo propuso. Fueron hasta la carpintería del proponente, pero tampoco sabía. Ni Ramírez, ni Cristancho. En Villa Javier nadie tenía idea de cómo localizarlo.
Benjamín recorrió las calles de Villa Javier en su bicicleta. Era su corazón ilusionado el que pedaleaba. Aquí y allí preguntaba por el peluquero. Procuraba hacer todo muy bien para ser digno de Briceida Guzmán. Asumió que ella lo veía. A pesar de su rítmico andar no pudo averiguar nada. Tropezó con un hombre que nunca había visto antes y que le enseñó los dientes como una fiera, al levantarse del suelo. ¿No sabe frenar?, mire cómo me ha aporreado, ¡so bruto!... Benjamín intentó explicarle, pero no pudo detenerse, timoneó para no perder el equilibrio. Su bicicleta no tenía frenos. Dio una vuelta y regresó donde el hombre para excusarse, pero ya no estaba. Qué extraño, pensó. Al volver a la plazoleta se encontró con que Filiberto Ramírez ya trasquilaba a los niños con sus tijeras de sastrería, enfundado en una bata blanca de mangas largas y con guantes de cuero negro. Levantaba las cabelleras y chasqueaba las tijeras al aire: ¡Zas, zas! Bailarín de cuerda, daba un giro a su cuerpo y abría su mano enguantada para dejar caer el cabello en un caneco que Briceida Guzmán destapaba y se apresuraba a tapar de nuevo. La fila se entorchaba alrededor de la improvisada peluquería. Los niños querían ver lo que les harían. Filiberto era ágil en el tijereteo, con razón cobraba caro por la hechura de los trajes. El sastre, ahora peluquero, procuraba cortar al rape, deslizaba la tijera sobre las cabecitas, alacrán hambriento. Pero por más que se esforzaba, quedaban unos pelos más largos que otros.
—El siguiente –decía cuando ya no podía quitar más y Briceida Guzmán desanudaba la sábana y la sacudía al aire. Chicos y grandes daban un paso atrás huyendo de algún piojo saltón. Otro niño a la butaca, Briceida le colocaba la sábana dejándolo a merced de Filiberto, quien, con un pielroja en los labios, seguía su labor. La marucha le echaba al recién trasquilado un polvo medicinal blanco.
Benjamín la observaba embelesado, pero no encontraba pretexto para acercársele y hablarle. Al ver que Filiberto daba muestras de fatiga y que suspendía por momentos cada vez más prolongados, pensó que había llegado la oportunidad de acercarse a Briceida y se dio a la tarea de buscar otras tijeras para ayudar.
El vecindario lo vio buscando, ya no a Russi, sino a alguien que le prestara unas tijeras. Luego de dos horas de afanosos pedaleos, frustrado y cansado, cuando tornaba de nuevo a la plazoleta, Lucrecia Albornoz lo llamó y le entregó un par de tijeras viejas que encontró en el rincón de los chécheres. Solo debes quitarle el óxido y afilarlas. Benjamín sintió renacer las esperanzas, aunque tuviera que ponerse en el papel de afilador. Quitarles el orín frotándolas con una piedra. Mejor en el taller del cojo Garzón, con la lima triangular, la misma de afilar serruchos. Pasó la mañana tan ilusionado de acercársele a Briceida que ni siquiera almorzó. Al mediar la tarde tuvo las tijeras listas.
Al llegar a la plazoleta lo sorprendió ver a su amada motilando niños, mano a mano con otras dos maruchas. Tres butacas significaban que la oportunidad se había esfumado. Sentado en una silla, Filiberto Ramírez sumergía las manos en un platón con agua tibia y sal marina. Cara de aburrido, con el cigarrillo en los labios y fuera de combate. La cantidad de niños con la cabeza trasquilada y empolvada aumentaba. A fuerza de gregarismo, los pequeños permanecían en la plazoleta a pesar de sentir más frío en las orejas. Según la instrucción del Centro de Higiene, el pelo debía ser quemado en las afueras del barrio y las cenizas enterradas. Lo mismo las ropas de los infectados con el tifus.
¿Quiere colaborar? Preguntó Quimérico Núñez a la estatua que era Benjamín. Sí, sí, tengo un par de tijeras, mírelas. Apenas movía los labios, fijos los ojos en la cintura de Briceida. El presidente intentó una sonrisa condescendiente: No, hombre, no es asunto de tijeras. No me importa, con tal de estar cerca de Briceida haré lo que sea, pensó Benjamín. Suspiraba por esa marucha, cada minuto más atractiva, pero también más inabordable. No había terminado de decir que sí, cuando Quimérico le entregó un caneco. Corre al caño (ya le decían así al río, sin ambages), quema toda esa pelambre y no vayas a ser tan bruto de respirar el humo.
El desencanto se le plasmó en el ceño a Benjamín. Eso no era lo que quería. Ayudar, claro que sí, pero en la plazoleta, cerquita de la mujer que lo conturbaba. Desilusionado, se mostró indeciso. A ver te ayudo a echártelo al hombro, se apresuró Quimérico, como si el peso del caneco fuese la causa de su inmovilidad. A Benjamín, ese rol lo desilusionó. Ver a Briceida Guzmán accionando la tijera con energía, bella con ese moño, la forma ovalada del rostro, la curva de guitarra de su cintura... ¡Ay! El peso del caneco sobre la espalda lo hizo corcovear. A ver hombre, ¿qué te pasa?, párate firme carajo, no seas flojo, presta para acá esas tijeras, te puedes herir.
Pujó. El caneco no era ninguna pluma. La deliciosa imagen de Briceida Guzmán se apachurró. El caneco le talló la espalda. ¡Ayúdeme, que esta hijueputa caneca me va a partir una costilla! Briceida Guzmán lo miró escandalizada: ¡Qué es ese vocabulario!
7
Los veinte se redujeron a cinco. Imposible enderezar el Fucha, dijeron algunos y abandonaron. ¿Enderezar, acaso el río está torcido?, refunfuñó el abuelo Horacio. Para la segunda semana la corriente seguía lamiendo el barrio y él aguardaba en el canapé a que desistieran. Bebía su agüita de panela caliente con más gotitas de limón cada vez, antes de la jornada. Paleaba el río con bríos, más arriscado que quienes se mostraron aspaventosos al principio. Sublimaba el esfuerzo pensando en Teodobaldo. Al anochecer, caía fundido en la cama de tijera, mientras su nuera lloraba silenciosa su larga espera, mordía la sábana para no despertar al recién nacido y balbuceaba ruegos y jaculatorias por el pronto regreso de su esposo.
No quedaban sino cinco. Los Ernestos de la panadería Suiza retiraron sus dos empleados. Honorio Casallas, de la carbonería La Chispa, no mandó más a su ayudante, así como los de la Cigarrería Mesa, la lavandería San Francisco y la fábrica de vidrio La Transparencia. No importa, dijo Emiliano Montoya, no nos rajamos, y se internaron en la neblina a paso lento. Caminaron frente a las carpas donde se resguardaba la tropa, a la que el abuelo Horacio despreciaba, muchachos campesinos empuñando el fusil, manchados de 9 de abril. Albornoz, en cambio, los observaba con curiosidad. Imberbes centinelas sentados en las piedras junto a la fogata. Los militares también los observaban a ellos, mezcla de conmiseración y escepticismo. Los veían pasar de largo como sombras de la misma neblina con las herramientas al hombro, cruzaban el puente de madera de la calle Once y desaparecían como si la densidad plomiza se los tragara. El único que llevaba gorra era el abuelo Horacio. Los demás, sombrero de fieltro. Se detenían en el mismo recodo del primer día, donde el Fucha corría impetuoso y se devolvía formando un bucle. Cuando lo cruzaban saltando de piedra en piedra, uno de ellos resbaló y cayó en la corriente helada, sus compañeros se apresuraron a extenderle la empuñadura de una garlancha y luego le dieron a beber agüita de panela caliente que llevaban en un termo. Empapado y tiritando, aquel hombre se puso a trabajar con furia para contrarrestar el entumecimiento.
Tercer viernes de trabajo duro. Están a punto de cerrarle el paso a la corriente. A la hora del Ángelus suspenden un momento. El abuelo Horacio imaginó a la marucha