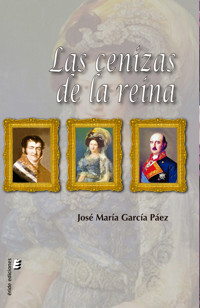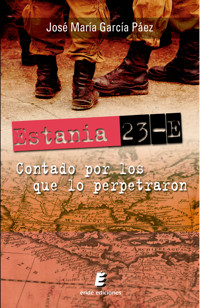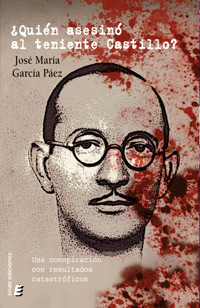Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eride Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Las matanzas de Paracuellos pueden considerarse el hecho más execrable producido en la retaguardia de la zona republicana durante la Guerra Civil española de 1936 a 1939. Se produjeron entre 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales con los sublevados, en las proximidades de Madrid. Se realizaron, aprovechando los traslados de diversas cárceles madrileñas, conocidas popularmente como «sacas», 33 entre las fechas citadas; 23 de ellas terminaron en asesinatos. Entre los fusilados, quizá más de 5.000, había gente de muy diversa condición, desde falangistas reconocidos, a republicanos históricos, pasando por sacerdotes ordinarios, burgueses, militares sublevados, militares retirados y hasta menores; se estima que 250. Las fosas son comunes y por lo tanto no hay identificación personal de sus huesos. La historia que aquí se cuenta, nace de la leyenda de que al menos un «fusilado», pudo escapar de tan terrible tragedia. El hecho de que fuera un niño, de solo quince años, su penosa travesía hacia la libertad y las ayudas inesperadas, hacen fascinante su historia. Se escaparon, al parecer, tres adultos. Dos, malheridos, fueron rematados y el tercero, un sacerdote, salvó su vida. Salvar a un niño es una alegoría que el autor realiza porque detrás de la muerte y la sinrazón, esta la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico
Dirección editorial: Ángel Jiménez
Edición eBook: septiembre, 2023
No se hizo la miel… (la leyenda de Paracuellos)
© José María García Páez
© Éride ediciones, 2014
Éride ediciones Espronceda, 5 28093 Madrid
ISBN: 978-84-19485-72-4
Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico
eBook producido por Vintalis
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titula-res, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Para los que no lo vivieron,
donde no hay rencor, pero sí recuerdo.
Prólogo
Las matanzas de Paracuellos pueden considerarse el hecho más execrable producido en la retaguardia de la zona republicana durante la Guerra Civil española de 1936 a 1939. Se produjeron entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales con los nacionales sublevados, en la proximidades de Madrid. Las matanzas se realizaron aprovechando los traslados de diversas cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas. Se efectuaron treinta y tres sacas, entre las fechas citadas; veintitrés de ellas terminaron en asesinatos. Los convoyes con los presos salían de las cárceles y eran desviados hacia el arroyo de San José, en la vega del río Jarama, o a un canal de riego en la vega del río Henares. En esos lugares los prisioneros eran fusilados.
Entre los fusilados había gente de muy diversa condición, desde falangistas reconocidos a republicanos históricos, pasando por sacerdotes ordinarios, burgueses, militares sublevados, militares retirados y hasta menores. Se estima que la cifra de menores de edad asesinados está en torno a doscientos cincuenta.
La cifra total exacta no se sabe con seguridad, oscilando desde 2.750, barajada por Gibson, hasta 8.300 dada por Salas Larrázabal. Vidal da en 2005 una relación nominal donde se incluyen 4.021 nombres, aunque comenta que la cifra más ajustada sería de 5.000, ya que no todos los enterrados están identificados. Las fosas donde están enterrados son fosas comunes y por lo tanto no hay identificación personal de sus huesos.
Los presos eran extraídos de las prisiones con listas elaboradas y con notificaciones de traslado o libertad con membrete de la Dirección General de Seguridad, firmadas en muchos casos por Segundo Serrano Poncela, el delegado de Orden Público de la consejería del mismo nombre de la Junta de Defensa de Madrid, que presidía Santiago Carrillo.
Las matanzas cesan cuando Melchor Rodríguez, un anarquista y hombre de bien, es nombrado delegado especial de Prisiones de Madrid, el 4 de diciembre de 1936.
Por la condición social de los fusilados en Paracuellos, se podía decir que eran «enemigos de clase», cuyo exterminio propugnaba y realizaba con fruición el socialismo de Lenin y Stalin, en la Rusia soviética. Por ello, estos crímenes encajan completamente en la naturaleza del genocidio. Más tarde se repitieron en Katyn, Polonia, en 1940, por los mismos inductores, idéntica motivación e ideología y similar crueldad. En Katyn los comunistas fusilaron a 21.857 presos polacos, no solo militares; sino también universitarios, médicos, abogados, escritores, periodistas, etc. Las víctimas, como dice Vidal, constituían un entramado social, político y cultural que Stalin necesitaba eliminar. La eliminación de una clase, condición esencial en todo genocidio.
La historia que aquí se cuenta nace de la leyenda(1) de que al menos un «fusilado» pudo escapar de tan terrible tragedia. El hecho de que fuera un niño de solo quince años en el momento de recibir los disparos, su habilidad para esquivarlos y su penosa travesía hacia la libertad hace fascinante su historia.
Soria
La llegada, vaso de leche y bollo
Alcanzar el paseo del Espolón era para mí como para los peregrinos del Camino de Santiago alcanzar al santo.
No sé cómo llegarían en la Edad Media, pero supongo que no tan mugrientos y desfallecidos como yo llegaba a Soria. Era como alcanzar el Santo Grial, y todo lo que me esperaba tenía que ser bueno. Casi un mes y medio de recorrido por montes, praderas, ríos, cumbres, aullidos de lobos y lobos más o menos humanos iba quedándose muy atrás. También el recuerdo de María, imborrable, con ganas de volver y darle un abrazo sin fin. Ella estaría feliz si supiera que lo había conseguido, pero nada fácil sería poder decírselo en esos momentos. La guerra terminaría y lo primero, lo primero que haría sería postrarme a sus pies y pedirle, rogarle, que se casara conmigo. Sería bastante ridículo, pues apenas habíamos cumplido dieciséis años, pero creo que ambos lo teníamos claro. Aquella situación dramática y absurda nos había unido y ni blancos ni rojos nos podrían separar.
Realmente estábamos separados y bien separados, por balas y cañones, que son las cosas que, en general, más separan a la gente.
Estaba en estas cavilaciones, cuando sin darme cuenta comenzaba a caminar por El Espolón, cogía la Alameda de Cervantes y luego directamente a una panadería-pastelería, cerca de la plaza Mayor, donde mi abuelo Pepe me invitaba a un vaso de leche y un par de bollos.
Soria estaba resplandeciente; eso sí, un frío que pelaba, como correspondía a una mañana de diciembre.
En la plaza Mayor, las banderas de España, monárquica y la de Falange, roja y negra, presidían, junto a una prácticamente blanca, el balcón principal. No había duda, estaba en territorio nacional.
Seguía teniendo el dinero que me dio el tío Julio antes de que lo mataran. Mi viaje había sido «gratis total», pretender hacer uso del dinero hubiera sido muy peligroso.
—Guárdate estos cientos de duros, a ti no te registrarán y si hay suerte nos pueden hacer falta.
—Como quieras, tío, los meteré en un bolsillo encima de la bragueta, que no sé para qué lo hacen los sastres, pero será un sitio seguro.
—Es para el mechero, bobo —dijo mi tío sonriendo.
Evidentemente era mi primer pantalón largo y todavía tenía que aprender algunos secretos.
La panadería-pastelería seguía estando en el mismo lugar, en la callejuela de Santo Tomé.
—Por favor, un vaso de leche muy caliente y dos bollos.
—¿Qué bollos quieres, chaval? —dijo una dependienta entradita en carnes, cincuentona, de mirada oliscona y risueña.
—Pues de esos mismos —dije señalando los más grandes y con mejor pinta.
—¿De dónde sales, muchacho? —dijo mientras preparaba mi opíparo desayuno.
—Si se lo cuento no me va a creer; del fin del mundo, señora.
—No será para tanto, aunque un buen lavado no te vendría mal, no vuelvas a mi establecimiento con esas pintas.
—No es mi costumbre, señora, son las circunstancias.
—Esa «circunstancia» se quita con jabón y un cepillo de raíces. ¿Es que tu madre no te lo ha enseñao?
—Desgraciadamente mi madre no está…
—Perdona, hijo, pero a este establecimiento se viene limpio; si no, espantas a los clientes. Tómate la leche y vete pronto.
Desde la cocina se oyó una voz:
—¡Echa de una vez a ese piojoso! Lo mismo es un rojo emboscao.
Una pareja de la Guardia Civil pasaba casualmente por la puerta y al oír lo de ‘rojo’ y ‘ emboscao’, se les encendieron las alarmas. Decidieron comprobar también el estado de los «bollos», y yo comprendí en ese momento que me había vuelto a meter en un lío.
—¿Documentación?...
Llevaba el guardia un bigote poblado, negro, a juego con un tricornio acharolado, capaz de hacer temblar al más valiente. Le acompañaba su inseparable pareja, con las mismas características fisonómicas, aunque con una mirada que, sin ser dulce, al menos no taladraba con la vista.
—No llevo —contesté secamente. «A un fusilado, mal fusilado por los rojos se le trata mejor», pensé para mis adentros. Miedo, lo que se dice miedo, no tenía, mi capacidad para sentir miedo había desaparecido hacía mucho tiempo.
—¡Vamos al cuartelillo!
—Espere que termine la leche y le pague a esta señora.
—¡Vamos, o la leche te la doy yo!
—No es necesario que le pegues, el chaval no ha hecho nada —dijo la mujer entrada en carnes, con mala conciencia, dirigiéndose a los guardias.
—Si ha hecho o no ha hecho, eso lo veremos… y que pague lo consumido, no faltaba más —dijo el segundo guardia, al parecer hasta ahora mudo por reglamento.
—Vale, señor guardia —respondí apurando la leche delante de sus narices y metiéndome el segundo bollo en un bolsillo; el primero había caído en menos del «cantar de un bilbaíno».
Saqué del rincón del bolsillo del mechero un montón de billetes de cien pesetas, ante el asombro de los guardias y la cara de estupefacción de la señora entrada en carnes.
—¿De dónde los has sacao? —interrogó el primer guardia con dureza.
—De un muerto, mi tío Julio —dije sin inmutarme.
—¿Lo has matao, truhán?
—No, me lo han matado, que es distinto, los del otro lado, que es de donde vengo.
Hubo una pausa que aproveché para coger otro bollo, ante la mirada atónita de la gorda. El primer guardia civil perdió la paciencia y dijo firme:
—¡Hale, al cuartelillo!
Así, esposado y entre dos guardias, hice mi entrada triunfal en Soria.
El cuartelillo
Pasé directamente a un sombrío y frío calabozo; eso sí, el segundo guardia civil tuvo la amabilidad de quitarme los grilletes y así pude consumir el bollo restante como un marqués. Estos no irían fusilando a la gente porque sí, así que paciencia y a barajar, como diría mi padre. El catre era maloliente, pero probablemente yo también, por lo cual el hedor de uno por el del otro. Me había acostumbrado tanto a la vida salvaje que debería llevar tal capa de mugre sobre mis costillas que la gorda de la pastelería seguramente tenía razón.
No obstante, por costumbre más que por higiene, me senté en el suelo.
Media hora más tarde, calculo yo, rato largo, llegó el comandante del puesto; sargento García, lo supe después.
—Que pase el detenido…
Ruido de cerrojos y una voz utilizando el imperativo, ese que se me daba tan mal en el colegio, dijo:
—¡Siéntese! Nombre y última dirección.
Durante un momento dudé, pero no me pude contener…
—Fulano de tal, cárcel Modelo de Madrid.
—¡No estoy para bromas! —dijo García simulando calma.
—Ni yo, señor sargento —dije mirándole a los ojos.
—¿Y todo este dinero? —dijo poniendo mis cientos de pesetas, cuatro billetes de a cien, para ser más exactos, encima de la mesa.
—Me los dio mi tío Julio, en la cárcel Modelo…
—¡Y dale con la Modelo…! ¿Y dónde está tu tío Julio?, si se puede saber.
—Muerto y enterrado, en Paracuellos, como tantos patriotas de la misma causa que usted defiende.
—¿Paracuellos? Eso está por Madrid, creo yo… ¡Jiménez, busca Paracuellos, ¿es zona roja o no?…
—Rojísima, mi sargento —respondió Jiménez, el segundo guardia, desde otra habitación contigua a la que usaban para interrogatorios, lóbrega por definición.
—Vamos resumiendo; tú estás con tu tío en la Modelo de Madrid, a tu tío lo fusilan…
—Sí, señor, era falangista…
—No me interrumpas, falangista o lo que fuera, y tú te escapas de la cárcel y a Soria. ¿Tú crees que soy tonto o qué?
—Yo no me escapo de ninguna cárcel, a mí me fusilan también.
—¡Este chico no tiene arreglo! No te doy dos hostias…
—Tranquilo, mi sargento—terció Jiménez.
—Y te fusilan mal, vaya, que los rojillos andan fatal de puntería a blanco fijo —dijo García, sin hacer caso al guardia civil.
—¡Jiménez, llévate a este elemento al calabozo hasta que decida decirnos la verdad! Y no le des ni agua, ni agua, ¿me oyes?, que tú eres un blando, que te conozco.
—Se equivoca, sargento… esto es una injusticia, ya lo verá… —no pude terminar la frase y estaba otra vez en la inmunda mazmorra.
Jiménez, por lo bajo, me dijo:
—No te preocupes, no pasarás sed, el sargento no es tan malo como parece. Está preocupao, no sabe cómo escribir el atestado y cree que se van a reír de él.
—Pues creo que le puedo ayudar poco, he dicho la verdad.
—Tranquilízate, piensa bien dónde has estado y da un versión verosímil de tu aventura.
—Difícil, me temo que lo mío es inverosímil.
En el calabozo repasé mentalmente todos los pasos de lo que aquel guardia civil llamaba cabalmente «mi aventura». Realmente, mi situación no era fácil y debería preocuparme por salir airoso, todavía el final feliz no había llegado. Echaba de menos la libertad del campo y las fogatas para aplacar el frío. Aquello no era la Modelo, donde la esperanza de salir vivo era remota, pero estábamos en guerra, y si se empeñaban en considerarme un espía, tampoco saldría muy lúcido, y lo que es peor, por los que consideraba «los míos». Con tan negros augurios, agotado, me quedé dormido.
Madrid, un mes y medio antes, más o menos
La Modelo
No me había separado del tío Julio ni un minuto desde que nos detuvieron en su casa. Su inmensa humanidad, pesaba 120 kilos y medía cerca de uno noventa, reconfortaba. Con los fusiles apuntando, una docena de milicianos le habían obligado a subir en una camioneta de las requisadas para sus servicios «funerarios», pues tras el «paseo» venía indefectiblemente el tiro en la nuca.
Todo había comenzado de madrugada. Una llamada impertinente aporreando la puerta con las culatas de los fusiles, y un diálogo atropellado.
—¿Julio González?
—Sí, soy yo. ¿Qué se les ofrece?
—El señorito es un guasón —dijo el que parecía que mandaba el grupo—. ¿Qué se nos va a ofrecer? Nos ha molao detenerte por facha y por cabrón.
—Para el carro —respondió el tío Julio—, ni una cosa ni la otra.
—Bueno, eso ya lo contarás al responsable, de momento a la trena —dijo poniéndole un rifle en la cara.
—Y con este zagal, ¿qué hacemos?
El zagal era yo, y el que preguntaba un miliciano con hambre de sangre en su famélica cara.
—Pues nos lo llevamos, que los cachorros crecen y luego es peor…
—No seas canalla, deja al chico en paz, tiene quince años y jamás ha hecho nada —dijo mi tío, dirigiéndose al responsable.
—Pero lo hará, seguro que lo hará, si lo dejamos, claro. ¡Al camión con él, Tristán! —que así se llamaba el famélico miliciano.
Tras un corto recorrido llegamos a la Moncloa. Un fantasmal edificio, con una recepción central y las galerías desembocando en ella, nos esperaba.
—¿Políticos? —dijo el funcionario uniformado de la recepción.
—Fachas cabrones —respondió el cabecilla.
—Ya… pero este es muy chico. Esto no es una cárcel de menores —dijo refiriéndose a mí el funcionario.
—Pues lo va a ser desde ya, ¿verdad, camarada? —dijo con mirada intimidatoria el responsable del grupo.
El funcionario tragó saliva y contestó:
—Debo consultarlo con mis superiores…
— Consultao, yo soy tu superior —dijo el responsable blandiendo su escopeta—, y es que sí, ¿verdad, camarada?
Pálido, el funcionario dio el visto bueno y mi tío y yo fuimos acomodados en una celda para cuatro; lo peor es que ya éramos nueve. No obstante, nos recibieron muy bien.
La cárcel
El tío Julio fue recibido con cariño por todos los internos de aquel cuchitril, era la solidaridad ante la muerte, aunque yo eso aún no lo sabía.
Encontró a Julián, abogado como él y compañero de promoción. Julián militaba en Renovación Española, el único partido monárquico de todo el arco parlamentario. Tras el asesinato de Calvo Sotelo, su líder, sus compañeros habían sido perseguidos con gran saña, como queriendo ocultar su crimen. Los que no habían huído a tiempo, «gozaban» de un nicho en prisión y de un pasaporte para una muerte segura.
—¿Cómo tú por aquí? —dijo Julián con cierta sorna al ver a Julio.
—Ya ves, pertenecer a Falange tiene sus privilegios —dijo Julio siguiendo el juego.
—Pues a ti te tenía por tranquilo, en la facultad apenas diste un ruido y eso que no pasas precisamente desapercibido —dijo refiriéndose a la gran corpulencia de Julio.
—Sí, es verdad, José Antonio y yo apenas hablamos en un par de ocasiones; el hijo del dictador y yo no éramos muy compatibles. Yo creía que una derecha con sentido social, regeneracionista al estilo de Joaquín Costa, sacaría a este país adelante, pero me equivoqué. Cuando mataron a Ángel Llaguno (2), un estudiante de primero de Medicina, sobrino de una amiga de mi madre, lo tuve muy claro.
—Fue el famoso teniente Castillo, ¿verdad?
—Parece ser que sí, Castillo y Sáez de Tejada, un señorito progresista que está tan en boga.
—Julio, ¿tú crees que hicieron trampas en el recuento electoral?
—El problema, Julián, no es el recuento electoral. He llegado a la conclusión de que la caca se come, no puede haber tanta mosca equivocada… —dijo con sarcasmo.
—Lo que hay es mucha desigualdad, injusticia social y unos «nobles» innobles paseando ahora mismo por Versalles, las Tullerías o el Folies Bergère, y nosotros aquí, respondiendo de su falta de sentido común para no educar a un pueblo y saber darle de comer.
—Es por tradición, ya sabes, no podían trabajar y muchos siguieron la costumbre de no dar un palo al agua, y así nos fue. Un pueblo inculto y resentido, capaz de todas las barbaridades, sospechando que Franco les quitará el maná. Ese maná de expropiaciones y robos que ahora disfrutan sin límite ni pausa.
—¡Qué gran error!, eso se acabará y lo que necesita España es cultura, industria, trabajo digno, solidaridad, vivienda…
—No sigas, que no lo veremos…
—Pero ocurrirá, ya verás como ocurrirá…
Una voz en el corredor cortó la conversación de los amigos. Un funcionario leía una lista de nombres; un traslado, al parecer a la cárcel de Alcalá de Henares.
—Es una saca, la número tres —según mis cuentas, era el 9 de noviembre.
Era don Emilio, profesor de latín y griego en el Instituto Cervantes de Madrid. Estaba allí porque había llamado gandul, desde su balcón, a un miliciano que robaba fruta, en una pequeña tienda debajo de su casa.
—Gandul, a trabajar, déjate de pavonear con ese fusil y devuelve el hurto.
—Baje si se atreve —le contestó el miliciano airado, y don Emilio, bastón en mano, bajó las escaleras de tres en tres. No las volvió a subir: tres milicianos grandes como cachalotes le cogieron por los hombros y directo a la Modelo, sin más explicaciones.
Don Emilio «paseaba» por el calabozo: dos pasos adelante, dos atrás, mientras recitaba a media voz pasajes de la Guerra de las Galias, eso sí, cada vez diferentes, y para no olvidar decía: «Gallia est omne divisa inpartes tres quarunt unam incolunt Belges allian Aquitania, tertia qui ipsorunt nostra lingua Galli apellantur…».
Evaristo era otro de los compañeros reclusos en la misma celda; funcionario de Hacienda, siempre bien atildado, fue esto último lo que le perdió. Salía del Metro de Banco de España, abrigo impecable, sombrero y bastón de mango de nácar, era un poco cojo tras un accidente de caza, vamos, una perdigonada en toda la rodilla izquierda. Fue interpelado por una patrulla.
—¡Eh, camarada! ¿Dónde crees que vas de esa guisa? —dijo socarrón el miliciano.
—Y a ti qué te importa —contestó Evaristo malhumorado.
—Me importa y mucho, facha de mierda, así no se contesta. Te voy a enseñar educación, nos ha molao.
¿Documentación?
Evaristo sacó su carnet de funcionario de Hacienda y creyó que todo se habría terminado, craso error.
—¡Funcionario de Hacienda! Facha emboscao, quintacolumnista, si lo sabré yo —dijo el responsable de la patrulla rebosando suficiencia ante sus milicianos.
—Le «paseamos», jefe —dijo el más valiente.
—No, de momento no, le llevamos a la Modelo y le rompemos el bastón por presumido. ¿Qué os parece? Como ves, camarada —dirigiéndose a Evaristo—, todo muy democrático, por unanimidad te perdonamos; eso sí, a la cárcel y salud.
Y así fue como Evaristo terminó en la Modelo.
Peor fue lo de Rafael. Contaba y no paraba cuando fue a cobrar su pensión de comandante de Infantería retirado, siguiendo las indicaciones de un anuncio aparecido en la prensa: «Todos los militares jubilados pasarán porlos locales de la Casa de la Moneda, en la plaza de Colón... para registrase y seguir cobrando su pensión». Era una trampa: entraban por una puerta y salían detenidos por otra. Eran subidos por la fuerza a unos camiones, algunos con cerca de noventa años, en volandas, y trasladados, como Rafael, a la Modelo. Nunca más volverían a ver a sus familias.
—Aquí, como ves, Julio, tenemos de todo —le decía Julián—. Ese que ves sentado con la espalda apoyada en la pared es el padre Eulipio, deán de la Catedral de Guadalajara; está vivo de milagro, pero ha prometido que reservará algo de pan para darnos de comulgar cuando esto se ponga aún más feo. Dice que quemaron parte del templo y los más exaltados le decían como San Lorenzo: «¡A la parrilla, a la parrilla!».
—¡Qué cafres, Dios mío! —replicó Julio—. Mañana hablaré con el director, tengo que sacar de aquí a mi sobrino como sea, tiene quince años y no hay derecho a tamaña crueldad. La culpa es mía por aceptarle en casa, le quedaron las matemáticas y se quedó en Madrid. Sus padres creen que están a salvo, en la Sierra, de veraneo; no saben nada, pero seguro que estarán muy preocupados.
—Pues el director es un tirillas y un cagao, hace solo lo que los responsables le dicen, y el director de Seguridad de Madrid es un canalla que se ha pasado del PSOE al Partido Comunista, hará lo que diga papá Stalin, ya lo verás, y ese no perdona.
—Pues al tirillas ese le meteré el miedo en el cuerpo, jamás ganarán la guerra y una buena acción la puede «vender» en el futuro.
—Olvídate, si pierden la guerra no quedará ninguno vivo, por una acción buena, son demasiadas canalladas a gente inocente e indefensa. Salvo tú y yo, ninguno de estos ha militado en un partido o ha hecho algo contrarrevolucionario, y están ahí como nosotros, esperando la muerte. Eso se paga, no saldrán de rositas y lo saben muy bien; o nos masacran a todos o les masacrarán, es la ley que impera. ¿No leíste las declaraciones de la Pasionaria en el Sol a la pregunta de un periodista inglés?: «Tras tanta sangre, ¿cómo ve usted la reconciliación de los españoles después de la guerra?». Contestación: «No habrá tal, el que gane eliminará al que pierda y haremos una España popular y nueva».
Mi tío nunca tuvo la menor oportunidad de hablar con aquel tirillas, director de la cárcel. Lo más que consiguió fue tener una corta entrevista con un responsable de galería. Un hombre sin uniforme, pero con brazalete, que le daba al parecer el poder que no tenían los funcionarios legítimos de aquella prisión.
—¿Y qué que tenga quince? Como si tiene mil… Los delitos son delitos, ¿o no?
—¿Pero qué delitos ha cometido el chaval…? ¿Suspender las matemáticas?
—No sé lo que son las matemáticas, pero si está aquí, matemático que es por un delito.
—Y dale con el delito. Déjame hablar con tu jefe… Te lo pido por favor.
—Aquí no hay favores y menos a un facha, ¿entiendes?
—Estáis cometiendo una grave injusticia y un error. No ayudas a la República haciendo esto de encarcelar niños y acusarlos de delitos supuestos.
—Tú qué sabes de ayudar a la República, ¡si os la queréis cargar!
—¡Mentira!, no tienes ni idea de cómo queremos que sea la República y cómo estamos interesados en el bien social los falangistas.
—Bla, bla, bla, vamos, vuelve a tu celda, el chico se queda.
—¡Canalla! —dijo mi tío por lo bajo.
—¿Qué dices?
Mi tío se retiró, mirándole a los ojos, desafiante. El responsable, ante la inmensidad física de su oponente, guardó silencio y dejó que se fuera.
Así terminó la única gestión que por mi libertad hizo mi tío Julio.