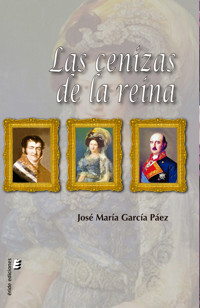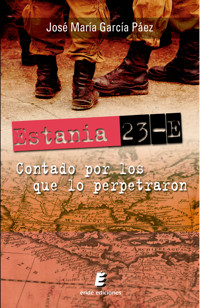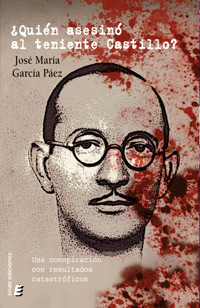Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eride Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Fernando VII ha muerto; España, como de costumbre, se debate en la impotencia. Andrés es un historiador que, junto con su amigo Juan, muerto en extrañas circunstancias. Tras asaltar, ambos, el panteón de El Escorial, tiene la clave de la legitimidad de Isabel II. El ADN de ambos monarcas. Decide investigar la muerte de su amigo mientras escribe la historia como debió ser. Un ensayo entre la ficción y la realidad que muestra que España no avanza, sino que gira constantemente sobre sí misma y sacrifica impunemente a sus mejores personajes, como Prim La investigación molesta al poder y Andrés emprende una peligrosa huida, mientras intenta poner a salvo las pruebas genéticas que desligitimizan la estirpe borbónica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico
Dirección editorial: Ángel Jiménez
Edición eBook diciembre 2023
Los herederos de Fernando VII(La historia de Hispania como jamás ocurrió)
© José María García Páez
© Éride ediciones, 2013
Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid
ISBN: 978-84-19485-73-1
Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico
eBook producido por Vintalis
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
DEDICATORIA:
A los culpables, que en Hispania, son siempre los «otros».
PRÓLOGO
La tarde invita al recuerdo. Andrés, un viejo profesor de Historia, añora un pasado mejor, cualquier época anterior fue siempre mejor, será porque hay juventud y fuerza. Hace tiempo que no escribe ni acude a tomar café al tugurio de la calle, Topete. Las clases, los seminarios, le tienen absorbida su vida y le quedan pocos arrestos para enfrentarse con su pasado y sus secretos. Pero está decidido, se lo debe a Juan, su médico y su amigo, muerto por «curiosón», que diría un flamenco. ¿Quién le manda descubrir la ilegalidad de un Borbón cuando de todos es sabido de sus taras? En la Historia está. Taras físicas, mentales y, de taras intelectuales, mejor no comentar. Pero la incógnita de su legitimidad aún está en el tejado. Andrés tiene la clave, pero necesita un impulso para dar el paso definitivo. Su obsesión sigue siendo la Historia y las consecuencias, de haber tomado España otros caminos. Es como si jugaran a los dados con el destino y siempre salieran dos seises, no sería justo. Habría que apostar por otros guarismos. Reescribiría la Historia, la del siglo XIX, la clave para entender todos los males de la Hispania mía, que diría el poeta. Y una vez reescrita la mostraría como un espejo al público curioso; ¿veis como había otro camino, desconfiados y malandrines? Había otro camino y mucho mejor que, en vez de conducir a enfrentamientos fratricidas y estériles, lleva a la solidaridad y a la concordia. ¡Aprended la lección! por una santa y puñetera ocasión, os va el futuro, hispano de toda condición, el futuro.
Somnoliento, dio una cabezada en su sillón preferido. Mañana, o cualquier día, volvería a investigar la muerte de Juan. Buscaría al siniestro cojo de Topete, el soplón e instigador que por unos maravedíes, seguramente, les vendió. El cojo era la pista, pues de la bofia, además de buenas palabras, nada podía esperar. Mientras, comenzaría su gran obra: La Historia de Hispania como jamás ocurrió.
Cuatro años antes, con su amigo Juan, en la mayor proeza de su vida, habían asaltado, con nocturnidad y la complicidad de un vigilante, el Panteón de Reyes de El Escorial, y conseguido muestras de los espectros de Fernando VII e Isabel II, con el fin de demostrar la no paternidad del primero con respecto a la segunda. La operación había sido un éxito, pero como «el criminal» nunca gana, a partir de entonces todo habían sido tribulaciones. Juan, muerto en extrañas circunstancias, parecía haberse llevado a la tumba su secreto. Andrés, tras un periplo por Europa, había conseguido salvar «dos pelos» de los susodichos monarcas.
Los pelos salvados por los ídem, Andrés los tenía camuflados entre las páginas 1.830 y 1.833 de un nefasto libro sobre la historia del Romanticismo, de un tal Néstor Juan de Almadraque, que por lo que obraba en su ficha bibliográfica, jamás había sido consultado por ningún osado lector. Andrés comprobaba periódicamente y con satisfacción que los pelos dormían esperando el santo advenimiento y que el libro seguía, salvo por él, sin ser consultado por ningún curioso, y así desde su archivo, en la biblioteca de la Facultad de Historia, que debió ser a mediados del siglo XIX; un éxito para don Néstor.
Las otras muestras producto del asalto, las que se llevó Juan, aún habían tenido peor suerte. Entregadas, por lo que sabía Andrés, a un eminente genetista que desconocía su origen y que probablemente esperaba infructuosamente que le reclamaran los resultados. Absurdo afán, ya que los muertos no tienen a bien, generalmente, reclamar nada. Andrés nunca quiso hacer más averiguaciones para no dar pistas a sus enemigos.
Sabía que estaba vigilado y un paso en dirección equivocada podía llevarle a hacer compañía a Juan, y no estaba por la labor precisamente. Tenía el extraño presentimiento de que un poder superior, el Sistema, estaba al día de sus andanzas y que había líneas rojas que no se podrían rebasar impunemente. Entonces el Sistema se enfadaba muchísimo y terminaba «eliminando» el sobrante, es decir « la parte contratante de la segunda parte» y él, don Andrés Serrallo Martínez, era en todo caso « la parte contratante de la primera parte», no faltaría mas.
Andrés, un historiador angustiado
Era una gran decisión. Con paso casi firme y mirando de reojo a izquierda y derecha, Andrés enfiló la calle Alvarado. Estaba llegando a Topete, el café de tan ásperos recuerdos, cuando una mano sujetándole el brazo le decía cariñosamente:
—¿Otra vez por aquí, don Andrés? —era el dueño del tugurio, le había reconocido inmediatamente y, sin dejar a Andrés responder, prosiguió—: Hace un siglo que no viene por aquí. A su amigo tampoco le he visto.
—No me diga que me echaba de menos… —dijo Andrés a modo de respuesta.
—Claro, clientes tan importantes no acuden, desgraciadamente, todos los días a mi establecimiento.
A Andrés todo esto le sonó a peloteo o quizá a curiosidad por su larga ausencia, pero decidió sacar ventaja. Habían seguido avanzando hasta el café y ya en la puerta, con gran cordialidad, su anfitrión le mostró una mesa.
—La de siempre, verdad. ¿Vendrá el otro caballero?
—Pues no, como no sea de entre los muertos, me temo que no.
—Qué horror, si era todavía joven. ¿Un accidente quizá?
—Sí, un accidente de caza o de pesca, eso está por determinar.
—¡Oh! Qué curioso, no me lo puede decir en serio…
—Desgraciadamente sí…
—Si en algo puedo ayudar… le voy poniendo mientras tanto su café.
Andrés, mientras, recapacitaba. Aquel hombre conocía a todos los hampones del barrio y podía tener mucha más información de la que aparentaba su aspecto bonachón, tirando a servil. Seguro que conocía al cojo y sus manejos, y puede que estuviera dispuesto a colaborar. Topete debía ser la primera pista y todo parecía haber empezado bien. Andrés apuró su café, llegaron los del dominó y, como antiguamente, el ruido de las fichas y las imprecaciones oportunas eran la señal inequívoca para regresar a casa A la salida y dirigiéndose al dueño, que fregoteaba la barra, le dijo:
—¿Usted me podría hacer un gran favor?
—Lo que usted me pida… si está en mi mano…
—Lo está, por aquí venía un hombrecillo que renqueaba de un remo, siempre oliscón, que debía vivir de la delación o del soborno…
—Salustiano, ¡menudo bribón!
—Realmente no sé cómo se llama, pero sí sé que se sentaba cerca y estaba muy pendiente de nuestras conversaciones… Quizá pueda aportar una pista para saber cómo fue el «accidente» de Juan.
—Por unos cuantos euros, Salustiano es capaz de… ¡matar a su madre! Perdone, don Andrés, es una exageración, pero es sagaz y atrevido y desde luego que vive del chivatazo o de la delación, como dice la bofia.
Viene todos los viernes sobre estas horas, le diré que le espere y podrán hablar.
Andrés salió del tugurio angustiado, había dado por fin los primeros pasos para su perdición, pero estaba orgulloso. Había vencido sus miedos, quién dijo miedo, sus terrores diurnos y también nocturnos, que le habían acompañado desde la muerte de Juan. Su carrera hasta el abismo final no había hecho más que empezar.
Alguien en algún lugar, no lejos de allí, ni en el Sahel, ni en Mesopotamia, iba apretar el botón de las escuchas y tras esa inocua maniobra, iniciar la operación de caza. Así se imaginaba que había sido con Juan, y quizá no se equivocaba.
Basilio, el cantinero, terminaba de secar los vasos, mientras rumiaba.
—Accidente de pesca o de caza. ¿Qué querrá decir? ¿Qué pinta el cojo Salustiano en este entierro?
La noche se iba haciendo cerrada y Andrés apretó el paso para llegar pronto a casa, notaba un cierto escalofrío de emoción y de miedo.
El recuerdo de Juan
Juan había sido durante años su amigo, su médico y su confidente. Un hermano no hubiera tenido acceso a todos sus secretos como los que tenía con Juan, y era recíproco. Sin él se sentía débil y huérfano. Para bien o para mal, Juan era el emprendedor, pero ahora le tocaba hacer de Juan, se lo debía y por ello debía poner fin al duelo y comenzar otra vez.
El cojo podría proporcionar pistas, eso sí, a un módico o no tan módico precio, pero también podía él investigar partiendo de la última entrevista con Juan, donde le confirmó que le estaban siguiendo. ¿Quiénes?, la respuesta era sencilla, aquellos que pudieran estar interesados de alguna manera en que se ocultaran nuestros hallazgos. Estaba en todas las novelas del género negro. Quizá algunos miembros de los oscuros servicios de seguridad o sus cloacas adyacentes debían haber visto muchas películas de James Bond, y pensaban que tenían licencia para matar y quedar impunes. Hispania es, sin duda, el país con más crímenes y magnicidios no resueltos y donde las cloacas del «poder» podrían explicar seguramente muchas, pero muchas cosas, desde los asesinatos de Prim, Cánovas, Calvo Sotelo, a los dramas más recientes, GAL, 23 F, Faisán, o la tremenda matanza del 11-M. Vivir seguro en la Hispania actual era para Andrés una utopía y de ahí su miedo.
Aquella tarde de hacía casi cuatro años, en un descampado, al final del trayecto del autobús 111, Juan le había contado que las muestras de las que se podía obtener el ADN de Fernando VII y de Isabel II estaban a buen recaudo. Un prestigioso genetista amigo suyo las iba a procesar independientemente de todo su trabajo de rutina y le podría confirmar la paternidad del Felón en unos días. Desde entonces, nadie, suponía Andrés, habría reclamado esos resultados. El genetista, por lo que le dijo Juan, no sospechaba, ni por asomo, de quién eran la cochambre de pelos que en dos frascos le llevó. Seguramente tendría los resultados debidamente guardados, ya que la muerte de Juan en dudosas circunstancias había sido conocida al poco tiempo por toda la comunidad médica, y no sería extraño que dicho genetista pudiera relacionar esa muerte con las muestras tan sospechosamente entregadas. Por su seguridad habría guardado silencio desde entonces.
Andrés tenía en su poder una copia del trabajo Las Cenizas de la Reina que le había proporcionado un paciente de Juan, un marchante de pintura al que había dado refugio en los últimos días de su vida. Jesús, que así se llamaba o se hacía llamar dicho sujeto, se había ofrecido a colaborar tras la desaparición de Juan, pero tras encontrar su cadáver, alegando obligaciones en New York, había desaparecido discretamente, entregándole el ordenador de Juan con dicho manuscrito.
¿Qué pasó para que Juan, refugiado en casa de Jesús, cuya relación con él era casi coyuntural, abandonara un refugio seguro y cayera en manos de sus asesinos? ¿Quién informó a sus matones del refugio de Juan?
Andrés sabía que Juan era un hombre muy discreto y que si buscó ese refugio, lo hizo porque lo consideró muy seguro y porque nadie le podía relacionar con el marchante. ¿Qué falló?
Las investigaciones del comisario González, del Servicio de Información, no habían ofrecido ninguna luz, y González, que de luces andaba escaso, al menos parecía muy sincero. No era el lugar para indagar.
Quedaban otras pistas pero peligrosas: Fidel, el falsificador del carné de conducir de Juan, seguro que un correveidile distinguido de la bofia y que su contacto era igual que retrasmitir por radio «¡el historiador quiere investigar!»; y Pascual, el honrado vigilante del Panteón de Reyes, que pudiera dar alguna pista de lo que realmente los archiveros del Monasterio de El Escorial echaron el falta, si es que realmente lo hicieron.
Mientras, Andrés comenzaría su nuevo proyecto, escribir la Historia de España del siglo XIX, como debió ser y como jamás ocurrió.
La historia como debió ser
La muerte del rey
Aquella tarde del otoño de 1833, mientras comenzaba a oscurecer, el rey Felón expiró. Un silencio corrió por todo el palacio, nadie lloró, pero a todos les embargaba una rara emoción: liberación, miedo… El rey, una catástrofe física en los últimos tres años, empezó a encontrarse mal esa misma mañana.
—¡Hoy solo tomaré sopa! —dijo a su jefe de cocina.
—Su majestad ¿no tomará cocido?
—¡Solo sopa de cocido! El truhán de Castelló me tiene prohibido el cocido de tres vuelcos. Truhán y liberal, cualquier día le fusilo.
—Entonces solo sopa…
—¡Sí, sopa, carajo, sopa!
El rey se recostó en un sofá, no tenía fuerzas. José Collado, alias Chamorro, el aguador de la fuente del Berro, confidente, alcahuete, y hombre de confianza de Fernando VII, se le acercó y con cara de preocupación le dijo:
—¿Llamamos a doctor Castelló, majestad?
—Deja al matasanos en paz, lo mismo me quita mi sopa. ¡Ah, avisa al cocinero!, que la quiero espesa, muy espesa, no ese aguachirle que receta Castelló, ¡truhán liberal…!
No pudo continuar la frase, un vahído le hizo recostarse en el sofá y si no es por Chamorro, que le sujetó solícito, hubiera dado con sus reales huesos en el suelo. Chamorro, asustado, pidió ayuda y entre varios palafreneros, pues el rey estaba bastante obeso, le llevaron hasta el dormitorio.
—¡Avisad a la reina! —dijo un ayudante de cámara—, el médico está de camino.
Fernando fue poco a poco perdiendo la conciencia, lo último que se le alcanzó a oír fue algo relacionado con una sopa que ya jamás podría deglutir.
Castelló se reunió con la reina María Cristina en una antecámara del dormitorio real.
—Señora, esto es el final, su majestad sufre una septicemia…
—¿Una qué, doctor?
—Una infección generalizada, muy grave, mortal y nada se puede hacer, morirá en unas horas…
—Pero, algo se debiera hacer…
—Nada, salvo ponerse en manos de Dios.
—¡Virgen María! —susurró Cristina.
Castelló también susurró por lo bajini:
—Ni la Virgen, ni cien mil vírgenes salvarían a este canalla…
El diagnóstico de Castelló fue exacto, tres horas después aquel canalla redomado dejó de existir. La reina quiso velarle, pero el olor que desprendía su cadáver hacía imposible tal loable intento. Podrido en su jugo murió Fernando, su ataúd fue claveteado para así disminuir su hedor, pero no fue del todo posible. Con su muerte no se habían terminado los males de Hispania, la carrera por su sucesión no había hecho más que llegar a su punto más álgido.
Chamorro
Chamorro salió raudo de palacio; muerto su valedor, su vida no valía un maravedí. Muchas eran las «hazañas» en las que había colaborado con el Felón y mucha gente podía tomar venganza en él ahora que volvía a ser un don nadie. En casa tenía un cofre de monedas de oro fruto de propinas y pequeños hurtos de palacio, así como una respetable colección de joyas que tenían igual procedencia. Su mujer, Justina, con la que no había podido tener hijos (tres mortinatos y un aborto), curiosa coincidencia con el Felón, le esperaba angustiada. Las noticias de la salud de Fernando corrían llenas de rumores por todo Madrid, y temblaba por la vida de su marido, tan unido al canalla moribundo.
—Todo se ha acabao, Justina, nos tenemos que ir.
—¿Pero a dónde, José?
—A la aldea de mis abuelos, en la parte norte de la sierra, allí nadie me buscará. Saldremos muy temprano, tú prepara los enseres más necesarios y yo voy a alquilar un carro y a contratar a dos sujetos que nos protejan en el viaje. En la posada del Manué encontraré lo que busco.
La posada del Manué era un figón de mala muerte, donde años atrás Chamorro reclutó para su jefe Fernando a parte de los paisanos que, por unas onzas de oro, fueron los artistas invitados y principales protagonistas del Motín de Aranjuez, el pueblo «espontáneamente alzado», para la mayoría de los historiadores de la causa.
—¡Hombre, Chamorro, tú por aquí! —dijo con cierta sorna Manué el hospedero.
Chamorro se había vuelto un hombre importante y salvo para mandado de sucio porte difícilmente se dejaba ver por semejante antro. Lo suyo era en todo caso acompañar a su señor a las casas de lenocinio, más o menos ilustres, dados los gustos, un tanto zafios, de su protector. Él también hacía uso de los mismos servicios y su infertilidad con la Justina probablemente tuviera un origen común con la de su jefe: la lúes, o sea, la sífilis.
—Pues ya ves, Manué, las cosas se pueden poner mal, el rey ha muerto esta tarde y yo me piro mañana sin falta. Necesito un carro y dos «matones» para mi protección por esas sierras de Dios llenas de bandoleros…
—El carro puedes coger el mío, te lo vendo por doscientos doblones, es un buen precio, y está bastante bien. Las mulas aparte, otros doscientos.
—¿Las dos?
—¡ Ca, hombre, cada una!
—¡Eso es un atraco, Manué!
—Puede, José, pero lo tomas o lo dejas, muchos como tú quieren ahora salir de Madrid a toda prisa y hay mucha demanda…
—En otros tiempos eso te podía costar caro, Manué.
—En otros tiempos, José.
—¿Y los «matones»?
—De esos no tengo, pero en el figón del Ramiro han llegado varios comprometidos con los realistas que por unos doblones te llevan hasta donde tú quieras.
—Ten el carro a las ocho y yo te daré el dinero.
Chamorro salió como un rayo hasta la calle Latoneros, donde estaba el figón del Ramiro. Allí sentados, con sombrero y capa larga, unos rufianes, pues de eso tenían pinta, jugaban a los naipes, maldecían y bebían sin parar. Al ver a Chamorro, el más descarado se encaró y le dijo:
—¿Se le ofrece algo o viene de mirón?
—Necesito tres hombres bragados para proteger a mi señora y a mí hasta la sierra.
—¿ Cuála sierra?
—La sierra norte, hasta una aldea... a unas sesenta leguas…
—¿Para cuándo?
—Para mañana temprano, a primera hora, con los rayos del sol, si puede ser…
—Mucha prisa gastas tú —dijo el que parecía ser el capitán de esa cuadrilla, descubriéndose y poniéndose de pie—. ¿Tú quién eres?
—Un pobre aguador que por servir al rey puede tener ahora muchos problemas…
—La horca por ejemplo —siguió el rufián principal.
—Tanto no, señor…
—Tanto o tan poco, depende de tus fechorías, pero te protegeremos, son seiscientos doblones.
—¿Seiscientos?
—Seiscientos por cabeza y somos cinco.
Chamorro aceptó, la mitad por adelantado y el resto al llegar a la aldea. El que hacía de capitán sonrió, más bien hizo una mueca que sus cofrades interpretaron muy bien. Chamorro no fue muy consciente.
Cuando llegó a casa, Justina tenía empaquetado todo lo imprescindible. Sus joyas las camufló entre sus jubones y prendas más íntimas y los doblones de oro en cinturones que llevarían ella y su marido bien apretados a la cintura. Todo estaba preparado para la marcha.
José Collado, «Chamorro» el aguador, no durmió en toda la noche. Sus recuerdos con el Felón no le tranquilizaban en absoluto. Había sido testigo de infinidad de crueldades de su amo y jamás había tenido un sentimiento de humanidad para los proscritos. Lo suyo era el chiste, el cotilleo, la delación, el soborno y cualquier otra actividad del género humano reñida con la decencia o la cultura. Chamorro hubiera sido en nuestro tiempo un protagonista imprescindible de la televisión basura.
La mañana se presentó lluviosa. Chamorro, ignorante de los sucesos de palacio, emprendió la huida.
Acomodó a Justina en el carro y él mismo de cochero lo condujo hasta Latoneros, el figón del Ramiro, donde puntualmente le esperaban la cuadrilla de rufianes que había contratado.
El que hacía de «capitán», en un jaco alazán, le saludó sonriente:
—¿Trae la plata?
Chamorro le acercó una bolsa con la mitad de lo convenido; el «capitán», sin contarlo y solo sopesando el interior, dijo a sus compinches:
—¡En marcha!
Durante más de tres horas de camino, nada importante sucedió. Evitaban el paso por aldeas importantes y si lo hacían, procuraban no detenerse. Chamorro lo interpretó como una medida de seguridad, sus «protectores» probablemente también.
A mediodía la comitiva paró, había un claro en el monte y hasta allí Chamorro llevó el carro. Justina sacó unas viandas y vino en bota. Los rufianes también desmontaron y compartieron el vino. Entre risotadas, el más descarado preguntó a Chamorro:
—¿Nos vendes a la moza madura?, tiene un tiento…
Chamorro, congestionado, contestó:
—Calla, truhán, ¿no distingues a una señora?
—¿Dónde? —contestó provocador el rufián.
Chamorro sacó su faca y eso le perdió definitivamente; sobre sus riñones sintió el acero del trabuco del «capitán».
—¡Vamos, saca todo lo que tengas de valor o eres hombre muerto!
Chamorro, muerto de miedo, tiró la navaja, mientras Justina intentaba deshacerse con arañazos y mordiscos de dos de los rufianes que entre risotadas e improperios habían comenzado a desnudarla. Chamorro no vio nada más, sus cinturones llenos de monedas estaban en el suelo. El jubón con las joyas, repartidas por el suelo, y su mujer, mancillada por aquellos criminales.
—¿Qué hacemos con ellos, capitán?, si los dejamos vivos nos denunciarán…
—¿Y quién ha dicho que se «escapen vivos»?
Chamorro, medio atontado, fue llevado a rastras por dos rufianes, los mismos que se habían beneficiado de Justina, y el capitán descargó sobre su cabeza toda la metralla del trabuco. Justina ya no tenía ni fuerzas para gritar y su fin fue idéntico del de su marido.
Sus cuerpos fueron enterrados en ese mismo lugar. El carro, despeñado en un desfiladero próximo, y el botín, convenientemente repartido. Peor final para quien había tenido tan malos principios.
En palacio
Cristina se refugió en sus dependencias, mandó llamar a Fernando, su amante, que acudió solícito.
—Tienes que sacar a las niñas de aquí, llévatelas a Aranjuez.
—Cariño, es de noche y las niñas duermen.
—Es igual, Fernando, por Dios, ¿no sabes el peligro que corren?
—El peligro que corremos. Los realistas no admitirán sin castigo que Fernando Muñoz, guardia de Corps, sea el amante de su reina.
—Nadie lo sabrá, ahora lo importante es poner a salvo a Isabel y Luisa.
—Saldré ahora mismo para Aranjuez con un escuadrón de la guardia.
Se despidieron con un largo beso que a Cristina le recordó aquel primer beso en el monte del Pardo, una mañana de caza, preludio de su relación.
—Señora, un gran tiro, lástima que el corzo olisqueó la bala.
—No seas guasón, Fernandito, fue un tiro muy malo.
—No, mi reina, era bueno, muy bueno.
Y decía lo de «mi reina,» refiriéndose más a la reina de su corazón, que a aquella borbona, reciente reina de todos los españoles.
—Qué malo eres, Fernando, sabes tocar la fibra de una mujer.
—Majestad —dijo respetuoso—, yo… os admiro…
—¿Nada más…? ¿No me queréis un poquito?
—¡Señora!
—¿Solo un poquito? —dijo Cristina coqueta, deshaciéndose…
Fernando Muñoz, guardia de Corps, hijo de la estanquera de Tarancón, de veintiún años, buen cazador y con instinto para las mujeres, según decían en el pueblo, no pudo resistirse más. Se acercó suavemente a Cristina, apoyó su escopeta en el árbol más próximo y pasó su brazo por detrás del talle de su amada; luego se fundió en un beso largo, muy largo, como el de esta noche. Aquellos amantes lo iban a ser para siempre y ni el rey, ni el trono, ni la corona, podrían ya impedirlo. Cristina estaba literalmente hipnotizada con el guapo y decidido guardia de Corps desde que le conoció en su viaje prenupcial a llegar a España, desde Nápoles.
Aquel apuesto jinete de la caballería de la guardia, le había hecho perder los cabales, cosa que por otra parte no era muy difícil en las mujeres de su dinastía. Sus dos abuelas habían puesto los «cuernos» a sus dos ilustres abuelos, «de casta le viene al galgo».
La decepción al conocer al rey fue mitigada por su «otro Fernando»; tendría corona y amante, porque el pobre Felón ya no estaba para muchos trotes. Cristina le trataba con suavidad y tomaba sus «gatillazos» con dulzura.
—Ya, verás, Fernando el próximo día, mucho mejor, ya verás.
—Pichona(1), claro que sí, ya verás.
Y es que Fernando VII en la cama ya no era el de antes; a pesar de conservar un órgano sexual bastante descomunal, rara vez podía darle la potencia necesaria para el coito, y eso le desesperaba.
Mientras, la Pichona Cristina buscaba a su pichón, el guardia de Corps, que estaba siempre presto a concederle sus favores y mantener así un matrimonio estable. Una feliz solución.
El duque de Alagón, jefe de la guardia de palacio, detuvo el carruaje de Fernando Muñoz:
—¿Quién llevas ahí?
—Las infantas, es orden de la reina.
—¿A dónde vais?
—A Aranjuez y llevo prisa.
—Yo os acompañaré, en palacio están ocurriendo cosas extrañas, no me extrañaría que los realistas se hagan con el trono y yo tengo poco que hacer en esa situación. Mandaré tu escolta, ¡vámonos!
Efectivamente, el de Alagón, un duque de tramoya cuyos meritos más ilustres, amén de madre cortesana, era haber acompañado a Fernando VII en todas sus correrías, tenía razón. Los realistas de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, se estaban haciendo con el poder. El general Ellis y el duque de Monte Olmedo y algunos secuaces habían dado órdenes a las unidades militares estacionadas en Madrid para que dieran vivas al nuevo rey Carlos V, como medida previa para su aceptación y coronación. La tímida defensa de los derechos como regente de María Cristina y de sus hijas como herederas había sido anulada en palacio. Las portuguesas, María Francisca de Braganza y María Teresa de Braganza, princesa de Beira, mujer, cuñada y más tarde segunda esposa de Carlos María Isidro, habían sido más eficaces que la actuación de Luisa Carlota, hermana de Cristina, al que su acento italiano había delatado como intrusa; «dijo la sartén al cazo».
Lo cierto es que estaba prevista la ceremonia de coronación tras el entierro de Fernando, que además corría prisa pues su estado de descomposición empezaba a hacer insoportable la estancia en ciertos lugares de palacio. El arzobispo de Madrid y de las Islas Occidentales había bendecido esta situación y se aprestaba a la coronación del nuevo rey, católico, apostólico y romano, un «beato» en el argot popular, mientras que Cristina, la italiana, no era muy de fiar. Luego estaba el lío de la ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres, y aunque había sido derogada, no había sido promulgada la derogación, aunque esto no estaba tan claro. Pero en estos casos no hay nada mejor que los hechos consumados y los generales realistas no estaban por la labor de dejar gobernar a una «liberal» como María Cristina. La suerte estaba echada.
Una vez puestas momentáneamente a salvo las infantas, Cristina, acompañada de una dama, abandonó el palacio, buscando refugio en el convento de las Madres Clarisas. Sabía que su cuñado Carlos jamás se atrevería con ella en lugar sagrado.
—Pase, señora —le dijo la madre priora—, aquí estará a salvo de cualquier contingencia, hasta que se regularice la situación.
La madre priora, una navarra de «pelo en pecho», era una realista furibunda, pero como buena cristiana, daba refugio a una mujer perseguida, aunque fuera la reina Cristina, con fama de liberal de mucho cuidado.
—Gracias, madre abadesa, vuestra hospitalidad será recompensada, no lo dudéis.
Cristina fue acomodada en una celda amueblada que aquellas nobles señoras tenían para las visitas importantes, mientras en palacio, los ínclitos realistas buscaban con afán a la reina y las infantas.
Carlos V (Carlos María Isidro, por más señas), rey de España
El entierro de Fernando VII se celebró a la mañana siguiente; negros crespones llevaban los caballos y lazos de igual color los carruajes. Presidiendo, con el luto forzado, Carlos María Isidro, deseoso de acabar la función, para que monseñor el arzobispo le coronara. El pueblo de Madrid contemplaba impávido el paso del cortejo, algún chulapo pensó aquello de «qué bonito es un entierro, con sus caballitos negros…» ,