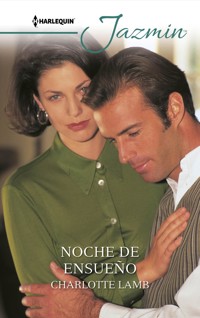
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Sam había bebido más de la cuenta, pero eso no era excusa para romper el compromiso, ¿o sí? Sam le había pedido de rodillas y delante de todo el mundo que se casara con él, incluso le había puesto en el dedo un precioso anillo de compromiso. Ella había aceptado. Los periódicos habían publicado la noticia, sus respectivas madres habían empezado a organizarlo todo... Así que, ¿iban a anular su compromiso solo porque Sam había estado tan borracho que no recordaba nada de lo sucedido?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 1997 Charlotte Lamb
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Noche de ensueño, n.º 1338 - mayo 2022
Título original: Lovestruck
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1105-714-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
NATALIE atravesó la puerta giratoria y entró en el vestíbulo, que ya estaba abarrotado de gente. Algunas admiradoras expectantes se volvieron y contemplaron su figura delgada, su pelo negro, y su ropa discreta, antes de decidir que no era famosa. Estaban allí para felicitar a Johnny Linklater, una de las figuras más populares de la radio y cuya fotografía, tamaño cartel, estaba colgada en las paredes de la recepción del hotel.
Era un hombre de unos treinta años, alto y delgado, cuyo encanto escondía multitud de vicios. Sus admiradores, por supuesto, ignoraban sus fallos deliberadamente. Para ellos Johnny era perfecto.
¡Tenían que haberlo visto la noche anterior! Pensó Natalie, firmando la hora de llegada a su trabajo, rodeado de mujeres guapas, con unos pantalones y unas botas de cuero negro, y una camisa roja abierta mostrando su cuello bronceado. Toda una estrella de Hollywood. Pero todo aquel brillo no podía esconder, para los que lo conocían bien, el imperioso deseo de olvidar que se celebraba su cumpleaños, un día que Johnny temía.
Porque significaba que otro año más había pasado y que él era un año más viejo y se acercaba a la madurez. Las fiestas de cumpleaños de Johnny eran actos de desafío. Detrás de su sonrisa y su encanto se escondía la desesperación, el terror a hacerse viejo. Y aquel secreto, que a veces resultaba insoportable e infantil a Natalie, también le hacía más frágil y humano.
—Hace una mañana estupenda, Susie —dijo Natalie, intercambiando una sonrisa con la muchacha que estaba sentada detrás de la mesa de recepción.
Una muchacha rubia de unos veinte años, de enormes ojos castaños, que llevaba allí sólo unos meses y todavía se maravillaba de haber conseguido aquel trabajo.
Natalie lo entendía, ella misma no podía olvidar lo feliz que estaba cuando consiguió el trabajo en la radio. Pero eso había sido hacía tres años. Ya no pensaba así, había descubierto que todos los famosos eran, en el fondo, humanos.
Susie miró la hora.
—¡Llegas tarde!
—Sí —admitió alegremente Natalie, divertida por la incredulidad en el rostro de Susie. De acuerdo, ella siempre era una de las más puntuales, ¿pero por qué no podía llegar un día tarde? Nadie era perfecto.
—¿Fue divertida la fiesta de ayer noche? —preguntó Susie, tras unos segundos de reflexión.
—Me divertí mucho, gracias —respondió, con los ojos brillantes.
—¿Con quién? ¿Con Johnny? —quiso saber.
Pero Natalie, riendo, se dirigió hacia los ascensores, sabiendo que, en una o dos horas, Susie se enteraría de todo. Los cotilleos se extendían en la radio como el fuego; sobre todo en ese caso, en que muchos de los empleados habían estado en la fiesta de Johnny. Éste había invitado a todos los que trabajaban en su espectáculo, desde el productor hasta las muchachas que trabajaban en la oficina, así como a todos los ejecutivos, incluyendo a Sam Erskine, que era el director del programa, y a Natalie, su secretaria.
Aquella mañana el tema estaría en boca de todos, pero Natalie no tenía intención de hacer lo mismo. La discreción era una parte importante de su trabajo y, si no guardara un montón de secretos, no podría haberlo conseguido.
Su despacho estaba en la última planta y tenía vistas de toda la ciudad extendiéndose hasta el mar. Aunque, normalmente, en el pasillo solían escucharse voces y llamadas de teléfono, aquel día estaba todo en silencio. Y es que la mayoría de los empleados de aquella planta habían estado en la fiesta y estarían agotados.
Su jefe todavía no había llegado. Sam Erskine solía estar cuando ella llegaba por las mañanas. Trabajaba doce horas los cinco días de la semana, además de muchos sábados, y quería que su secretaria trabajara igual. Pero aquella mañana su jefe debía de tener la resaca del siglo.
Natalie comenzó sus tareas rutinarias: encender el ordenador, recoger el correo de la bandeja donde lo dejaba el muchacho, y abrir las cartas. Las leía por encima y las ordenaba según el asunto y la importancia. Poco después comenzaron las llamadas y el fax empezó a transmitir de vez en cuando.
Las llamadas eran todas para su jefe, por supuesto. Escribió los recados en su cuaderno, y no reveló a nadie que Sam todavía no había llegado.
A las diez y cuarto, recibió la llamada de una amiga que trabajaba en el departamento de publicidad y no había estado en la fiesta.
—¿Es cierto? —preguntó Gaynor, excitada.
—¿Si es cierto el qué? —respondió Natalie, aunque sabía perfectamente lo que su amiga le estaba preguntando.
—Oh, vamos, Nat, me entiendes perfectamente. Acabo de ver al productor de Johnny y me ha dicho que Sam…
—Lo siento, Gaynor, alguien viene, luego hablamos.
Colgó el teléfono, pero no era Sam. Era uno de los productores que buscando a su jefe.
—Ahora mismo no está aquí, Red.
—¿De resaca?
Natalie debería haber recordado que James Moor, Red, había estado en la fiesta de la noche anterior. Era un hombre con una gran energía, de unos treinta años, de la misma estatura que ella, con ojos castaños y pelo rojo.
Natalie no respondió, simplemente se encogió de hombros.
—Pobre Sam. Me pregunto lo que recordará de la fiesta. Bueno, dile que me llame en cuanto aparezca, ¿de acuerdo?
En ese momento sonó de nuevo el teléfono y la muchacha miró la hora. Eran las diez y media y Sam seguía sin aparecer. ¿No iba a ir en todo el día? ¿No quería dar la cara?
—Despacho del señor Erskine —contestó Natalie al teléfono, y escuchó una voz femenina chillona que reconoció al instante.
—¡Quiero hablar con él!
—Lo siento, no está en este momento. ¿Quiere dejar algún recado?
—¿O sea, que no quiere hablar conmigo?
—¿Quién le digo que ha llamado? —insistió Natalie, sonriendo al imaginarse la expresión en el rostro de la otra mujer. Helen West era una cantante pelirroja y explosiva que nunca se había hecho famosa, pero se comportaba como si fuera una gran estrella.
—¡Sabes perfectamente quién soy! Y puedes decirle que lo está haciendo muy mal escondiéndose. ¡Se va a arrepentir de haberme hecho esto! Y tú también… tenlo por seguro.
La línea se cortó y Natalie parpadeó. Dejó el auricular mirando la hora de nuevo. Eran las once menos veinte, ¿dónde estaba Sam? Probablemente Helen West tenía razón y Sam estaba escondiéndose. De ambas. ¡Es lo menos que podía hacer!
Pero tenía dos citas importantes y aparecería antes o después. ¿Y si había salido del país? No, no haría una cosa así. Aparecería de un momento a otro.
Natalie estaba impaciente.
Al irse a la cama la noche anterior, Sam Erksine había puesto la alarma del despertador a las siete, como era habitual, pero había seguido durmiendo después de haber sonado ésta, y finalmente se había despertado pasadas las diez.
Abrió un ojo y volvió a cerrarlo al notar la luz.
—¡Ahhh,,,! —gimió, poniéndose una mano en la cabeza.
Volvió a abrir un ojo y miró al reloj, profiriendo un grito. ¿Pero qué le pasaba para estar en la cama a esas horas? No era domingo, ¿verdad? Abrió el otro ojo y se incorporó, gimiendo de nuevo porque cualquier movimiento aumentaba el dolor de su cabeza. Parecía que alguien estaba dando golpes dentro de su cerebro, y el ruido se propagaba por el resto de su cuerpo.
Antes de despertarse por completo, le llegaron vagos recuerdos de la noche anterior. ¡Ah, una fiesta! La fiesta de Johnny. Gracias al cielo que Johnny sólo celebraba su cumpleaños una vez al año.
Retiró la ropa de la cama, sacó sus largas piernas y se levantó, con una mano en los ojos. ¿Por qué el sol era tan brillante ese día? ¿Por qué no era un día gris y lluvioso con la luz suficiente para ver?
Se dirigió desnudo hacia el baño. Sam nunca llevaba pijama; prefería dormir desnudo, especialmente en verano. Así no tenía que lavar. Pagaba a una mujer que iba un día la semana a limpiar el piso, pero la colada la hacía él mismo.
Como norma, lavaba la ropa todos los sábados y la planchaba los domingos por la tarde, mientras escuchaba los programas de radio de la competencia. A veces sacaba ideas de ellos, otras veces anotaba lo que pensaba podían ser fallos. Disfrutaba mucho aquellas horas, y así le había llegado a gustar planchar. Era una ocupación aburrida pero agradable, eso de tener las manos ocupadas y dejar que la mente vagara. Algunos de sus mejores proyectos habían salido de aquellas tardes de domingo.
Antes de ducharse se miró en el espejo y vio sus ojos grises inquietos. ¿Por qué? ¿Qué guardaba su inconsciente? Sabía que había algo, pero no podía recordarlo.
No había chocado contra ningún coche,creía. Tampoco había golpeado a nadie. ¿O quizá sí?
Se metió bajo la ducha y no pudo evitar un estremecimiento cuando notó el agua fría sobre su cuerpo.
¡Por lo menos así se despertaría! Se duchó con rapidez, examinándose cuidadosamente. No tenía marcas en su musculoso cuerpo, ni en su rostro. Si se había peleado con alguien, no había resultado herido.
¿Quizá el otro había salido peor librado? Deseó que no hubiera sido Johnny su contrincante… lo que menos necesitaba era tener problemas con una de sus mejores estrellas. Pero Johnny no era un hombre al que le gustaran las peleas. Tenía demasiado miedo a lastimarse su cara.
Pero sabía con certeza que algo había ocurrido. ¿El qué?
Mientras se secaba y se ponía una camisa de rayas roja y un traje gris oscuro, intentó recordarlo. Había pasado algo importante la noche anterior y Sam no podía recordarlo, aunque sentía una inquietud que aumentaba por momentos. Se anudó la corbata mirándose en el espejo de la cómoda, sin verse a sí mismo, intentando recordar la fiesta.
Había tomado un taxi y se había detenido a recoger a Helen, que llevaba un vestido de satén negro tableado que dejaba desnudos sus hombros, la mitad de sus pechos de marfil, los brazos y parte de los muslos, a través aberturas en la falda que le llegaba hasta los pies.
—¡Estás increíble! —había exclamado Sam abrazándola—. Dame un beso.
Johnny había sido el alma de la fiesta, como siempre, disfrutando ser el centro de atención, y Helen no había luchado demasiado por escapar de sus manos.
Su prometida había estado toda la noche intentando convencerlo de algo que llevaban semanas discutiendo: Helen quería casarse y Sam no.
Tenía buenas razones para no querer. Se lo había explicado una y otra vez con paciencia, pero Helen se negaba a aceptarlo. Ni siquiera le había escuchado. Cuando habían llegado a la fiesta ella ya iba enfadada y lo había mirado de reojo cuando Johnny la había abrazado y ella se había apretado contra su cuerpo.
Quería ponerle celoso, había pensado Sam. Pero no iba a conseguirlo. Si quería juguetear con Johnny, allá ella. Así que se había ido a beber al bar y los había dejado solos.
¡Mal hecho! Pensaba ahora, peinándose el cabello negro. No debería de haberse puesto a beber tan temprano. No le gustaba beber, sus reacciones se hacían lentas, y pensaba con dificultad, y a él le gustaba que su cerebro trabajara constantemente. Su trabajo lo requería. No podía dirigir una emisora de radio trabajando media jornada, porque nunca sabía cuando podía surgir un problema. Era diferente para los demás, que una vez terminado el trabajo podían irse a casa y relajarse. Afortunados ellos.
¡Si no se hubiera puesto a beber tan pronto, no tendría ese dolor de cabeza tan espantoso!
Al dejar el cepillo en la cómoda se detuvo mirándose la mano. No llevaba el anillo.
Su corazón dio un vuelco. Nunca se lo quitaba. ¿Lo habría hecho al meterse en la ducha? Fue corriendo al baño y lo buscó concienzudamente. No había señales del anillo por ningún sitio.
Volvió a su habitación, allí tampoco apareció. Lo había llevado a la fiesta, no debería de haberlo hecho. Era de oro y llevaba el escudo de su familia. Sam estaba orgulloso de él y no se lo había quitado desde que lo había heredado.
Los Erskine era una familia de abolengo en Escocia, de la zona de Strathclyde. Su apellido era una palabra procedente del idioma celta y significaba colina verde y, efectivamente, el escudo representaba una montaña.
El blasón estaba dividido en cuatro partes. En una de ellas estaba la colina, y a ambos lados de ella aparecían representadas dos espadas rotas. Sin duda, debido a que la tierra habría sido el motivo de guerras ancestrales. Sam no sabía por qué las espadas estaban rotas.
El anillo había pertenecido a la familia de Sam hacía muchas generaciones, y era heredado por el primogénito al cumplir los veintiún años. En el caso de Sam, su padre había muerto hacía tiempo y el anillo había permanecido guardado en la caja fuerte de un banco varios años. Se lo había regalado su madre al cumplir veintiún años. Sam recordaba perfectamente el peso del anillo la primera vez que se lo puso. Era, además, demasiado grande y había tenido que ser retocado.
—El dedo de tu padre era mucho mayor que el tuyo —había dicho su madre, que seguía recordándolo con ternura.
Su padre había sido un hombre fuerte y alto, ancho de hombros y manos poderosas. Sam lo había querido mucho, aunque también lo había temido. También él seguía echándolo de menos.
Jack Erskine había muerto en una expedición al Himalaya. El tiempo había cambiado repentinamente una noche y se había levantado un viento procedente del ártico que arrastró a Jack y lo hizo precipitarse al vacío.
Sam tenía entonces dieciséis años, demasiado mayor para llorar. Si lo hubiera hecho, el dolor no habría sido tan fuerte. Guardaba todavía la herida en el fondo de su alma y la primera vez que se había puesto el anillo había sido un momento impresionante.
Había sentido el peso de toda la familia al ponérselo. Había notado la mirada de su madre, mirándolo con orgullo y tristeza. Había notado la mirada de sus dos hermanas pequeñas, Jeanie, de diez años, y Marie, de dieciocho. Era como si con ello asumiera una responsabilidad. Una responsabilidad que no iba a ser fácil. También había notado la mirada de los otros miembros de la familia. Docenas de parientes habían ido a su cumpleaños, y Sam imaginaba tras ellos una historia que se remontaba al siglo XV, cuando había nacido la rama de los Erskine.
Sam se estremeció. Si había perdido el anillo, nunca le perdonarían. Él tampoco se perdonaría a sí mismo. Era algo de valor incalculable, algo insustituible. Se sentía desnudo sin él.
Lo habría perdido en la fiesta de Johnny. ¿Pero cómo? Puede que lo hubieran encontrado. Sam se acercó al teléfono, que todavía estaba conectado al contestador automático. Había una llamada y pulsó el botón.
—Te odio, ¿me oyes? Nunca te perdonaré. Nunca —dijo la voz de Helen.
La máquina hizo un clic. Sam se puso una mano en la cabeza. Se escuchó otro ruido y la voz de Helen de nuevo.
—Te creerás muy listo, ¿verdad? Me dejaste como una estúpida, pero el estúpido vas a ser tú cuando acabe contigo. Voy a hacer que desees estar muerto.
Sam ya deseaba estar muerto. La cabeza le dolía mucho y tenía la boca seca.
Otro ruido y el contestador automático de nuevo. Sam no podía soportarlo más. Apagó el contestador automático y marcó apresuradamente el teléfono de Johnny, pero no hubo respuesta. Estaría dormido todavía y se pasaría en la cama todo el día.
Decidió llamar más tarde. Sin molestarse en desayunar salió de su apartamento, situado en un bloque de apartamentos de lujo que daba a la costa, tomó el ascensor a la planta del garaje, se subió a su MG rojo y se dirigió hacia el trabajo.
Necesitaba un café cargado antes de empezar. Le diría a Natalie que le hiciera uno al llegar al despacho. De repente frunció el ceño. ¡Natalie! ¿Por qué se ponía tan nervioso al recordarla?
¿Qué había pasado la noche anterior?
Tomó sus gafas oscuras de la guantera y tomó el paseo ascendente que conducía a la emisora de radio. Normalmente ese tramo lo hacía a pie, pero ese día le era imposible caminar. Aparcó detrás del edificio y llegó a recepción, entre los admiradores que esperaban a Johnny.
La muchacha de recepción lo miró con expresión extraña.
—Buenos días, señor Erskine. ¿Cómo está?
¿Por qué sonreía de aquella manera? Sam le hizo un gesto.
—Gracias.
«¡Estúpida!» ¿Qué pasaba, que había llegado tarde un día? ¿Qué llevaba gafas oscuras? Pues sí, tenía resaca, ¿y qué?.
—Enhor… —dijo la muchacha, pero el hombre ya estaba al lado de los ascensores.
Al ir hacia ellos se cruzó con dos secretarias que iban hablando en voz baja. Al ver a Sam se detuvieron y comenzaron a reírse disimuladamente.
—Buenos días, señor Erskine.
Se alegró de meterse en el ascensor con las puertas cerradas. Cuando llegara a su despacho lo primero que haría sería llamar a Johnny, y si no le contestaban, mandaría a alguien a despertarlo, ponerle bajo la ducha y que se reuniera con él a medio día. Johnny tenía que aparecer vivo o muerto.
Sam entró a su despacho. Natalie estaba ordenando el correo.
La muchacha se dio la vuelta. Su pelo negro liso le caía alrededor de la cara, sus ojos azules parecían divertidos. Sam se sintió molesto. Esa mañana Natalie iba guapa y elegante como nunca. No tenía resaca, ella sólo bebía zumo de naranja o agua mineral, o como mucho un vaso de vino blanco o champán en ocasiones especiales.
—No hace falta que te dé los buenos días después de la noche de ayer, ¿no? Eres demasiado perfecta —murmuró Sam. Le molestaba el simple hecho de mirarla. ¿Es que no era humana? ¿No tenía las debilidades de todo el mundo? Deseó que ella tuviera el dolor de cabeza que tenía él.
—¿Le apetece un café? —respondió ella, esbozando una sonrisa.
—Bien cargado… Por favor —añadió, sabiendo lo que significaba que ella arqueara las cejas de aquel modo.
Llevaban trabajando juntos mucho tiempo. Ella lo conocía bien. Demasiado bien, pensaba Sam. ¿Por qué lo miraba de aquel modo?
Natalie salió y Sam la observó en silencio. Era una muchacha delgada, que iba siempre vestida del mismo modo: una blusa blanca con pequeños botones blancos, y una falda ceñida discreta que le llegaba a la rodilla. Ese día la falda era negra. Medía un metro sesenta y cinco más o menos, mucho menos que Sam. Las piernas eran bonitas y Sam las observó hasta que desaparecieron. Había algo en la manera en que ella caminaba aquel día que atraía su atención. También tenía unos tobillos preciosos. Era una lástima que fuera una de esas mujeres recatadas. Sam nunca había conseguido acercarse a menos de un metro, y mucho menos acostarse con ella.
Sam se sentó y revisó las cartas, los recados y los faxes. Leyó rápidamente y, cuando Natalie llegó con el café, ya había terminado. Todavía no lo había puesto sobre la mesa cuando la puerta se abrió y apareció Helen con el pelo rojo al viento y los ojos verdes echando chispas.
—¡Por fin te encuentro! ¡Sabía que ella mentía! —gritó, entonces miró a Natalie—. ¡Sabía que me estabas engañando! Sabía lo que había detrás de tus miradas dulces y tus sonrisas y comportamiento de perfecta secretaria. ¡Ja! Nada más verte supe qué clase de mujer eras.
Natalie no le hizo caso. Se acercó despacio a ponerle el café a Sam, pero Helen intentó golpearla al pasar y la taza se derramó violentamente salpicando a los tres.
—¡Y ahora mira lo que has hecho! —gritó Helen.
—¿Estás loca, Helen? —preguntó Sam, mirando su camisa manchada—. ¡Nos has mojado a todos! Y ahora tratas de echarle la culpa a Natalie…
—Claro, ella es inocente, ¿verdad?
—Pero ¿qué demonios te pasa? —preguntó Sam, deseando recordar algo más de la noche anterior. ¿Qué había hecho para enfadarla tanto?
—¡Como si no lo supieras! ¡No creas que me importa, sólo he venido a decirte que te odio y que no quiero volver a verte! —gritó, con una voz tan alta que podría haber despertado a un muerto.
En los pasillos no se oía nada y seguramente estarían todos escuchando divertidos.
—Por Dios Santo, Helen, tranquilízate. Seguro que podemos hablar de esto de una manera civilizada —suplicó Sam, en un tono que intentaba ser conciliador, pero que sólo empeoró las cosas.
—¡No me hables como si fuera una estúpida! Me humillaste ayer noche, pero era lo que querías, ¿verdad? Pues no vas a hacerlo nunca más.
Le dio una sonora bofetada y salió corriendo del despacho, cerrando la puerta de un portazo tal que los cristales de la habitación crujieron.
Sam maldijo.
—¡Estoy seguro de que me ha roto algún diente! Recuérdame que no vuelva a tener una novia cantante, ¿podrás? Sabía que los músicos son siempre temperamentales, pero Helen llega a extremos ridículos.
Natalie se secaba las manchas con un pañuelo de papel y le ofreció la caja.
—Séquese. Iré a por una camisa limpia para que se cambie.
Sam solía tener una o dos camisas en el despacho para casos de emergencia.
—Dame otro café antes —rogó, limpiándose—. Ahora lo necesito más que nunca. Mi cabeza me duele diez veces más después de escuchar los gritos de Helen.
—Le traeré una aspirina —prometió Natalie, saliendo.
Volvió pocos minutos después con un vaso de agua, dos aspirinas y un café solo.
Sam la miró agradecido. Nunca le gritaba o le molestaba. En su compañía una taza de café era como estar en el paraíso.
—¿Qué haría sin ti?
Natalie esbozó una sonrisa, le puso el café delante y le dio las aspirinas y el vaso de agua.
—Habría otra esperando a hacer cualquier cosa por usted, estoy segura.
Ignorando el matiz de sarcasmo en su voz tranquila, Sam se tomó las aspirinas y se tragó el agua de un golpe. Luego le dio el vaso.
—¿Puedes traerme ahora la camisa limpia? Por favor, Natalie.
—Claro que sí, señor Erskine.
La muchacha se dirigió al armario donde tenía alguna camisa, algo de ropa interior y unas botas que usaba para ir al campo. Sam admiró de nuevo sus piernas. Era preciosas. Le gustaría verlas al completo algún día, y el resto de su cuerpo, claro. ¿Cómo sería bajo ese aspecto pulcro y discreto?
Natalie volvió con la camisa limpia, contempló su pecho desnudo y enseguida apartó la vista. Sam hizo un gesto con los labios. ¿No había visto nunca un hombre desnudo? La idea le dejó estupefacto.
¿Sería virgen en este siglo y con su edad? No podía ser. En la actualidad una virgen era más rara de encontrar que un unicornio.
Tomó la camisa que ella le ofrecía y comenzó a abrochar los pequeños botones de la parte frontal. Estaban tan apretados que no era capaz y se detuvo con un gesto de impaciencia.
—Por favor, Natalie, ¿puedes ayudarme?
Por la pausa que siguió a la pregunta, Sam imaginó que Natalie no quería hacerlo, pero finalmente se acercó y comenzó a abrocharlos.
De repente, Sam vio en la mano de la muchacha un anillo de oro y dio un grito, al tiempo que la agarraba por la muñeca.
—¡Has encontrado mi anillo! ¡Menos mal! Cuando esta mañana me levanté y vi que no lo llevaba puesto me entró un pánico horrible. Mi madre me matará si alguna vez lo pierdo. Enseguida pensé que lo habría dejado en casa de Johnny. Intenté llamarlo, pero no me contestó nadie, claro. Probablemente se haya aislado del mundo.
—Probablemente —dijo ella, esquivando los ojos de Sam.
—No sé cómo darte las gracias por cuidarme tanto. ¿Dónde lo encontraste?
—No lo encontré. Me lo diste tú.
—¿Te lo di yo?
—Sí, ayer noche. En la fiesta.
—¿Sí? Debía de estar muy borracho, no recuerdo nada —dijo él, extendiendo la mano, a pesar de que Natalie no hacía ningún ademán de devolvérselo—. ¿Puedes dármelo? Es una herencia de familia, ya sabes, y tiene mucho valor.
No era posible que Natalie intentara quedárselo. Ella no era de ese tipo de personas. Eso sería como robar casi. De acuerdo, es posible que él se lo hubiera dado de repente, por algún impulso extraño, pero ella debía de saber que no era en serio.
—Se lo daré cuando usted me dé el otro. Y ahora bébase el café antes de que se enfríe, así se despertará.
—¿Qué otro?
«¿Pero de qué estaba hablando?». El mundo parecía haberse vuelto del revés aquella mañana. Tomó la taza de café y dio un sorbo. El líquido caliente le quemó la lengua.
—Me dijo que sería un zafiro, para que hiciera juego con mis ojos.
—Zafiro… —repitió Sam.
En ese momento se le hizo un nudo en el estómago. Ella llevaba «su» anillo en la mano izquierda, es decir, la que indicaba compromiso.
—¿No recuerda nada? —dijo Natalie dulcemente—. ¿La fiesta? ¿Cuando me pidió la mano delante de todos?
—Te pedí la… —repitió Sam con voz ronca, poniéndose pálido.





























