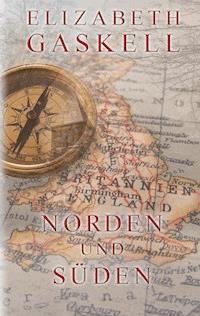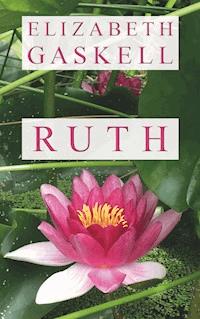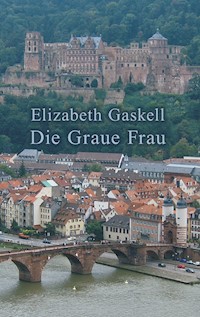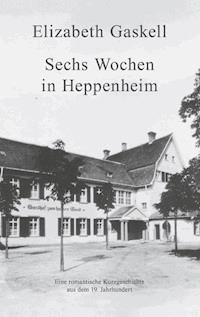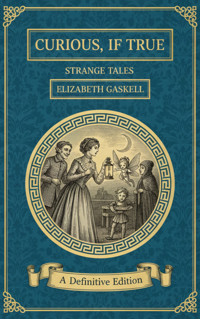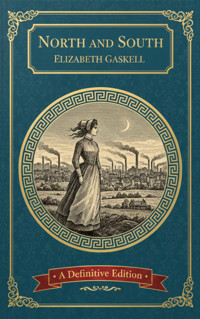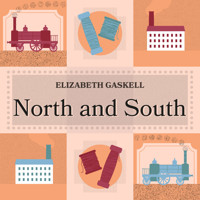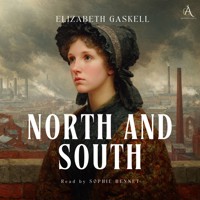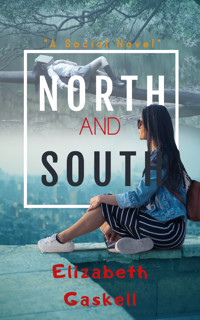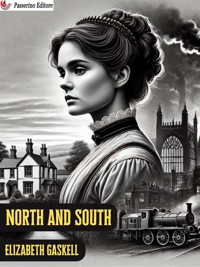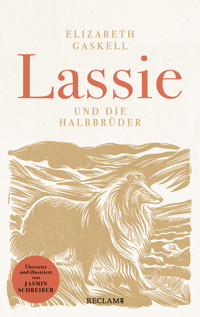0,99 €
0,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Norte y Sur es ante todo una novela de personajes que crecen, actúan, piensan y sienten. Las contradicciones de la Inglaterra industrial se entrelazan con una historia de amor apasionada y curiosamente moderna, entre dos seres capaces de tratarse como iguales a pesar de todas las diferencias que los separan.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Elizabeth Gaskell
NORTE Y SUR
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-448-0
Greenbooks editore
Edición digital
Mayo 2021
www.greenbooks-editore.com
ISBN: 979-12-5971-448-0
Este libro se ha creado con StreetLib Writehttp://write.streetlib.com
Indice
I
II
III
IV
V
VI
I
Capítulo I
Las prisas de la boda
—¡Edith! —susurró Margaret con
dulzura—. ¡Edith!
Pero Edith se había quedado
dormida. Estaba preciosa acurrucada en el sofá del gabinete de
Harley Street con su vestido de muselina blanca y cintas azules. Si
Titania se hubiese quedado dormida alguna vez en un sofá de damasco
carmesí, ataviada con muselina blanca y cintas azules, podrían
haber tomado a Edith por ella. Margaret se sintió impresionada de
nuevo por la belleza de su prima. Habían crecido juntas desde
niñas, y todos menos Margaret habían comentado siempre la belleza
de Edith; pero Margaret no había reparado nunca en ello hasta los
últimos días, en que la perspectiva de su separación inminente
parecía realzar todas las virtudes y el encanto que poseía. Habían
estado hablando de vestidos de boda y de ceremonias nupciales; del
capitán Lennox y de lo que él le había explicado a Edith sobre su
futura vida en Corfú, donde estaba destacado su regimiento; de lo
difícil que era mantener un piano bien afinado (algo que Edith
parecía considerar uno de los problemas más tremendos que tendría
que afrontar en su vida de casada), y de los vestidos que
necesitaría para las visitas a Escocia después de la boda. Pero el
tono susurrado se había ido haciendo cada vez más soñoliento hasta
que, tras una breve pausa, Margaret comprobó que sus sospechas eran
ciertas y que, a pesar del murmullo de voces que llegaba de la sala
contigua, Edith se había sumido en una plácida siestecilla de
sobremesa como un suave ovillo de cintas, muselina y bucles
sedosos.
Margaret iba a contarle a su
prima algunos planes y sueños que abrigaba sobre su vida futura en
la rectoría rural en que vivían sus padres y donde había pasado
siempre las vacaciones muy contenta, aunque en los últimos diez
años la casa de su tía Shaw había sido su hogar. Pero, a falta de
oyente, tuvo que considerar en silencio el inminente cambio de la
vida que había llevado hasta entonces. Fue una cavilación feliz, si
bien matizada por la pena de verse separada durante un tiempo
indefinido de su cariñosa tía y de su querida prima. Mientras
pensaba en la dicha que supondría ocupar el importante puesto de
hija única en la vicaría de Helstone, llegaban a sus oídos retazos
de la conversación de la sala contigua. Su tía Shaw conversaba con
cinco o seis señoras que habían cenado allí y cuyos esposos seguían
en el comedor. Eran los asiduos de la casa, vecinos a quienes la
señora Shaw llamaba amigos sólo porque comía con ellos más a menudo
que con otras personas y porque si Edith o ella necesitaban algo de
ellos, o a la inversa, no tenían reparos en acudir a sus
respectivas casas antes de la hora del almuerzo. Aquellas
señoras
y sus esposos habían sido
invitados a la cena de despedida, en su calidad de amigos, en honor
de la próxima boda de Edith. Ésta había puesto bastantes objeciones
al plan, pues esperaban al capitán Lennox, que llegaría aquella
misma tarde en un tren de última hora; pero, aunque era una niña
mimada, era demasiado despreocupada y negligente para tener una
voluntad propia muy fuerte, y cedió en cuanto supo con certeza que
su madre había encargado los exquisitos manjares de la temporada
que se supone que son siempre eficaces contra la pena desmedida en
los banquetes de despedida. Se conformó recostándose en la silla,
jugueteando con la comida de su plato, y mostrándose seria y
distraída, mientras todos los que la rodeaban disfrutaban con las
ocurrencias del señor Grey, el caballero que ocupaba siempre la
cabecera de la mesa en las cenas de la señora Shaw y que pidió a
Edith que los obsequiara con un poco de música en la sala. El señor
Grey estuvo especialmente simpático en aquella cena de despedida, y
los caballeros permanecieron en el comedor más tiempo del habitual.
Y había estado bien que lo hicieran así, a juzgar por los
fragmentos de conversación que le llegaban a Margaret.
—Yo sufrí demasiado, y no es que
no fuera muy feliz con el pobre y querido general. Pero aun así, la
diferencia de edad es un inconveniente; un inconveniente que yo
estaba decidida a que Edith no tuviera que soportar. Claro que ya
preveía yo que mi preciosa hijita se casaría pronto. Y no es pasión
de madre. De hecho, había dicho muchas veces que estaba segura de
que se casaría antes de cumplir los diecinueve años. Tuve un
sentimiento muy profético cuando el capitán Lennox —y aquí la voz
se convirtió en un susurro inaudible, aunque Margaret pudo llenar
el vacío sin problema. El curso del verdadero amor de Edith había
sido sumamente fácil. La señora Shaw había cedido al
presentimiento, como decía ella, y en realidad había alentado la
boda, aunque quedaba por debajo de las expectativas que muchos
conocidos de Edith habían imaginado para ella: una heredera joven y
hermosa. Pero la señora Shaw alegó que su única hija se casaría por
amor, y suspiró profundamente, como si el amor no hubiese sido el
motivo de que ella se hubiera casado con el general. La señora Shaw
disfrutaba del romanticismo del presente compromiso bastante más
que su hija. Y no es que Edith no estuviera profunda y
absolutamente enamorada, aunque sin duda habría preferido una buena
casa en Belgravia a todo el pintoresquismo de la vida en Corfú que
describía el capitán Lennox. Edith simulaba temblar o estremecerse
ante los mismos detalles que entusiasmaban a Margaret mientras
escuchaba; en parte, por el placer que le procuraba que su tierno
enamorado la disuadiera de sus aflicciones y, en parte, porque todo
lo relativo a una vida provisional o errante le resultaba
verdaderamente desagradable. Pero si hubiese aparecido alguien con
una mansión espléndida, un gran patrimonio, y un buen título por
añadidura, Edith se habría aferrado al capitán Lennox mientras la
tentación durara; y es posible que, cuando pasara, hubiera tenido
pequeñas dudas de mal
disimulado arrepentimiento por
que el capitán Lennox no aunara en su persona todo lo deseable. En
eso se parecía a su madre, que, después de casarse a sabiendas con
el general Shaw sin ningún sentimiento más cálido que el respeto a
su carácter y su posición, no había dejado de lamentar nunca,
aunque discretamente, la mala suerte de verse unida a alguien a
quien no podía amar.
»No he escatimado gastos en su
ajuar —fueron las palabras que oyó Margaret a continuación—. Tiene
todos los chales y pañuelos indios preciosos que me regaló el
general y que yo no volveré a usar.
—Es muy afortunada —repuso otra
voz, que Margaret reconoció. Era la señora Gibson, una dama que se
interesaba mucho más en la conversación porque una de sus hijas se
había casado hacía pocas semanas—. Helen tenía toda su ilusión
puesta en un chal indio, pero la verdad es que cuando averigüé el
precio exagerado que pedían por él, me vi obligada a negárselo. Se
morirá de envidia cuando sepa que Edith tiene chales indios. ¿De
qué clase son? ¿De Delhi, con esas preciosas orlas?
Margaret oyó de nuevo a su tía,
pero esta vez, como si se hubiera incorporado de su posición medio
recostada y mirara hacia el gabinete, donde la luz era más
tenue.
—¡Edith! ¡Edith! —gritó; y se
recostó como si estuviera agotada por el esfuerzo.
Acudió Margaret.
—Edith se ha dormido, tía Shaw.
¿Puedo hacer yo algo?
—¡Pobrecita! —exclamaron las
damas al unísono al oír aquella triste información sobre Edith. Y
la perrilla faldera de la señora Shaw empezó a ladrar en sus brazos
como si la explosión de piedad la hubiera agitado.
—¡Cállate, Tiny, niña mala! Vas a
despertar a tu dueña. Sólo quería pedir a Edith que le dijera a la
señora Newton que baje los chales. ¿Lo harás tú, Margaret,
cariño?
Margaret subió a la antigua
habitación de las niñas, en la última planta de la casa, donde
Newton estaba ocupada preparando algunos encajes que hacían falta
para la boda. Mientras ella iba a sacar los chales (no sin
refunfuñar entre dientes), que ya se habían enseñado tres o cuatro
veces aquel día, Margaret miró a su alrededor: aquélla era la
primera habitación de la casa que había conocido hacía nueve años
cuando la llevaron, recién salida del bosque, a compartir el hogar,
los juegos y las clases de su prima Edith. Recordaba el aspecto
oscuro y lúgubre de la habitación, presidida por una niñera austera
y ceremoniosa que estaba obsesionada con las manos limpias y los
vestidos rotos. Recordó la primera cena allí arriba, mientras su
padre y su tía cenaban
en algún sitio al que se llegaba
bajando un número de escaleras infinito; pues a no ser que ella
estuviera en el cielo (había pensado la niña), ellos tenían que
estar en el fondo de las entrañas de la tierra. En casa, antes de
que fuera a vivir a Harley Street, el vestidor de su madre era
también su cuarto; y como en la rectoría rural se recogían
temprano, Margaret siempre cenaba con sus padres.
¡Ay! Qué bien recordaba la joven
de dieciocho años alta y majestuosa las lágrimas que había
derramado acongojada la niñita de nueve aquella primera noche con
la cara oculta debajo de las sábanas; y cómo le había dicho la
niñera que no llorara porque despertaría a la señorita Edith; y
cómo había seguido llorando con la misma amargura aunque más
quedamente hasta que su tía, bella y elegante, a quien acababa de
conocer, había subido las escaleras con el señor Hale sin hacer
ruido para que él viera a su hijita durmiendo. La pequeña Margaret
había silenciado entonces sus sollozos procurando hacerse la
dormida para no disgustar a su padre con su pena, que no se atrevía
a mostrar delante de su tía y que creía que estaba mal sentir
después de la larga espera y de los planes y arreglos que habían
tenido que hacer en casa para que pudiera disponer de un
guardarropa en consonancia con unas circunstancias más elevadas, y
antes de que papá pudiera dejar la parroquia para ir a Londres
aunque sólo fuera unos días.
Ahora le tenía cariño a aquella
habitación, aunque ya sólo era un cuarto desmantelado. Miró a su
alrededor con una especie de pesar gatuno, pensando que se
marcharía de allí para siempre al cabo de tres días.
—¡Ay, Newton! —dijo—. Creo que
todas lamentaremos dejar esta querida habitación.
—La verdad, señorita, le aseguro
que yo no. Mi vista ya no es lo que era, y aquí hay tan poca luz
que sólo puedo arreglar los encajes junto a la ventana, donde hay
siempre una corriente tan espantosa como para agarrarse un catarro
mortal.
—Bueno, supongo que en Nápoles
habrá buena luz y abundante calor. Tendrá que guardar hasta
entonces toda la ropa para zurcir que pueda. Gracias, Newton, ya
los bajaré yo, que usted está ocupada.
Así que Margaret bajó cargada con
los chales, aspirando su fragancia oriental. Su tía le pidió que
hiciera de maniquí para que los vieran, pues Edith seguía dormida.
Nadie reparó en ello, pero la figura elegante y esbelta de
Margaret, con el vestido de seda negra de luto que llevaba puesto
por algún pariente lejano de su padre, realzaba los bellos pliegues
largos de los preciosos chales que casi habrían ahogado a Edith.
Margaret permaneció erguida bajo un candelabro, silenciosa y
pasiva, mientras su tía se los iba poniendo. De vez en cuando, al
darse la vuelta, vislumbraba su imagen en el espejo que había sobre
la repisa de la chimenea y se reía de su aspecto: los rasgos
familiares con el
atuendo insólito de una princesa.
Acariciaba los chales que la envolvían y disfrutaba de su tacto
suave y sus colores vivos, complacida por el esplendor del atuendo
y disfrutando de él como una niña, con una sonrisa satisfecha en
los labios. En aquel preciso momento se abrió la puerta y
anunciaron al señor Henry Lennox. Algunas damas retrocedieron como
si se avergonzaran un poco de su interés femenino por la ropa. La
señora Shaw tendió la mano al recién llegado. Margaret no se movió,
pues creía que podrían necesitarla aún como una especie de percha
para los chales, pero miró al señor Lennox con expresión alegre y
divertida, como si estuviera segura de que él comprendía su
sensación de ridículo al verse sorprendida así.
Su tía estaba tan abstraída
haciendo al señor Henry Lennox (que no había podido asistir a la
cena) toda suerte de preguntas sobre su hermano el novio, su
hermana la dama de la novia (que acudiría con el capitán a la boda
desde Escocia) y otros miembros de la familia Lennox, que Margaret
comprendió que ya no la necesitaba como portadora de chales y se
dedicó a atender a las otras visitas, a quienes su tía parecía
haber olvidado de momento. Casi de inmediato apareció Edith
pestañeando y guiñando los ojos por la intensa luz al salir del
gabinete, echándose hacia atrás los rizos un tanto alborotados y
con el aspecto general de Bella Durmiente recién sacada de sus
sueños. Incluso profundamente dormida había sabido de forma
instintiva que había llegado un Lennox y que debía despertarse. Y
tenía muchísimas preguntas que hacerle sobre la querida Janet, su
futura cuñada, a quien profesaba tanto afecto que si Margaret no
hubiera sido muy orgullosa se habría sentido un poco celosa de la
rival advenediza. Cuando quedó en segundo plano al reincorporarse
su tía a la conversación, Margaret vio que Henry Lennox miraba un
asiento vacío que había a su lado y supo con toda certeza que se
sentaría allí en cuanto Edith le liberara del interrogatorio. Había
sido casi una sorpresa verle aparecer, porque su tía había dado
explicaciones bastante confusas sobre sus compromisos y no estaba
segura de que pudiera ir aquella noche. Pero ahora supo que pasaría
una velada agradable. A él le gustaban y le disgustaban casi las
mismas cosas que a ella. Se le iluminó la cara de alegría franca y
sincera. Él se acercó poco a poco. Ella le recibió con una sonrisa
en la que no había el menor rastro de timidez o afectación.
—Bien, supongo que está metida de
lleno en el trabajo, en el trabajo femenino, quiero decir. Muy
distinto al mío, que es el genuino trabajo legal. Jugar con chales
no tiene nada que ver con redactar acuerdos.
—Vaya, ya sabía yo que le
divertiría encontrarnos tan ocupadas admirando las prendas
delicadas. Pero lo cierto es que los chales indios son prendas
perfectísimas de su género.
—No me cabe ninguna duda. Sus
precios también son perfectos. Como corresponde.
Los caballeros fueron llegando de
uno en uno, y se intensificó el tono del murmullo y el ruido.
—Ésta es la última cena, ¿no? ¿No
habrá más antes del jueves?
—No. Creo que después de esta
noche podremos descansar, que estoy segura de que es algo que no he
hecho durante semanas; al menos ese tipo de descanso en que las
manos no tienen más que hacer y se han realizado ya todos los
preparativos previstos para un acontecimiento que ha de ocupar la
mente y el corazón de una. Me alegrará tener tiempo para pensar, y
estoy segura de que a Edith también.
—Yo no estoy tan seguro en cuanto
a ella; pero imagino que usted lo hará. Siempre que la he visto
últimamente se había dejado arrastrar por la vorágine de alguna
otra persona.
Sí —repuso Margaret con cierta
tristeza, recordando la interminable conmoción por nimiedades que
había durado más de un mes—: Me pregunto si una boda ha de ir
precedida siempre por lo que usted llama vorágine, o si en algunos
casos podría haber antes un período de calma y tranquilidad.
—Que se encargara del ajuar, el
banquete nupcial y las invitaciones el hada madrina de Cenicienta,
por ejemplo —lijo el señor Lennox riéndose.
—Pero ¿es necesario plantearse
tantos problemas? —preguntó Margaret, mirándole directamente en
espera de una respuesta. Justo en aquel momento la oprimió una
sensación de indescriptible hastío por tantos preparativos para que
todo tuviera buen aspecto, en los que Edith había estado ocupada
como autoridad suprema durante las últimas seis semanas. Necesitaba
verdaderamente que alguien la ayudara con algunas ideas agradables
y tranquilas relacionadas con una boda.
—¡Pues claro que lo es! —repuso
él, adoptando ahora un tono circunspecto—. Hay que atenerse a
protocolos y ceremonias, no tanto por propia satisfacción como para
cerrar la boca a los demás, sin lo cual habría muy poca dicha en
esta vida. Pero dígame, ¿cómo organizaría usted una boda?
—Bueno, nunca he pensado mucho en
ello. Sólo sé que me gustaría que tuviera lugar una espléndida
mañana de verano, y que me gustaría ir a la iglesia caminando a la
sombra de los árboles. Y no tener tantas damas de honor y que no
hubiera banquete nupcial. Creo que estoy reaccionando contra las
mismas cosas que más problemas me han causado precisamente
ahora.
—No, no lo creo. La idea de
espléndida sencillez coincide con su carácter en todo.
Esta forma de hablar no le
gustaba nada a Margaret. Y se asustó todavía más al recordar otras
ocasiones en las que el señor Lennox había intentado
llevarla a una discusión sobre su
carácter y su forma de actuar (en la que él desempeñaba el papel
elogioso). Le cortó diciendo bastante bruscamente:
—Es natural que yo piense en la
iglesia de Helstone y en el paseo hasta ella y no en un viaje en
coche a una iglesia de Londres por una calle empedrada.
—Hábleme de Helstone. Nunca me lo
ha descrito. Me gustaría tener alguna idea del lugar en el que
vivirá usted cuando el número noventa y seis de Harley Street
parezca lúgubre, sucio, feo y cerrado. Dígame, ¿es Helstone un
pueblo o una ciudad?
—¡Oh, es sólo una aldea! Creo que
no podría considerarse pueblo en absoluto. Es sólo la iglesia y
unas cuantas casas en el campo, más bien cabañas, todas cubiertas
de rosales.
—Que, para completar el cuadro,
florecen todo el año, especialmente en Navidad —dijo él.
—No —repuso Margaret, un poco
enfadada—. No estoy haciendo un cuadro. Sólo intento describir
Helstone tal como es. No debería haber dicho eso.
—Lo lamento —dijo él—. Es que
parecía un pueblecito de cuento de hadas más que de la vida
real.
—Y lo es —replicó Margaret con
impaciencia—. Todos los demás lugares de Inglaterra que he visto
resultan prosaicos y duros comparados con el New Forest. Helstone
parece un pueblo de un poema, de uno de los poemas de Tennyson.
Pero no seguiré describiéndolo. Se reirá de mí si lo hago, si le
digo lo que me parece, lo que es realmente.
—No lo haré, de verdad. Pero ya
veo que no va a cambiar de idea. Bueno, pues entonces me gustaría
todavía más saber cómo es la casa parroquial.
—Oh, no puedo describir mi hogar.
Es el hogar, y no puedo expresar su encanto con palabras.
—Me rindo. Está usted muy severa
esta noche, Margaret.
—¿Cómo? —preguntó ella, posando
directamente en él sus ojos grandes y dulces—. No lo sabía.
—Bueno, no me dirá cómo es
Helstone ni me dirá nada de su hogar porque he hecho un comentario
desafortunado, aunque le he dicho cuánto me gustaría saber ambas
cosas, sobre todo lo segundo.
—Pero es que en realidad no puedo
hablarle de mi casa. Creo que es algo sobre lo que no hay que
hablar, a menos que la conociera.
—Bien, pues entonces —hizo una
breve pausa—, cuénteme qué hace allí. Aquí lee, recibe lecciones o
se cultiva de alguna otra forma hasta el mediodía; da un paseo
antes del almuerzo, sale en coche con su tía después y tiene algún
tipo de compromiso por la tarde. Vamos, ahora explíqueme cómo
pasará el día en Helstone. ¿Dará paseos a caballo, en coche o a
pie?
—A pie, por supuesto. No tenemos
caballos, ni siquiera uno para papá. Él va caminando hasta los
confines de su parroquia. Los paseos son tan bonitos que sería una
vergüenza ir en coche, casi lo sería incluso ir a caballo.
—¿Trabajará mucho en el jardín?
Creo que ésa es una ocupación propia de señoritas en el
campo.
—No lo sé. Me temo que no me
gustaría mucho un trabajo tan duro.
—¿Tiro al arco, excursiones,
bailes, cacerías?
—¡Oh, no! —dijo ella riéndose—.
Papá gana muy poco, pero creo que no haría nada de eso aunque
pudiéramos permitírnoslo.
—Ya veo que no va a contarme
nada. Sólo me dirá que no hará esto o aquello. Creo que le haré una
visita antes de que terminen las vacaciones y así veré a qué se
dedica realmente.
—Espero que lo haga. Así
comprobará personalmente lo precioso que es Helstone. Ahora tengo
que irme. Edith se dispone a tocar y mis conocimientos musicales
sólo me permiten pasarle las hojas; además, a tía Shaw no le gusta
que hablemos.
Edith tocó espléndidamente. A la
mitad de la pieza, se entreabrió la puerta, y Edith vio al capitán
Lennox, que vacilaba sin saber si entrar o no. Ella abandonó la
música y salió corriendo de la habitación, dejando que Margaret
explicara a los asombrados invitados, confusa y ruborizada, la
visión que había provocado la súbita huida de Edith. El capitán
Lennox había llegado antes de lo que esperaban; ¿o sería realmente
tan tarde ya? Todos consultaron sus relojes, manifestaron cumplida
sorpresa y se marcharon.
Edith volvió luego pletórica de
dicha, acompañando a su alto y apuesto capitán con timidez y
orgullo. Los hermanos Lennox se saludaron con un apretón de manos y
la señora Shaw recibió al capitán a su modo amable y discreto, que
tenía siempre algo quejumbroso, debido al prolongado hábito de
considerarse víctima de un matrimonio incompatible. Ahora que, tras
la muerte del general, disfrutaba de todas las ventajas de la vida
con los mínimos inconvenientes, se había sentido bastante perpleja
al descubrir si no pena, sí angustia. Pero últimamente se había
concentrado en la propia salud como motivo de aprensión. Siempre
que pensaba en ello le daba una tosecilla nerviosa, y algún médico
complaciente le había prescrito justo lo que ella
deseaba: un invierno en Italia.
La señora Shaw tenía deseos tan fuertes como la mayoría, pero no le
gustaba hacer nada por el claro y manifiesto motivo de su propia
voluntad y placer. Prefería verse impulsada a satisfacer sus gustos
por la orden o el deseo de otra persona. Se convencía realmente de
que no hacía más que someterse a alguna cruda necesidad externa; y
así podía gemir y quejarse a su modo delicado, cuando en realidad
estaba haciendo lo que quería.
Y así fue como empezó a hablar de
su propio viaje al capitán Lennox, que asentía debidamente a cuanto
decía su futura suegra mientras buscaba con los ojos a Edith, que
estaba poniendo la mesa y pidiendo toda clase de manjares
exquisitos, pese a que él le había asegurado que había cenado hacía
menos de dos horas.
El señor Henry Lennox contemplaba
divertido la escena familiar, apoyado en la repisa de la chimenea.
Estaba junto a su apuesto hermano. Él era el feo de una familia
singularmente bien parecida, pero tenía una cara inteligente,
animosa y expresiva. Margaret se preguntaba qué estaría pensando
mientras guardaba silencio, aunque era evidente que observaba con
interés un tanto sarcástico lo que hacían Edith y ella. El sarcasmo
se debía a la conversación de la señora Shaw con su hermano y no
tenía nada que ver con el interés que le producía la bella escena
de las dos primas tan atareadas con los preparativos de la mesa.
Edith quería ocuparse de casi todo. Le complacía demostrar a su
amado lo bien que lo haría como esposa de un militar. Descubrió que
el agua de la tetera estaba fría y pidió la tetera grande de la
cocina; la única consecuencia de ello fue que cuando se la dieron
en la puerta e intentó llevarla a la mesa, era demasiado pesada
para ella y volvió con un mohín, una mancha negra en el vestido de
muselina y la marca del asa en la manita blanca y torneada, que
decidió enseñar al capitán Lennox como una niñita herida. El
remedio era el mismo en ambos casos, por supuesto. La lámpara de
alcohol rápidamente ajustada de Margaret fue el artilugio más
eficaz, aunque no tanto como el campamento gitano que Edith, en una
de sus salidas, decidió considerar lo más parecido a la vida
militar.
Después de esta velada todo fue
ajetreo hasta que pasó la boda.
Capítulo II Rosas y espinas
Margaret vestía de nuevo traje de
calle: viajaba tranquila con su padre, que había ido a Londres para
asistir a la boda. Su madre se había visto obligada a
quedarse en casa por múltiples
razones que no entendía nadie, excepto el señor Hale. Él sabía muy
bien lo inútiles que habían resultado todos sus argumentos a favor
de un vestido gris de satén, que estaba a medio camino entre lo
viejo y lo nuevo; y que, como no tenía dinero para equipar a su
esposa de pies a cabeza, ella no deseaba que la vieran en la boda
de la única hija de su única hermana. Si la señora Shaw hubiese
sabido la verdadera razón de que la señora Hale no acompañara a su
esposo, la habría cubierto de vestidos de gala. Pero habían
transcurrido casi veinte años desde los tiempos en que la señora
Shaw fuera la pobrecita señorita Beresford, y había olvidado todos
los agravios salvo el de la pesadumbre causada por la diferencia de
edad en la vida conyugal, de la que podía quejarse cada media hora.
La queridísima Maria se había casado con el hombre al que amaba, un
hombre que sólo le llevaba ocho años y que tenía un carácter
afabilísimo y un cabello negro azabache muy poco común. El señor
Hale era uno de los predicadores más fascinantes que había oído en
su vida la señora Shaw, y un perfecto modelo de párroco. Tal vez no
fuera una deducción muy lógica de todas esas premisas, pero aun
así, la conclusión característica de la señora Shaw cuando pensaba
en la suerte de su hermana seguía siendo: «Casada por amor, ¿qué
más puede desear en este mundo la queridísima Maria?». Si la señora
Hale fuese sincera, podría haber contestado con una lista
preparada: «Un vestido de seda gris perla, un sombrero
blanco,
¡ay!, y muchísimas cosas para la
boda y muchísimas más para la casa».
Margaret sólo sabía que su madre
no había juzgado conveniente ir, y no la entristecía pensar que el
encuentro y el recibimiento tendrían lugar en la rectoría de
Helstone y no en la confusión de los últimos dos o tres días en la
casa de Harley Street, donde ella misma había tenido que
interpretar el papel de Fígaro, pues y la requerían en todas partes
al mismo tiempo. Le dolía física y mentalmente recordar ahora todo
lo que había hecho y dicho en las últimas cuarenta y ocho horas.
Las despedidas precipitadas, entre todos los demás adioses, de
aquellos con quienes había vivido tanto tiempo, la oprimían ahora
con un triste pesar por los tiempos pasados; no importaba lo que
hubieran sido aquellos tiempos, habían pasado y no volverían.
Margaret nunca había imaginado que pudiera sentir una congoja tan
grande al dirigirse hacia su amado hogar, el lugar y la vida que
había añorado durante años, en ese momento preciso de añoranzas y
anhelos, justo antes de que los sentidos pierdan sus agudos
contornos en el sueño. Apartó con dolor el pensamiento del recuerdo
del pasado para concentrarse en la contemplación animosa y serena
del futuro prometedor. Dejó de ver las imágenes de lo que había
sido para concentrarse en lo que tenía realmente ante sí: a su
amado padre, que dormía recostado en su asiento del vagón del tren.
Su cabello negro azulado era gris ahora, y le caía ralo sobre la
frente. Se le marcaban claramente los huesos de la cara, demasiado
para resultar bellos si no hubiera tenido las facciones tan
delicadas; pero así, poseían gracia propia, incluso encanto.
Su
semblante en reposo parecía más
bien de descanso después de la fatiga, y no la serenidad de quien
lleva una vida plácida y satisfecha. Margaret se sintió
dolorosamente impresionada por la expresión de agotamiento y de
preocupación de su padre, y repasó las circunstancias evidentes y
manifiestas de su vida para hallar la causa de las arrugas que con
tanta claridad revelaban angustia y depresión habituales.
«¡Pobre Frederick! —pensó, con un
suspiro—. ¡Ay, si se hubiera hecho clérigo en vez de ingresar en la
Marina y que lo perdiéramos! Ojalá lo supiera todo. Nunca entendí
bien las explicaciones de tía Shaw, sólo que no podía regresar a
Inglaterra por aquel suceso horrible. ¡Pobre papá, qué triste
parece! Cuánto me alegro de volver a casa para poder consolarlos a
él y a mamá».
Cuando su padre despertó, estaba
preparada para recibirle con una sonrisa en la que no había el
menor rastro de fatiga. Él se la devolvió, pero leve, como si le
costase un esfuerzo extraordinario, y su rostro se replegó en las
arrugas de angustia habituales. Tenía la costumbre de entreabrir la
boca como si fuera a decir algo, lo que alteraba continuamente la
forma de sus labios y le daba una expresión indecisa. Pero tenía
los mismos ojos grandes y dulces que su hija, unos ojos que se
movían lentos y casi espléndidos en las órbitas, perfectamente
velados por los párpados blancos transparentes. Margaret se parecía
más a él que a su madre. La gente se extrañaba a veces de que unos
padres tan apuestos hubieran tenido una hija que distaba mucho de
ser lo que se entiende por guapa; que no lo era en absoluto, según
algunos. Tenía la boca demasiado grande; no un capullito de rosa
que se abriera sólo lo justo para emitir un «sí» o un «no» o un
«por favor, señor», Pero la boca grande era una suave curva de
labios rojos y plenos. Y su cutis no era blanco y rosado, pero
poseía una tersura y una delicadeza marfileñas. Si la expresión de
su rostro era en general demasiado circunspecta y reservada para
una persona tan joven, al hablar ahora con su padre era luminosa
como la mañana: llena de hoyuelos y miradas que expresaban alegría
infantil y esperanza ilimitada en el futuro.
Margaret regresó a casa a finales
de junio. Los árboles del bosque eran de un verdor oscuro, pleno y
umbrío. Los helechos que crecían bajo ellos atrapaban los rayos
oblicuos del sol: el tiempo era bochornoso, de una calma tensa.
Margaret solía caminar decidida junto a su padre, aplastando los
helechos con jubilosa crueldad cuando los sentía ceder bajo sus
pies ligeros y desprender su peculiar fragancia; por los extensos
campos a la cálida luz aromática, viendo multitudes de criaturas
libres y salvajes, disfrutando del sol y de las flores y las
hierbas que iluminaba. Esta vida, al menos los paseos, colmaban
todas las previsiones de Margaret. Estaba orgullosa de su bosque.
Sus gentes eran su gente. Se llevaba muy bien con todos. Había
aprendido sus peculiares palabras y le encantaba emplearlas.
Recuperó su libertad entre ellos, cuidaba a sus niños, hablaba o
leía despacio y con claridad a los ancianos,
llevaba platos exquisitos a los
enfermos. Al poco tiempo, decidió dar clases en la escuela, adonde
su padre acudía todos los días como tarea fija, aunque se sentía
continuamente tentada de ir a ver a algún amigo concreto (hombre,
mujer o niño) de alguna casita de la zona umbría y verde del
bosque. Su vida al aire libre era perfecta. La vida en casa tenía
sus inconvenientes. Se culpaba con la sana vergüenza de una niña de
su agudeza visual al apreciar que no todo era allí como debería
ser. Su madre —que había sido siempre cariñosa y tierna con ella—
ahora parecía disgustada a veces con su situación; creía que el
obispo descuidaba extrañamente sus deberes episcopales al no dar al
señor Hale un beneficio mejor; y casi reprochaba a su esposo que no
se atreviera a decir que quería dejar aquella parroquia y hacerse
cargo de una mayor. Él solía lanzar un sonoro suspiro y contestaba
que si pudiera hacer lo que debía en la pequeña parroquia de
Helstone daría las gracias. Pero se sentía cada día más abrumado.
El mundo resultaba cada vez más desconcertante. Margaret veía que
su padre se achicaba más y más a cada nuevo apremio de su esposa
para que se dedicara a buscar un ascenso. Y, en tales ocasiones, se
esforzaba por reconciliar a su madre con Helstone. La señora Hale
decía que la proximidad de tantos árboles le afectaba a la salud; y
Margaret intentaba animarla a salir a la hermosura del ejido, a los
extensos campos, elevados y salpicados de sol y sombra; porque
estaba segura de que su madre se había acostumbrado demasiado a no
salir de casa, y casi nunca llegaba en sus paseos más allá de la
iglesia, la escuela y las casas de al lado. Esto resultó bien
durante una temporada; pero, a medida que avanzaba el otoño y el
tiempo fue haciéndose más variable, se agudizó la idea de su madre
de que el lugar era insalubre, y se lamentaba incluso con más
frecuencia de que su marido, que era más instruido que el señor
Hume y mejor párroco que el señor Houldsworth, no hubiera recibido
el beneficio que habían conseguido aquellos dos vecinos
suyos.
Margaret no estaba preparada para
esta destrucción de la paz hogareña con largas horas de
descontento. Ya sabía, e incluso se había complacido con la idea,
que tendría que renunciar a muchos lujos, que en realidad sólo
habían sido problemas y cortapisas a su libertad en Harley Street.
Su entusiasta goce de todos los placeres sensuales lo compensaba
plenamente y hasta con creces el orgullo consciente de ser capaz de
prescindir de todos ellos en caso necesario. Pero las nubes nunca
aparecen en la zona del horizonte que esperamos. Ya había oído las
leves quejas y lamentaciones de su madre sobre alguna nimiedad
relacionada con Helstone y la posición de su padre en el lugar
durante las vacaciones de verano anteriores, pero había olvidado
los pequeños detalles menos agradables en la dicha general del
recuerdo de aquellos tiempos.
En la segunda mitad de septiembre
empezaron las tormentas y las lluvias otoñales y Margaret se vio
obligada a pasar en casa más tiempo que antes. Helstone quedaba a
cierta distancia de todos los vecinos de su mismo nivel y
refinamiento.
—Es uno de los lugares más
apartados de Inglaterra, desde luego —dijo la señora Hale en uno de
sus accesos quejumbrosos—. No dejo de pensar lo lamentable que es
que papá no tenga aquí con quién relacionarse. Está desperdiciado.
Sólo ve a agricultores y labriegos de un fin de semana al
siguiente. Si al menos viviéramos al otro lado de la parroquia ya
sería algo. Desde allí hay sólo un paseo a casa de los Stansfield.
Y la de los Gorman queda al lado.
—Gorman —dijo Margaret—. ¿Los
Gorman que hicieron su fortuna en el comercio en Southampton? ¡Oh!
Me alegro de que no los visitemos. No me gustan los comerciantes.
Creo que estamos mucho mejor aislados y prefiero que conozcamos
sólo a campesinos, labradores y gente sin pretensiones.
—¡No debes ser tan maniática,
Margaret, cariño! —dijo la señora Hale, pensando en un joven y
encantador señor Gorman a quien había visto una vez en casa de los
Hume.
—¡No! Yo considero que mi gusto
es muy amplio; me gusta toda la gente cuya ocupación tiene que ver
con la tierra; me gustan los soldados y los marineros, y las tres
profesiones ilustradas, como las llaman. Estoy segura de que no
querrás que admire a los carniceros, panaderos y cereros, ¿a que
no, mamá?
—Pero los Gorman no eran
carniceros ni panaderos sino carroceros muy respetables.
—Perfecto. Construir coches es un
oficio comercial también y yo creo que mucho más inútil que el de
carnicero y panadero. ¡Ay! ¡No sabes lo harta que estaba de los
viajes diarios en coche con la tía Shaw y cuánto añoraba
pasear!
Y desde luego Margaret paseaba, a
pesar del tiempo. Era tan dichosa al aire libre, junto a su padre,
que iba casi bailando; y con la suave violencia del viento del
oeste detrás, cuando cruzaba algún brezal parecía transportada
hacia delante, con la misma ligereza que una hoja caída arrastrada
por la brisa otoñal. Resultaba más difícil ocupar las tardes de
forma placentera. Su padre se retiraba a la biblioteca en cuanto
cenaban y su madre y ella se quedaban solas. La señora Hale nunca
se había interesado mucho por los libros y había disuadido a su
esposo de leerle en voz alta mientras ella hacía labor de estambre.
En determinado momento habían probado el juego del chaquete como
recurso. Pero cuando el señor Hale empezó a interesarse cada vez
más por la escuela y por los feligreses, comprobó que su esposa
tomaba muy a mal las interrupciones debidas a estas obligaciones y
que no las aceptaba como tareas naturales de su profesión, sino que
protestaba y luchaba contra ellas. Así que, mientras los niños aún
eran pequeños, él se retiraba a la biblioteca y
pasaba las tardes (cuando estaba
en casa) leyendo los libros teóricos y metafísicos que tanto le
gustaban.
Margaret siempre había llevado a
Helstone para las vacaciones una caja grande llena de libros
recomendados por los profesores o la institutriz, y los días
estivales se le hacían demasiado cortos para acabar las lecturas
antes de regresar a la ciudad. Ahora sólo había allí libros de la
colección de clásicos ingleses bien encuadernados y poco leídos,
que habían sacado de la biblioteca de su padre para llenar la
pequeña librería de la sala. Las estaciones de Thompson, el Cowper
de Hayley y el Cicerón de Middleton eran con mucho los más ligeros,
nuevos y entretenidos. Los estantes no aportaban muchos recursos.
Margaret explicó a su madre con todo lujo de detalles su vida
londinense, por la que la señora Hale demostró sumo interés
haciendo preguntas, unas veces divertida y otras con cierta
tendencia a comparar las circunstancias de desahogo y comodidad de
su hermana con los medios más limitados de la vicaría de Helstone.
En esas veladas, Margaret guardaba silencio de pronto y se quedaba
escuchando el goteo de la lluvia en el emplomado del mirador. Más
de una vez se sorprendió contando maquinalmente la repetición de
aquel monótono sonido mientras pensaba si se atrevería a preguntar
sobre un tema muy caro a su corazón: dónde estaba ahora Frederick,
qué hacía, cuándo habían recibido noticias suyas por última vez.
Pero la idea de que la delicada salud de su madre y su evidente
aversión a Helstone databan ambas de la época del motín en que
había participado Frederick —cuya historia Margaret no había oído
nunca completa y que ahora parecía tristemente condenada al
olvido—, la obligaba a detenerse y dejarlo. Cuando estaba con su
madre, su padre le parecía la persona más idónea a quien pedir
información; y cuando estaba con él, pensaba que le resultaría más
fácil hablar con su madre. Seguramente no hubiera mucho nuevo que
contar. En una de las cartas que había recibido antes de marcharse
de Harley Street, su padre le decía que habían tenido noticias de
Frederick: seguía en Río, estaba muy bien de salud y le enviaba
todo su cariño. Eso era lo esencial, pero no los detalles que ella
quería saber. En las raras ocasiones en que mencionaban su nombre,
siempre se referían a él como «el pobre Frederick». Conservaban su
habitación tal como la había dejado. Dixon, la doncella de la
señora Hale, la limpiaba y la ordenaba regularmente, aunque ella no
se encargaba de ninguna otra tarea doméstica y siempre recordaba el
día en que lady Beresford la había contratado como doncella de las
pupilas de sir John, las lindas señoritas Beresford, las beldades
del condado de Rutland. Dixon siempre había considerado al señor
Hale como una plaga que se había abatido sobre las perspectivas
vitales de su señorita. Si la señorita Beresford no se hubiera
precipitado tanto casándose con un pobre clérigo rural, nadie sabía
lo que podría haber llegado a ser. Pero Dixon era demasiado leal
para abandonarla en su desgracia y perdición (es decir, su vida de
casada). Se quedó con ella y se
consagró a sus intereses,
considerándose siempre el hada buena y protectora, cuyo deber era
confundir al gigante malvado, el señor Hale. El señorito Frederick
había sido su orgullo y su preferido. Todas las semanas se dedicaba
a ordenar su habitación, y su actitud y su aspecto se suavizaban un
poco, como si él fuera a llegar a casa aquella misma tarde.
Margaret no dejaba de pensar que
habían recibido alguna noticia de Frederick que su madre ignoraba y
que ésa era la razón de la inquietud y preocupación de su padre.
Parecía que la señora Hale no advertía ningún cambio en el aspecto
y el comportamiento de su esposo. Él siempre había sido sensible y
afable y le afectaba todo lo relacionado con el bienestar de los
demás. Podía pasarse muchos días deprimido después de asistir a un
enfermo en el lecho de muerte o enterarse de algún delito. Pero
Margaret notaba ahora en él una falta de atención, como si le
preocupara alguna otra cosa, cuyo agobio no se podía aliviar con
actividades cotidianas como consolar a los familiares de la persona
fallecida o dar clases en la escuela con la esperanza de atenuar
los males de la siguiente generación. El señor Hale ya no visitaba
tanto a sus feligreses, pasaba más tiempo encerrado en su estudio y
estaba pendiente del cartero del pueblo, cuya llamada era un golpe
en el postigo de la cocina, que en tiempos tenía que repetir hasta
que alguien reparaba en la hora del día, se daba cuenta de lo que
era y acudía a atenderle. Pero ahora el señor Hale esperaba al
cartero paseando por el jardín si hacía buen día y si no, en el
estudio, de pie junto a la ventana con expresión absorta, hasta que
llamaba o seguía su camino, tras saludar con un cabeceo entre
respetuoso y confidencial al párroco, que se quedaba mirándolo
hasta que pasaba el seto de eglantina y el gran madroño. Luego se
apartaba de la ventana e iniciaba el trabajo del día, manifestando
todos los indicios de abatimiento y preocupación.
Pero Margaret tenía esa edad en
que cualquier aprensión que no se base plenamente en el
conocimiento claro de los hechos se olvida fácilmente con un día de
sol o cualquier circunstancia exterior agradable. Y cuando llegaron
los luminosos días de octubre, todos sus cuidados desaparecieron
como vilanos de cardo arrastrados por el viento, y sólo pensaba en
los esplendores del bosque. Ya habían recogido la cosecha de
helechos; y como habían pasado las lluvias, eran accesibles muchas
hondonadas que sólo había podido atisbar durante julio y agosto.
Había aprendido a dibujar con Edith; y había lamentado tanto
durante la oscuridad del mal tiempo la ociosa y placentera
contemplación de la belleza del bosque mientras aún hacía buen
tiempo, que decidió bosquejar lo que pudiera antes de que empezara
de verdad el invierno. Y una mañana estaba ocupada preparando el
tablero, cuando la sirvienta Sara abrió de par en par la puerta de
la sala y anunció:
—El señor Henry Lennox.
Capítulo III
Vísteme despacio que tengo
prisa
«El señor Henry Lennox». Margaret
había pensado en él hacía sólo un momento, y había recordado sus
preguntas sobre sus probables ocupaciones en casa. Aquello era
parler du soleil et l'on en voit les rayons. Y la luz del sol le
iluminó la cara cuando posó la tabla y se acercó a saludarle.
—Avisa a mamá —le dijo a Sara—.
Mamá y yo queremos hacerle un montón de preguntas sobre Edith. Le
agradezco muchísimo que haya venido.
—¿No dije que lo haría? —preguntó
él en tono más bajo que el que había empleado ella.
—Pero le hacía tan lejos en las
Tierras Altas que nunca creí que viniera a Hampshire.
—¡Bueno! —dijo él en tono más
ligero—, nuestros recién casados se dedicaban a gastar unas bromas
tan tontas y a correr toda clase de peligros, escalando una
montaña, navegando en el lago, que la verdad es que pensé que
necesitaban un mentor que los cuidara. Y en realidad, así era; mi
tío no podía controlarlos y tenían al buen anciano aterrado
dieciséis de las veinticuatro horas del día. Lo cierto es que en
cuanto comprobé que no se les podía dejar solos, consideré una
obligación no separarme de ellos hasta que los viera embarcados a
salvo en Plymouth.
—¿Ha estado en Plymouth? Vaya,
Edith no lo menciona en ninguna carta. Claro que ha escrito tan
apurada últimamente. ¿Embarcaron realmente el martes?
—Embarcaron realmente, y me
liberaron de muchas responsabilidades. Edith me dio muchos mensajes
para usted. Creo que tengo una nota minúscula en algún sitio; sí,
aquí está.
—¡Gracias! —exclamó Margaret; y
como en realidad quería leerla a solas sin que la observara, se
excusó diciendo que iba a avisar ella misma a su madre de su
llegada (sin duda Sara había cometido algún error).
El empezó a mirar alrededor a su
modo escrutador en cuanto ella salió de la estancia. El sol matinal
inundaba la salita y le daba un aspecto inmejorable. Estaba abierta
la puerta vidriera central del mirador y la madreselva y los
rosales trepadores asomaban por la esquina. La pequeña extensión de
césped estaba preciosa con verbenas y geranios de vivos colores.
Pero la misma luminosidad exterior hacía que los colores del
interior parecieran tenues y desvaídos. Sin duda la alfombra había
visto tiempos mejores y la zaraza de las
cortinas y las fundas tenía
muchos lavados. Todo el aposento era más pequeño y raído de lo que
él había esperado como fondo y marco de Margaret, tan majestuosa
ella. Había varios libros sobre la mesa. Alzó uno: era el Paradiso
de Dante, con la adecuada encuadernación antigua de vitela blanca y
dorada; al lado había un diccionario y algunas palabras escritas
por Margaret. Sólo era una lista aburrida de palabras, pero aun así
le agradaba mirarlas. Los dejó con un suspiro.
«Resulta evidente que el
beneficio es tan pequeño como me dijo. Parece extraño, pues los
Beresford pertenecen a una buena familia».
Margaret había encontrado a su
madre mientras tanto. La señora Hale tenía uno de sus días
cambiadizos, en los que cualquier cosa se convertía en un problema
y una dificultad; y la llegada del señor Lennox adoptó esa forma,
aunque en el fondo se sentía halagada por el hecho de que hubiera
considerado que la visita merecía la pena.
—¡Es muy inoportuno! Hoy
comeremos pronto y sólo tomaremos fiambre para que las sirvientas
puedan seguir con la plancha. Pero claro, tenemos que invitarle a
comer, es el cuñado de Edith y demás. Y tu padre está muy
desanimado esta mañana por algo, no sé por qué. He ido al estudio
hace un momento y estaba inclinado sobre la mesa con la cara
cubierta con las manos. Le dije que creía que el aire de Helstone
no le sienta mejor que a mí y levantó la cabeza de repente y me
pidió que no volviera a decir una palabra contra Helstone porque no
lo soportaba; que si había un lugar que amara en el mundo, era
Helstone. Pero estoy segura de que es este aire húmedo y
enervante.
Margaret tuvo la sensación de que
una nube fina y gélida se había interpuesto entre el sol y ella
Había escuchado a su madre pacientemente con la esperanza de que la
aliviara un poco desahogarse; pero era hora de que la llevara a
saludar al señor Lennox.
—A papá le agrada el señor
Lennox; en el banquete de la boda lo pasaron en grande. Creo que se
animará con su visita. Y no te preocupes por la comida, querida
mamá. El fiambre será un almuerzo estupendo, que es lo que
seguramente considerará el señor Lennox una comida a las dos.
—Pero ¿qué haremos con él hasta
entonces? Sólo son las diez y media.
—Le pediré que me acompañe a
hacer algunos bosquejos. Sé que le gusta y así no tendrás que
ocuparte de él, mamá. Pero ahora ven, anda; si no, va a parecerle
muy extraño.
La señora Hale se quitó el
delantal de seda negra y suavizó el gesto. Parecía una dama bella y
distinguida cuando saludó al señor Lennox con la cordialidad debida
a alguien que era casi pariente. Él sin duda esperaba que le
pidieran que pasara allí el día,
y aceptó la invitación tan complacido que la señora Hale deseó
poder añadir algo al fiambre. A él todo le agradaba; le encantó la
idea de Margaret de salir juntos a dibujar, y por nada del mundo
molestaría al señor Hale, pues se verían muy pronto en la comida.
Margaret sacó los materiales de dibujo para que él eligiera los que
quisiera y, tras escoger debidamente papel y pinceles, se marcharon
los dos contentísimos.
—Espere, por favor, paremos un
momento aquí —dijo Margaret—. Ésas son las casas que me
obsesionaron tanto las dos semanas de lluvia Me reprochaba no
haberlas dibujado.
—Antes de que se derrumben y
desaparezcan. La verdad es que si hay que dibujarlas, y son muy
pintorescas, será mejor no dejarlo para el año que viene. Pero
¿dónde nos sentamos?
—¡Tendría que haber venido
directamente del bufete del Temple en vez de haber pasado antes dos
meses en las Tierras Altas! Mire ese precioso tronco que han dejado
los leñadores justo en el lugar perfecto para la luz. Pondré encima
el pañuelo y será un trono del bosque ideal.
—Con los pies en ese charco a
modo de escabel regio. Espere, me apartaré y así podrá acercarse
más por aquí. ¿Quién vive en esas chozas?
—Las construyeron los colonos
ilegales hace cincuenta o sesenta años. Una está deshabitada; los
forestales van a derribarla en cuanto se muera el anciano que vive
en la otra, ¡pobrecillo! Mire, ahí está. Tengo que ir a hablar con
él. Está tan sordo que se enterará usted de todos nuestros
secretos.
El anciano tomaba el sol delante
de su casa, con la cabeza descubierta y apoyado en el bastón.
Relajó el gesto rígido esbozando una sonrisa cuando Margaret se
acercó y le dijo algo. El señor Lennox se apresuró a introducir
ambas figuras en su esbozo y acabó el paisaje con una referencia
subordinada a ambos, como advirtió Margaret cuando llegó el momento
de levantarse, desechar agua y borradores y enseñarse el uno al
otro los esbozos. Entonces se echó a reír y se ruborizó. El señor
Lennox observaba su gesto.
—Vamos, eso se llama traición
—dijo ella—. ¿Cómo iba a imaginar yo que nos dibujaría al anciano
Isaac y a mí cuando me pidió que le preguntara la historia de esas
cabañas?
—Fue irresistible. No sabe qué
tentación tan fuerte. Casi no me atrevo a decirle lo mucho que me
gusta este esbozo.
Él no estaba totalmente seguro de
que Margaret hubiera oído la última frase antes de irse al arroyo a
lavar la paleta. Volvió bastante colorada, pero con expresión
totalmente ingenua y despreocupada. Él se alegró de que así fuera,
porque el comentario se le había escapado, en realidad, algo
bastante
raro en un hombre que premeditaba
sus actos tanto como Henry Lennox.
El aspecto de la casa era
perfecto y luminoso cuando llegaron. El ceño aborrascado de la
señora Hale se había despejado bajo la propicia influencia de un
par de carpas que le había regalado muy oportunamente una vecina.
El señor Hale había regresado de sus visitas matinales y esperaba
al visitante junto al portillo del jardín. Parecía todo un
caballero con su chaqueta raída y su sombrero gastado. Margaret se
enorgullecía de su padre, siempre le producía un orgullo nuevo y
tierno ver la impresión favorable que causaba a todos los extraños.
Pero escrutó con su mirada aguda el rostro paterno y encontró
rastros de alguna preocupación inusual, que sólo había dejado a un
lado de momento, pero no eliminado.
El señor Hale les pidió que le
enseñaran los bocetos que habían pintado.
—Me parece que has hecho los
tonos de la techumbre de paja demasiado oscuros, ¿no crees? —le
dijo a Margaret al devolverle el suyo y tendió la mano para coger
el del señor Lennox, que lo retuvo un momento, sólo un
momento.
—¡No, papá! No lo creo. La
siempreviva mayor y la uña de gato se han oscurecido mucho con la
lluvia. ¿Se parecen, papá? —dijo ella atisbando por encima del
hombro de su padre mientras él contemplaba las figuras del esbozo
del señor Lennox.
—Sí, mucho. Tu figura y tu porte
están muy bien. Y también la forma rígida de encorvar la espalda
larga y reumática el pobre Isaac. ¿Qué es lo que cuelga de la rama
del árbol? No puede ser un nido.
—¡Oh no! Es mi sombrero. No puedo
pintar nunca con el sombrero puesto; me calienta mucho la cabeza.
No sé si sabría pintar figuras. Hay por aquí muchas personas que me
gustaría pintar.
—Yo diría que siempre conseguiría
hacer un retrato que desee mucho hacer —dijo el señor Lennox—. Yo
confío plenamente en la fuerza de voluntad. Creo que a mí mismo me
ha salido bastante bien el suyo.
El señor Hale había entrado antes
que ellos en la casa, mientras Margaret se entretenía cortando unas
rosas para adornar con ellas su vestido matinal para la
comida.
«Una joven londinense normal
comprendería el significado implícito de ese comentario —pensó el
señor Lennox—. Trataría de descifrar en todo lo que le dijera un
joven el arrière-pensée de un cumplido. Pero no creo que
Margaret…».
—¡Un momento! —exclamó—. Déjeme
ayudarla.
Y cortó algunas rosas rojas
aterciopeladas que Margaret no alcanzaba;
luego dividió el botín, se puso
dos en el ojal y la hizo pasar complacida y feliz a arreglar sus
flores.
La conversación fluyó de forma
agradable y tranquila durante la comida. Ambas partes tenían que
hacerse muchas preguntas y que intercambiar las últimas noticias
sobre los movimientos de la señora Shaw en Italia. Y por el interés
de lo que se decía, la sencillez sin pretensiones de la vicaría, y
sobre todo la proximidad de Margaret, el señor Lennox olvidó la
leve decepción que había sentido al principio cuando vio que ella
sólo le había dicho la pura verdad al describir el beneficio de su
padre como muy pequeño.
—Margaret, cariño, podrías haber
recogido unas peras para el postre — dijo el señor Hale cuando
colocaron en la mesa el generoso lujo de una botella de vino recién
decantada.
La señora Hale estaba apurada.
Daba la impresión de que los postres fueran algo insólito e
improvisado en la vicaría; pero si el señor Hale hubiera mirado
detrás, habría visto bizcochos y mermelada, y además, todo
dispuesto de forma ordenada en el aparador. Pero se le había metido
en la cabeza la idea de las peras y no iba a renunciar a
ellas.
—Hay algunas de donguindo maduras
en el muro del sur que superan a todos los frutos y conservas
extranjeros. Anda, Margaret, ve a buscarlas.
—Propongo que pasemos al jardín y
las tomemos allí —dijo el señor Lennox—. No hay nada más delicioso
que hincar los dientes en el fruto jugoso, crujiente, cálido y
perfumado por el sol. Lo peor es que las avispas son tan insolentes
como para disputárnoslo incluso en el momento más placentero.
Se levantó como si se dispusiera
a seguir a Margaret, que había desaparecido por la puerta vidriera:
sólo esperaba el permiso de la señora Hale. Ella hubiera preferido
acabar la comida como era debido y con todo el ceremonial que se
había desarrollado a la perfección hasta entonces, máxime cuando
Dixon y ella habían sacado los aguamaniles de la despensa a fin de
ser tan correcta como correspondía a la hermana de la viuda del
general Shaw; pero no tuvo más remedio que resignarse cuando se
levantó también el señor Hale, dispuesto a acompañar a su
invitado.
—Me armaré con un cuchillo —dijo
el señor Hale—. Terminaron para mí los días de comer fruta de la
forma primitiva que ha descrito usted. Tengo que pelarla y partirla
para poder disfrutarla.
Margaret hizo un frutero para las
peras con una hoja de remolacha, que realzaba admirablemente su
color castaño dorado. El señor Lennox la miraba más a ella que a
las peras. Pero su padre, dispuesto a decidir con sumo cuidado el
mismo sabor y la perfección de la hora que le había robado a su
angustia, escogió primorosamente la fruta más madura y se sentó en
el banco del jardín
para disfrutarla a placer. El
señor Lennox y Margaret pasearon por el sendero elevado junto al
muro del sur, donde se oía el zumbido de las abejas que se afanaban
en las colmenas.
—¡Qué vida tan agradable llevan
ustedes aquí! Siempre he sentido cierto desdén por los poetas, con
sus deseos de «Tenga yo mi cabaña al pie de una colina» y cosas por
el estilo. Pero ahora creo que he sido un capitalino ignorante. En
este momento tengo la impresión de que un año de vida tan serena
como ésta compensaría con creces veinte años de duro estudio de
leyes.
¡Qué cielos! —exclamó alzando la
vista—, ¡qué follaje rojo y ambarino, tan perfectamente inmóvil!
—concluyó, señalando algunos de los grandes árboles del bosque que
cerraban el jardín como si fuera un nido.
—Le complacerá recordar que
nuestros cielos no siempre son tan azules como ahora. También aquí
llueve. Y las hojas se caen y se pudren, aunque a mí me parezca que
Helstone es un lugar tan perfecto como el que más. Recuerde cómo
menospreció mi descripción una tarde en Harley Street: «un pueblo
de cuento de hadas».
—¡Menospreciar, Margaret! Ésa es
una palabra bastante dura.
—Tal vez lo sea. Yo sólo sé que
me hubiera gustado explicarle lo que me entusiasmaba entonces y
usted…, ¿cómo lo diría?, habló irrespetuosamente de Helstone como
un simple pueblecito de cuento.
—No volveré a hacerlo —dijo él
con fervor. Doblaron la esquina del paseo.
—Casi desearía, Margaret —añadió,
y se interrumpió, titubeante. Era tan insólito que el desenvuelto
abogado titubeara que Margaret alzó la vista hacia él con cierto
asombro inquisitivo; pero al instante (por algo de él que no podía
determinar) deseó regresar junto a su madre, junto a su padre, a
donde fuera pero lejos de él, pues estaba segura de que iba a decir
algo a lo que no sabría qué responder. Pero el amor propio dominó
al instante aquella súbita agitación, que esperaba que él no
hubiera advertido. Claro que podría responder y responder lo
adecuado. Era vil y despreciable de su parte no atreverse a oír lo
que fuese, como si no tuviera fuerza para poner fin a cualquier
conversación con su elevada dignidad pudorosa.
—Margaret —dijo él,
sorprendiéndola al tomarle una mano, de modo que ella se vio
obligada a quedarse donde estaba y escucharle, y se despreció por
la palpitación que sintió en el pecho—. Margaret, desearía que no
le gustara tanto Helstone, que no pareciera tan absolutamente
dichosa y serena aquí. He estado esperando que pasaran estos tres
meses para encontrarla añorando Londres y a los amigos de Londres,
un poco, lo suficiente para que escuchara más amablemente —(pues
ella intentaba tranquila pero firmemente soltarse la
mano de la de él)— a alguien que
no tiene mucho que ofrecer, es cierto, sólo proyectos para el
futuro, pero que la ama, Margaret, casi a pesar de sí mismo.
Margaret, ¿tanto la he sobresaltado? ¡Hable!
Pues advirtió que le temblaban
los labios como si fuera a echarse a llorar. Ella hizo un gran
esfuerzo para calmarse y no habló hasta que consiguió dominarse y
que no le temblara la voz. Entonces dijo:
—Me ha sorprendido. No sabía que
me estimara de ese modo. Le he considerado siempre un amigo; y, por
favor, preferiría seguir haciéndolo. No me gusta que me hable como
lo ha hecho. No puedo contestarle como quiere que lo haga, y, sin
embargo, lamentaría muchísimo disgustarle.
—Margaret —dijo él, mirándola a
los ojos, que le sostuvieron la mirada con expresión franca y
directa, de absoluta buena fe y reacia a causar dolor. Él estuvo a
punto de preguntarle si amaba a otro, pero pensó que la pregunta
ofendería la pura serenidad de aquella mirada—. ¡Perdóneme! He sido
demasiado brusco. Ya he recibido mi castigo. Deme alguna esperanza.
Deme el pobre consuelo de decirme que no ha visto nunca a nadie a
quien pudiera…
—Otra pausa. No pudo acabar la
frase. Margaret se reprochó ser la causa de su aflicción.
—¡Ojalá no se le hubiera metido
semejante idea en la cabeza! ¡Era tan agradable considerarle un
amigo!
—Pero, Margaret, ¿puedo o no
puedo esperar que me considere alguna vez un enamorado? Ya veo que
todavía no, pero no hay prisa, alguna vez…
Ella guardó silencio un par de
minutos, tratando de determinar sus verdaderos sentimientos antes
de responder. Luego dijo:
—Le he considerado siempre un
amigo y sólo un amigo. Y me complace considerarlo como tal, pero
estoy segura de que nunca podré considerarlo de otro modo.
Intentemos ambos olvidar que ha tenido lugar esta
conversación…
—Iba a decir «desagradable» pero
se interrumpió a tiempo.
Él hizo una pausa antes de
contestar. Luego repuso en su tono frío habitual:
—Por supuesto, ya que sus
sentimientos son tan claros y esta conversación le ha resultado tan
claramente desagradable, sería mejor no recordarla. Eso es
absolutamente perfecto en teoría, ese plan de olvidar todo lo que
sea doloroso, pero a mí al menos me resultará un poco difícil
conseguirlo.
—Está enfadado —dijo ella con
tristeza—. Pero ¿cómo puedo remediarlo yo?
Parecía tan sinceramente apenada
cuando dijo esto que él luchó un momento con su franca decepción y
luego respondió más animoso, aunque todavía con cierta dureza en el
tono:
—Ha de tener en cuenta la
vergüenza, Margaret, no sólo de un enamorado, sino de un hombre muy
poco dado al romanticismo en general, prudente, mundano, como me
consideran algunos, que se ha desviado de sus hábitos regulares por
la fuerza de la pasión. Bien, no hablaremos más de eso; pero en la
única salida que ha concebido para los sentimientos más nobles y
profundos de su naturaleza, se encuentra con el rechazo y la
repulsa. Tendré que consolarme menospreciando mi propia estupidez.
¡Un letrado voluntarioso que piensa en matrimonio!
Margaret no podía responder a
esto. Le molestaba el tono. Parecía tocar y expresar todos los
puntos de discrepancia que le habían molestado siempre en él. Sin
embargo seguía siendo el hombre afable, el amigo más comprensivo,
la persona que mejor la entendía en Harley Street. Sintió cierto
desdén mezclado con la pena de haberle rechazado. Su bello
semblante adoptó un levísimo aire displicente. Fue oportuno que,
tras haber dado toda la vuelta al jardín, encontraran súbitamente
al señor Hale, cuyo paradero habían olvidado por completo. Aún no
había terminado la pera. La había pelado con delicadeza en una
larga tira fina como papel de seda y la estaba comiendo con
parsimonioso deleite. Era como la historia del rey oriental que
mete la cabeza en una palangana de agua, a petición del mago, y
antes de sacarla de inmediato pasa por la experiencia de toda una
vida. Margaret se sentía anonadada, incapaz de recuperar el
necesario dominio de sí misma para poder participar en la
conversación trivial que mantuvieron a continuación su padre y el
señor Lennox. Estaba seria y poco dispuesta a hablar, y se
preguntaba cuándo se marcharía de una vez el señor Lennox y le
permitiría relajarse y pensar en los acontecimientos del último
cuarto de hora. Él tenía casi tantas ganas de marcharse como ella
de que lo hiciera, pero debía a su vanidad mortificada, o a su
dignidad, el sacrificio de unos minutos de charla despreocupada y
ligera, por mucho que le costara. Observaba la cara pensativa y
triste de ella de vez en cuando.
«No le soy tan indiferente como
cree —se dijo—. No renuncio a la esperanza».
Antes de que transcurriera un
cuarto de hora, había empezado a conversar con tranquilo sarcasmo;
hablaba de la vida en Londres y de la vida en el campo como si
fuera consciente de su segundo yo burlón y temiera la propia burla.
El señor Hale estaba desconcertado. Su visitante era un hombre
distinto al que había conocido en el banquete nupcial y aquel mismo
día en la comida; un hombre más mundano, ingenioso y ligero y, como
tal, en desacuerdo con el señor Hale. Los tres sintieron un gran
alivio cuando al fin dijo que tenía que marcharse en seguida si
quería tomar el tren de las cinco. Entraron en la casa a buscar a
la señora Hale para que se despidiera de ella. En el último
momento, salió de nuevo a la luz el verdadero yo del señor
Lennox.
—Margaret, no me desprecie. Tengo
un corazón, a pesar de toda esta forma vana de hablar. Como prueba
de ello, creo que la amo más que nunca, si es que no la odio, por
el desdén con que me ha escuchado durante esta última media hora.
Adiós, Margaret… ¡Margaret!
Capítulo IV Dudas y
dificultades
Él se había marchado. Cerraron la
puerta al atardecer. Ya no había cielos azul intenso ni tonos rojos
y ambarinos. Margaret subió a cambiarse para el té y encontró a
Dixon bastante malhumorada por el trastorno que había ocasionado la
visita en un día de tanto trabajo. Lo demostró cepillándole el
cabello furiosamente, con el pretexto de que tenía mucha prisa para
ir a atender a la señora Hale. A pesar de todo, Margaret tuvo que
esperar un buen rato en la sala a que bajara su madre. Se sentó
sola junto al fuego, de espalda a las velas apagadas sobre la mesa,
y pensó cómo había transcurrido el día: había resultado muy
satisfactorio el paseo, y hacer los bosquejos; la comida había sido
agradable y animada; y el paseo por el jardín, desagradable y
lamentable.
¡Qué distintos eran los hombres
de las mujeres! Allí estaba ella, tan inquieta y desdichada porque
su instinto había hecho imposible todo menos el rechazo, mientras
que él, a los pocos minutos de haberse encontrado con el rechazo de
lo que debía haber sido la propuesta más profunda y sagrada de su
vida, podía hablar como si los sumarios, el éxito y todas sus
consecuencias superficiales de una buena casa, la compañía
inteligente y agradable, fueran los únicos objetos declarados de
sus deseos. ¡Santo cielo! ¡Cómo podría haberle amado si hubiera
sido sólo diferente, con una diferencia que, al pensarlo, creía que
tenía que ser profunda! Entonces se le ocurrió que, en realidad,
tal vez hubiese fingido ligereza para disimular la amargura del
desengaño, una amargura que a ella se le habría grabado en el
corazón si hubiese amado y hubiese sido rechazada.
Su madre llegó al fin, antes de
que ese torbellino de pensamientos se asentara en algo parecido al
orden. Margaret tuvo que desechar los recuerdos de todo lo dicho y
hecho durante el día para escuchar con atención el relato de su
madre: Dixon se había quejado de que la tabla de la plancha había
vuelto a quemarse; habían visto a Susan Lightfoot con flores
artificiales en el sombrero, lo que demostraba su carácter vanidoso
y alocado. El señor Hale tomaba el té a sorbos sumido en un
silencio abstraído. Margaret se respondía a todo ella misma. Se
preguntaba cómo podían ser tan olvidadizos su padre y su
madre, tan indiferentes a su
compañero durante todo el día que ni siquiera habían mencionado su
nombre. Olvidaba que a ellos no les había hecho ninguna
proposición.
Después del té, el señor Hale se
levantó y se quedó plantado junto a la chimenea, con el codo
apoyado en la repisa y la cabeza apoyada en la mano, cavilando y
suspirando profundamente de vez en cuando. La señora Hale fue a
consultar a Dixon sobre la ropa de invierno para los pobres.
Margaret preparó la labor de su madre, pensando horrorizada en la
larga velada que le aguardaba y deseando que llegara la hora de
irse a la cama para poder repasar los acontecimientos del
día.
—¡Margaret! —dijo el señor Hale
al fin, de forma tan súbita y apremiante que la sobresaltó—. ¿Es
urgente ese tapiz? Quiero decir, si puedes dejarlo un momento y
venir a mi estudio. Tengo que hablar contigo de algo muy importante
para todos nosotros.
«Muy importante para todos
nosotros». El señor Lennox no había tenido ocasión de hablar a
solas con su padre después de su rechazo, porque eso sí que sería
un asunto muy importante. En primer lugar, Margaret se sentía
culpable y avergonzada de haberse hecho tan mayor como para que
pensaran en su casamiento; y, en segundo lugar, no sabía si
disgustaría a su padre que hubiese decidido rechazar la proposición
del señor Lennox. Pero en seguida se dio cuenta de que su padre no
quería hablarle de nada que hubiera ocurrido última y súbitamente y
hubiese provocado ideas complicadas. El la hizo sentarse a su lado,
avivó el fuego, despabiló las velas y suspiró un par de veces antes
de decidirse a hablar. Y sus palabras fueron un sobresalto, pese a
todo.
—¡Margaret! Voy a dejar
Helstone.