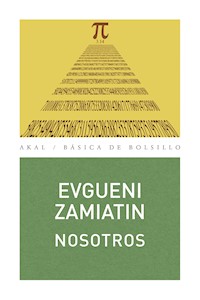
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Nosotros presenta un futuro dominado por una sociedad teóricamente perfecta que ha renunciado a la naturaleza en favor de la tecnología y el control de los humanos. Un Estado omnipresente domina una sociedad en la que las personas han sido reducidas a números. La individualidad es aniquilada. El constructor-jefe de la gran nave espacial encargada de implantar en otros planetas las bondades de este sistema opresor, comienza a tener dudas?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 153
Serie Clásicos de la literatura eslava
Evgueni Zamiatin
NOSOTROS
Traducción: Sergio Hernández-Ranera
Nosotros presenta un futuro dominado por una sociedad teóricamente perfecta que ha renunciado a la naturaleza en favor de la tecnología y el control de los humanos. Un Estado omnipresente domina una sociedad en la que las personas han sido reducidas a números. La individualidad es aniquilada. El constructor-jefe de la gran nave espacial encargada de implantar en otros planetas las bondades de este sistema opresor comienza a tener dudas…
Mucho antes de que lo hicieran Huxley y Orwell, el ruso Evgueni I. Zamiatin logra componer en 1920 esta sorprendente narración, que marca el inicio en toda regla de la novela antiutópica. Una extraña poesía de precisión matemática reina en toda la obra, que, cargada de ironía, sigue advirtiéndonos, hoy más que nunca, de que nunca estaremos a salvo de la vocación totalitaria. «Y nosotros, mis queridos lectores de otro planeta, iremos a visitarles para que su vida sea tan ideal, racional y precisa como la nuestra…», dice el constructor de la nave. Con los fenómenos de la globalización y el cambio climático ya iniciados, la alerta sugerida por esta imponente novela tiene más vigencia que nunca.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2008
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3163-5
Prólogo
Nosotros es una novela rompedora, como no podía ser de otra manera en un hombre que se hallaba construyendo un rompehielos mientras la escribía. Aunque pocos lo sepan, esta obra es una de las cumbres literarias del siglo XX, cosa que admiten sin vacilar los que la conocen. No en vano, este trabajo inauguró plenamente el subgénero literario de la antiutopía o ciencia-ficción distópica, y sirvió de modelo e inspiración para narraciones posteriores más célebres, aunque no por ello superiores, tales como Un mundo feliz y 1984. Escrita en ruso en 1920 por Evgueni Ivánovich Zamiatin (Lebedian, 1884 - París, 1937), Nosotros fue publicada primeramente en inglés en 1924, y más tarde en francés, pero no se pudo leer en ruso en la Unión Soviética hasta 1988, año en que salió a la luz al mismo tiempo que 1984. Al año siguiente, fue publicada en edición conjunta con Un mundo feliz. El carácter visionario de este libro realza la audacia de su autor, de quien basta ver una fotografía de aquellos años para comprobar que su mirada, aparentemente un tanto bizca, en realidad, tiene la capacidad de enfocar dos planos a la vez.
Esos dos planos bien pudieran ser dos tiempos históricos distintos, pues este tipo de literatura, el de las parábolas sobre el poder y la alerta ante la industrialización salvaje y los sistemas totalitarios, sigue gozando en la actualidad de plena vigencia aun después de transcurridos dieciocho años desde la caída del muro de Berlín. La grandeza del género inaugurado por Zamiatin –y ya antes apuntado por H. G. Wells (La máquina del tiempo, 1895 y Una utopía moderna, 1905) y Jack London (El talón de hierro, 1908)– reside en que la denuncia que plasman estas obras no sólo es aplicable a las dictaduras de corte estalinista, sino a un sistema de dominación mucho más amplio y supranacional cuyo método tiene un nombre de sobra conocido por todos: la globalización. Pero antes de profundizar en estas cosas, tan intrigantes como rotundas, la azarosa vida de Zamiatin y su original figura merecen un repaso.
Evgueni I. Zamiatin
Zamiatin era un genio. De hecho, antes que literato fue un brillante ingeniero naval y estuvo dedicado a la construcción de buques de gran calado en Gran Bretaña. Estudió en el Instituto Politécnico de San Petersburgo y, antes y después de graduarse, viajó por toda Rusia y visitó ciudades extranjeras como Constantinopla, Esmirna, Salónica, Beirut, Jerusalén y Port Said. Simpatizante del partido bolchevique desde sus inicios, se encontraba casualmente en Odessa en 1905 cuando tuvo lugar la rebelión de los marineros del acorazado Pótiomkin (y también en Helsinki en ocasión de la de Sveaborg). Desdeñó la posibilidad de quedarse trabajando en el mencionado instituto en calidad de profesor y, en cambio, prefirió alternar sus publicaciones técnicas con las primeras narraciones de ficción. A esta primera etapa pertenecen los Relatos de la vida provinciana. 1916 es un año clave en la vida de Evgueni Ivánovich: las autoridades zaristas le censuran una novela de marcado carácter antimilitarista (En el quinto infierno), y durante el transcurso de la I Guerra Mundial es enviado a Inglaterra para acometer la construcción de buques rompehielos. Allí vivió en un suburbio de Newcastle llamado Jesmond y trabajó en los astilleros del vecino Wallsend. Los planos y especificaciones de su nave favorita, el Alexander Nevski (más tarde rebautizado como Lenin), llevan la peculiar firma de D-503, I-330 y O-90: los principales protagonistas de Nosotros. Su estancia en los alrededores de Newcastle supone la entrada en contacto con un ambiente laboral basado en el taylorismo, un sistema de eficiencia industrial en el trabajo que comienza a inquietarle. De vuelta a Rusia en 1917, Zamiatin dirige la edición de sus propias obras: Al final del mundo, la serie de cuentos cortos Fábulas para muchachos adultos, e Isleños (1918), relato también escrito durante su estancia en Inglaterra y en el que ridiculiza tanto a ingleses como a rusos. Funda una escuela literaria, Hermanos de Serapión, y ejerce de profesor durante un tiempo en el Instituto Politécnico de San Petersburgo, pero su entusiasmo revolucionario empieza a decrecer. Una comedia suya, La pulga, es representada en los teatros durante la primera fase de la NEP (la Nueva Política Económica de la URSS). Al igual que en Isleños y en La sociedad de los honorables campañeros, Zamiatin ironiza en La pulga de nuevo sobre rusos e ingleses. Pero la permisividad de la NEP se acaba y la edición de Nosotros es censurada. Es más, las dificultades para representar teatralmente las obras de este autor son cada vez más evidentes. Finalmente, agobiado por la imposibilidad manifiesta de seguir desarrollando su profesión de escritor, Evgueni I. Zamiatin, por mediación de Maxím Gorki, dirige una impresionante carta al mismísimo Stalin con el ruego de obtener permiso para abandonar la Unión Soviética junto a su esposa. Se le concede la autorización para marcharse del país, pero antes de dirigirse hacia el exilio, logra publicar La inundación (1929). Tras una primera estancia en Praga, se establece finalmente en París, donde fallece en 1937 en el olvido. Ésta es la carta:
Estimado Iosif Vissiaronovich:
Condenado a un castigo supremo, el autor de la presente carta se dirige a Usted con la petición de que la citada pena le sea conmutada.
Seguramente mi nombre le resulte conocido. Como para cualquier otro escritor, la mera posibilidad de la privación de escribir constituye para mí un castigo mortal. Y las condiciones creadas son tales, que no puedo continuar con mi labor, pues es inconcebible realizar tarea creativa alguna cuando uno se ve obligado a trabajar en una atmósfera de acoso sistemático, el cual, además, se endurece año tras año.
De ningún modo pretendo representar la inocencia ultrajada. Soy consciente de que, durante los tres o cuatro primeros años que siguieron a la revolución, escribí algunas cosas que han podido dar pie a ciertos ataques. Sé que tengo la mala costumbre de decir en un momento determinado no lo que podría resultar conveniente, sino lo que estimo es la verdad. En particular, nunca he ocultado mi actitud hacia el servilismo literario, el vasallaje y la hipocresía. Consideraba, y sigo considerando, que eso rebaja tanto al escritor como a la revolución. En su día, esa cuestión, planteada de forma áspera y ofensiva para muchos en uno de mis artículos (en la revista La casa de las Artes 1, 1920), marcó el inicio de una campaña de prensa dirigida contra mí.
Desde entonces, esa campaña, por diferentes razones, continúa hasta el día de hoy, donde ha llegado a tales extremos que la calificaría de fetichismo; al igual que cuando los cristianos, para mayor comodidad, crearon el diablo como personificación de todas las formas del mal, del mismo modo la crítica ha hecho de mí el diablo de la literatura soviética. Escupir al diablo se considera una buena acción y cada uno escupe como puede. En todas mis obras han detectado sin falta una intención diabólica. Para dar con ella, no han vacilado en atribuirme incluso dones de profeta. Así, en uno de mis cuentos (El Dios), publicado en la revista Anales, en el año 1916, algún crítico se las ingenió para encontrar... «una burla contra la revolución en relación con la transición a la NEP». En un relato (El monje Erasmo) de 1920, otro crítico (Mashbits-Verov) percibía «una parábola sobre lo juiciosos que se hicieron los jefes durante la NEP». Independientemente del contenido de cualquiera de mis escritos, basta la simple aparición de mi firma para tacharlo de criminal. Más recientemente, en el mes de marzo de este año, la Oblit de Leningrado adoptó medidas para que no quedara ninguna duda al respecto. Yo había revisado, a petición de la editorial Akademia, la traducción de la comedia de Sheridan La escuela de la maledicencia, y había escrito un artículo sobre su vida y obra. Naturalmente, no había en ese artículo ninguna maledicencia por mi parte (algo imposible). No obstante, la Oblit no sólo prohibió el artículo, sino que incluso prohibió a la editorial mencionar mi nombre como corrector de la traducción. Y sólo después de mi apelación en Moscú, sólo después de que el Glavit, evidentemente, le hiciera comprender que no se podía actuar con semejante ingenua franqueza, se autorizó tanto la publicación de mi artículo como la inclusión de mi nombre criminal.
Saco a colación este hecho porque muestra con claridad, podría decirse de forma químicamente pura, la actitud que se ha tenido conmigo. De la extensa colección de ejemplos que atesoro, aún citaré un hecho más. Ya no se trata de un artículo fortuito, sino de una pieza de gran envergadura, en la que he trabajado durante casi tres años. Estaba seguro de que esa obra, una tragedia titulada Atila, conseguiría acallar finalmente a todos los que habían hecho de mí una especie de oscurantista. Creía tener todos los fundamentos para albergar esa certeza. La obra fue leída en una sesión del consejo artístico del Gran Teatro Dramático de Leningrado, donde estaban presentes representantes de dieciocho fábricas de Leningrado. He aquí algunos extractos de sus opiniones (reflejados en las actas de la sesión del 15 de mayo de 1928).
El representante de la fábrica Volodarski dijo: «Esta obra, escrita por un autor contemporáneo, trata el tema de la lucha de clases en la Antigüedad, cosa que está en consonancia con los tiempos modernos que corren... Su ideología es completamente admisible... La obra produce una fuerte impresión y elimina los reproches lanzados sobre la dramaturgia moderna, relativos a que no produce buenas obras»... El representante de la fábrica Lenin, resaltando el carácter revolucionario de la obra, encuentra que «esta pieza, por su valor artístico recuerda las obras de Shakespeare... Una obra trágica, extraordinariamente repleta de acción, que cautivará a los espectadores». El representante de la fábrica de hidromecánica considera que «todas las situaciones de la obra tienen mucha fuerza y resultan apasionantes», y recomienda que se represente en el aniversario del teatro.
Con lo de Shakespeare, los camaradas obreros se pasaron de la raya; pero, en cualquier caso, M. Gorki escribió acerca de la obra que la consideraba «de un alto valor, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista social» y que «el tono heroico de la obra y el heroísmo del argumento no pueden ser más provechosos en nuestros días». La obra fue aceptada para su representación en el teatro, fue autorizada por el Comité del Repertorio Central y luego..., ¿se llegó a montar la obra para ese público obrero que le había dado tal calificación? Pues no. La obra, que ya estaba a mitad de los ensayos en el teatro y anunciada en cartel, fue posteriormente prohibida a requerimiento del Oblit de Leningrado.
La muerte de mi tragedia Atila supuso, en efecto, una tragedia para mí: a partir de entonces, me di perfecta cuenta de que cualquier tentativa para cambiar mi situación resultaría inútil. Además, poco después se desató el famoso lío con mi novela Nosotros y también el de Caoba, de Pilniak. Naturalmente, para eliminar al diablo se acude a cualquier adulteración. Y mi novela, escrita nueve años antes, en 1920, fue presentada junto a Caoba como si fuese mi último trabajo, mi nueva obra. Se organizó una persecución sin precedentes en la literatura soviética, mencionada incluso en la prensa extranjera. Se hizo de todo con tal de cerrarme cualquier posibilidad de continuar con mi trabajo. Comencé a dar miedo a mis antiguos camaradas, a las editoriales y a los teatros. Quedó prohibido el préstamo de mis libros en las bibliotecas. Mi obra de teatro La pulga, representada con constante éxito en el Teatro del Arte durante cuatro temporadas, fue retirada del repertorio. Se suspendió la edición de mis obras completas en la editorial Federatsia. Cualquier editorial interesada en editar mis trabajos se expone a la quema inmediata, que ya han experimentado tanto Federatsia como Tierra y fábrica y, especialmente, «la editorial de los escritores de Leningrado». Esta última editorial incluso se arriesgó a tenerme durante todo el año como miembro del consejo de dirección y, aunque no se atrevió a utilizar mi experiencia literaria, me encargó la corrección estilística de obras de escritores jóvenes, algunos de los cuales eran comunistas. Esta primavera, la sección del RAPP de Leningrado consiguió que me expulsaran del consejo de dirección y que cesara en mi trabajo. La Gaceta Literaria lo anunció solemnemente, añadiendo de forma inequívoca: «Hay que conservar la editorial, pero no para los Zamiatin». Se cerró para Zamiatin la última puerta que daba al lector: la sentencia de muerte para este autor quedó así publicada.
En el código penal soviético el escalón inferior a la pena de muerte es la expulsión del país. Si de verdad soy un criminal y merezco un castigo, con todo, pienso que no debe ser tan grave como la muerte literaria. Por eso pido su conmutación por la expulsión de la URSS y tener derecho a que mi mujer me acompañe. Pero si no soy un criminal, pido entonces permiso para viajar temporalmente al extranjero junto con mi esposa, aunque sólo sea por un año, y poder regresar en cuanto sea posible a nuestro país para servir a la literatura con grandes ideas sin tener que actuar de lacayo de gente insignificante, apenas cambie la opinión, aunque sólo sea en parte, del papel del escritor en nuestro país. Estoy seguro de que ese momento ya está cercano, porque, inmediatamente después de haber creado con éxito una base material, se plantea de forma ineludible la creación de una superestructura, un arte y una literatura que realmente sean dignos de la revolución.
Sé que la vida en el extranjero tampoco me resultará fácil, pues no soporto estar en el bando reaccionario. De ello puede dar fe mi pasado: me afilié al partido bolchevique durante los tiempos zaristas, sufrí cárcel, dos exilios y un proceso en tiempos de guerra por escribir un relato antimilitarista. Sé que aquí, debido a la costumbre que tengo de escribir según lo que me dicta mi conciencia y no por mandato alguno, me han proclamado como un escritor de derechas, mientras que allí es probable que tarde o temprano y por esa misma razón me tilden de bolchevique. Pero incluso en esas difíciles condiciones, allí no me condenarán al silencio. Allí tendré la posibilidad de escribir y de publicar, aunque no sea en ruso.
Si debido a las circunstancias me veo ante la imposibilidad (temporal, espero) de escribir en ruso, tal vez logre, al igual que el polaco Joseph Conrad, convertirme temporalmente en un escritor en lengua inglesa, puesto que ya he escrito en ruso alguna cosa sobre Inglaterra (el relato satírico Los isleños, y otras cosas) y escribir en esa lengua sólo me resulta un poco más difícil que en ruso. Iliá Ehrenburg, que sigue siendo un escritor soviético, trabaja desde hace tiempo principalmente para la literatura europea, escribiendo para ser traducido a lenguas extranjeras. ¿Por qué lo que se le permite a Ehrenburg no puede permitírseme a mí? Citaré otro nombre más: B. Pilniak. Al igual que yo, Pilniak ha compartido plenamente conmigo el papel de diablo, ha sido el principal blanco de la crítica y, para descansar de esa persecución, se le ha permitido viajar al extranjero. ¿Por qué lo que se le permite a Pilniak no puede permitírseme a mí?
Podría también basar mi solicitud para viajar al extranjero en motivos más corrientes, aunque no menos serios: necesito seguir un tratamiento en el extranjero para librarme de una vieja enfermedad crónica (colitis) y también tendría que estar personalmente en el extranjero para llevar a escena dos de mis obras, que han sido traducidas al inglés y al italiano (La pulga y La sociedad de los campaneros honoríficos, las cuales ya han sido representadas en los teatros soviéticos). Además, la supuesta representación de esas obras me daría la posibilidad de no agobiar al Narkomfln (Comisariado Popular de Finanzas, N. del T.) solicitándole dinero. Todos estos motivos son evidentes. Sin embargo, no quiero ocultar que la razón principal de mi petición para obtener el permiso de viajar al extranjero en compañía de mi mujer radica en la situación sin salida en la que yo, como escritor, me encuentro dentro de la URSS; en la sentencia de muerte dictada contra mí en este país como escritor.
La extraordinaria atención que ha dispensado a otros escritores que se han dirigido a usted, me permite albergar la esperanza de que mi petición sea también tenida en cuenta.
Junio de 1931
La distopía yNosotros
El término de distopía funciona como antónimo de utopía y fue acuñado por John Stuart Mill a finales del siglo XIX. La utopía, al margen de su significado etimológico de «idea muy halagüeña, pero irrealizable», hace referencia al lugar donde «todo es como debe ser». En contraposición, la distopía o antiutopía designa una sociedad ficticia indeseable en sí misma. Las utopías, como las planteadas por H. G. Wells, no se basan en la sociedad actual y tienen lugar en un tiempo y lugar remotos, mientras que la sociedad distópica o antiutópica discurre en un futuro cercano y está basada en las tendencias sociales de la actualidad, pero llevadas a extremos espeluznantes.
Las narraciones distópicas se presentan como sátiras, de ahí que su planteamiento, como utopías en un caso o distopías, en otro, dependa del punto de vista del autor. Aquí es donde Zamiatin brilla antes que nadie con Nosotros. Su fina y matemática ironía, que da no pocos quebraderos de cabeza a quien la traduce de cara a respetar escrupulosamente esa extraña precisión, es la primera y angustiosa denuncia ante los sistemas totalitarios. Inclinado como buen ruso a ofrecer una visión de las cosas tal vez pesimista, este ingeniero naval duda de que el progreso tecnológico satisfaga realmente a los seres humanos. Es la misma idea que ya apuntara otro ruso, Fiódor Dostoievski, en sus Apuntes del Subsuelo (aunque Dostoievski lo hizo de manera explícita, al rechazar el socialismo utópico). En honor a la verdad, una fenomenal pero conocida novela que Jules Verne escribió en 1879 contiene ya ciertos rasgos utópicos y distópicos. Se trata de Los quinientos millones de la Begun, una interesantísima narración en la que se muestran dos ciudades-Estado creadas a partir del distinto uso que se da a una colosal herencia: la utópica France-ville, preocupada en alargar la vida humana y ofrecer todo tipo de comodidades a sus ciudadanos a través de los avances de la ciencia y la tecnología, y Stahlstad, una ciudad-fortaleza gobernada por un proto-Hitler prusiano de ideas racistas, y dedicada a desarrollar armas de una potencia jamás vista para todo país que las pueda pagar. Sus habitantes son simples números sin personalidad afanosamente empleados en la industria de la ciudad, la cual se rige por un régimen de terror militar. Como se puede apreciar, el gran visionario francés también supo entrever a años vista el advenimiento del régimen nazi, las armas químicas y, tal vez, la construcción de la utopía social.
George Orwell, el archifamoso autor de 1984 y Rebelión en la granja, reconoció el entusiasmo que le produjo la lectura de Nosotros. Es sabido que se hizo con una edición en francés y se lamentó de no hallar una edición inglesa a mano: «Resulta sorprendente que ningún editor británico haya sido lo bastante emprendedor para reeditarlo». Orwell consideraba que la obra cumbre de Zamiatin era superior a la de Huxley (Un mundo feliz, 1931), y se sorprendía de que la novela hubiera pasado desapercibida (quizá porque la fama de Nosotros se vería impulsada por 1984). No hay que ser un sagaz crítico literario para encontrar en 1984 numerosos elementos absolutamente calcados de Nosotros: el Gran Hermano es el equivalente al Benefactor; la telepantalla deriva de las Tablas de la Ley; la policía del Pensamiento recuerda a los Guardianes, y la habitación 101 (el despacho de Orwell en la BBC durante la II Guerra Mundial) es deudora del auditórium 112 (en realidad, la celda en la que Zamiatin llegó a estar preso en dos ocasiones), etc. En palabras de Orwell, Huxley tuvo que verse también influenciado por la obra de Zamiatin, aunque nunca lo llegara a reconocer. De hecho, la reivindicación de los sentimientos frente al amor programado es una característica de la narración de este brillante escritor ruso que también se halla presente en Un mundo feliz. Fascinado por el universo de Nosotros, tan cruel como el de 1984, Orwell afirma que Zamiatin comprende mucho mejor que Huxley el lado irracional del totalitarismo, pues a su juicio, los que detentan el poder en Un mundo feliz carecen en realidad de motivos poderosos para mantenerse en él; la finalidad no es la explotación económica, no hay hambre de poder ni sadismo. Por el contrario, Zamiatin sugiere que el poder es un fin en sí mismo y que su razón principal es actuar con saña y dureza.
A primera vista, podría parecer que Nosotros es simplemente un retrato satirizado de la sociedad soviética de aquel entonces. Pero la verdad es que la narración va mucho más allá: es una visión sobrecogedora sobre un mundo superindustrializado que extrema sus características. La preocupación por el avance de la técnica es una constante en muchos autores desde el momento en que la revolución industrial echa a andar en el siglo XIX a machamartillo, caiga quien caiga y sin ahorrar sangre ni sufrimiento. La ciencia tiene que estar al servicio del hombre, pero no al revés. Y Zamiatin ya conoce de primera mano la brutalidad que representa la racionalización del trabajo a gran escala que supone el taylorismo.
La originalidad de Zamiatin reside en parte en su formación en ciencias: en su novela, todas las actividades humanas están reducidas a ecuaciones matemáticas. Los personajes no tienen nombre, sino números, y D-503, el protagonista principal, posee características propias de la biografía de Evgueni Zamiatin, pues es el constructor jefe de una gran nave espacial. La libre voluntad es la causa de la infelicidad y las vidas de los ciudadanos, que ya no son tales, sino números, son controladas con la precisión matemática del sistema de eficiencia industrial de Taylor. La lectura de Nosotros descubre ciertas similitudes con algunos pasajes bíblicos, en concreto con los primeros pasajes del Génesis: el Estado Único opresor de Nosotros bien puede simbolizar el Paraíso, D-503 es Adán e I-330, Eva. La serpiente del Paraíso está representada por S-4711, quien es un individuo con un cuerpo descrito como «doblemente curvado». La referencia a Mefistófeles, el demonio, es bastante clara: en la novela, los rebeldes que viven más allá del descomunal muro que delimita el «paraíso» gobernado por el Estado Único se llaman Mefi. La crítica implícita que Zamiatin dedica al cristianismo no se queda aquí, pues lo deja por los suelos con un par de referencias más veladas, al señalarlo como antecesor del Estado Único.
Pero es gracias al terreno de las matemáticas donde el genial ingeniero y escritor ruso consigue dar forma a sus símbolos más satíricos e irónicos. El Estado Único presume de haber hallado la perfección a través de las matemáticas, pese a que éstas contienen aspectos irracionales. En una sociedad donde la imaginación se extirpa mediante operaciones quirúrgicas, se rinde pleitesía a las ciencias exactas aun cuando éstas manejan conceptos como los números imaginarios (cuya unidad es la ). En la novela, los nombres-números de los protagonistas obedecen a una lógica sencilla atendiendo al sexo: los números de los hombres siempre empiezan por una letra consonante y acaban en número impar, y los de las mujeres comienzan por vocales y finalizan en cifras pares. Las letras siempre aluden a las características físicas de cada personaje: I-330 es alta, esbelta y con ideas imaginativas; O-90 es rechoncha y un poco simplona; el intrigante S-4711 tiene el cuerpo doblemente curvado… En la novela original, estos personajes figuran así, con letras del alfabeto latino. Sin embargo, D-503 y YU figuran con caracteres cirílicos: Д -503 y Ю. Д supuestamente se asemeja a un bajel (con lo que se haría alusión a la nave «Integral») y , a un pez (con lo que así se indicaría su aspecto de pez). Y también se detectan ironías más allá de las matemáticas: D-503 alude al color frambuesa, pese a que no ha visto fruta alguna en su vida (la alimentación en el Estado Único es un derivado del petróleo, quizá un antecedente de la comida basura que domina ya algún que otro país en nuestros días).
Evgueni Ivánovich Zamiatin es un representante más de esa tierra prolífica en genios que se llama Rusia. Lo que quiero decir es que no hay que sorprenderse de que once años antes que Huxley y veintiocho que Orwell, un ruso se adelantara a todos y escribiera la primera gran sátira antiutópica. Parafraseando a Andrei Bítov, Rusia siempre ha ido por delante de Occidente, en el sentido de que allí todo sucede antes. Setenta años después de la aparición de Guerra y Paz, Estados Unidos maduró y produjo Loque el viento se llevó, que es muy inferior a la obra de Tolstoi. Cuando Occidente alucinaba con Albert Camus, Dostoievski lleva casi ochenta años muerto y reverenciado. Antes que Ionesco y Samuel Beckett brillaran con el teatro del absurdo, Harms y Vedenski escribieron en los años veinte Yelizabeta Bam y Por todo alrededor puede estar Dios. De los existencialistas, el propio Jean-Paul Sartre considera que los Apuntes del subsuelo de Dostoievski es la primera obra del género, por no hablar de la prosa existencial que se está escribiendo actualmente en Estados Unidos (en Rusia lo hizo Trífonov). Stephen King tampoco aporta nada nuevo, si tenemos en cuenta que Odóievski y Gogol ya escribían thrillers parecidos. Y ya que en Nosotros los avances de la ingeniería espacial son parte importante, no está de más recordar que el padre de la cosmonáutica mundial, Konstantin Tsiolkovski, quien publicó sus primeros estudios sobre motores para cohetes cuando todavía no había aviones (1903), era ruso. Y que el mejor ingeniero cosmonáutico de la historia, Sergei Korolióv, mandó al espacio exterior antes que nadie al primer ingenio (el Sputnik, 1957), al primer animal (la perrita Laika, 1957), al primer hombre (Gagárin, 1961), a la primera mujer (Tereshkóva, 1963) y al primer humano que se dio un garbeo por el vacío interestelar (Leónov, 1965). Sin embargo, como bien dice el actual enfant terrible de las letras rusas, Dmitri Bíkov, «Rusia adelanta a Occidente en todo, incluso en su degradación». Y la estrella de Zamiatin se apagó por culpa de la degradación estalinista de su sistema socialista.
La importancia y vigencia deNosotrosen el mundo actual
La obra cumbre de Evgeni I. Zamiatin alumbró todo un subgénero literario en el que las narraciones más representativas y anteriormente comentadas devinieron en clásicos de la literatura mundial. No obstante, la novela antiutópica siguió desarrollándose y produciendo títulos importantísimos, tales como Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (1953), e incluso La naranja mecánica, de Anthony Burguess (1962) o ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Phillip K. Dick (1968). El gran alcance de los problemas planteados por todas las obras de temática antiutópica lo prueba el hecho de que los textos escritos han trascendido a otras artes y otros soportes, en particular al cine y al celuloide. Curiosamente, la calidad de las adaptaciones cinematográficas no desmerece en nada a las obras literarias originales, cosa que da una idea del respeto que infunden. La expresionista Metrópolis, del alemán Fritz Lang (1927), es sin duda la película que inaugura el género cinematográfico. Causó una honda impresión en la sociedad de la época y, ochenta años después, sigue impactando a quien la ve por su visión futurista, pero no descabellada. El francés Françoise Truffaut, uno de los más talentosos representantes de la Nouvelle Vague, dirigió magistralmente en 1966 la adaptación cinematográfica homónima de Fahrenheit451, y Stanley Kubrick hizo lo propio en 1971 con la novela de Burguess: La naranja mecánica. Michael Anderson, quien ya se había hecho cargo en 1956 de la primera adaptación al cine de 1984, vuelve a la carga veinte años más tarde con la sorprendente La fuga de Logan (1976). La descomunal Blade Runner (Ridley Scott, 1982), a juicio de muchos la piedra angular del cine moderno y, como mínimo, la película más brillante del género, está basada en la novela de Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? La lista es extensa y parece no tener fin, como lo atestigua la irrupción a finales del siglo pasado de Matrix (hnos. Wachowski, 1999), la cual, además, logró captar a un espectro más juvenil de espectadores, pues está inspirada en el cómic Ghost in the Shell (llevado al cine por el japonés Mamoru Oshii en 1996).
Dicho esto, la pujanza de la antiutopía se extiende más allá de la mera influencia artística interdisciplinar. El rasgo básico de Nosotros y todas las obras posteriores es la denuncia de formas funestas de organización social cuyas bases se comienzan a vislumbrar. Recientemente fallecido Saparmurat Niyazov, creador en los últimos años de un régimen surrealista que rendía culto a su personalidad en Turkmenistán, apenas queda el de Corea del Norte como ejemplo de mundo autocrático y cerrado que es regido por un sistema como salido de la prosa antiutópica, pero sin disfrutar del avance tecnológico e industrial. Nunca se terminará de conjurar la vocación del totalitarismo, pero concluir esta exposición aquí significaría hacer un homenaje a la ramplonería más ciega.
El totalitarismo no termina el día en que se muere Niyazov o cuando desaparezca el régimen del hijo de Kim-Il-Sung. Las formas de dominación social han sido variopintas a lo largo de la historia, y si atendemos a las cosas que comenzaban a horrorizar a todos estos escritores, cabe pensar que el perfeccionamiento tecnológico por el que la humanidad apuesta arriesgadamente desde hace decenas de años, en realidad está dando forma a un sistema de dominio mucho más pulido y perfeccionado que cualquier dictadura de tres al cuarto donde resulta evidente que todo está controlado por un poder despótico. La perfección del control es total cuando ya no queda nada con lo que compararse, cuando ya todo el mundo se rige por el mismo sistema. La hegemonía del pensamiento imperante, que ahora se llama neoliberalismo, es totalmente fiel a su dios: el libre mercado. Se considera que todo lo que quede fuera de sus límites no puede gozar de libertad ni de democracia. Ni siquiera los sistemas que incorporen elementos mixtos (recuérdese la concienzudamente aniquilada experiencia yugoslava o el asesinato sin resolver del legendario primer ministro de una sorprendente Suecia, Olof Palme). El neoliberalismo capitalista (también llamado neoconservadurismo) ha logrado que lo que la gente entiende por democracia sea en realidad una ilusión de democracia. En Nosotros, se describe el procedimiento por el que se elige anualmente al líder del Estado Único: el Benefactor. Se hace a través de elecciones donde sólo hay un único candidato y donde todo el mundo sabe el resultado de antemano, «no como en las elecciones de la Antigüedad, cuando nadie sabía con antelación quién resultaría ganador» –explica D-503–. En un país curtido en dictaduras como España, donde, al igual que la mayoría del resto de naciones, las elecciones al parlamento se organizan con un sistema de listas cerradas (el pueblo tiene la ilusión de elegir a un candidato que, en realidad, se le ha impuesto), y en cuya arena política, el líder de uno de los dos partidos hegemónicos escoge a dedo al candidato presidencial y le nombra «sucesor» (PP en 2003), esta circunstancia no debe ser difícil de entender. Pero no nos quedemos en minucias localistas que atienden exclusivamente a los métodos de elección presuntamente democrática. Las elecciones presidenciales de EEUU de 2000 demostraron hasta qué punto la ilusión de democracia y libertad se sustentaba en una orquestada farsa donde, qué casualidad, decenas de miles personas con el color de piel más oscuro de lo aceptable se vieron privados de su estratégico voto. Y, en general, no siempre accede al poder quien gana unas elecciones limpias, aunque eso provoque sangrientos enfrentamientos civiles (caso de Argelia en 1987 con el FIS o, más recientemente, el de Palestina con Hamás).
El mundo vive momentos extraordinariamente difíciles, y hay un continente entero, África, que vive el peor momento de su historia. Transcurridos ya muchos años desde que se ultimasen los procesos de descolonización, implantados gobiernos «amigos», y con un Occidente supuestamente abonado a los ideales más dignos y entregado a un momento de esplendor consumista y de desarrollo tecnológico, ¿cómo es posible que el continente negro, América Latina y casi toda Asia no se beneficien siquiera un poco de semejante bonanza financiera, tecnológica y de inversión? África no sólo no está mejor que hace cincuenta años, sino que está claramente peor. «Parece increíble, pero hoy estamos en disposición de asegurar que el África negra estaba mucho mejor hace cien años que ahora. Entonces, los niños no se morían antes de cumplir los dos años de edad» –explica la kenyata Wangari Maathai, la «mujer árbol», premio Nobel de la Paz en 2004–. El impresionante nivel de desarrollo del que disfruta buena parte del mundo occidental (menos de un 10% de la población mundial) no va en consonancia con el del resto. Es más, día a día parece confirmarse el intrigante hecho de que, en realidad, va en proporción directa al subdesarrollo y sufrimiento de un Tercer Mundo que no hace más que ampliarse. O lo que es lo mismo: todo indica que para que Occidente continúe su imparable crecimiento macroeconómico es necesario que la mayor parte del planeta padezca de pobreza galopante. La prueba es que la máxima expresión numérica de la economía de mercado, la bolsa, muestra que para que alguien obtenga beneficios, otro tiene que sufrir pérdidas. Sin embargo, la ilusión de experimentar la democracia y el libre mercado conducen a la mayoría a creer firmemente que éste es el mejor camino. Más aún, el único camino posible (es un mensaje con el que se nos bombardea constantemente).
Hoy en día, el mandamiento supremo de la política económica imperante es el del máximo beneficio posible: el dinero. Como en Nosotros, la dignidad y los derechos de las personas están siendo reducidos a cifras, pero no ya de eficacia o productividad como en la novela (que es algo tremendo, lo peor), sino de rentabilidad (algo aún más tremendo: lo peor de lo peor). El poder libre-económico no busca tanto mejorar la vida de los ciudadanos como satisfacer su propio poderío. Es la explicación sugerida por Zamiatin en su relato: el poder sólo busca engrandecerse y ampliarse; la nave «Integral» se construye para exportar las bonanzas del Estado Único allende el sistema solar. «Y nosotros, mis queridos lectores de otro planeta, iremos a visitarles para que vuestra vida sea tan ideal, racional y precisa como la nuestra…», se anuncia en Nosotros. Pues otro tanto ocurre en nuestros días: el neoconservadurismo y su libre mercado extienden su influencia por todo el planeta a través de la globalización. Pero a diferencia de la colonización (el gran antecedente), la globalización no se emprende por que la situación en casa propia sea mala. Si el hambre y la pobreza de la España del siglo XV eran los principales e instigadores motivos para enrolarse en el expolio de las tierras del Nuevo Mundo en el nombre del dios cristiano, la situación financiera de las empresas radicadas en Occidente que paulatinamente se deslocalizan es, por el contrario, bastante buena. Son estables, solventes y producen pingües beneficios a sus directivos y dueños; es decir, son negocios bastante rentables. Pero la voracidad de su lógica exige un rendimiento superior, beneficios aún mayores. Si el procedimiento para materializar este ingente aumento de ganancias conlleva que las zapatillas deportivas y pantalones tejanos sean fabricados casi gratis a ritmo febril por niños tailandeses e indonesios en vez de por talluditos trabajadores de Detroit o Birmingham en turnos de ocho horas con derecho a vacaciones pagadas, bienvenido sea. La corte de los monarcas de Castilla del siglo XV no gozaba de opulencia (los restos de comida y vino de los frugales banquetes se guardaban para el día siguiente), pero la plana mayor de las directivas de las grandes empresas dispone de jet propio (en España hasta Paco «el pocero» tiene uno).
El final abierto de Nosotros permite fabular acerca del éxito o el fracaso de la nave «Integral» en su misión de implantar el sistema del Estado Único en otros planetas. En cambio, la globalización ya arroja sus primeros resultados, y el más notorio es el de los imparables movimientos migratorios: todo el mundo huye desorganizadamente, incluso a nado, de la miseria de sus países de origen (que, paradójicamente, son muy ricos en materias primas) y desea ser parte integral de las sociedades occidentales y disfrutar de sus ventajas, las cuales son descritas hasta la saciedad a través de una publicidad cuya propagación llega a cualquier rincón del planeta a modo de Gran Hermano.
Sin embargo, poco tienen que ver los datos macroeconómicos con la satisfacción real de las necesidades de las personas. Al margen de las desigualdades presentes en el Primer Mundo (cincuenta millones de personas sin seguro médico en EEUU, para empezar), diversas libertades auspician la sensación de democracia en nuestros países. La de expresión y la de prensa, por ejemplo. Nada que ver con el Periódico Estatal de Nosotros o con el Ministerio de la Verdad de 1984. Pero como muy bien explicaba a principios de los años ochenta el gran fotógrafo alemán federal Thomas Höpker, «de la misma manera que en Alemania Oriental jamás me publicarían fotos de mineros sonrientes del Rhür, aquí Stern o Bild tampoco lo harían con fotografías que mostraran rostros alegres paseando por Berlín Este. La censura en Alemania Oriental y los países comunistas es terrible, pero no nos engañemos: no es mayor que la que ejercen en Occidente los funcionarios del mercado». Höpker, un fotógrafo de la agencia Magnum viajado y talentosísimo, don que su vitriólica personalidad le impide reconocer, cuenta cómo, en los EEUU de Ronald Reagan, colegas suyos norteamericanos sufrían en sus propias carnes la censura de sus reportajes fotográficos acerca de indigentes, enfermos mentales y, en general, las clases bajas de la población. La explicación oficial, que suena más bien eufemística, consistía en que publicar aquellos trabajos fotográficos repercutiría negativamente en las ventas de las publicaciones que se atrevieran a hacerlo. Y ahora sabemos que la América de Bush no es mejor que la de Reagan.
El soma que toman los protagonistas de Un mundo feliz ante la mínima sensación desagradable, no es sino una droga anestésica que les deja en una especie de nirvana donde todo es quietud y placer. Poco menos ocurre en nuestros días, una época en la que el fácil acceso al consumismo más narcotizante actúa de igual modo que esa sustancia. Por ejemplo: con apenas cien euros, ahora mismo podemos proveernos de artilugios tales como un teléfono móvil y un sorprendente reproductor multimedia de bolsillo MP-4 con los que poder creer que nuestros derechos están a salvo (siempre y cuando, claro está, uno no se ponga a pensar en los niños mineros de Bolivia y Congo que gentilmente han extraído el cobre y el coltán de los componentes electrónicos para que nos salgan tan baratos). Con apenas cien euros, más de tres mil millones de personas desnutridas tienen que apañárselas para comer durante cien días, a la espera de que la nave globalizadora «Integral» aterrice enfrente de sus chozas y tenga la bondad de incorporarles al mundo libre construyéndoles una fábrica de obreros infantiles, porque, como dicen los más avezados comentaristas de la prensa económica especializada, «es el único modo de que los niños no se mueran de hambre en África». De las treinta compañías denunciadas por la extracción ilegal de coltán en las pavorosas minas de un Congo en guerra permanente, veintisiete son de Bélgica, Holanda, Alemania y EEUU. No es ninguna exageración. Aviones de carga fletados por empresas occidentales aterrizan semanalmente a orillas del lago Victoria, en Tanzania, para llevarse toneladas de carne de percas originarias del Nilo (las cuales previamente han depredado los peces autóctonos del lago) y ponerlas en circulación en el mercado del consumo japonés y europeo. A cambio, los pescadores de la zona se tienen que conformar con las raspas, pues ya no queda nada más. Pero esos aviones no aterrizan de vacío; antes de cargar un alimento que jamás catará la famélica población que intenta sobrevivir de su lago, se descargan toneladas de armas de fuego con las que seguir asegurando el desarrollo de conflictos armados por todo el continente en los que, por supuesto, también combaten niños. Todo esto se recoge fielmente en un sobrecogedor documental, La pesadilla de Darwin (Hubert Sauper, 2004), el cual, claro está, se ha topado con la censura y restricciones en su distribución por las televisiones y salas de exhibición de muchos países occidentales y, naturalmente, africanos. Poco hemos avanzado desde que Joseph Conrad describiera este tipo de brutalidades inhumanas en Una avanzada del progreso (1897). Quizá la explicación nos la de nuestro Francisco de Quevedo: «Poderoso caballero es Don Dinero…».
La guerra constante, el hambre y el miedo, decía Orwell en sus reflexiones de 1984, son el único medio posible para asegurar el mantenimiento de las sociedades jerarquizadas: «No se trata de si la guerra es real o no. La victoria no es posible. No se trata de ganar la guerra, sino de que esta sea constante. Una sociedad jerarquizada sólo es posible si se basa en la pobreza y en la ignorancia. En principio, el fin de la guerra es mantener a la sociedad al borde de la hambruna».
Por espeluznante que parezca, la idea parece confirmarse y da igual que las sociedades en cuestión se asienten sobre un sistema estalinista o sobre uno de libre mercado. Los negocios a gran escala de las grandes empresas estadounidenses (¿alguien duda de que algún candidato presidencial no tenga la menor posibilidad de alcanzar el poder si no es con el apoyo de los principales lobbies industriales y financieros?) florecen actualmente en medio de un ambiente opresor creado gracias a una guerra, la de Irak, justificada a base de mentiras. George Bush, presidente de los EEUU: «Hemos hecho una guerra para salvar a la propia civilización. No la hemos buscado, pero lucharemos y saldremos victoriosos». Mientras tanto, el trabajo a destajo de los mass-media norteamericanos asegura que la población del país más libre del mundo sea precisamente la más desconectada de éste.





























