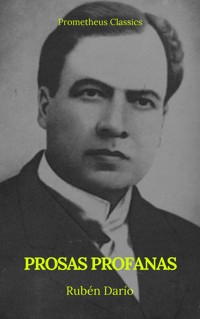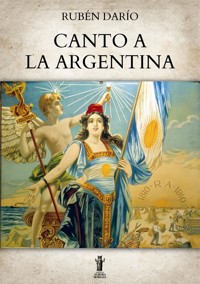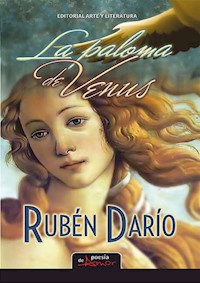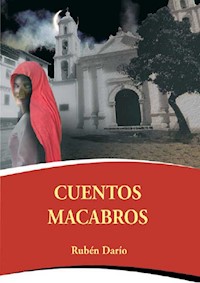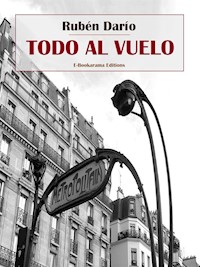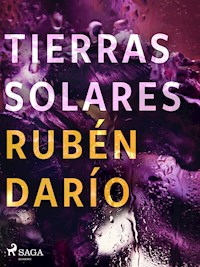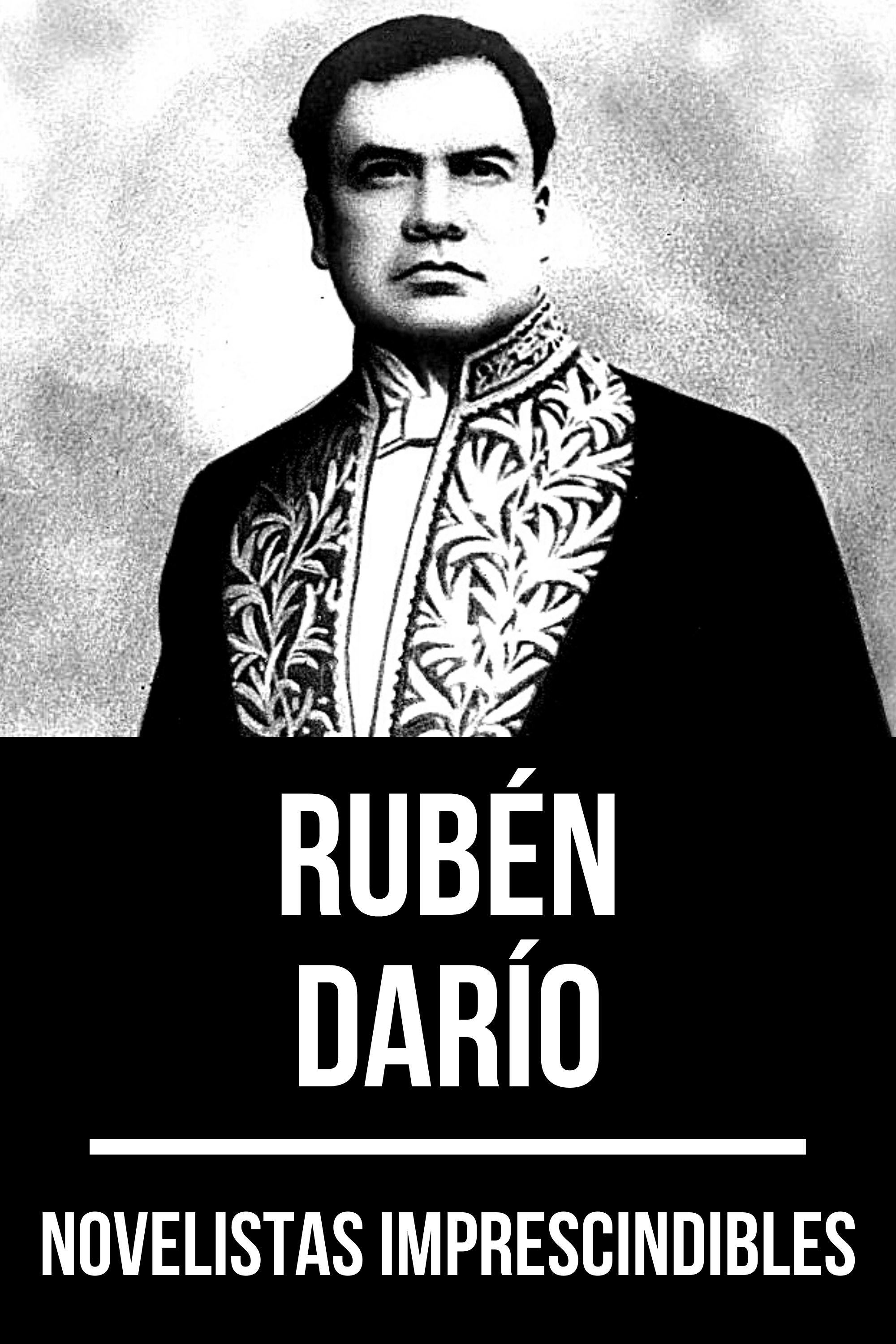
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Novelistas Imprescindibles
- Sprache: Spanisch
Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las mejores obras de autores notables. Rubén Darío, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es, tal vez, el poeta que ha tenido mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano. Es llamado "príncipe de las letras castellanas". Novelas seleccionadas para este libro: El Hombre de Oro. Emelina. Este es uno de los muchos libros de la serie Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie, estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tabla de Contenido
Title Page
El Autor
El Hombre de Oro
Emelina
About the Publisher
El Autor
Rubén Darío es el seudónimo de Félix Rubén García Sarmiento (Matagalpa, 18 de enero de 1867 - León, 6 de febrero de 1916) fue un poeta y héroe nacional nicaragüense. Máximo representante del modernismo literario en lengua española, quien ha tenido en el ámbito hispánico una duradera influencia en la poesía del siglo XX. Llamado Príncipe de las letras castellanas. Considerado por muchos eruditos como el poeta más importante que escribió en español fuera de España.
Nació en la ciudad de Metapa, Matagalpa, el 18 de enero de 1867. Fue el primer hijo del matrimonio formado por Manuel García y Rosa Sarmiento, quienes se habían casado en León el 26 de abril de 1866.
De este matrimonio nació una niña, Cándida Rosa, quien murió a los pocos días. Con una dichosa facilidad para el ritmo y la rima creció Rubén en medio de turbulentas desavenencias familiares.
Transcurre su niñez en la ciudad de León, criado por sus tíos abuelos Félix Ramírez y Bernarda Sarmiento, a quienes consideró en su infancia sus verdaderos padres (de hecho, durante sus primeros años firmaba sus trabajos escolares como Félix Rubén Ramírez).
Aunque según su fe de bautismo el primer apellido de Rubén era García, la familia paterna era conocida desde generaciones por el apellido Darío, y el joven poeta, adoptó la fórmula "Rubén Darío" como nombre literario de batalla.
Asistió a varias escuelas de la ciudad de León, en los años 1879 y 1880, comienza a educarse con los jesuitas.
Fue un lector precoz, aprendiendo a leer a los tres años, pronto empezó también a escribir sus primeros versos, publicando por primera vez en un periódico poco después de cumplir los trece años, la elegía Una lágrima que apareció en el diario "El Termómetro", de la ciudad de Rivas, el 26 de julio de 1880. Publicó también los poemas La Fé y El Desengaño y colaboró con El Ensayo, revista literaria de León, alcanzando fama como "poeta niño".
Su poesía, influyó en centenares de escritores de ambos lados del Océano Atlántico.
Darío fue uno de los grandes renovadores del lenguaje poético en las letras hispánicas, considerado genio lírico hispanoamericano de resonancia universal, que manejaba el idioma con elegancia y cuidado, renovándolo con vocablos brillantes, en un juego de ensayos métricos y de combinaciones fonéticas.
Parte de la producción literaria de Darío fue escrita en prosa, relatos, artículos periodísticos, crónicas, crítica literaria...se trata de un heterogéneo conjunto de escritos, la mayor parte de los cuales se publicaron en periódicos, si bien algunos de ellos fueron posteriormente recopilados en libros.
Rubén Darío es citado generalmente como el iniciador y máximo representante del Modernismo hispánico siendo el poeta modernista más influyente, y el que mayor éxito alcanzó, tanto en vida como después de su muerte.
Su magisterio fue reconocido por numerosos poetas en España y en América, y su influencia nunca ha dejado de hacerse sentir en la poesía en lengua española. Fue además el primer poeta que articuló las innovaciones del Modernismo en una poética coherente.
Su influencia en sus contemporáneos fue inmensa: desde México, donde Manuel Gutiérrez Nájera fundó la Revista Azul, cuyo título era ya un homenaje a Darío, hasta España, donde fue el principal inspirador del grupo modernista del que saldrían autores tan relevantes como Antonio Machado, Ramón del Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez, pasando por Cuba, Chile, Perú y Argentina (por citar algunos países en los que la poesía modernista logró arraigo), apenas hay un solo poeta de lengua española en los años 1890-1910 capaz de sustraerse a su influjo.
La evolución de su obra marca además las pautas del movimiento modernista: si en 1896, Prosas profanas, significó el triunfo del esteticismo, Cantos de vida y esperanza (1905), anunciaba ya el intimismo de la fase final del Modernismo, que algunos críticos han denominado posmodernismo.
Viajó a España donde sucumbió a mucha influencia de Europa, una influencia muy liberal. Sus ideas nuevas fueron reflejadas en su poesía de romanticismo y amor.
Llega a León, donde transcurrió su niñez, el 7 de enero de 1916 y falleció menos de un mes después, el 6 de febrero. Los funerales duraron varios días.
Fue sepultado en la Catedral de León el 13 de febrero del mismo año.
El archivo de Rubén Darío fue donado por Francisca Sánchez al gobierno de España en 1956 y ahora están en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.
El Hombre de Oro
I
Roma, bajo el imperio de Tiberio César. Apacible la noche y el cielo enorgullecido de constelaciones. Cerca del foro de Apio y de las Tres Tabernas, una callejuela serpentina, rama de la vía principal, conducía a un barrio poco frecuentado, como no fuese por marinos y comerciantes al por menor que hacían su viaje de Brindis, Capua y lugarejos intermedios. Las casas, o más bien barracas enclenques, amontonadas, y las tortuosas sendas que las dividían, no parecían por cierto halagüeñas y atrayentes en aquel pequeño rincón de tristeza y de silencio, que no era turbado sino por una que otra riña de la tienda de algún vendedor de vino, o en el miserable habitáculo de alguna prostituta de la plebe.
Aquella noche clara y constelada y por aquella callejuela, a intervalos, misteriosamente, uno después de otro, pasaban unos cuantos hombres y mujeres. Todos penetraban por la estrecha puerta de una casa formada de piedras y tablas entre los cimientos de una mansión derruida. A pasos cansados, una anciana llegó por último, apoyada en el brazo de un hom- bre. Ambos, antes de entrar se volvieron a mirar por largo rato hacia el fondo de la callejuela.
‒Lucila fue en busca de su hermano ‒dijo el joven‒. Nereo ha partido a Ostia desde hace tres días. Lucila ha ido a encontrarle a la entrada de la ciudad.
‒¿No habrá llegado antes que nosotros? Penetraron. Todavía se vio asomar la cara de la anciana, inquieta, tanteando en la sombra, la diestra en forma de visera, queriendo taladrar la lejanía nocturna con sus pupilas, tan cansadas como sus piernas.
En lo interior de la casa he aquí lo que se veía, a la luz de tres lámparas de arcilla. Sentados en toscos bancos, hombres y mujeres, de diversas edades y de distintos aspectos, se agrupaban cerca de un viejo, fuerte y de enérgicos rasgos, vestido de una larga túnica gris, ceñida a los riñones con una cuerda de lana. Su cabellera, partida en dos largas alas, de plata oscura, le rozaba los hombros. El ala izquierda no llegaba a ocultar una cicatriz en el cuello y la falta absoluta de una oreja. Sobre las rodillas de aquel hombre había un rollo de cuero, atado, sin abrir aún.
Escuchaban de sus labios una narración que se interrumpió a la llegada de la anciana y de su compañero. Se levantaron todos y besaron fraternalmente a los recién llegados.
‒¿Y Lucila? ‒Lucila quedó en ir al encuentro de su hermano, que llegaba hoy de Ostia. Una mujer, vestida a la griega, y en cuyo traje se veían las señales del viaje, exclamó: ‒Le he encontrado cuando se dirigía al puerto. Me ha dicho: «Febe, la bien venida, lleva mi beso de paz a nuestros hermanos.»
‒Entonces Lucila no será con nosotros esta noche ‒dijo uno de los asistentes‒. Así podéis, ¡oh Santo Maleo!, empezar la lectura de la carta de nuestro padre.
‒Es todavía temprano, Amplias ‒replicó el otro‒. Y puede el amado diácono proseguir su narración, mientras damos tiempo a Lucila de acudir a esta cita que tan buena parte le toca. ¿No ama ella filialmente a nuestro maestro? ¿La olvida él acaso en los saludos bondadosos con que nos favorece particularmente en sus epístolas?
Por tanto, he aquí que el diácono reanudó su relato: ‒... En aquel instante, como os he dicho (siervo del sumo sacerdote, llena el alma de pecados, pues en ella más de una vez habían habitado los demonios), en aquel momento, al llegar a nosotros el soplo del aire que iba del lado del Cedrón, impregnado del aliento de los olivares del huerto que estaba situado en aquella parte del arroyo, sentí como un comienzo de despertamiento en lo más hondo de mi espíritu. No, no había llegado aún el rayo de la gracia sagrada; mas algo me decía: «¡Aguárdate, Maleo, divinos y conquistadores espantos!» Llegamos bajo los árboles... ¡Oh noche!, ¡mis ojos aún lloran!... Los soldados de los fariseos y de los sumos sacerdotes iban cautelosos, con sus luces. Adelante iba el traidor. Yo, junto a él, llevaba una linterna. Entonces apareció, pálido y divinamente luminoso en la sombra, nuestro Jesús. Dijo: «¿A quién buscáis?» «A Jesús Nazareno.» Y Jesús dijo: «Yo soy» Caí por el suelo como echado por un gran viento. Miré: todos habían caído como yo... Volvió a preguntar: «¿A quién buscáis?» «A Jesús Nazareno.» «Os digo: Yo soy; mas si a Mí me buscáis, no hagáis mal a los que me acompañan.» Entonces fue cuando el Vendedor le dio un beso. Y entonces fue cuando Pedro me hirió la cabeza con su espada y Dios el corazón con su misericordia.
Todos quedaron silenciosos al concluir sus palabras el santo diácono. Éste, despaciosamente, desligó y desenvolvió el rollo de pergamino y comenzó a leer con voz pausada:
‒«Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido, por sus Profetas en las Santas Escrituras de su hijo Jesucristo, Señor Nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David, según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios. Con poder según el espíritu de la santidad, para la resurrección de los muertos; por el cual recibimos la gracia y el apostolado para hacer que se obedezca a la fe en todas las naciones, en su
nombre; entre las cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo, acerca de todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones; rogando, si de algún modo ahora al fin haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para venir a vosotros. Porque deseo en gran manera veros para repartir con vosotros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados; es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros, por la mutua fe: la vuestra y juntamente la mía.»
El diácono se detuvo, y dijo: ‒¡Oh hermanos míos en Nuestro Señor! Ya veis cómo una vez más, Pablo, nuestro maestro y director, nos muestra la dulce fortaleza de su corazón. Vosotras ya sé que le amáis y le reverenciáis. Tú, hermana, que has llegado con el santo presente de Canchreas, ¿cómo miras a Pablo?
‒Le miro como una altísima torre de bronce. ‒Tú, Epenesto, el lirio de Acaya, ¿cómo le miras? ‒Le miro como un gran roble donde duermen las tempestades de Dios. ‒¿Y tú, Priscila? ‒Como mi sacra ayuda por el Señor Dios. ‒¿Y tú, Aquila? ‒Digo lo que mi hermana Priscila. ‒¿Y tú, Olimpas? ‒Pablo es mi montaña; yo en él encuentro el frescor de la sombra, el agua cristalina y la santa boca del león. ‒¿Y tú, Filólogo? ‒Pablo truena; le amo con temor y me humillo delante de la tormenta de su lengua. ‒¿Y tú, a quien Pablo besa con reverencia, tal como tu hijo Rufo? La anciana, que estaba inquieta por la ausencia de Lucila, contestó: ‒¡Le amo! ¡A mí, pobre oca, ese santo fénix me llama su madre! ‒¿Y tú, Rufo? –Yo le miro como a un arcángel que fuera mi hermano. ‒¿Y tú, Hermes? ‒Como la estrella que nos guía al encuentro de Jesús. ‒¿Y tú, Patrobas? ‒No le miro: él me mira y yo ciego. ‒¿Y tú, Flegonte? ‒¡Hacha es, terrible hacha! ¡Corte el tronco envenenado! ‒¿Y tú, Asyncrito? ‒Yo no sé hablar. Digo: ¡Pablo! Nada más. ‒Y tú, Perside, caballera de la fe, ¿cómo le miras? ‒Me llamaba Saula; por él soy Perside. ‒¿Y tú, buen Herodión? ‒Una misma sangre corre en nuestras carnes, y, gracias a él, una misma creencia en nuestras almas. ‒¿Y tú, Stakis? ‒Yo soy en su torbellino como un grano de arena. ‒¿Y tú, Andrónico? ‒Con Junia le acompañé en la cárcel: somos también de su sangre como Herodión: competimos en amor para él. Él nos levanta en el vuelo de su bondad. ¿Qué hemos hecho? Oír la voz de Dios.
‒¿Y tú, María? ‒Yo le veo como a mi Señor. Y Maleo: ‒Bendita sea la voluntad del Señor; y a Corinto vayan nuestros recuerdos; y el nombre de Pablo, con nuestras oraciones, al cielo de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y fijo de nuevo en el pergamino, prosiguió leyendo: ‒«... Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto venir a vosotros (empero hasta ahora he sido estorbado), para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los otros gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes, soy deudor. Así es que, en cuanto está en mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a los que
estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree: al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Porque se manifiesta k ira de Dios desde el Cielo, contra toda impiedad e injusticia; porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto; porque Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de él, entendidas son desde la creación del mundo; por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias: antes se desvanecieron en sus discursos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido, que diciéndole ser sabios fueron hechos insensatos; y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen en nombre corruptible y de aves, y de animales de cuatro pies, y de reptiles. Por lo cual Dios también les entregó la in- mundicia, según las concupiscencias de su corazón,..»
La puerta se abrió violentamente; todos se alzaron sorprendidos, y entró una joven, casi una niña, blanca, desmelenada, trémula, gritando:
‒¡Socorro! ¡Favorecedme, por Nuestro Señor Jesús! lodos exclamaron: ‒¡Lucila! Al mismo tiempo, las lujosas togas de dos caballeros romanos aparecieron, sobre las cuales dos rostros encendidos por el vino; de la boca de uno de ellos, un hombre entrado en edad, salió una gran risa. Y el otro dijo:
‒¡Buen fauno!
II
Si por la Vía Sacra, en la hora del paseo de las gentes elegantes o en las fiestas bulliciosas de la aristocracia, en el Forum, o bien en los lugares de veraneo y baños a la moda, hubieseis preguntado quién era el más alegre, el más gentil, el más derrochador, el más mundano de los jóvenes de la alta sociedad romana, de seguro que os hubieran respondido que era Quinto Flavio Polión. En la más bella edad estaba, y cogió a dos manos las frescas flores del jardín de su vida; tenía todavía algún tiempo para ostentar la purpúrea franja de su pretexta, y gozar del amor acendrado y la inmensa fortuna de su excelente padre, de quien había heredado gran fortaleza física, hermosura y salud. De su abuelo Cayo Asinio, celebrado por Horacio y protector de Virgilio, tenía la claridad mental y la pasión dichosa de las artes y de las letras. Había viajado, principalmente, por Grecia, y residido algún tiempo en la Galia Transpadana, en donde su ilustre antecesor había administrado el país, por favor de Antonio, antes de ascender a la dignidad consular.
Quinto Flavio, cuando las fatigas de la vida urbana y las agitaciones de sus desahogos juveniles llegaban a cansarle, íbase a buscar paz y gozo más apacible a su villa tiburtina, una preciosa y gallarda villa, no lejos de la modesta granja en que se refugiara, años antes, deseoso de la tranquilidad campestre, y de vivir en compañía de las musas, el lírico amante de Lidia.
La granja estaba situada casi en la falda del Lucretilo, en terreno fértil, con bellas vistas. Desde ella se dominaba el panorama de Roma, con sus alturas y cúpulas. Era una mansión construida por un excelente arquitecto dirigido por el gusto del dueño; y, aunque no de grandes proporciones, lo suficientemente holgada y cómoda para albergar entre sus refinamientos más de media docena de huéspedes. A caballo, o en cómodos vehículos, íbase fácilmente de la ciudad en unas tres horas y media. En las cercanías de Roma, Quinto Flavio tenía caballeriza mantenida con su propio peculio; así se evitaba él y evitaba a sus invitados las molestias consiguientes a las collegia jumencatoríum, establecimientos de posta mal servidos, a pesar de las promesas de sus gerentes parlanchines y de las significativas águilas o grullas que decoraban sus portones y zaguanes.
Llevado por sus aficiones, y también un tanto por la moda, había hecho construir, con cierto gusto griego, su morada de campo el bizarro joven. Alzábase, encantadora desde lejos, la fachada blanca del edificio, cuyo frente de graciosas y finas columnas resaltaba entre la mancha verde de las arboledas vecinas.
A la derecha de la entrada se extendía una preciosa terraza ornada de estatuas y de vasos floridos; a la izquierda, una viña lujosa enredaba su retorcida y opulenta cabellera, formando una fresca y deliciosa penumbra. Más allá, una larga alameda de tupidos plátanos vibraba y cabeceaba a los contrarios vientos. En lo interior todo era de un lujo principesco, y ordenado asimismo según la fantasía del propietario. Primeramente el salón de recepción, todo adornado de mármoles, en combinaciones policromas, y cuyo pavimento de mosaico era una maravilla de color. Un Apolo de gran tamaño y un Eros adornaban el recinto, cuyo amueblado hubiera podido competir con el de los mismos palacios cesáreos. Una alta puerta conducía al triclinium, o comedor, que contenía, conforme al uso establecido, tres mesas largas. El piso de mosaico, pórfido rojo y piedra amarilla antigua, formaba armoniosas combinaciones geométricas. A los lados, cerca de las ventanas que daban paso al aire y a la luz, pequeños simulacros divinos se asentaban en sus nichos. Las mesas de fina encina estaban sostenidas por delgadas columnas de marfil anilladas de plata; y los lechos para los convidados eran obra de artistas. Cerca, llevada por cañerías, y en una taza enorme de mármol, caía, musical, el agua, en una continua cascada diamantina. Luego, en las habitaciones que se extendían al fondo de la mansión, se hallaba la biblioteca, bien surtida de poetas griegos y latinos; los dormitorios, adornados con estatuas de mosaicos, decorados de púrpura y sedas; el baño, una gran concha marmórea, y en las paredes, pinturas y simulacros eróticos de admirable naturalidad y gracia.
Allí, en su retiro, pasaba horas de oro el dichoso mancebo millonario y dilettante, con los amigos que le hacían compañía, su excelente cocinero, una que otra querida, y la gente de la servidumbre.
En la terraza, al caer de una tarde milagrosa, echados sobre pieles, estaban Folión y varios amigos suyos, huéspedes temporarios que habían ido a acompañarle, mientras pasaban en sus casas de la ciudad las fiestas de Bona, celebradas por las mujeres con sus misteriosos ritos. Eran esos amigos: Axio, centurión, mozo de una treintena de años, recién llegado de Judea; Lucio Varo, poeta, más o menos de la edad de Folión, de quien era compañero asiduo en placeres y viajes, y Acrino, el más joven de los tres, un efebo de ponderada belleza y raro intelecto, de madre griega y padre romano. Cerca de cada cual había colocadas grandes fruteras llenas de higos, peras y manzanas, y de cuando en cuando un esclavo pasaba sirviéndoles sendas copas de rico vino cécubo.
‒¡Bello sitio, por vida mía! ‒exclamó Axio irguiendo el busto, mordiendo un higo y girando alrededor la vista‒. Esas cercanas y risueñas colinas se me antojan en sus ondulaciones una sucesión de senos.
‒Es la fuerza de Cibeles ‒dijo Varo con la mirada fija en un punto del horizonte, a la derecha, donde se alzaban, en el temblor crisoviolado de sus crestas heridas por el sol poniente, las admirables montañas sabinas.
Folión prorrumpió: ‒Os juro que muchas veces he pensado encerrarme por siempre en este retiro; no volver a Roma, vivir admirado y comunicando con la Naturaleza. Gran razón tenía Lucrecio al afirmar que no hay placer comparable a estar tendido bajo un árbol frondoso, al canto de un arroyo cristalino.
‒Puedes encerrarte como un caracol, o hacer la vida de un gimnosofista ‒agregó con risa sonora el rubio Acrino, sacudiendo su rizada, pomposa y áurea crin de semidiós.
Y Axio en voz burlona: –Hic jacet Vatía. ‒En realidad ‒prosiguió Folión‒, quisiera seguir el ejemplo de Servilio Vatia. No hay duda de que los dioses no han podido crear o inventar nada como el placer y es indiscutible que Roma es un inmenso paraíso de placeres; por lo mismo, mayor debe ser la áspera hez que encontraremos después de apurar las delicias de Roma. El mismo Lucrecio expresa otra gran verdad cuando afirma que de la fuente de todo placer surge la amargura.
Acrino levantó su copa: ‒Brindo porque mis ojos no vean nunca la fea máscara del hastío, y las Parcas se acuerden tanto de mí como yo de la vieja Batta. Y Folión: ‒Calla, mi buen Acrino. Tú estás aún en el comienzo de la primavera; tienes la divina coraza de la adolescencia que te libra de toda herida; el Hastío mismo no puede tocarte con su brazo de sombra; las Horas te coronan de rosas; las Gracias te aman; Venus recibe con la sonrisa en los labios tus ofrendas. Rosado y florido, eres semejante a su hijo Eros. Pero ya te llegará el día triste en que el Tiempo te traiga sus funestos presentes.
‒La felicidad ‒dijo el centurión después de apurar un gran sorbo de vino‒, la felicidad absoluta la da sólo la juventud. Después, el hombre sólo puede aspirar a un goce relativo. Alejandro no era feliz y era dueño de la gloria de Alejandro. ¿Las legiones, los triunfos de las campañas, las águilas victoriosas, el dominio del mundo? Alejandro no era feliz con todo eso. Acrino murmuró:
‒Alejandro despedía de su cuerpo un suave perfume. Y Folión: ‒Así lo asegura al menos Aristoxeno en sus Comentarios. Y Varo: ‒Las Musas, amigos míos, dan a mi entender la verdadera dicha. Ellas coronan de flores inmortales a sus protegidos; hacen que sus nombres venzan al Tiempo, les ayudan en las empresas de amores y les brindan el favor generoso de los monarcas y de los potentados.
‒Desde Hornero, poesía y miseria son una misma cosa ‒agregó el militar. ‒Pues el dueño de aquella casa que desde aquí se divisa no ha sido por cierto un mendigo de la Saburra ‒dijo Varo, señalando hacia la colina cercana donde se levantaba la estancia que fuera de Horacio.
‒¿Creéis que Horacio fue un hombre feliz? Y Quinto Flavio Folión, con una sonrisa amargada: ‒Yo puedo deciros cómo el cantor de Lidia no fue un hombre feliz. Mi padre conocióle ya anciano en casa de mi ilustre abuelo, que, como sabéis, en sus últimos años, para descansar de sus fatigas de guerrero y de político, se consagró por completo a su afición invencible: las letras. Había hecho a Horacio más de un valioso servicio personal, y ligados por la gratitud del uno y la admiración del otro tuvieron íntima amistad hasta la muerte. Un día mi padre oyó las amargas confi- dencias del poeta a su amigo. Amigos, escuchad lo que os voy a decir: Horacio fue más desventurado que un mendigo de la Suburra.
‒¿Y Mecenas? ‒dijo Lucio Varo. Folión irguió todo su busto sobre la piel de pantera, y respondió: ‒Pues, precisamente, por Mecenas. ‒¿Sabéis lo que oyó mi padre? Oyó las quejas de aquel pobre viejo glorioso, que tuvo que pasar la vida entera con una máscara de contento, mientras le mordían el alma crueles serpientes. Sabéis bien que no era de familia patricia; por tanto, tuvo que padecer más de una vez desdenes de torpes y elegantes imberbes y de altos histriones bien peinados. Sabéis también que era un carácter independiente y generoso y Mecenas le puso en el pescuezo un yugo de oro. Y ese mismo yugo no creáis que fuese tan rico y espléndido. Volved la vista a esa casita y decidme si ha podido ser la propiedad de Creso. Es proverbial que nuestro célebre lírico no iba y venía de Roma sino en una tarda muía sin rabo. Luego, Mecenas le humillaba con su pompa; y sus mismos favores tenían que ser recompensados con dáctilos y pirriquios. El hombre
superior y bondadoso recibía los sestercios y mordía su freno dorado; y para desquitarse de su cabalgadura descolada, celebraba a Mecenas y cantaba al César, montado en el caballo Pegaso. Y en medio de su cólera de poeta cortesano expri- mía la adulación hasta el último jugo y llamaba a su rico protector «su tesoro», «su amparo», «su gloria». Y él se empequeñecía cuanto podía, él poeta, y; por tanto, aristócrata y príncipe de nacimiento, a quien habrían sido pocos los palacios de Darío y los esplendores de Ecbatana; y decía contentarse con este modesto retiro y serle más grata su exis- tencia mediana que todos los triunfos y tesoros. Ciertamente, él a todas las cosas presentaba una faz risueña; pero su orgullo íntimo sangraba, y Mecenas, espeso, ingenuo e imposibilitado para comprender el alma de Horacio, le abrumaba a odres de vino, murenas frescas y francolines asiáticos. Y luego, amigos míos, ¿creéis que Horacio con todo el oro del mundo habría alcanzado la dicha? Lúculo era enfermo del vientre; Creso, un tanto hipocondríaco, y Mecenas mismo más de una vez afrentó al poeta a causa de ataques biliosos. Verdad es que después le pedía amistosamente perdón. El oro no es la felicidad. Y a propósito, ¿creéis que el Hombre Amarillo, mi excelente vecino, sea feliz?
‒Yo no le he visto sino una sola vez vagando solitario a las orillas del Tíber ‒dijo el centurión‒. Parecióme, en efecto, no ser su rostro amarillento, el rostro de un hombre dichoso. Me llamaron la atención su palidez y el áureo esplendor de su traje.
‒No es dichoso, ciertamente, a lo que juzgo ‒continuó Folión‒, y, sin embargo, ¡es tan rico! Acrino agregó: ‒Se le llama también el Hombre de Oro. ‒Sí. Es, sin duda, un excéntrico y merecería ser hijo de Dánae. Como os he anunciado, comerá con nosotros. Su quinta está situada tras la próxima colina. Ya le veréis de cerca dentro de pocos momentos.
‒Feliz judío ‒agregó, con tono mordaz, Acrino. ‒Judío; pero ha comprado dignamente la ciudadanía romana. ‒¿Hace tiempo que reside en Roma? ‒En Roma hace poco tiempo; pero desde hace como veinte años ha permanecido en la provincia. Llegó con buenas recomendaciones de Poncio Pilatos, el que fue gran pretor de Judea; y así mereció el apoyo de César. Hombre inteligente, desde el primer momento se ganó una fortuna. Inició varias empresas a la vez y lo que mayor ganancia le produjo fueron ciertos trabajos de las nuevas carreteras y parte del servicio de postas. Tiberio le recomendó eficazmente para todo. Después ha aumentado su fabulosa fortuna en el juego. El juego, las mujeres y el vino son sus solos atractivos sobre la tierra.
‒¡Saludo, pues, al Hombre de Oro! ‒exclamó Lucio Viro, bebiendo otra copa de cécubo que el esclavo acababa de servirle.