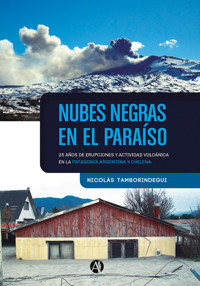
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
En 1.991, la erupción del Volcán Hudson, en la zona sur de Chile, no solo modificó para siempre la vida de los habitantes de las localidades argentinas de Los Antiguos y Perito Moreno, tapadas de cenizas, sino que además inauguró un período de incesante actividad volcánica en toda la Patagonia. En mayo del 2.008, el Chaitén entró sorpresivamente en erupción, obligando a toda la gente del pueblo del mismo nombre a abandonar sus viviendas solamente con lo puesto. Mucho no volvieron nunca más, luego de que todo fuera destruido. En 2.011, Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, padeció la fuerza del complejo volcánico Cordón Caulle, que descargó en su primera explosión la energía equivalente a 70 bombas atómicas. Dos años después, el pueblo entero de Caviahue, en la misma provincia, tuvo que ser totalmente en cuestión de horas por un evento inminente que finalmente no ocurrió. Después de una erupción volcánica, inmediatamente se hace de noche, incluso en pleno día. Todos quienes estuvieron alguna vez involucrados en un hecho de estas características recuerdan perfectamente ese momento como si fuera una pesadilla. ¿Se puede vivir al pie de un volcán en actividad? ¿Son estos gigantes enemigos del turismo? ¿Se hace lo suficiente por entenderlos? ¿Por qué las cenizas de los volcanes chilenos terminan siempre en la Argentina? Este libro da cuenta de historias, vivencias y consecuencias de todos los eventos volcánicos en los últimos 25 años en la Patagonia, y la relación de estos macizos con la actividad cotidiana.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
nicolás tamborindegui
Nubes negras en el paraíso. 25 años de erupciones y actividad volcanica en la Patagonia argentina y chilena
Editorial Autores de Argentina
Tamborindegui, Nicolás
Nubes negras en el paraíso : 25 años de erupciones y actividad volcánica en la patagonia argentina y chilena / Nicolás Tamborindegui. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2017.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-711-925-1
1. Narrativa. 2. Literatura. I. Título.
CDD A863
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Maquetado: Helena Maso Baldi
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
A mi familia
A mis compañeros (de trabajo, de ruta, de transmisión) en cada travesía detrás de una erupción volcánica
A los vecinos de cada localidad afectada por un evento volcánico en Argentina y en Chile, en especial, a aquellos que lo dieron todo para salir adelante
A todos quienes con su testimonio enriquecieron las páginas de este libro
Índice
Introducción
Cerezas grises
El más activo de todos
Lava, aluvión y susto grande
Se reaviva el miedo
Vuelve a tronar
Ahora se hizo sentir
Otro de los más activos comienza a moverse
La eterna duda del Domuyo
Pequeños pulsos y manifestaciones
Fue leve otra vez
Solo un nuevo susto
Vuelve a generar inquietud
Psicosis por un mensaje de texto
Un invitado que nadie esperaba
Nuevo amague en Chillán
No se había calmado, al contrario
Todavía muy activo
Asoma Sebastián
Cenizas sobre el paraíso
Se reactiva el miedo, 20 años después
Una nueva amenaza
No hay dos sin tres
En vísperas de Navidad
La evacuación de un pueblo entero
Seguía inquietando
Miedo y preocupación
Un evento inesperado
Siempre en movimiento
Otra seguidilla de sismos
Un 2.016 muy activo
Luminosidad llamativa
Erupciones simultáneas
Inquietud a fin de año
¿Se despierta el Lanín?
Notas finales
Bibliografía y fuentes consultadas
Introducción
Siempre me ha apasionado todo lo relacionado con los volcanes, desde chico, pero especialmente desde mis primeros años como profesional y trabajador de prensa, próximo a llegar a los 30. Como periodista, me ha tocado cubrir todas las erupciones en la Patagonia argentino-chilena desde el año 2.007 en adelante. No soy vulcanólogo ni científico, soy un comunicador social, y este trabajo, si bien cuenta con algunos detalles técnicos y he hablado con expertos que me han orientado y ayudado, está hecho desde el punto de vista croniquero y documentador de un periodista, por lo que se prioriza un relato más sencillo y desde la perspectiva de la gente, en el que se le da mucho lugar a los hechos, las historias de vida y las consecuencias. Mayormente está basado en mis experiencias personales, más charlas, investigaciones e intercambio de información que he realizado sobre cada uno de los eventos.
Desde hace bastante tiempo vengo trabajando en la idea de escribir un libro sobre la relación en los últimos años entre las erupciones volcánicas y la Patagonia argentino-chilena. Casi no hay material al respecto (siempre desde el punto de vista del documentador más que del científico), y la historia reciente es tan rica como interesante y sin lugar a dudas merece ser contada, más allá de que hoy todo se busca y mucho se encuentra a través de internet y las redes sociales.
Los volcanes de nuestra Patagonia están dentro de lo que se conoce como el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, que es el resultado del movimiento de placas de la corteza terrestre que concentra el 75 por ciento de los volcanes del mundo, tanto activos como inactivos. Son en total 452 volcanes diseminados en una extensión de tierra de casi 4 mil kilómetros. Hay quienes dicen que tiene la forma de una “U” invertida o de una herradura de caballos.
La parte oriental de este “Cinturón de Fuego” es lo que nos afecta a nosotros. Se origina por el proceso de subducción de las placas de Nazca (enteramente oceánica) y la Sudamericana (parte continental y parte oceánica). La primera al chocar con la segunda se hunde por debajo de ésta. Esto genera un arco volcánico que se encuentra distribuido a lo largo de la cordillera de los Andes.
¿Porqué hay tantos volcanes en la zona patagónica? Esto se debe a que la litosfera se estira y se hace más fina, lo que permite que se formen grietas por donde el magma puede circular con mucha más facilidad. A esta zona se la denomina Tras-Arco, por estar enseguida detrás del arco, y a los volcanes: “Volcanes de Tras-Arco”.
Vivimos en una zona donde los terremotos y las erupciones volcánicas son eventos relativamente frecuentes, sin dejar de ser a la vez acontecimientos extraordinarios y fascinantes, aunque peligrosos y con consecuencias que pueden ser tremendas. No solo generan un movimiento y un despliegue de fuerzas, estrategias y decisiones socio-políticas, sino que además marcan a una población determinada y a sus habitantes de por vida.
En su gran mayoría, los volcanes más peligrosos y más activos se encuentran en territorio chileno, pero las consecuencias principales se visualizan en las localidades de nuestro país. Esto se debe a que, por efecto de los vientos, la nube de cenizas y material volcánico que emanan estos volcanes se dirigen siempre hacia el este, o sea, hacia la Argentina. La lava y los elementos más sólidos afectan a los lugares más cercanos, en ese caso si en Chile, pero todo lo que sea ceniza y/o arena volcánica siempre va a caer de este lado del mapa.
Y las consecuencias de la caída de cenizas han generado a lo largo de estos últimos años muchas complicaciones para las hermosas localidades argentinas cordilleranas que están ubicadas en cercanías de volcanes activos. Estas consecuencias afectan no solo aspectos de la vida cotidiana como respirar y ver sin problemas, la suspensión de clases y actividades al aire libre, sino que también afectan las principales actividades de sustento económico, como lo son el turismo y la cría de animales.
Ante la caída de cenizas producto de una erupción volcánica, el paisaje se modifica considerablemente. Mientras más lejos se está del macizo en cuestión, más fino es el material que cae. En una distancia cercana, es común encontrar pequeñas piedritas tipo “piedra pómez”, de escaso peso pero de un tamaño que puede ser de varios centímetros. Un poco más lejos hay caída de arena volcánica, que se transforma en ceniza varios kilómetros después y en una especie de “talco” en los lugares más alejados
El cielo se vuelve todo negro o gris muy oscuro al estar debajo de la nube expulsada por el volcán. La luz del sol desaparece o merma considerablemente y el fenómeno de “la noche en pleno día” se hace bastante frecuente. Yo la observé una vez en 2.008 en Futaleufú, Chile, cuando estaba en erupción en Chaitén y un par de veces más en 2.011 en Villa La Angostura, con motivo de la actividad del Puyehue-Cordón Caulle. Es un fenómeno aterrador e inquietante: en cuestión de minutos, todo, absolutamente todo se vuelve oscuridad.
Es en esos momentos tras la explosión y la erupción que comienzan a circular elementos que solo se utilizan ante este tipo de emergencias, como los barbijos, de diferente tamaño y material, y los lentes para evitar el ingreso de partículas en los ojos. También, la gente utiliza cuellitos o bufandas para cubrirse la boca. El paisaje cambia y la gente también.
Y es el turismo el que más lo sufre. Generalmente, todas las localidades cordilleranas, ricas en árboles, ríos, lagos y fauna, viven de la actividad turística, y ante la caída de ceniza, el verde desaparece, la fauna se esconde y los lagos, ríos y cascadas se vuelven grises. La gente, por miedo, cambia de destino vacacional y se caen estrepitosamente las reservas hoteleras. Esto es así hasta que dure la erupción o incluso permanece igual tiempo después. Le pasó a Villa La Angostura en 2.011, a Caviahue en 2.013 y a otras tantas localidades más de Argentina y de Chile.
Ante este escenario, todos pierden, y es por eso que también surge, sobre todo ante una situación de un despertar inminente, otra actitud, mucho más polémica y hasta peligrosa: la de negar o minimizar el riesgo de una erupción volcánica. Lo hacen principalmente las autoridades locales y los hoteleros y comerciantes que ven como de la noche a la mañana se pueden quedar sin su principal sustento de vida por culpa de un volcán.
“El volcán es nuestro amigo” repiten incesantemente los vecinos de Caviahue y Copahue, cada vez que trasciende en los medios nacionales la noticia de un incremento de los tremores debajo del macizo o de las fumarolas desde el cráter. Incluso, después de la erupción de fines de diciembre del 2.012, intentaron a través de una agresiva campaña publicitaria, que la gente le pierda el miedo al Copahue viéndolo como un atractivo turístico más de la localidad. Organizaron concursos fotográficos y hasta bailes con la montaña humeante de fondo. “Hay que aprender a convivir con él” es otra de las frases que está de moda ante las constantes amenazas de esta mole ubicada a tan solo 8 kilómetros de la zona urbana.
En Villa La Angostura estiman que aproximadamente unas 3 mil personas dejaron la localidad durante la erupción del volcán Puyehue Cordón Caulle, en junio de 2.011. Los primeros en abandonar su plácida vida en un lugar paradisíaco lo hicieron debido a la falta agua, de energía eléctrica y de servicios, mientras que en los meses siguientes los que se fueron se vieron motivados a hacerlo por la caída del turismo y de las fuentes de trabajo. El gobierno provincial hizo muchas cosas para ayudar económicamente a los pobladores del lugar, pero para algunos no fue suficiente.
El rugir del Cordón Caulle marcó un antes y un después en toda la zona cordillerana en materia de erupciones volcánicas: se educó y se instruyó a la gente, que tomó conciencia de lo que significa una situación de emergencia y aprendió a actuar sin desesperarse ni alarmarse al extremo. Se profundizó el trabajo en conjunto entre Argentina y Chile y se ampliaron considerablemente el dinero y los recursos destinados al monitoreo de los volcanes más peligrosos. Algo similar ocurrió a comienzos de la década del noventa con la potente erupción del volcán Hudson, bien al sur, que, en los albores de la masividad de la televisión, permitió que el mundo entero conociera las consecuencias de un evento importante al ver las imágenes de la localidad santacruceña de Los Antiguos sepultada de ceniza.
La Patagonia tiene una variada historia en materia de erupciones y eventos volcánicos, quizás como ninguna otra región en el planeta. Al estar rodeada de tantos volcanes activos, los hechos de magnitud tienen una frecuencia bastante constante. En estos últimos 25 años se han registrado hechos cada dos, tres o cuatro años, y si tomamos el período 2.011-2.015, tenemos una erupción volcánica importante por año, además de otros macizos con actividad menor permanente.
A diferencia de los terremotos, el ascenso de lava o la posible salida de vapor o nube de cenizas de algunos volcanes se puede llegar a predecir con cierta anterioridad y anticipación. A través de censores e indicadores, quienes hoy en día llevan adelante el control y el estudio de estas masas rocosas puede llegar a saber cuándo se viene una erupción, ya sea por el incremento de los tremores y la actividad sísmica en los alrededores o en el propio interior, o por el ascenso de magma. En este sentido, es muy importante y destacado el trabajo que realizan desde Chile el OVDAS, Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, y el SERNAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Argentina todavía está lejos en cuanto a la vigilancia volcánica, pero ha avanzado mucho en los últimos años y también trabaja en conjunto con los organismos del vecino país. Es que, como ya he mencionado, la mayoría de los volcanes peligrosos se encuentra del otro lado de la cordillera, aunque las consecuencias las sufrimos mayormente nosotros.
Sin embargo, la naturaleza es tan caprichosa que con dos ejemplos contradijo esta posibilidad: por un lado, en el año 2.013, los expertos decidieron evacuar al pueblo entero de Caviahue (aproximadamente 700 habitantes) ante una erupción inminente del Copahue que, sorprendiendo a propios y extraños, nunca se materializó.
El otro caso es el del volcán Calbuco. Su erupción del 22 de abril de 2.015 no estaba en los planes de nadie. De hecho, en el sistema de alertas del Sernageomin pasó de verde (sin actividad) a rojo (erupción altamente probable o en curso) en cuestión de segundos. Todo ocurrió cuando faltaban 10 minutos para las seis de la tarde, sin ningún tipo de fumarola previa, aunque si se había registrado un enjambre sísmico a poco más de 3 kilómetros del cráter principal casi dos horas antes.
Hoy, la gente que vive cerca de un volcán activo está mucho más preparada para enfrentar una erupción que antes. Durante la erupción del Calbuco, la gente de Villa La Angostura puso en práctica todo lo que aprendió cuatro años antes con el Puyehue/Cordón Caulle, y la recuperación del pueblo fue rapidísima, independientemente de que la caída de ceniza fue mucho menor. Caso contrario, en Junín de los Andes padecieron mucho las consecuencias, al no tener experiencia en estos hechos. La forma en la que limpiaban la plaza central o las calles dejaba mucho que desear, pero se debía a que nunca se habían enfrentado a la caída de tanta ceniza, no estaban preparados. Seguramente, habrán sacado una experiencia valiosa de todo lo ocurrido. Algo similar ocurre en Caviahue, donde los habitantes tienen todos en un rincón de su casa su kit de emergencia ante cualquier eventualidad.
En Caviahue y Copahue, el volcán es el principal atractivo para los visitantes y es, fundamentalmente, lo que les permite a toda la comunidad vivir del turismo durante prácticamente todo el año, desde el complejo termal, abierto de diciembre a mayo, hasta el centro de esquí al pie del macizo pasando por las excursiones al mismísimo cráter, algo restringidas ahora desde diciembre del año 2.012. Al igual que en otras localidades, hay hasta carreras de running y trekking (de esas que están tan a la moda desde hace unos años) que se realizan sobre suelo volcánico.1
Así es la vida de las ciudades y pequeños poblados que se encuentran muy cerca de un volcán activo en los límites entre nuestro país y Chile. Deben acostumbrarse a vivir sabiendo que hay riesgos pero sin desesperarse ni tener miedo. Tienen que amalgamar la actividad turística, que es su principal sustento económico y social, con la posibilidad cierta de un evento volcánico cada dos, cinco o diez años.
Los volcanes, esas moles de roca con formas de conos, tan misteriosos y fascinantes como destructivos y generadores de miedos y mitos entre la gente, están ahí afuera, muy cerca de nosotros. Son parte importante de la Patagonia y cada tanto nos recuerden el daño que pueden llegar a hacer. Por el bien de todos, es fundamental respetarlos, investigarlos, estudiarlos y aprender a convivir con ellos.
De formas, tamaños y tipos de erupciones
Es una obviedad, pero no está de más decirlo: no todos los volcanes son iguales, ni entran en actividad de la misma manera ni se comportan con la misma violencia. Algunos arrojan lava, otros expulsan vapor y otros emanan cenizas, arena volcánica y hasta piedra pómez. Los tamaños son diferentes, pero esto no influye en el poder de destructividad ni en el alcance de la nube, que es la conjunción de partículas que expulsa el volcán en pleno proceso, que por el viento puede ser arrastradas a mucha distancia del lugar original.
Estas partículas que el macizo expulsa pueden llegar a ser, según el tipo de erupción, rocas derretidas de mucha temperatura, que forman la lava o bien rocas y minerales muy finitos que terminan conformando la ceniza y arena volcánica.
Cuando un volcán comienza a manifestar actividad, lo primero que se detectan son temblores o sismos en sus cercanías. Un “enjambre sísmico” es la cantidad de eventos sísmicos que se registran durante un período corto de tiempo en un sector o área determinada. No se trata de un terremoto más grande o fuerte y sus respectivas réplicas, sino que no hay un movimiento principal. Si ocurre en inmediaciones de un volcán, se asocia inmediatamente con una posible erupción.
Es frecuente por ejemplo, escuchar de enjambres sísmicos en la zona del volcán Copahue, incluso algunos movimientos son percibidos por los propios vecinos de Caviahue. Esta escena pone rápidamente en alerta a los especialistas y vulcanólogos que comienzan a pensar en un posible proceso eruptivo, si bien el comportamiento de este macizo ha demostrado ser bastante impredecible. Suelen asociarse muchas veces al fracturamiento de rocas internas.
Durante buena parte del año en la zona patagónica y austral, los volcanes están cubiertos por nieve. Entonces, cuando entran en erupción, en la nube de ceniza volcánica también se suelen encontrar pequeños cristales que pueden llegar a ser peligrosos para los aviones cuando vuelan y atraviesan estas nubes. Es por eso que, ante una situación de volcán en actividad y de presencia de cenizas en suspensión, una de las primeras decisiones que se toma es el cierre temporario de aeropuertos y la suspensión de vuelos. Pasó por ejemplo con la terminal aérea de Bariloche en plena actividad del Puyehue/Cordón Caulle, hecho que duró varios días.
Dos términos que suelen emplearse también en estas circunstancias son los de “pluma” y “fumarola”. Al concepto de pluma muchos lo utilizan para definir a lo que hemos mencionado como la “nube volcánica”, o sea, la columna de erupción, la ceniza y el resto del material emitido por el volcán que se eleva más o menos verticalmente.
La fumarola por su parte, es una mezcla de gases y vapores a elevadas temperaturas que surgen por las grietas exteriores de un volcán, pero no lo hacen por el cráter. Esas fumarolas, si bien no suelen ser de gran tamaño, muchas veces se observan claramente a simple vista y generan miedo y preocupación entre la gente, por la posibilidad del comienzo de una erupción.
La gran mayoría de los volcanes activos se encuentran principalmente en Chile, por los que son las poblaciones cercanas en ese país las que corren más riesgo de ser alcanzadas por lava y lahares, mientras que la ceniza afecta en mayor medida a las provincias argentinas por el accionar de los vientos. Los flujos de lava son los diferentes tipos de roca fundida que circulan terrestremente a gran temperatura, mientras que los materiales piroclásticos son los fragmentos de roca y gases que “vuelan” por los aires. Los lahares, por su parte, son, según los expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, “flujos de materiales volcánicos generados cuando el agua meteórica, la de escorrentía superficial, la del deshielo parcial de glaciares o fusión de nieve, o la acumulada en algunos cráteres formando lagos volcánicos, se mezcla con estos materiales y se desplaza transportándolos en masa por los barrancos y cauces fluviales que tienen sus cabeceras en las laderas del volcán” 2.
Un lahar entonces, se produce cuando un volcán expulsa grandes cantidades de material rocoso y ceniza y a eso se le suma agua (lluvia principalmente) Su trayectoria desde las alturas hacia abajo no se puede predecir, debido a que arrasan con todo a su paso, pudiendo incluso modificar el paisaje existente.
Estos lahares, según el mismo concepto, recién se detienen cuando pierden velocidad por un cambio brusco de la pendiente que transitan, intentando alcanzar el nivel de base de las zonas llanas sobre las que se levantan los edificios volcánicos. En cuanto a su densidad y a su temperatura, no hay un número que se mantenga, sino que depende mucho de cada proceso eruptivo.
De las ciudades que están edificadas cerca de volcanes potencialmente activos en nuestra Patagonia, son varias las que se encuentran amenazadas por la formación de lahares. El más claro ejemplo del efecto destructivo de estos flujos fue lo ocurrido en el año 2.008 con la localidad de Chaitén, al pie del volcán del mismo nombre.
Tras al erupción, el macizo siguió arrojando mucho material por los aires, y en los días siguientes a la primera explosión produjo muchísimos lahares compuestos de barro, agua y cenizas volcánicas. Se combinaron con el río Blanco y prácticamente sepultaron a la ciudad, una hermosa localidad turística costera con salida al mar pero también con una vegetación digna de una zona cordillerana. Algunos de estos lahares destrozaron un puente y cubrieron de residuos volcánicos el aeródromo. La ciudad está ubicada a solo 10 kilómetros del cráter del volcán.
En cuanto a los volcanes en sí, ¿cómo se los clasifica? El Servicio Nacional de Geología y Minería chileno lo hace según el predominio de los materiales que los forman. Así, los divide en tres tipos: los volcanes de lava, los de piroclastos, y los de ambos3.
Dentro de los volcanes de lava, están los de escudo y los fisurales. Los primeros son aquellos en los que la lava es fluida y emerge desde un solo centro eruptivo principal, mientras que los segundos reciben esa denominación cuando el magma es emitido a través de fracturas que pueden alcanzar hasta varios kilómetros de longitud y además presentan pendientes suaves iguales o menores que 10 grados.
Son volcanes de escudo algunos de los más grandes y famosos de la geografía mundial, como el Etna, los de la isla norteamericana de Hawai o los de la Isla de Pascua (Chile), mientras que en nuestra Patagonia hay un mayor predominio de los volcanes de fisura, reconocibles por las mesetas de miles de kilómetros cuadrados en sus superficies.
Dentro de esta clasificación, puede ocurrir también que la lava sea viscosa. Entonces, se forman lo que se conoce como “domos volcánicos”, que crecen durante erupciones con tasas de emisión muy bajas y terminan obstruyendo el cráter del macizo. Forman unos cerros con formas similares a cúpulas irregulares y tienen pendientes fuertes de hasta 45 grados, que a su vez son muy inestables y desarrollan algunos derrumbes durante su formación.
Los volcanes de piroclastos son aquellos en los que, cuando hay erupciones de moderada explosividad del tipo estrombolianas, se producen acumulaciones de piroclastos gruesos cerca de los cráteres, dando lugar a la formación de pequeños conos de piroclastos que no superan los 300 metros de altura y con laderas que poseen ángulos de reposo críticos de 34 grados. Un ejemplo es el Lonquimay, cerca del poblado del mismo nombre en Chile y visible en nuestro país desde el Batea Mahuida, en Villa Pehuenia (Neuquén).
Dentro de esta misma clasificación, si las erupciones son más fuertes y violentas y del tipo freatomagmáticas, se generan profundos “cráteres de explosión”, también llamados “maares”, que pueden llegar a tener 2 kilómetros de diámetro, rodeados por anillos de piroclastos con laderas suaves menores que 10 grados.
Tanto los conos de piroclastos como los maares se generan comúnmente por un sólo evento eruptivo, es decir, son monogenéticos, aunque hay excepciones. Hay centenares de conos de piroclastos entre los volcanes patagónicos tanto en Argentina como en Chile, y están distribuidos en forma independiente.
El último tipo en la clasificación del Sernageomin es el de los volcanes de lava y piroclásticos. Es cuando las erupciones de mediana magnitud generan piroclastos y coladas de lava que forman capas intercaladas que dan lugar a los estratovolcanes mixtos. Están compuestos por una secuencia de lavas y piroclastos que cuentan con un conducto eruptivo central. Son volcanes de carácter poligenético, o sea, que se construyen y se forman a través de numerosas erupciones. Se los identifica fácilmente: son esos grandes volcanes de forma cónica o tronco-cónicos que alcanzan alturas de hasta 2.500 m sobre la base.
Como ejemplo hay dos grandes estrato volcanes: ambos en Chile pero muy cercanos a la provincia de Neuquén: el Volcán Villarica, uno de los más peligrosos, y el Llaima, visible desde la Cuesta del Rahue, camino a las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia. Ambos claramente observables desde la ciudad chilena de Temuco, capital de la Provincia de Cautín y de la Región de la Araucanía.
Para entender los períodos de actividad volcánica y la forma de estos gigantes hay que aprender también de su evolución. Dicen los expertos chilenos que la evolución de un estratovolcán comprende un período largo de actividad magmática, entre 300 mil y 2 millones de años, y que durante todo este tiempo, tanto el edificio volcánico como sus cámaras experimentan muchos cambios y pueden presentar diferentes etapas con erupciones violentas, tranquilas o períodos de inactividad total y absoluta. Debido a la morfología, estructura, dimensiones, madurez y/o composición de un estratovolcán, éste puede sufrir un colapso de la cima en forma de hundimiento, dando lugar a un gran cráter denominado caldera (de unos 2 a 10 kilómetros de diámetro) o bien en forma de deslizamiento lateral de la cumbre y/o flanco, generando una gran cicatriz en forma de herradura o teatro, bordeada por un empinado escarpe4.
Dos volcanes que han tenido grandes y destructivas erupciones en los últimos 25 años, como el Hudson, en la región chilena de Aysen, y el Puyehue, en la Región de Los Lagos, son ejemplos de calderas, mientras que uno de actividad sorpresiva y reciente como el Calbuco es utilizado como ejemplo de sus cicatrices de avalanchas.
El mismo organismo gubernamental chileno detalla muy bien en su página web oficial y en su biblioteca cuales son los diferentes tipos de erupciones volcánicas que hay. Están clasificadas desde las tranquilas o efusivas hasta las muy violentas o altamente explosivas. Para medir el grado de explosividad de una erupción hay, a modo de escala, un Indice de Explosividad Volcánica (IEV), que busca asignar una magnitud relativa, yendo del número 0 al 85.
Las más bajas en esta escala (0 y 1) son las Hawaiianas, que son las erupciones tranquilas, no explosivas, de magma muy fluído y pobres en sílice, que al alcanzar el cráter principal puede formar surtidores y fluye formando esos flujos que se conocen como ríos de lava. Generalmente la columna eruptiva es inferior a los 100 metros de alto y de composición típicamente basáltica.
Después vienen las erupciones Estrombolianas (IEV 1-3) que son las que pueden o no presentar coladas de lava, pero sí incluyen eyección de piroclastos, en este caso del tipo escoria, o sea, los restos, lo que sobra. Producen columnas eruptivas que pueden llegar a los 5 kilómetros de altura. Son erupciones que presentan una composición típica del basáltica-andesítica.
El siguiente tipo en la escala es para las erupciones Subplinianas (IEV 3-4), que son las que vienen con la salida de escorias y a veces también piedra pómez, y que cuenta con una columna eruptiva que puede alcanzar los 20 kilómetros de altura. La composición es del tipo andesítica-dacítica.
Las erupciones Plinianas (IEV 4-6) son altamente explosivas, eyectando por los aires piedra pómez de diverso tamaño, producto de magmas ricos en sílice. La columna puede medir hasta 40 kilómetros de altura. La composición típica es dacítica-riolítica y la erupción del Volcán Hudson, en 1991, tuvo estas características.
Las más potentes son las erupciones Ultraplinianas (IEV 6-8), en donde la columna se eleva por sobre los 40 kilómetros de altura. La composición típica es riolítica. Lo más llamativo es que no hay archivos casi o registros y ejemplos históricos de erupciones de esta magnitud. Se dice que el volcán Maipo, de 5.323 metros de alto y en el límite entre ambos países (en el nuestro corresponde a la provincia de Mendoza), tuvo una erupción de este tipo hace 450.000 años y el volumen de piroclastos alcanzó hasta 500 kilómetros cúbicos.
Los especialistas también hablan de las erupciones Freatomagmáticas, que son aquellas que tienen lugar cuando el magma entra en contacto con aguas subterráneas. En el Índice de Explosividad Volcánica, la escala sería de entre 2 y 4. Se caracterizan por presentar un hongo con gran cantidad de vapor de agua, cenizas y fragmentos de rocas. Como ejemplo podrían mencionarse algunas de las últimas erupciones del volcán Copahue.
Hay varios términos científicos y técnicos entonces para definir no solo a los volcanes sino también sus erupciones, su grado de explosividad y hasta su nivel de destrucción o de consecuencias para lugares, poblados y sectores geográficos. A esto se le suma un vasto vocabulario vulcanológico y geológico que permite comprender y abordar más profundamente el fenómeno que significa una erupción volcánica. El Sernageomin ha hecho un gran trabajo recopilando todos esos términos en un interesantísimo glosario disponible en su excelente y completa página web6.
El rol que cumple el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile es muy importante en la observación, vigilancia y análisis de los volcanes activos. Para medir la peligrosidad actual de cada uno de los macizos, tiene una escala de alerta por colores que va del verde (sin actividad), al rojo (en erupción en curso o inminente) pasando por el amarillo (cambios en el comportamiento del volcán) al naranja (Incremento importante de la actividad, volcán inestable).
El Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, ubicado en la ciudad de Temuco, en la Región de la Araucanía, es el organismo que interpreta los datos de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del país trasandino. Fue creado en el año 1996 por el propio Sernageomin y con el apoyo del Gobierno Regional de la Araucanía, de la Conaf y de la Dirección Regional de Arquitectura.
Hay estaciones de vigilancia instaladas en cada uno de los volcanes activos más importantes y peligrosos de Chile, que están conectadas al Ovdas, que es la unidad científico-técnica del Sernageomin a cargo de establecer sistemas tecnológicos para la vigilancia y monitoreo volcánico. Muchos de estos volcanes están también dentro de territorio argentino (el Copahue, por ejemplo). Este observatorio informa regular y periódicamente a través de reportes claros y concisos sobre la actividad de los volcanes activos en alerta Verde, Amarilla, Naranja y Roja.
En la Argentina, desde el Servicio Geológico Minero Argentino se hacen trabajos de monitoreo y seguimiento, pero se trabaja principalmente con el Ovdas y el Sernageomin en Chile. De todos modos, los especialistas y vulcanólogos argentinos coinciden en que se está a años luz de lo que hacen en el país trasandino y de lo que se aconseja para estos casos, aunque es cierto que la mayoría de los volcanes peligrosos y activos se encuentran en suelo chileno.
En los últimos años, con cada erupción importante y sobretodo después de lo ocurrido con el Puyehue/Cordon Caulle (2.011) y con el Copahue (2.012 y 2.013), los expertos de nuestro país han insistido a los gobernantes, nacionales y de las provincias patagónicas, para crear un observatorio de este lado de la cordillera.
Tras la erupción del Volcán Calbuco, en abril de 2.015, se reavivó el pedido, de la mano de dos de los más importantes especialistas nacionales. Por un lado, Patricia Sruoga, vulcanóloga e investigadora del Conicet, y por el otro, Alberto Caselli, vulcanólogo y director del Laboratorio de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos (LESVA) de la Universidad Nacional de Río Negro.
Para Sruoga: “Chile afrontó el problema del riesgo volcánico como una cuestión de Estado. En Argentina las cosas están lejos de ser así. Los recursos son escasos. Urge contar con un inventario completo de centros eruptivos, incluyendo los sospechosamente activos. Y desarrollar un programa de monitoreo a largo plazo. Hubo varias iniciativas auspiciosas por parte de organismos nacionales y provinciales, pero resultan insuficientes”. Caselli, por su parte, dijo que “en Argentina no se está monitoreando” y que “todo lo hace Chile”7.
Así, el 14 de mayo del 2.015, el secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el Doctor Alejandro Ceccatto, y el rector de la recientemente creada Universidad Nacional de Río Negro, el Doctor Juan Carlos Del Bello, suscribieron una carta de intención para la adjudicación de fondos para la compra de equipamiento del Laboratorio de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos que dirige Caselli.
Según esta carta, que fue firmada en las instalaciones que esa universidad tiene en la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, el Ministerio se comprometía a financiar la adquisición del equipamiento mencionado por un monto de hasta 250.000 dólares o su equivalente en pesos.
El proyecto de instalación del LESVA había sido presentado en el Ministerio el 9 de mayo de 2.014. La iniciativa fue girada a la Comisión de Trabajo de Gestión de Riesgo (CTGR) para su evaluación y a posteriori, en la reunión plenaria del 6 de agosto, obtuvo la recomendación favorable para propiciar su avance. El objetivo de este laboratorio es el de proveer datos e información sobre el comportamiento de los volcanes para un futuro Observatorio Vulcanológico Nacional (similar al Ovdas de Chile) proyectado por el propio Segemar8.
Las erupciones seguidas de los últimos tiempos han encendido esta preocupación por contar con un observatorio propio en nuestro país. Ahora bien, lo que muchos se han preguntado en estos años: ¿Por qué entran tan seguido en actividad tantos volcanes en la misma zona? La teoría que más se impone entre los especialistas es la de una relación entre las erupciones recientes y los últimos grandes terremotos en Chile.
El 21 de abril del 2.007, a las 13:53 hora local, se produjo en la Región de Aysen, en el sur de Chile, un terremoto de una magnitud de 6,2 grados en la escala de Richter. El epicentro del movimiento sísmico fue 20 kilómetros al norte de la ciudad de Puerto Aysen, en una profundidad de 6 a 10 kilómetros. En total, 4 personas perdieron la vida y otras 6 continúan desaparecidas. También se desmoronaron algunas viviendas y se produjo el derrumbe de un cerro9.
Después de ese terremoto fueron varios los volcanes de la zona que comenzaron a mostrar signos de actividad. Uno de ellos fue el Hudson, el mismo que había tenido una muy fuerte erupción en 1.991, y que se encuentra asociado a la falla geológica conocida como falla Liquiñe-Ofqui10, que creen los expertos, se activó con lo ocurrido en Aysén. La actividad intermitente continuó hasta incluso cuatro años después, en el 2.011, cuando el Sernageomin decretó la alerta roja y se evacuó en un radio de 40 kilómetros alrededor del cráter. Finalmente, se determinó que el proceso era menor y se descartó una erupción inminente.
También se asocia a este terremoto la sorpresiva erupción del Chaitén, en una misma línea que el Hudson. Es un relativamente pequeño volcán ubicado a 10 kilómetros de la localidad del mismo nombre, en la provincia de Palena, en la Región de los Lagos, prácticamente frente a la isla de Chiloé.
El Chaitén llevaba siglos de inactividad, a tal punto que durante mucho tiempo se pensó que era un cerro y no un volcán, pero de manera sorpresiva entró en erupción el 2 de mayo del 2.008 y terminó siendo una de las peores y más destructivas erupciones en la historia reciente de Chile, con consecuencias tremendas y devastadoras para con la bella ciudad y con otras poblaciones cercanas como Futaleufú o Esquel y Trevelin (en la Argentina).
Otro volcán que está en la misma falla es el Puyehue, en la Región de Los Ríos, muy cerca del Paso Internacional Cardenal Samoré, y dentro del complejo volcánico conocido como Puyehue-Cordón Caulle. Todo ese sector comenzó a mostrar un incremento en su actividad interior después del evento de Aysén de 2.007 y finalmente el Cordón Caulle entró en erupción en el año 2.011, más precisamente el 4 de junio.
Acá se cree que también tuvo mucho que ver el feroz terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter ocurrido el sábado 27 de febrero de 2.010 en inmediaciones de Concepción, a las 3:34 hora local11. Después de este movimiento sísmico que dejó 524 muertos, 25 desaparecidos y dos millones de damnificados, comenzaron a mostrar actividad, además del Puyehue-Cordón Caulle, los volcanes Copahue, Villarrica, Calbuco y el Planchón Peteroa, ubicado en la frontera entre ambos países, en la región del Maule del lado chileno y de la provincia de Mendoza del lado argentino.
Así es como, además de lo ocurrido en el 2.011 con el Puyehue-Cordón Caulle, el inquieto Copahue registró actividad en 2.012, 2.013 y 2.014, el peligroso y temido Villarica en el 2.015 y el Calbuco entró en erupción también en el año 2.015 de manera un poco sorpresiva. Estos últimos en la primera parte del año.
La segunda parte del año tendría reservado un nuevo capítulo para los que avalan esta teoría. El terremoto ocurrido el miércoles 16 de septiembre a las 19:54 hora local en la región de C, a 42 kilómetros al oeste de Canela Baja y a 46 kilómetros de Illapel, tuvo una magnitud de 8,4 grados en la escala de Richter12, y, como con los anteriores, pocos días después comenzaron a notarse cambios en el comportamiento de algunos gigantes.
Casi automáticamente después del terremoto, y en el medio de las réplicas, muchas de las cuales fueron de una importante intensidad, el Copahue empezó a mostrar un incremento en su comportamiento interno que alertó a los encargados de su vigilancia y monitoreo en ambos países.
Minutos después del terremoto, a las 20:30, se registró la sismicidad de mayor intensidad y esto fue sentido por los habitantes de Caviahue, que por entonces estiraban la duración de la temporada de invierno. Desde el Sernageomin explicaron que las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del volcán detectaron ocho sismos asociados al fracturamiento de roca. Esto continuó durante un tiempo más, y hasta se observaron fumarolas de relativa intensidad hacia el mes de octubre. Teniendo en cuenta que ya se encontraba en el nivel de alerta amarillo, la actividad no ameritó finalmente un cambio de alerta. La vigilancia apuntó principalmente a estudiar la evolución del macizo.
En una entrevista concedida al diario Río Negro por esos días13, el vulcanólogo Alberto Caselli explicó la situación: “Antes del terremoto de Chile había actividad sísmica de pequeños eventos volcano-tectónicos que indican fracturamiento de roca, en sistemas de fallas próximos, algunos a 10-12 kilómetros del cráter activo del volcán. Después del terremoto de Coquimbo continuó la secuencia de sismos en esos sistemas de fallas, cercanos y lejanos al volcán. El informe del Ovdas y del Sernageomin del 22 de septiembre menciona que los datos obtenidos sugieren la movilización de pulsos de material magmático hacia niveles superficiales perturbando el sistema hidrotermal, con la consecuente generación de pequeñas explosiones”.
En la misma nota, Caselli, defensor de la teoría que vincula los grandes movimientos sísmicos con el despertar de algunos volcanes, da su punto de vista: “Es posible que el terremoto de Coquimbo afectara las fallas tectónicas que controlan el volcán y permitan que libere presión y de alguna expresión superficial pequeña como estas “exhalaciones”. Hay investigadores que plantean que estos terremotos de gran magnitud afectan a los volcanes cercanos al epicentro, que estén en un estado pre-eruptivo. Se ha observado, en base a estadística, que suele haber más erupciones de volcanes cercanos al epicentro, después de estos terremotos. Pero también, no todos los volcanes cercanos entran en erupción. Se está atento en los volcanes cercanos cuál es su comportamiento”
Otro punto más a favor de esta hipótesis es lo ocurrido después del gran terremoto de Valdivia el 22 de mayo de 1.960, el más grande que hasta ahora conoció la humanidad, con una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter14. Sin la posibilidad de un monitoreo de volcanes como el que hay hoy en día, se sabe igual que fueron varios los gigantes cercanos al epicentro que manifestaron mayor movimiento interno. Además, exactamente dos días después, el 24 de mayo, el complejo Puyehue-Cordon Caulle entró en actividad.
De ese evento se sabe que la erupción se dio por una fisura de 5,3 kilómetros de longitud con 18 cráteres. El hongo compuesto por material piroclástico alcanzó los 8 kilómetros de altura y se dispersó hacia el sureste, generando en algunos sectores hasta a 40 kilómetros de distancia, una acumulación de piedras pómez de color blanco que tenían un espesor de hasta 10 centímetros. A esta fase explosiva le siguió una etapa efusiva, caracterizada por el escurrimiento de coladas de lavas viscosas de composición riodacítica desde los diversos cráteres que estaban en erupción.
Al cumplirse 55 años de ese evento, desde el Sernageomin analizaron esta hipótesis de eventos relacionados: El diario La Tercera de Chile reflejó las declaraciones del Director del organismo, Rodrigo Álvarez15: “La comunidad científica ha buscado por largo tiempo una explicación a la ocurrencia de erupciones después de grandes terremotos y nuestra cordillera andina es un laboratorio natural en el cual se puede seguir investigando. Se ha conjeturado sobre la participación de al menos tres factores, como hundimiento del volcán sobre su cámara magmática, el fracturamiento de la corteza terrestre y la disponibilidad de magma”.
La hipótesis tiene varios adeptos. En abril de 2.015, el Doctor en Ciencias Geológicas e investigador del Conicet Andrés Folguera dijo que “Está prácticamente probada la ligazón entre los grandes terremotos y las posteriores erupciones de volcanes. Después del terremoto de Chile erupcionaron el Peteroa, el Puyehue, el Copahue, el Villarrica y el Calbuco”, agregando además que “Cada volcán tiene un comportamiento particular. Puede tener una erupción cada 500 años o cada mes, depende de la composición de lava y cenizas. Algunos tienen composiciones viscosas que taponan los cráteres. Esos tienen erupciones más esporádicas, pero son mucho más fuertes”16.
Otro aspecto a destacar de cada erupción volcánica es la psicosis que se genera. Algunos medios, sobretodo pertenecientes a las grandes cadenas y multimedios de Buenos Aires, suelen “malinformar” sobre estas situaciones, con titulares en diarios y en televisión que no solo son amarillistas sino que además dejan en claro el desconocimiento que hay sobre el tema. Muchas veces, están hechos a propósito para captar la atención del lector o televidente con un título fuerte, más allá de que esté alejado de la realidad o de que sea alarmista.
Después del terremoto de Illapel por ejemplo, esa misma noche en canales de la capital de nuestro país con alcance nacional se observaron titulares que decían “El volcán Copahue entró en alerta amarilla tras el terremoto en Chile”. Esto era falso, ya que en realidad el macizo llevaba más de dos años en alerta amarilla, y eso no tenía nada que ver con el movimiento sísmico ocurrido en la Región de Coquimbo. Situaciones como esta suelen ser bastante comunes en los medios nacionales cuando se trata de informar sobre volcanes y erupciones en la Patagonia, generando siempre la bronca y la antipatía de las personas que están en contacto directo con la situación.
Pero el habitante del sur argentino es diferente, no es tan alarmista como el que está a varios kilómetros de distancia. Hay que destacar que, a fuerza de erupciones, se ha logrado concientizar a las personas (a la mayoría al menos) de actuar responsable y ordenadamente y sin entrar en pánico o dejarse llevar por trascendidos e informaciones erróneas de parte de organismos no oficiales o de personas alarmistas, algo cada vez más común en tiempos de mensajería instantánea y redes sociales.
El punto de inflexión fue lo ocurrido en la madrugada del segundo día del año 2.008, horas después de la erupción del Volcán Llaima, en la región de la Araucanía chilena, muy cerca de la frontera con nuestro país, más precisamente el Paso Internacional Icalma y la localidad turística de Villa Pehuenia. Sin embargo, el hecho en cuestión no fue en estos lugares sino en la ciudad de Neuquén Capital, a poco más de 350 kilómetros del foco de la actividad.
En la madrugada, comenzaron a circular mensajes de texto que hablaban de una nube tóxica que llegaba a la ciudad. La gente que recibió el mensaje lo reenvió a sus conocidos y a otras personas y así, en cuestión de horas, agotaron los barbijos que estaban disponibles a la venta en la cadena de farmacias más importante de la ciudad. También aumentaron, de las 2 a las 7 de la mañana, las compras de agua mineral y las consultas en las guardias de los hospitales.





























