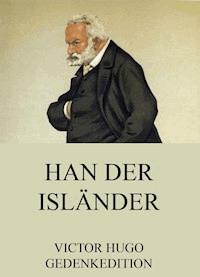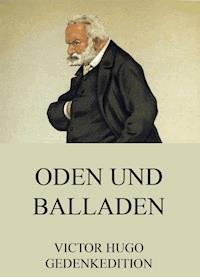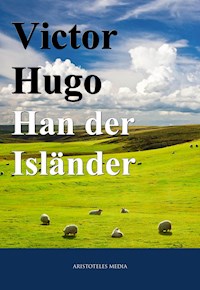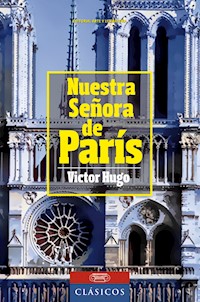
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Desde su aparición en 1831, Nuestra Señora de París, magnífico retablo del horror y la belleza de la Francia medieval, fue siempre, y es, un bestseller. La belleza de la gitana Esmeralda enamora por igual, aunque en tonos diferentes al sacerdote Claudio Frollo, al capitán Febo y al campanero Quasimodo. Entre la obsesión del cura y la indiferencia del capitán, se erige la dedicación del campanero por ella. Y es el amor de este último el que triunfa aun después de la muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 915
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nuestra Señora de París
Víctor Hugo
Título del original en francés: Nôtre Dame de Paris
Edición: María de los Ángeles Navarro González
Correción para ebook: Surelys Alvárez González
Cubierta: Alejandro Barrios Cordovéz
Composición: Ofelia Gavilán Pedroso
Programación: Alberto Correa Mak
© Sobre la edición para epub:
Cubaliteraria, 2020
Primera edición, 1971
Segunda edición, 1974
© Sobre la presente edición:
Editorial Arte y Literatura, 2019
ISBN 9789590309359
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Colección CLÁSICOS
EDITORIAL ARTE Y LITERATURA
Instituto Cubano del Libro
Obispo no. 302, esq. a Aguiar, Habana Vieja
CP 10 100, La Habana, Cuba
e-mail: [email protected]
Cubaliteraria Ediciones Digitales
Instituto Cubano del Libro
Obispo 302 e/ Habana y Aguiar, Habana Vieja, La Habana, Cuba
www.cubaliteraria.cu
www.facebook.com/cubaliteraria
www.twitter.com/cuba_literaria
A las grandes masas de lectores apasionan los escritores como Victor Hugo, cuyo atractivo perenne es su elocuencia avasalladora, su poderosa imaginación y su fascinante maestría en la descripción de personajes y ambientes…
Esta es la razón por la cual, desde su aparición en 1831, Nuestra Señora de París, magnifico retablo del horror y la belleza de la Francia medieval, fue siempre, y es, un bestseller. La belleza de la gitana Esmeralda enamora por igual, aunque en tonos diferentes al sacerdote Claudio Frollo, al capitán Febo y al campanero Quasimodo. Entre la obsesión del cura y la indiferencia del capitán, se erige la dedicación del campanero por ella. Y es el amor de este último el que triunfa aun después de la muerte.
Prefacio
Hace algunos años que, visitando, o por mejor decir, huroneando en Nuestra Señora, el autor de este libro encontró, en un rincón oscuro de una de las torres, esta palabra grabada a mano sobre el muro:
‘ANÁГKH1
Esas mayúsculas griegas, negras de vetustez y muy profundamente talladas en la piedra, no sé qué caracteres propios de la caligrafía gótica, marcados en sus formas y en sus actitudes, como para revelar que era una mano de la edad media quien las había escrito allí, y, sobre todo, el sentido lúgubre y fatal que ellas encerraban, impresionaron vivamente al autor.
Se preguntó, trató de adivinar quién podía ser el que no había querido abandonar este mundo sin dejar ese sello de crimen y desdicha en el frente de la vieja iglesia.
Después se revocó o pulió —no sé bien— el muro, y la inscripción desapareció. Pues es así como se tratan desde hace doscientos años las maravillosas iglesias de la Edad Media. Las mutilaciones llegan de todas partes, tanto de fuera como de adentro. El sacerdote las embadurna, el arquitecto las pule; luego viene el pueblo, que las derriba.
Así, fuera del frágil recuerdo que le consagra aquí el autor de este libro, nada queda hoy de la palabra maravillosa, grabada en la sombría torre de Nuestra Señora, nada del destino desconocido que resumía tan melancólicamente. El hombre que escribió esa palabra sobre el muro ha desaparecido, hace muchos siglos, en medio de las generaciones; la palabra, a su turno, se ha desvanecido del muro de la iglesia, la iglesia misma desparecerá bien pronto, quizá, de la superficie de la tierra.
Es sobre esta palabra que se ha escrito este libro.
Febrero de 1831.
Víctor Hugo
Nota añadida a la edición definitiva (1832)
Erróneamente se ha anunciado que esta edición iba a ser aumentada con varios capítulos «nuevos». Debía haberse dicho «inéditos». Si al decir nuevos se entiende «hechos de nuevo», los capítulos añadidos a esta edición no son «nuevos». Fueron escritos al mismo tiempo que el resto de la obra, datan de la misma época y proceden de la misma inspiración, pues siempre han formado parte del manuscrito de Nuestra Señora de París. Además, resulta difícilmente comprensible para el autor un posterior añadido de trozos nuevos a una obra de este tipo.
Estas cosas no se hacen a capricho. una novela nace, según él, de una forma, en cierto modo necesaria, y ya con todos sus capítulos, y un drama nace ya con todas sus escenas. No se crea que queda nada al arbitrio en las numerosas partes de ese todo, de ese misterioso microcosmo que se llama drama o novela. El injerto o la soldadura prenden mal en obras de este carácter que deben surgir de un impulso único y mantenerse sin modificaciones.
Una vez terminada la obra, no cambien de opinión, no la modifiquen. Cuando se publica un libro, cuando el sexo de la obra ha sido reconocido y proclamado, cuando la criatura ha lanzado su primer grito, ya ha nacido, ya está ahí, tal y como es, ni el padre ni la madre podrían ya cambiarla, pues pertenece ya al aire y al sol, y hay que dejarla vivir o morir tal cual es. ¿Que el libro no está conseguido? ¡Qué se le va a hacer! No añadan ni un solo capítulo a un libro fallido. ¿Que está incompleto? Habría que haberlo completado al concebirlo. No conseguirán enderezar un árbol torcido. ¿Que su novela es tísica?, ¿que no es viable?, pues no conseguirán insuflarle el hálito que le falta. ¿Que su drama ha nacido cojo? Créanme, no le pongan una pierna de madera.
El autor muestra un gran interés en que el público conozca muy bien que los capítulos aquí añadidos no han sido escritos expresamente para esta reimpresión y que si, en ediciones precedentes no han sido publicados, se debe a razones muy sencillas.
Cuando se imprimía por primera vez Nuestra Señora de París, se extravió la carpeta que contenía esos tres capítulos y, o se escribían de nuevo, o se renunciaba a ellos. El autor consideró que los dos únicos capítulos —de los tres extraviados— que podrían haber tenido cierto interés por su extensión, se referían al arte y a la historia y que, por tanto, no afectaban para nada al fondo del drama y de la novela. El público no habría echado en falta su desaparición y únicamente él, el autor, estaría en el secreto de esta omisión; así, pues, decidió suprimirlos y, puestos a confesarlo todo, hay que decir también que, por pereza, retrocedió ante la tarea de rehacer esos tres capítulos perdidos. Le habría sido más fácil escribir una nueva novela.
Pero ahora, encontrados ya, aprovecha la primera ocasión para restituirlos a su sitio. Esta es, pues, su obra completa tal como la soñó y tal como la escribió, buena o mala, frágil o duradera, pero como él la desea.
No hay duda de que estos capítulos tendrán poco valor a los ojos de lectores, muy juiciosos por lo demás, que solo han buscado en Nuestra Señora de París el drama, la novela, pero quizás otros lectores no consideren inútil estudiar el pensamiento estético y filosófico oculto en el libro, y se complazcan, al leerlo, en desentrañar algo más que la novela en sí misma y —perdónesenos las expresiones un tanto ambiciosas— escudriñar la técnica del historiador y los adjetivos del artista, a través de la creación, mejor o peor, del poeta.
Es para esos lectores, sobre todo, para quienes los capítulos añadidos en esta edición completarán Nuestra Señora de París, si admitimos que merece la pena que esta obra sea completada.
El autor se ocupa en uno de estos capítulos de la decadencia y muerte de la arquitectura actual que, en su opinión, es casi inevitable; esta opinión, por desgracia, se encuentra muy arraigada en él y la tiene muy meditada. Siente, sin embargo, la necesidad de expresar su más vivo deseo que el futuro le desmienta, pues conoce que el arte en cualquiera de sus manifestaciones puede confiar por completo en las nuevas generaciones, cuyo genio comienza ya a sentirse y a apuntar en los talleres del arte. La semilla está en el surco y la cosecha será ciertamente hermosa. Teme, sin embargo, y se podrán descubrir las razones en el segundo tomo de esta edición, que la savia haya podido retirarse de este viejo terreno de la arquitectura que durante tantos siglos ha sido el mejor terreno para el arte.
Existe hoy, sin embargo, entre los jóvenes artistas tanta vitalidad, tanta fuerza y, si cabe, tanta predestinación, que, en nuestras escuelas de arquitectura, a pesar de contar con un profesorado detestable, están surgiendo alumnos que son excelentes; algo así como aquel alfarero del que habla Horacio que pensando en hacer ánforas producía pucheros… Currit rota, urceus exit.2
Pero en cualquier caso y cualquiera que sea el futuro de la arquitectura y la forma con que nuestros jóvenes arquitectos den solución en su día a sus problemas artísticos, conservemos los monumentos antiguos, mientras esperamos la creación de otros nuevos. Inspiremos al país, si es posible, el amor a la arquitectura nacional. El autor declara ser este uno de los objetivos principales de este libro y también uno de los objetivos principales de su vida.
Quizás Nuestra Señora de París haya podido abrir perspectivas nuevas sobre el arte en la Edad Media, ese arte maravilloso y hasta ahora desconocido de unos y, lo que es peor, menospreciado por otros; sin embargo, el autor se encuentra muy lejos de creer realizada la tarea que voluntariamente se ha impuesto. Ha defendido en más de una ocasión la causa de nuestra vieja arquitectura y ha denunciado en voz alta muchas profanaciones, muchas demoliciones y muchas irreverencias, y seguirá haciéndolo. Se ha comprometido a volver con frecuencia sobre este tema y lo hará; se mostrará incansable defensor de nuestros edificios históricos atacados encarnizadamente por nuestros iconoclastas de escuelas y de academias, pues es lastimoso comprobar en qué manos ha caído la arquitectura de la Edad Media y de qué manera los presuntuosos conservadores de edificios históricos tratan las ruinas de este arte grandioso. Es incluso vergonzante que nosotros, hombres sensibles a él, nos limitemos a abuchear sus actuaciones. No aludimos aquí únicamente a lo que acaece en las provincias, sino a lo que se perpetra en París, ante nuestras puertas, bajo nuestras ventanas, en la gran ciudad, en la ciudad culta, en la ciudad de la prensa de la palabra y del pensamiento. Para terminar estas notas, no podemos evitar el señalar alguno de estos hechos vandálicos, proyectados a diario, iniciados y realizados tranquilamente ante nuestros ojos a la vista del público artista de París, frente a la crítica desconcertada ante tamaña audacia. Acaba de ser derribado el arzobispado, un edificio de gusto dudoso, y el daño no habría sido grande si no fuera porque con el arzobispado ha sido también demolido el obispado, resto curioso del siglo xiv que el arquitecto encargado de su derribo no ha sabido distinguir del conjunto. Así ha arrancado el trigo y la cizalla, ¡qué más da! Se habla también de arrasar la admirable capilla de Vincennes para hacer con sus piedras no sé qué fortificación que para nada habría necesitado Daumesnil. Mientras que, a base de grandes sumas se está restaurando el palacio Borbón, ese viejo caserón, se están destrozando por los vendavales del equinoccio los magníficos vitrales de la Santa Capilla.
Hace ya días que han puesto unos andamios en la Torre Saint Jacques-de-la-Boucherie y cualquier día caerá bajo la piqueta. Se ha encontrado un albañil para levantar una casita blanca entre las venerables torres del palacio de justicia y otro para castrar Saint Germain-des- Prés, la abadía feudal de los tres campanarios; y se encontrará otro, no lo dudéis, para acabar con Saint-Germain L'Auxerrois. todos estos al- bañiles se creen arquitectos y llevan uniformes verdes y son pagados minuciosamente por la prefectura. En fin, causan todos los perjuicios que el mal gusto es capaz de concebir.
Cuando escribo estas líneas, uno de ellos ¡deplorable espectáculo!, está encargado de las tullerías, otro de ellos marca de costurones el rostro de Philibert Delorme3 y no es ciertamente uno de los menores escándalos de nuestros días el ver con qué desvergüenza la amazacotada arquitectura de este hombre destroza una de las más delicadas fachadas renacentistas.4
París, 20 de octubre de 1832.
Libro Primero
I. La gran sala
Hoy hace trescientos cuarenta y ocho años, seis meses y diecinueve días que los parisienses despertaron al repique general de todas las campanas, echadas a vuelo, en el triple recinto de la antigua Cité, la universidad y la Ciudad.
Sin embargo, la historia no guarda memoria del día 6 de enero de 1482. Nada tenía de extraordinario el suceso que, desde la madrugada, ponía en movimiento las campanas y los moradores de París. No se trataba de un asalto de picardos o borgoñones, ni de una reliquia llevada en procesión, ni de un motín de estudiantes en la viña de Laas, ni de una entrada de nuestro muy temido señor, el señor rey, ni siquiera de la ahorcadura de ladrones y ladronas en la jurisdicción de París. tampoco era la llegada, cosa frecuente en el siglo xv, de alguna embajada con vestidos cargados de adornos y empenachada. Apenas habían trascurrido dos días desde que la última cabalgada de esta especie, la de los embajadores flamencos encargados de concertar las bodas del delfín con Margarita de Flandes, había hecho su entrada en París con grande enojo del señor cardenal de Borbón quien, por complacer al rey, hubo de poner buen semblante a toda aquella rústica mezcla de burgomaestres flamencos, agasajándolos con una gangarilla y farsa en su Palacio, mientras en la puerta de este la lluvia, que caía a mares, mojaba sus magníficos tapices.
Lo que el 6 de enero agitaba a todo el pueblo de París era, como dicen Juan de Troyes, la doble solemnidad, celebrada y unida desde tiempo inmemorial, del día de reyes y la fiesta de los locos.
En semejante festividad, debía haber grande hoguera de regocijo en la plaza de la Grève, árbol de mayo en la capilla de Braque y auto sacramental en el Palacio de Justicia; todo lo cual se había anunciado por pregón público, a son de trompa por calles y plazas, por los maceros del señor preboste, que vestían hermosas sobrevestas de camelote morado con grandes cruces blancas sobre el pecho.
La multitud de los habitantes de la capital se encaminaba desde la madrugada, luego de cerrar casas y tiendas, hacia uno de los tres puntos designados. Cada cual había elegido su espectáculo: unos preferían la hoguera, otros el árbol de mayo y los restantes el auto. Debemos consignar, en honor de la proverbial sensatez del pueblo de París, que la mayor parte de aquella muchedumbre se dirigió hacia la hoguera, pasatiempo más propio de la estación, o hacia el misterio que debía representarse en la sala mayor del palacio, bien resguardada y cerrada, y que los curiosos dejaron al triste árbol de primavera tiritar solo bajo el crudo cielo en el cementerio de la capilla de Braque.
La muchedumbre acudía preferentemente a las inmediaciones del Palacio de Justicia, por ser sabido que los recién llegados embajadores flamencos se proponían asistir a la representación del paso o misterio y a la elección del papa de los locos, que iba a efectuarse también en la gran sala.
No era nada fácil penetrar aquel día en la gran sala, la cual, sin embargo, era tenida a la sazón por el mayor recinto cubierto conocido en el mundo (cierto es que Sauval no había medido aún el salón del palacio de Montargis). La plaza del palacio atestada de gente, presentaba a los curiosos de las ventanas el aspecto de un mar, en que cinco o seis calles, como otras tantas desembocaduras de ríos, desaguasen a cada instante nuevas oleadas de cabezas. Las olas de aquella muchedumbre, engrosadas por momentos, se estrellaban en los ángulos de las casas que se adelantaban por doquier, pareciendo otros tantos promontorios, en el ámbito irregular de la plaza. Se veía en el centro de la alta fachada gótica5 del palacio la escalera principal, por la que subía y bajaba de continuo una doble corriente que, después de quebrarse en la meseta intermedia, se extendía en anchas oleadas sobre sus dos declives laterales. La escalera principal, repito, manaba incesantemente en la plaza como una cascada en un lago. Los gritos, las risas, las pisadas de millares de pies, levantaban un gran ruido. De cuando en cuando, aquel griterío y aquel ruido crecían; retrocedía la corriente que impelía toda aquella multitud, la cual se confundía y arremolinaba a causa de la brusca acometida de un arquero o del caballo de un alguacil del prebostazgo que caracoleaba para restablecer el orden; admirable tradición que legó el prebostazgo a la condestablía, la condestablía a la maré-chaussé6y esta a nuestra gendarmería de París.
En puertas, ventanas, buhardillas y tejados bullían por millares los rostros plebeyos, honrados y tranquilos, contemplando el palacio, mirando el gentío, sin pedir nada más, porque muchas personas en París se contentan con el espectáculo de los espectadores, de tal forma, que es para ellos cosa sobremanera curiosa una pared detrás de la cual está sucediendo algo.
Si nos fuera dado a los hombres de 1830 confundirnos imaginativamente con aquellos parisienses del siglo xv y entrar con ellos, zamarreados y empujados a codazos en aquella inmensa sala del palacio, tan angosta el 6 de enero de 1482, se nos ofrecería grato e interesante espectáculo no viendo en torno nuestro, sino cosas que, de puro antiguas, nos parecerían en lo absoluto nuevas.
Si el lector lo consiente, trataremos de experimentar de nuevo con la imaginación la impresión que hubiera recibido al traspasar con nosotros el umbral de aquella gran sala en medio del gentío vestido de ropillas, jubones y sobrevestas.
Primeramente, zumbidos en los oídos, deslumbramiento de la vista. Sobre nuestras cabezas, una doble bóveda ojival, artesonada con esculturas de madera, pintada de azul celeste, flordelisada de oro; bajo nuestros pies, un pavimento enlosado de mármol blanco y negro. A pocos pasos de nosotros, un enorme pilar, luego otro y otro, total siete pilares en la longitud de la sala, sosteniendo en su mayor latitud los arranques de la doble bóveda.
En torno de los cuatro primeros pilares, tiendas de mercaderes, relumbrantes de brichos y objetos de cristal; junto a los tres últimos bancos de madera de encina, desgastados y pulidos por el roce de las calzas de los litigantes y los ropones de los procuradores. Cercando la sala, a lo largo de sus altas paredes, entre las puertas, ventanas y columnas, la interminable hilera de estatuas de todos los reyes de Francia, desde Faramundo; los reyes haraganes, con los brazos caídos y los ojos bajos; los reyes valientes y batalladores, con la cabeza y las manos levantadas con osadía al cielo. En las grandes ventanas ojivales, vidrieras de mil colores; en las anchas salidas de la sala, ricas puertas primorosamente esculpidas; y este conjunto de bóvedas, pilares, paredes, jambas, dinteles, artesones, puertas, estatuas, pintado de arriba abajo de oro y azul, colores ya bastante ajados en la época en que los vemos, había desaparecido casi del todo bajo el polvo y las telarañas en el año de gracia 1549, en que Du Breul lo admiraba por tradición.
Figurémonos ahora aquella inmensa sala oblonga, alumbrada por la pálida luz de un día de enero, invadida por una muchedumbre bulliciosa vestida de colorines que fluye a lo largo de las paredes, girando en torno de los siete pilares, y podrá formarse una ideal un tanto aproximada, del conjunto del cuadro cuyos curiosos detalles procuraremos esbozar.
Cierto es que si Ravaillac no hubiese asesinado a Enrique IV, no se hubieran depositado en el Palacio de Justicia, las piezas del proceso que se le instruyó; que no hubiera habido cómplices interesados en hacer desaparecer tales documentos, como tampoco habría habido incendiarios obligados que, a falta de otro medio mejor, quemaran el archivo para que ardieran las piezas de autos, y pegaran fuego al Palacio de Justicia para que prendiera el archivo y, por consiguiente, no hubiera habido el incendio de 1618. El antiguo palacio existiría aún con su antigua gran sala; yo podría decir al lector vaya a verla y, de este modo, nos ahorraríamos uno y otro mucho trabajo; yo de hacer, y él de leer, una descripción más o menos exacta de dicha sala. Lo cual prueba la novísima verdad de que los grandes sucesos tienen consecuencias incalculables.
Es también muy posible, en primer lugar, que Ravaillac no hubiese tenido cómplices y, en segundo, que tales cómplices, si en efecto los tuvo, nada tuvieran que ver con el incendio de 1618, del que pueden darse otras dos explicaciones convincentes. La primera, es la de la grande estrella inflamada, de un pie de ancha y alta de un codo, que, como todos saben, cayó del cielo sobre el palacio el 7 de marzo después de medianoche, y la segunda, consiste en esta cuarteta de teófilo:
Fue mala, en París la chanza
que, por haber abusado
de las especias7 la Justicia,
ardiera todo el palacio.
Piénsese lo que se quiera de esta triple explicación política, física y poética de la quema del Palacio de Justicia en 1618, el hecho desgraciadamente cierto es el incendio. Muy poco queda hoy —gracias a aquella catástrofe, gracias también a las varias restauraciones sucesivas que han completado lo que comenzó ella— de aquella primera mansión de los reyes de Francia, de aquel palacio hermano primogénito del Louvre, tan viejo ya en tiempo de Felipe el Hermoso, en que se buscaban los vestigios de los soberbios edificios construidos por el rey Roberto descritos por Helgaldus. Casi todo ha desaparecido. ¿Qué se ha hecho de la cámara de la cancillería donde san Luis consumó su matrimonio? ¿Del jardín donde el rey administraba justicia, «vestido con una sobrevesta de camelote, un tabardo de tiritaña sin mangas y una capa negra por encima, echado sobre una alfombra, con Joinville»?
¿Qué se hizo de la escalera desde la que Carlos IV promulgó su edicto de perdón? ¿Del tajo en que Marcel degolló, delante del delfín, a Roberto de Clermont y al mariscal de Champaña? ¿Del postigo por el que fueron arrojadas, luego de rasgadas, las bulas del antipapa Benedicto, por el que salieron los que las trajeron con capas pluviales y mitras en señal de irrisión, expuestos a la vergüenza pública y paseados por todo París? ¿Y de la gran sala con sus dorados, su azul, sus ojivas, sus estatuas, sus pilares, su inmensa bóveda que se dijera cortada en pedacitos por las muchas esculturas que la adornaban? ¿Y de la sala dorada? ¿Y del león de piedra que estaba a la puerta con la cabeza baja y la cola entre las patas, como los leones del trono de Salomón, en la actitud humillada que corresponde a la fuerza delante de la justicia? ¿Y de las vidrieras de colores? ¿Y de las obras de hierro cincelado que desanimaban a Biscornette? ¿Y de las delicadas obras de carpintería de Du Hancy…? ¿Qué ha hecho el tiempo, qué han hecho los hombres de todas aquellas maravillas? ¿Qué nos han dado a cambio de todo esto, a cambio de aquella historia de la Galia, de todo aquel arte gótico? Los toscos arcos de medio punto de monsieur De Brosse, el torpe arquitecto de la portada de San Gervasio, en lo tocante al arte. Y por lo que hace a la historia, tenemos los recuerdos parlanchines del pilar grande, en el que resuena todavía el eco de las comadrerías de los Patrus.
No es gran cosa. Pero volvamos a la gran sala del verdadero palacio antiguo.
Los dos extremos de aquel gigantesco paralelogramo estaban ocupados, uno por la famosa mesa de mármol, tan larga, ancha y maciza, que, según dicen los antiguos libros becerros,8 jamás se vio en el mundo otra tajada de mármol semejante, en un estilo que hubiera abierto el apetito al mismo Gargantúa; y el otro por la capilla, en la que Luis XI se había hecho esculpir de rodillas delante de la virgen, y adonde había hecho trasladar, sin importarle dejar vacíos dos nichos en la hilera de estatuas reales, las de Carlomagno y san Luis, dos santos que él suponía gozaban de gran valimiento en el cielo por haber sido reyes de Francia. Esta capilla, nueva todavía a la sazón, estaba construida en todas sus partes con aquel gusto exquisito de delicada arquitectura, de escultura maravillosa, de fino y limpio cincelado que señala en la historia del arte francés el fin de la era gótica, y se perpetúa hasta mediados del siglo xvi en los caprichos mágicos del renacimiento. El pequeño rosetón calado, que coronaba la puerta, era lo que puede llamarse un prodigio de gracia y sutileza; parecía una estrella de encaje.
En medio de la sala, frente por frente de la puerta principal, habíase erigido un estrado cubierto de brocado de oro, arrimado a la pared, para el cual una ventana del corredor de la sala dorada hacía las veces de puerta. Ocuparían el estrado los enviados flamencos y demás convidados a la representación del auto.
Encima de la gran mesa de mármol, debía, según costumbre antiquísima, representarse el misterio, a cuyo objeto había sido habilitada con singular esmero desde el amanecer. Su rica lámina de mármol, toda ella rayada por los talones de la curia, sostenían una gran caja de madera hecha, de modo que su parte superior fuese accesible a las miradas de toda la sala, pues debía servir de teatro, la interior, cubierta con anchos tapices, estaba destinada a servir de vestuario a los personajes de la comedia. Una escalera de mano, sencillamente apoyada por fuera, había de establecer la comunicación entre la escena y el vestuario, y prestar sus finos peldaños tanto a las entradas como a las salidas. No había personaje, por inesperado que fuera, ni peripecia ni golpe teatral, que no se viese en la dura e inevitable precisión de subir y bajar por aquella escalera. ¡Inocente y venerable infancia del arte y la tramoya!
Cuatro alguaciles del baile9 del palacio, obligados guardianes de todas las diversiones del pueblo así en los días de fiesta como en los de ejecución, estaban en pie sobre los cuatro ángulos de la mesa de mármol.
Hasta que el gran reloj del palacio diera la última campanada del mediodía no debía empezar la función. Era, sin duda, bastante tarde para una representación teatral; pero era la hora que habían señalado los embajadores.
Toda la concurrencia esperaba desde las primeras horas de la mañana. No pocos de aquellos curiosos tiritaban de frío desde el alba delante de la fachada del palacio, y no faltaba quien aseguraba haber pasado la noche atravesado delante de la puerta principal para estar seguro de ser el primero en entrar. Crecía la muchedumbre por momentos y, a manera de un río que sale de madre, subía a lo alto de las paredes, arremolinándose en torno de los pilares, a inundar los entablamentos, las cornisas, los antepechos de las ventanas; cuantos puntos salientes ofrecían la arquitectura y los relieves de las esculturas. Por eso el fastidio, la desazón, la impaciencia, la libertad de un día de obscenidades y locuras, las camorras que a cada instante se armaban aquí y allá por un empujón dado con la punta del codo o el pisotón de un zapato claveteado, y el aburrimiento de una larga espera, empezaban, desde mucho antes de la hora en que debían llegar los embajadores, a poner un acento agrio y amargo al clamor de aquella gente estrujada, molida, prensada, magullada y pisoteada. No se oían, sino quejas, lamentos, imprecaciones contra los flamencos, el corregidor, el cardenal de Borbón, el baile del palacio, Margarita de Austria, los alguaciles de vara, el frío, el calor, el mal tiempo, el obispo de París, el papa de los locos, los pilares, las estatuas, esta puerta cerrada, aquella ventana abierta; todo para recreación de la turba, de estudiantes y lacayos diseminados entre la multitud, que salpimentaban el descontento general con sus malicias y diabluras, avivando, por decirlo así, a alfilerazos, el mal humor de todos.
Había un grupo, entre otros muchos, de aquellos bulliciosos demonios que, luego de haber arrancado los vidrios de una ventana, habíase, valerosamente sentado en el cornisamento y alcanzaba desde allí con sus miradas y rechiflas lo interior y lo exterior, el concurso de la sala y el de la plaza. Sus gestos y risotadas, los diálogos picarescos que sostenían con sus compañeros de un lado a otro de la sala, claramente indicaban que aquella estudiantina no participaba del cansancio y fastidio de los demás, y que sabía sacar partido en provecho propio del espectáculo que se les ofrecía en tanto esperaban con paciencia el otro.
—¡A fe mía, que eres Joannes Frollo de Molendino! —gritó uno de ellos a una especie de diablillo rubio, agraciado y maligno, que estaba subido en los follajes de acanto de un capitel corintio—. Con razón te llaman Juan del Molino, porque tus brazos y piernas parecen cuatro aspas que mueven el viento. ¿Cuánto hace que estás aquí?
—Por la misericordia del diablo —respondió Joannes Frollo—, más de cuatro horas hace, y espero me sean abonadas en el tiempo que haya de pasar en purgatorio. ¡He oído a los ocho sochantres del rey de Sicilia entonar el primer versículo de la misa mayor de las siete en la Santa Capilla!
—¡Buenos sochantres! —repuso el otro—. Tienen las voces aún más agudas que las puntas de sus bonetes. Antes de fundar una misa al señor san Juan, hubiera debido enterarse el rey de si le gusta al santo el latín salmodiado con acepto provenzal.
—Lo ha hecho por emplear a esos malditos sochantres del rey de Sicilia —gritó en tono agrio una vieja que estaba junto a la ventana—. ¿Qué les parece mil libras por una misa? ¡Y sobre la venta de pescado de mar en el Mercado de París, a mayor abundamiento!
—¡Cállate, vieja! —dijo un personaje obeso y grave, que se tapaba la nariz junto a la pescadera—. Era preciso fundar la misa. ¿Querías que volviese a caer enfermo el rey?
—¡Bien dice, señor Gilles Lecornu, peletero proveedor de la real casa! —exclamó el estudiante encaramado en el capitel.
Una carcajada de todos los estudiantes saludó al malhadado apellido del pobre peletero.
—¡Lecornu! —voceaban—. ¡Gilles Lecornu!
—¡Cornutus et hirsutus! —añadió otro.
—¡Eh!, ¿qué es eso? —prosiguió el diablillo del capitel—. Sin duda. ¿De qué se ríen? ¡Es el honrado Gilles Lecornu, hermano de maese Juan Lecornu, preboste del palacio real, hijo de maese Mahíet Lecornu, portero mayor del bosque de Víncennes, todos vecinos de París, todos casados de padres a hijos!
Se redobló la alegría. El gordo peletero, sin responder palabra, procuraba sustraerse a las miradas que le dirigían; sudaba y forcejeaba en vano, como cuña que se hunde en la madera; sus esfuerzos no hacían sino encajar más apretadamente entre los hombros de sus vecinos su ancha cara apoplética, encendida por la cólera y el despecho.
En esto, uno de los del grupo, grueso, bajito y respetable como él, salió en su defensa:
—¡Qué abominación! ¡Hablar así los estudiantes a un vecino de París! ¡En mis tiempos pudieran haberlo hecho! ¡A buen seguro que les hubieran azotado con un haz de leña y quemado con él luego!
Esto desató la lengua de la estudiantina entera:
—¿Quién habla por ahí abajo? ¿Quién es ese mochuelo?
—Yo lo conozco —respondió uno—. Es maese Andrés Musnier.
—Creo que es uno de los cuatro libreros jurados de la universidad —dijo otro.
—Todo se cuenta por cuatro en aquella casa —gritó un tercero—; las cuatro naciones, las cuatro facultades, las cuatro fiestas, los cuatro procuradores, los cuatro libreros…
—Pues bien —replicó Juan Frollo—, ¡gritemos hasta ponerlos furiosos!
—Quemaremos tus libros, Musnier.
—Musnier, daremos de palos a tu lacayo.
—Besaremos a tu mujer, Musnier,
—A la rolliza Oudarde.
—Que está tan fresca y lozana como si hubiese enviudado ya.
—¡El diablo cargue con todos ustedes! —refunfuñó maese Andrés Musnier.
—Maese Andrés —amenazó Juan, colgado aún del capitel—, ¡calla o caigo sobre ti!
Maese Andrés alzó la vista, midió de una ojeada la altura del pilar, calculó el peso del muchacho, lo multiplicó mentalmente por el cuadrado de la velocidad, y se calló.
Juan, dueño del campo de batalla, prosiguió con acento de triunfo:
—Soy hombre para hacerlo como lo digo, aunque soy hermano de un arcediano.
—¡Vaya gente la de la Universidad! ¡Ni siquiera han hecho respetar nuestros privilegios en un día como hoy! ¡Hay árbol de mayo y hoguera en la ciudad, misterio, papa de locos y embajadores flamencos en la antigua población, y en la universidad, nada!
—¡Pues no será porque sea pequeña la plaza Maubert! —replicó uno de los estudiantes encaramados en la ventana.
—¡Mueran el rector, los electores y los procuradores! —gritó Joannes.
—Esta noche hemos de hacer una hoguera con los libros de maese Andrés en el Campo Gaillard —agregó otro.
—¡Y los pupitres de los copistas!
—¡Y las varas de los bedeles!
—¡Y las escupideras de los decanos!
—¡Y las mesas de los procuradores!
—¡Y las urnas de los electores!
—¡Y los escabeles del rector!
—¡Abajo! —gritó Juanillo—. ¡Mueran maese Andrés, los bedeles, los copistas, los teólogos, los médicos, les decretistas, los electores y el rector!
—¡Esto es el fin del mundo! —murmuró maese Andrés, tapándose los oídos.
—¡Qué casualidad! —dijo uno de los que estaban en la ventana—. Ahora pasa por la plaza el rector.
Todos volvieron la cabeza hacia la plaza.
—¿De verdad es nuestro venerable rector maese Thibaut? —preguntó Juan Frollo del Molino que, subido en el pilar del interior, no podía ver lo que pasaba en la plaza.
—Sí, sí. —respondieron los demás—; es él, maese Thibaut, el rector.
En efecto, el rector y todos los dignatarios de la Universidad acudían en procesión a recibir la embajada. Y pasaban en aquel momento por la plaza del palacio. Los estudiantes, apiñados en la ventana, lo recibieron al paso con rechifla, aplausos exagerados y chanzonetas. El rector, que iba al frente de su acompañamiento, recibió la primera embestida, que no fue floja.
—¡Buenos, días, señor rector! ¡Buenos días!
—¿Cómo lo ha hecho para venir aquí este jugador consumado? ¿Ha dejado los dados?
—Vean cómo va, trotando en su mula. ¡Tiene las orejas más largas que ella!
—¡Buenos días, señor rector Thibaut! ¡Tybalde aleator!10¡Viejo imbécil! ¡Jugador!
—¡Dios lo guarde! ¿Ha hecho muchas veces seis doble esta noche?
—¡Qué cara de viejo, cenicienta, consumida por el amor del juego y los dados!
—¿Adónde va así, Tybalde ad dados, volviendo la espalda a la universidad y trotando hacia la ciudad?
—Irá a buscar casa a la calle de Thibautodé11 —gritó Juan del Molino.
Toda la cuadrilla repitió el equívoco con grandes voces y estruendosos aplausos.
—¿Es verdad que vais a buscar casa a la calle de Thibautodé, señor rector, jugador de la partida del diablo?
Luego entraron en turno los demás dignatarios.
—¡Abajo los bedeles! ¡Abajo los maceros!
—Dime, Robin Poussepain, ¿quién es ese?
—Gilberto de Suilly, Gilbertus de Soliaco, el cancelario del colegio de Autun.
—Toma, ahí va mi zapato. Tú estás mejor colocado que yo. ¡Tíraselo a la cara!
—Saturnalitas mittimus ecce nuces.12
—¡Abajo los seis teólogos con sus sobrepellices blancas!
—¿Son esos los teólogos? Yo creía que eran los seis gansos blancos regalados por santa Genoveva a la ciudad para el feudo del Roogny.
—¡Abajo los médicos!
—¡Abajo las disputas de los cardenales!
—¡A ti va mi sombrero; cancelario de Santa Genoveva! ¡Por la sinrazón que me has hecho! Es verdad. Ha dado mi empleo de Normandía al niño Ascanío Falzaspada, de la provincia de Bourges, porque es italiano.
—¡Es una injusticia! —clamaron todos los estudiantes—. ¡Abajo el cancelario de Santa Genoveva!
—¡Maese Joaquín de Ladehors! ¡Luis Dahuille! ¡Lambert Hoctement!
—¡Llévese el diablo al procurador de Alemania!
—¡Y a los capellanes de la Santa Capilla, con sus mucetas grises, cum tunicis grisis!
—¡Seu de pellibus griis fourratis!13
—¡Maestros en artes, los de las capas negras y rojas!
—¡Hermosa cola la del rector!
—Parece un dux de Venecia que va a los desposorios del mar.
—Mira, Juan. ¡Allí van los canónigos de Santa Genoveva!
—¡Al diablo los canónigos!
—¡Abate Claudio Choart ¡Doctor Claudia Choart! ¿Andan buscando a María la Mofletuda?
—Está en la calle de Glatigny.
—Está haciendo la cama al rey de los bellacos.
—Paga sus cuatro dineros, quatuor denarios.
—Aunt unum bombum.14
—¿Quieren que se los eche en cara?
—¡Compañeros, maese Simón Sanguín, el elector de Picardía, que lleva a su mujer a la grupa!
—Post equitem. sedet atra cura.15
—¡Pícaro maese Simón!
—¡Buenos días, señor elector!
—¡Buenas noches, señora electora!
—¡Quién pudiera como ellos ver todas esas cosas! —decía, suspirando, Joannes de Molendino, que seguía encaramado en los follajes del capitel.
Entretanto, el librero jurado de la universidad, maese Andrés Musnier, decía al oído del peletero del rey, maese Gil Lecornu:
—Te digo, amigo, que tenemos encima el fin del mundo. ¡Jamás se habían consentido tales demasías a los estudiantes! ¡Las malditas invenciones del siglo tienen la culpa de todo! La artillería, las serpentinas, las bombardas, y sobre todo la imprenta, esa plaga de Alemania… ¡Se acabaron los manuscritos, se acabaron los libros! ¡La imprenta mata a la librería! Se acerca el fin del mundo.
—Bien se conoce en los adelantos que hacen los tejidos de terciopelo —respondió el peletero.
Dieron las doce en aquel momento.
—¡Ah! —exclamó toda la muchedumbre a la vez.
Callaron los estudiantes. Óyese luego un murmullo general, un gran movimiento de pies y cabezas, una espantosa detonación de toses y pañuelos. Cada cual se colocó, se acomodó, se empinó, se arregló. Siguió después un silencio profundo. Todos los cuellos se estiraron, todas las bocas se abrieron y todas las miradas se fijaron en la mesa de mármol… Nada se veía. Los cuatro alguaciles del baile estaban aún allí, tiesos e inmóviles, como otras tantas estatuas pintadas. Volvió todo el mundo la vista al estrado reservado para los embajadores flamencos. La puerta estaba cerrada y el estrado vacío. Aquella multitud esperaba desde la madrugada tres cosas: las doce del día, la embajada de Flandes y el misterio. Solo el mediodía había llegado a la hora.
Por de pronto, no tenía mucha gracia la cosa.
Esperaron uno, dos, tres, cinco minutos, un cuarto de hora. Nadie venía. El estrado continuaba desierto, el teatro mudo. A la impaciencia sucedió la cólera. Por doquiera corrían por lo bajo palabras irritadas. «¡El misterio! ¡El misterio!», murmuraba el concurso sordamente. Estaban los ánimos en efervescencia. Una tempestad que no hacía más que tronar flotaba en la superficie de aquel inmenso gentío. Juan del Molino arrancó de ella la primera chispa.
—¡El misterio, y vayan al diablo los flamencos! —gritó con toda la fuerza de sus pulmones, retorciéndose como una serpiente alrededor del capitel.
Aplaudió la muchedumbre.
—¡El misterio! —repitió esta—. ¡Y váyase al diablo Flandes!
—Si no se representa enseguida el misterio —añadió el estudiante—, soy del parecer que ahorquemos al baile del palacio a guisa de comedia y moralidad.
—¡Bien dicho! —exclamó la multitud— ¡Comencemos por sus alguaciles!
Una gran aclamación celebró la idea. Los cuatro pobres diablos se pusieron a mudar de color, a mirarse. El gentío se abalanzaba hacia ellos, y veían ya la frágil balaustrada que los separaba venirse abajo al empuje de la muchedumbre.
El momento era crítico.
—¡A ellos! —oíase gritar por todas partes—. ¡A ellos!
En aquel instante levantóse el tapiz del vestuario que poco antes hemos descrito y, dando paso a un personaje cuyo aspecto contuvo de pronto a la muchedumbre, convirtióse, como por encanto, la cólera general en curiosidad.
—¡Silencio ¡Silencio!
Temblando de pies a cabeza, confuso, adelantóse el personaje hasta el borde de la mesa de mármol, haciendo muchas reverencias, que, a medida que avanzaba, iban pareciéndose cada vez más a genuflexiones.
Sin embargo, la calma se había ya restablecido, Y solo quedaba del tumulto aquel ligero rumor que siempre produce el silencio de las multitudes.
—Señores y señoras moradores de París: Vamos a tener el honor de declamar y representar delante de su eminencia el señor cardenal una bellísima pieza que lleva el nombre de El buen juicio de la señora virgen María. Yo hago de Júpiter. Su eminencia acompaña en este momento a la muy honorable embajada del señor duque de Austria, la cual se halla detenida, escuchando la arenga del señor rector de la Universidad, en la puerta de los Asnos. En cuanto llegue el eminentísimo cardenal, empezaremos la función.
Es indudable que, para salvar a los cuatro espantados alguaciles, era casi precisa la intervención del mismo Júpiter. Si tuviéramos la suerte de haber inventado esta verdadera historia y fuésemos, por consiguiente, responsables de ella ante la respetable crítica, nuestra señora, no podría su merced invocar justamente contra nosotros en este momento el precepto clásico: Nec deus intersit.16Por lo demás, el traje del señor Júpiter era muy bonito, y había contribuido no poco a apaciguar a la multitud, llevándose su atención. Júpiter vestía una cota de malla cubierta de terciopelo negro con clavos dorados; llevaba en la cabeza un birrete guarnecido de botones de plata sobredorada y a no ser por el colorete y las espesas y rojas harbas que tapaban ambas mitades de su rostro; a no ser por el rollo de cartón dorado, cuajado de lentejuelas y de liras de oropel que tenía en la mano, y en que cualquier ojo, medianamente sagaz no podía dejar de reconocer el rayo; a no ser por sus pies de color carne cruzados de cintas a la usanza griega, bien hubiera podido aquel personaje, por la severidad de sus vestidos, sostener comparaciones con el más pintado arquero bretón del cuerpo del señor de Berry.
II. Pedro Gringoire
Durante la arenga de Júpiter, la admiración y la satisfacción unánimemente excitadas por su traje íbanse desvaneciendo a medida que salían las palabras de su boca, y cuando llegó a esta malhadada conclusión: «Así que llegue el eminentísimo cardenal, empezaremos», su voz se perdió en medio de la más espantosa gritería.
—¡Empiécese enseguida! —gritaba el pueblo—. ¡El misterio! ¡El misterio!
Por encima de todas las voces oíase la de Johannes de Molendino, que traspasaba el rumor como el pífano de una cencerrada de Nimes.
—¡Empiécese ahora mismo! —gritaba el estudiante.
—¡Mueran Júpiter y el cardenal de Borbón! —vociferaban Robin Poussepain y todos los que estaban en la ventana.
—¡Al punto! —repetía la muchedumbre—. ¡Venga la pieza! ¡Al instante! ¡Al instante! ¡El saco y la cuerda para los comediantes y el cardenal!
El pobre Júpiter, aturdido, asustado, pálido bajo el colorete, dejó caer el rayo, se quitó el birrete y se puso a saludar y a decir temblando y balbuciendo:
—Su eminencia… los embajadores…, la señora Margarita de Flandes.
No sabía qué decir. En el fondo, tenía miedo de que lo ahorcaran.
Ahorcado por el populacho sí esperaba, ahorcado por el cardenal si no esperaba, no veía por ningún lado más que el abismo, es decir, la horca.
No faltó, por fortuna suya, quién fuese a sacarlo de apuros, asumiendo toda la responsabilidad.
Un individuo colocado a la otra parte de la balaustrada, en el espacio que mediaba entre esta y la mesa de mármol, y en quien nadie había reparado aún, puesto que su larga y delgada figura se hallaba completamente a cubierto de todo rayo visual por el diámetro del pilar en que se apoyaba, este hombre decimos, alto, flaco, pálido, rubio, joven todavía, con prematuras arrugas en la frente y las mejillas, ojos brillantes y risueña boca; vestido de sarga negra, raída y abrillantada por el roce del tiempo, se acercó a la mesa de mármol haciendo una seña al infeliz. Pero este, confuso y espantado, no oía ni veía.
Adelantando un paso más hacia la mesa, el recién llegado le dijo:
—¡Júpiter! ¡Amado Júpiter!
Pero Júpiter no oía.
Hasta que, impaciente, el rubio le gritó casi debajo de la nariz:
—¡Miguel Giborne!
—¿Quién me llama? —preguntó Júpiter como quien despierta sobresaltado.
—Yo —respondió el personaje vestido de negro.
—¡Ah! —exclamó Júpiter.
—Empieza la representación inmediatamente —repuso el otro— y da gusto al pueblo. Yo me encargaré de sosegar al señor baile, quien sosegará al señor cardenal.
Júpiter respiró.
—Señores habitantes de París —gritó con toda la fuerza de sus pulmones, dirigiéndose a la muchedumbre, que seguía abucheándole—, vamos empezar ahora mismo.
—¡Evoe, Jupiter! —gritaron los estudiantes—. ¡Plaudite, cives!17
—¡Navidad, Navidad! —gritó el pueblo.
Un palmoteo ensordecedor siguió a la exclamación, y ya había desaparecido Júpiter detrás de la cortina, cuando todavía retumbaban en la sala las aclamaciones.
En tanto el personaje desconocido, que tan mágicamente había cambiado la tempestad en bonanza, como dice nuestro querido Corneille, volvió a colocarse modestamente a la sombra del pilar, donde sin duda hubiera permanecido invisible, inmóvil y mudo, como hasta entonces, a no haberlo llamado dos mujeres jóvenes que, desde la primera fila de espectadores, habían oído su coloquio con Miguel Giborne, con Júpiter.
—Reverendo —dijo una de las mozas, haciéndole señal de que se acercara.
—Cállate, Lienarda —le dijo su compañera, joven, fresca, bonita, y valiente por haberse puesto los vestidos del domingo—. ¿No ves que ese señor es lego y que no le corresponde el título de reverendo, sino el de señor?
—Señor —dijo entonces Lienarda.
El desconocido se acercó a la balaustrada.
—¿Qué queren de mí? —preguntó deseoso de complacer.
—¡Oh!, nada —respondió Lienarda, ruborizándose—. Es mi compañera, Gisquette la Gencienne que quiere hablarle.
—No tal —terció Gisquette, subiéndosele el color a las mejillas—. Lienarda lo llamaba reverendo, y yo le he dicho que debía decirle señor…
Las dos mozas bajaban los ojos. El joven, que tenía buenas ganas de trabar conversación, las miraba sonriendo.
—¿Conque nada tenen que decirme, hermosas?
—Nada —contestó Gisquette.
—Nada —añadió Lienarda.
El joven rubio retrocedió un paso, pero las dos curiosas muchachas parecían dispuestas a no soltarlo tan pronto.
—Señor —preguntó con viveza Gisquette, con la impetuosidad de una represa que se abre o de una mujer que toma resolución—, ¿conoce por ventura a ese soldado que va a representar el papel de la virgen en el misterio?
—El papel de Júpiter, quieres decir —respondió el desconocido.
—Sí —dijo Lienarda—. ¡Seré tonta! Luego ¿conoce a Júpiter?
—¿A Miguel Giborne? —repuso el joven—. ¡Vaya si lo conozco!
—¡Qué tremendas barbazas tiene! —exclamó Lienarda.
—¿Va a ser muy bonito lo que van a recitar? —preguntó tímidamente Gisquette.
—Mucho —respondió el desconocido en tono decisivo.
—¿Qué es ello? —quiso saber Lienarda.
—El buen juicio de la señora virgen, auto de excelente moralidad.
—Eso es distinto —terció Lienarda.
Siguió un breve silencio. Lo rompió el desconocido.
—Es una moralidad del todo nueva, que no ha servido todavía.
—Es decir —dijo Gisquette—, que no es la misma que representaron hace dos años el día de la entrada del señor legado, en que salieron tres lindas mozas que hacían.
—De sirenas —dijo Lienarda.
—Sin más vestido que aquel en que se suele pintar a Eva —añadió el desconocido.
Lienarda bajó los ojos con púdico gesto. La miró Gisquette e hizo lo propio. El joven prosiguió con plácida sonrisa:
—Fue por cierto cosa digna de verse. Hoy se va a representar una moralidad escrita en honor de doña Margarita de Flandes.
—¿Cantarán pastorelas? —preguntó Gisquette.
—¡Estaría bueno! —exclamó el incógnito—. ¡En una moralidad…! —Es preciso no confundir los géneros. Si se tratara de una farsa, bien estaría.
—Pues es lástima —dijo Gisquette—. Me acuerdo que aquel día había en la fuente del Ponceau hombres y mujeres rústicos que se peleaban, hacían gestos y cantaban motetes y pastorelas.
—Lo que puede venir al caso para festejar a un legado puede no ser propio tratándose de una princesa —replicó con alguna sequedad el desconocido.
—Y cerca de ellos —añadió Lienarda— tocaban instrumentos que reproducían dulces melodías.
—Y para que refrescara la concurrencia —continuó Gisquette—, manaba la fuente por tres caños distintos vino, leche e hipocrás, de lo que bebían los que querían.
—Y un poco más abajo de la fuente —añadió Lienarda—, en la Trinidad, se representaba un paso de la pasión por personajes que no hablaban.
—¡Vaya si me acuerdo! —exclamó Gisquette—. El del Señor puesto en la cruz con los dos ladrones a derecha e izquierda.
Desde este punto fueron las dos muchachas entusiasmándose con sus recuerdos de la entrada del señor legado, tanto, que hablaban ambas a la vez.
—Y más allá, en la puerta de los Pintores, había otros personajes muy ricamente vestidos.
—Y en la fuente de San Inocencia, aquel cazador que perseguía a una corza con espantoso ruido y gritería de perros y trompas.
—Y en la carnicería de París; aquellos patíbulos que figuraban la Bastilla de Dieppe.
—Y cuando pasó el legado, ¿te acuerdas, Gisquette?, dieron el asalto y degollaron a todos los ingleses.
—Y junto a la puerta del Chatelet, que estaban aquellos señores tan bien puestos.
—Y en el puente del Change, que estaba tendido.
—Al pasar el legado, echaron a volar sobre el puente más de doscientas docenas de pájaros de todas clases y colores. ¡Fue hermoso!
—Pues mejor va a ser hoy —dijo su interlocutor, que parecía escucharlas con impaciencia.
—¿Nos promete que va a ser muy bonito el misterio? —preguntó Gisquette.
—No lo duden —respondió el joven, que añadió con algún énfasis—: Yo soy su autor.
—¿De verdad? —exclamaron las dos mozas, sorprendidas.
—¡De verdad! —respondió el poeta, afectando gravedad para darse importancia—. Es decir, los autores somos dos: Juan Marchand, que ha serrado las tablas y levantado el teatro, y yo que he compuesto la pieza. Me llamo Pedro Gringoire.
El autor del Cid no hubiese dicho con mayor altivez: Pierre Corneille.
Bien se alcanzará al lector que debió trascurrir algún tiempo desde el momento en que se retiró Júpiter hasta el instante en que el autor de la nueva moralidad se reveló súbitamente, como hemos dicho, a la profunda admiración de Gisquette y Lienarda. No deja de ser notable que toda aquella muchedumbre que poco antes se manifestaba tan tumultuosa y exigente, esperase ahora con mansedumbre, fiada en la palabra de un histrión, lo que prueba esta verdad eterna de que todos los días vemos ejemplos en nuestros teatros de que el mejor medio de hacer que el público aguarde con paciencia es asegurarle que se va a empezar enseguida.
Sin embargo, Juan el estudiante no se dormía.
—¡Eh! —gritó de repente en medio de la apacible espera que había sucedido al tumulto—. ¡Júpiter, señora virgen, titiritero de los demonios! ¿Se burlan de nosotros? ¡La pieza! ¡La pieza! ¡Empiecen, o nos ponemos de nuevo a gritar!
No fue menester más.
Se oyeron inmediatamente los acordes de varios instrumentos en el interior de la escena; se levantó la cortina y salieron cuatro personajes ridículos y pintarrajeados, trepando por la empinada, escalera del teatro. Llegados que fueron a la plataforma superior, se alinearon delante del público, al que saludaron profundamente. Cesó la sinfonía y comenzó el misterio.
Los cuatro personajes, después de haber recibido con creces del prolongado aplauso la justa recompensa de sus saludos, empezaron, en medio del más religioso silencio, un prólogo que no tenemos dificultad en pasar por alto, seguros de que no lo tomarán a mal nuestros lectores. Es de advertir, para mayor claridad, que aquel público, a semejanza del de nuestros días, se preocupaba más de los trajes de los actores que de los papeles que interpretaban, para lo cual no le faltaban motivos.
Iban los cuatro personajes vestidos con trajes, mitad blancos, mitad amarillos, que no se distinguían entre sí más que por la calidad de la tela. Era el primero de brocado de oro y plata; el segundo de seda, el tercero de lana, y de lino, el cuarto. Ostentaba en la diestra una espada el primero; él segundo, dos llaves de oro; el tercero, una balanza, y el último una azada. Para ayuda dejas inteligencias poco perspicaces cuya vista no pudiese penetrar el significado de aquellos atributos, se leía en enormes letras bordadas de negro en la parte de abajo de la ropa de brocado: Yo me llamo Nobleza; en la de seda, Yo me llamo Clero; en la de lana, Yo me llamo Mercadería; y en la de lino, Yo me llamo Trabajo. El sexo de las dos alegorías masculinas claramente lo indicaban a todo espectador sensato sus vestidos menos largos y los gorros que llevaban en la cabeza, al paso que las dos alegorías femeninas, vestidas menos a la ligera, se cubrían la cabeza con sendas caperuzas.
Hubiera sido preciso ser muy torpe o muy mal pensado para no comprender por entre la poesía del prólogo, que el Trabajo estaba casado con la Mercadería y el Clero con la Nobleza y que las afortunadas parejas poseían, en común, un magnífico delfín de oro que no querían adjudicar, sino a la más hermosa. Andaban, pues, por el mundo en busca de esa hermosura, y, después de haber desdeñado sucesivamente a la reina de Golconda, a la princesa de Trebisonda, a la hija del Gran Kan de Tartaria, etc., etc. Trabajo y Clero, Nobleza y Mercadería habían llegado a tomar algún ligero descanso a la mesa de mármol del Palacio de Justicia, declamando a presencia del digno auditorio cuantas sentencias y máximas era entonces permitido propalar en la facultad de las artes, en los exámenes, sofismas, determinaciones, figuras y autos en que ganaban su borla de doctor los licenciados.
Todo aquello era en verdad hermoso.
En aquella muchedumbre sobre la cual derramaban a porfía oleadas de metáforas las cuatro alegorías, no había dos orejas más atentas, un corazón más palpitante, dos ojos más desencajados ni un cuello más estirado que los ojos, las orejas, el cuello y el corazón del poeta, del buen Pedro Gringoire, quien, poco antes, no había podido resistir a la tentación de decir su nombre a las dos buenas mozas. Se retiró a algunos pasos de ellas, detrás del pilar, desde donde escuchaba, miraba y saboreaba con regodeo singular. Resonaban aún en sus entrañas los lisonjeros aplausos que habían acogido los primeros versos de su prólogo, y el dichoso poeta se hallaba completamente embebido en aquella especie de extática contemplación con que ve el autor caer una a una sus ideas de la boca del actor en el silencio de un vasto auditorio. ¡Oh, felicísimo Pedro Gringoire!
Por más que nos duela, debemos consignar que pronto se vio turbado en las delicias de aquel éxtasis primero. Apenas había llevado Gringoire a sus labios aquella copa embriagadora de alegría y de triunfo cuando vino a acibararla una gota de hiel.
Un desarrapado pordiosero que no podía, sin duda, mendigar como quería, confundido como se hallaba entre la muchedumbre, y que no había encontrado bastante indemnización en los bolsillos de sus vecinos, tuvo la ingeniosa idea de encaramarse en un punto visible para atraerse las miradas y las limosnas. Subió, pues, durante los primeros versos del prólogo, con ayuda de los pilares del estrado reservado, hasta la cornisa que ceñía la balaustrada en su parte inferior, donde se sentó, llamando la atención y la caridad con sus harapos y una llaga horrorosa que mostraba en el brazo derecho. Hay que decir, en honor de la verdad, que el mendigo no profería una palabra.
Gracias a su silencio pudo ser declamado sin estorbo el prólogo, y es de creer que ningún desorden notable hubiera sobrevenido a no dar la maldita casualidad de que el estudiante Joannes de Molendino se fijase en el mendigo desde lo alto del pilar en que estaba. Un irresistible deseo de reír se apoderó del travieso diablillo, el cual, sin preocuparse por interrumpir el espectáculo ni de turbar el silencio general, exclamó:
—¡Miren cómo pide limosna el de la llaga!
Quien haya arrojado alguna vez una piedra a un charco de ranas o disparado un tiro de escopeta sobre una bandada de aves, podrá formarse una idea del efecto que produjeron aquellas palabras inconvenientes en medio de la atención general. Se estremeció Gringoire como sacudido por una descarga eléctrica. Se suspendió el prólogo, y todas las cabezas se volvieron tumultuosamente hacia el mendigo, que, lejos de desconcertarse, vio en aquel incidente una buena ocasión de hacer su agosto, y empezó a pedir con voz doliente, haciéndose el desfallecido, entornando los párpados:
—¡Una limosna por el amor de Dios!
—¡Por vida mía que ese es Clopin Trouillefou! —dijo Joannes—. ¡Eh!, compadre, parece que te molestaba esa llaga en la pierna y te la has pasado al brazo.
Esto diciendo, echó con destreza de mono una monedilla de cobre en el mugriento sombrero que alargaba el pordiosero con el brazo enfermo. Este, sin inmutarse, recibió la limosna y el sarcasmo, y prosiguió con acento lastimero:
—¡Una limosnita por el amor de Dios!
Este episodio distrajo mucho al auditorio, y una gran cantidad de espectadores, Robin Poussepain y todos los estudiantes aplaudieron con alegría el extraño diálogo que acababan de improvisar, en mitad del prólogo, el estudiante con su voz de falsete y el mendigo con su cantata imperturbable.
Gringoire estaba verdaderamente disgustado. Vuelto en sí de su primera impresión, se desgañitaba gritando a los cuatro personajes de la escena, sin dignarse siquiera lanzar una mirada de desdén a los dos interruptores:
—¡Sigan!, ¡qué diablo! ¡Sigan!
En aquel momento, sintió que le tiraban del ropón. Se volvió malhumorado y, viéndose obligado a sonreír, se esforzó en ello y sonrió. El lindo brazo de Gisquette la Gencienne, pasando por entre los balaustres, llamaba de aquel modo su atención:
—¿No continuarán, señor? —preguntó la doncella.
—¡No faltaba más! —respondió Gringoire, algo sorprendido de la pregunta.
—En ese caso, ¿quiere hacer el favor de explicarme…?
—¿Lo que van a decir? —atajó Gringoire—. Pues escucha con atención…
—No es eso, sino lo que han dicho hasta ahora.
El poeta hizo un gesto, como sintiéndose herido en lo más vivo.
—¡Sí que es tonta la mozuela! —murmuró entre dientes.
Desde aquel instante perdió Gisquette toda la buena opinión en el ánimo del poeta.
Entretanto los actores, obedeciendo sus órdenes, siguieron adelante con el prólogo, y el público, viendo que de nuevo empezaban a hablar, tornó a escuchar de nuevo, no sin haber perdido infinidad de bellezas en la especie de soldadura que se hizo entre ambas partes del drama, separadas con violencia. ¡Triste consideración que no dejaba de hacerse Gringoire interiormente! No obstante, fue restableciéndose la calma poco a poco. El estudiante callaba, contaba el mendigo las monedas recogidas en su sombrero y continuaba la representación de la pieza.
Era, sin dudas, el misterio una obra de mucho mérito, y de la cual nos parece que aún hoy día pudiera sacarse buen partido, previas ligeras modificaciones. La exposición, un tanto larga y no poco insustancial, es decir, conforme en un todo a las reglas, era muy sencilla, y Gringoire, en su inocente fuero interno, admiraba su claridad. Los cuatro personajes alegóricos estaban cansados, naturalmente, de haber recorrido las tres partes del mundo sin hallar medio de colocar con dignidad su delfín de oro, motivo por el cual venía como de molde un elogio del maravilloso pez, sazonado con mil alusiones dirigidas al joven y futuro esposo de Margarita de Flandes, tristemente retirado a la sazón en Amboise, quien estaría, sin duda, muy lejos de creer que el Trabajo y el Clero, la Nobleza y la Mercadería acababan de dar por él la vuelta al mundo.
Resultaba ser el susodicho delfín, joven, gallardo, valiente y, sobre todo —¡magnífico origen de todas las virtudes reales!—, hijo del león de Francia. Declaro en conciencia que esta atrevida metáfora es admirable, y que la historia natural del teatro en un día de júbilo y epitalamio regio no puede censurar que un delfín sea hijo de un león, tanto más cuanto es indudable que estos raros y pindáricos cruzamientos son una prueba irrefutable de entusiasmo. Sin embargo, debemos hacer constar, en honor de la crítica, que el poeta hubiera podido desarrollar tan feliz idea en menos de doscientos versos. Es verdad también que la representación debía durar desde las doce hasta las cuatro por mandato especial del señor preboste, y que era, por lo tanto, forzoso decir algo. Además, el público escuchaba con paciencia.
De repente y en medio de una disputa entre Trabajo y Nobleza, en el momento mismo en que Mercadería recitaba este mirifico verso: «¿Viose nunca en los bosques más triunfante animal?», la puerta de la entrada de honor, que hasta entonces había permanecido cerrada de manera inoportuna, se abrió más imprevistamente aún, y la retumbante voz del ujier anunció con dureza:
—Su eminencia el señor cardenal.