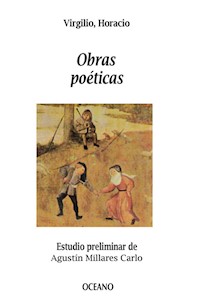
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Biblioteca Universal
- Sprache: Spanisch
Tras la batalla de Actium que puso fin a una larga serie de guerras civiles, se inicia, bajo el reinado de Augusto, un largo periodo de reconstrucción, durante el cual los romanos volvieron los ojos al pasado. Augusto fue quien animó a Horacio a cantar en sus Odas los loores de la piedad y a celebrar a los grandes hombres de antaño. El propio emperador protegió a Virgilio, y el poeta, de acuerdo con él, levantó con su Eneida el más perenne monumento a la gloria de Roma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Hace ya algunos años un grupo señero de intelectuales, integrado por Alfonso Reyes (México), Francisco Romero (Argentina), Federico de Onís (España), Ricardo Baeza (Argentina) y Germán Arciniegas (Colombia), imaginaron y proyectaron una empresa editorial de divulgación sin paralelo en la historia del mundo de habla hispana. Para propósito tan generoso, reunieron el talento de destacadas personalidades quienes, en el ejercicio de su trabajo, dieron cumplimiento cabal a esta inmensa Biblioteca Universal, en la que se estableció un canon —una selección— de las obras literarias entonces propuestas como lo más relevante desde la epopeya homérica hasta los umbrales del siglo XX. Pocas veces tal cantidad de obras excepcionales habían quedado reunidas y presentadas en nuestro idioma.
En ese entonces se consideró que era posible establecer una selección dentro del vastísimo panorama de la literatura que permitiese al lector apreciar la consistencia de los cimientos mismos de la cultura occidental. Como españoles e hispanoamericanos, desde las dos orillas del Atlántico, nosotros pertenecemos a esta cultura. Y gracias al camino de los libros —fuente perenne de conocimiento— tenemos la oportunidad de reapropiarnos de este elemento de nuestra vida espiritual.
La certidumbre del proyecto, así como su consistencia y amplitud, dieron por resultado una colección amplísima de obras y autores, cuyo trabajo de traducción y edición puso a prueba el talento y la voluntad de nuestra propia cultura. No puede dejar de mencionarse a quienes hicieron posible esta tarea: Francisco Ayala, José Bergamín, Adolfo Bioy Casares, Hernán Díaz Arrieta, Mariano Gómez, José de la Cruz Herrera, Ezequiel Martínez Estrada, Agustín Millares Carlo, Julio E. Payró, Ángel del Río, José Luis Romero, Pablo Schostakovsky, Guillermo de Torre, Ángel Vasallo y Jorge Zalamea. Un equipo hispanoamericano del mundo literario. De modo que los volúmenes de esta Biblioteca Universal abarcan una variedad amplísima de géneros: poesía, teatro, ensayo, narrativa, biografía, historia, arte oratoria y epistolar, correspondientes a las literaturas europeas tradicionales y a las antiguas griega y latina.
Hoy, a varias décadas de distancia, podemos ver que este repertorio de obras y autores sigue vivo en nuestros afanes de conocimiento y recreación espiritual. El esfuerzo del aprendizaje es la obra cara de nuestros deseos de ejercer un disfrute creativo y estimulante: la lectura. Después de todo, el valor sustantivo de estas obras, y del mundo cultural que representan, sólo nos puede ser dado a través de este libre ejercicio, la lectura, que, a decir verdad, estimula —como lo ha hecho ya a lo largo de muchos siglos— el surgimiento de nuevos sentidos de convivencia, de creación y de entendimiento, conceptos que deben ser insustituibles en eso que llamamos civilización.
Los Editores
Propósito
Un gran pensador inglés dijo que «la verdadera Universidad hoy día son los libros», y esta verdad, a pesar del desarrollo que modernamente han tenido las instituciones docentes, es en la actualidad más cierta que nunca. Nada aprende mejor el hombre que lo que aprende por sí mismo, lo que le exige un esfuerzo personal de búsqueda y de asimilación; y si los maestros sirven de guías y orientadores, las fuentes perennes del conocimiento están en los libros.
Hay por otra parte muchos hombres que no han tenido una enseñanza universitaria y para quienes el ejercicio de la cultura no es una necesidad profesional; pero, aun para éstos, sí lo es vital, puesto que viven dentro de una cultura, de un mundo cada vez más interdependiente y solidario y en el que la cultura es una necesidad cada día más general. Ignorar los cimientos sobre los cuales ha podido levantar su edificio admirable el espíritu del hombre es permanecer en cierto modo al margen de la vida, amputado de uno de sus elementos esenciales, renunciando voluntariamente a lo único que puede ampliar nuestra mente hacia el pasado y ponerla en condiciones de mejor encarar el porvenir. En este sentido, pudo decir con razón Gracián que «sólo vive el que sabe».
Esta colección de Clásicos Universales —por primera vez concebida y ejecutada en tan amplios términos y que por razones editoriales nos hemos visto precisados a dividir en dos series, la primera de las cuales ofrecemos ahora— va encaminada, y del modo más general, a todos los que sienten lo que podríamos llamar el instinto de la cultura, hayan pasado o no por las aulas universitarias y sea cual fuere la profesión o disciplina a la que hayan consagrado su actividad. Los autores reunidos son, como decimos, los cimientos mismos de la cultura occidental y de una u otra manera, cada uno de nosotros halla en ellos el eco de sus propias ideas y sentimientos.
Es obvio que, dada la extensión forzosamente restringida de la Colección, la máxima dificultad estribaba en la selección dentro del vastísimo panorama de la literatura. A este propósito, y tomando el concepto de clásico en su sentido más lato, de obras maestras, procediendo con arreglo a una norma más crítica que histórica, aunque tratando de dar también un panorama de la historia literaria de Occidente en sus líneas cardinales, hemos tenido ante todo en cuenta el valor sustantivo de las obras, su contenido vivo y su capacidad formativa sobre el espíritu del hombre de hoy. Con una pauta igualmente universalista, hemos espigado en el inmenso acervo de las literaturas europeas tradicionales y las antiguas literaturas griega y latina, que sirven de base común a aquéllas, abarcando un amplísimo compás de tiempo, que va desde la epopeya homérica hasta los umbrales mismos de nuestro siglo.
Se ha procurado, dentro de los límites de la Colección, que aparezcan representados los diversos géneros literarios: poesía, teatro, historia, ensayo, arte biográfico y epistolar, oratoria, ficción; y si, en este último, no se ha dado a la novela mayor espacio fue considerando que es el género más difundido al par que el más moderno, ya que su gran desarrollo ha tenido lugar en los dos últimos siglos. En cambio, aunque la serie sea de carácter puramente literario, se ha incluido en ella una selección de Platón y de Aristóteles, no sólo porque ambos filósofos pertenecen también a la literatura, sino porque sus obras constituyen los fundamentos del pensamiento occidental.
Un comité formado por Germán Arciniegas, Ricardo Baeza, Federico de Onís, Alfonso Reyes y Francisco Romero ha planeado y dirigido la presente colección, llevándola a cabo con la colaboración de algunas de las más prestigiosas figuras de las letras y el profesorado en el mundo actual de habla castellana.
Los Editores
Estudio preliminar, por Agustín Millares Carlo
Virgilio
La batalla de Actium (31 a. de J. C.) vino a poner fin a la larga serie de guerras civiles que habían durante tanto tiempo ensangrentado el suelo de Italia. Obsérvase entonces en Roma una marcada reacción contra las tendencias de las pasadas generaciones. Durante las guerras civiles los romanos habían visto la ley menospreciada, triunfante la fuerza, y, como consecuencia, grandemente debilitadas las tradiciones religiosas de la nación.
Tal estado de cosas iba a cambiar con el advenimiento de Augusto. La alegría de la paz reconquistada hizo que los romanos abominasen de los excesos que estuvieron a punto de arruinar la ciudad, y en su deseo de olvidar las desgracias que habían dado al traste con su libertad, gozáronse en volver los ojos al pasado y en evocar los tiempos más gloriosos y de mayor esplendor de la República. Augusto vio con agrado esta tendencia y se esforzó por fortalecerla, intentando resucitar las costumbres antiguas y devolver su pasado brillo a la religión romana. Él fue quien animó a Horacio a cantar en sus Odas los loores de la piedad y a celebrar a los grandes hombres de antaño, a los que Roma era deudora de su fortuna. El propio emperador protegió a Virgilio, y el poeta, de acuerdo con él, levantó con su Eneida el más perenne monumento a la gloria de Roma y a las antiguas tradiciones del Lacio.
Por lo que hace al punto de vista literario, nos hallamos en la época que vio nacer las "recitationes" y "declamationes", "es decir las lecturas poéticas y los ejercicios oratorios... La poesía latina pasaba entonces por una especie de crisis, e iba decididamente perdiendo lo que había podido tener de popular cuando la multitud acudía a las representaciones teatrales, alimentadas por una legión de autores cómicos y trágicos. Poco a poco íbase encerrando en un estrecho círculo de gentes cultas, en virtud de los progresos del gusto se acercaba más y más a los modelos griegos, objeto de un estudio constante y profundo. Formáronse empero diversas escuelas. Al lado de los refinados, devotos y, por así decirlo, supersticiosos imitadores de los escritores helénicos, a cuya cabeza se habían colocado, entre los poetas, Catulo y Calvo, sostenían otros, a la vez por gusto y por espíritu de partido, la necesidad de seguir el camino trazado por los antiguos poetas y sentaban como norma que el arte de los republicanos de antaño era el único capaz de mantener vivos en las almas el vigor y el amor de la patria. Pero estos escritores no sabían satisfacer la necesidad de corrección y elegancia que cada día se hacía más imperiosa en el nuevo público, juez de los trabajos del espíritu; finalmente, casi todos ellos pertenecían al partido político que había determinado la ruina de las instituciones libres. Esta lucha duró incluso hasta el principado de Augusto, como lo atestiguan las quejas de Horacio contra los que sólo admiraban a los antiguos".1
Publio Virgilio (o mejor Virgilio) Marón nació en Andes, territorio de Mantua en el año 70 a. de J. C., durante el consulado de Marco Licinio Craso y de Cneo Pompeyo el Grande. Hizo sus primeros estudios en Cremona, importante centro de cultura romana a la sazón, y vistió la toga viril a los dieciséis años, el mismo día, según Donato, de la muerte del poeta Lucrecio. Pasó luego a Milán y más tarde a Roma, donde se aplicó particularmente al estudio de la física y de la filosofía. Conoció por entonces a los escritores principales de su tiempo y retornó a su país natal, aunque ignoramos la fecha en que ello tuvo lugar ni el tiempo que duró su permanencia en la capital de Italia.
Virgilio fue presentado a Asinio Polión cuando este personaje, gran aficionado al cultivo de las letras, como se ve por la Oda que Horacio le dedicó al comienzo del libro II, gobernaba la Galia Cisalpina como lugarteniente de Antonio. En ocasión de los acontecimientos a que alude la Égloga I, y que hemos puesto de relieve en el correspondiente comentario, fue presentado por Polión a Mecenas, el cual, según una tradición conservada por Servio en su vida de Virgilio, pero puesta en tela de juicio por la crítica moderna, le sugirió más tarde la idea de las Geórgicas. Obtenida probablemente la restitución de sus propiedades, siguióse luego un período de turbulencias que obligaron a nuestro poeta a abandonar el territorio de Mantua para irse a vivir cerca de Nápoles, cuyo clima y aislamiento se avenían mejor con su salud y afición a la soledad. La composición de sus obras vino a ser desde entonces su principal ocupación. Dejando a un lado el grupo de poemitas que se le atribuye, del cual nos ocuparemos luego, escribió sucesivamente las Bucólicas, las Geórgicas y la Eneida. A fin de dar la última mano a este poema, decidió hacer un largo viaje por Grecia y Asia, donde ocurre la primera parte de la acción del mismo. En Atenas se encontró con Augusto, que regresaba de Oriente, y se dejó persuadir por el príncipe a que lo acompañase a Italia. Pero enfermo ya de una insolación sufrida en Megara, agraváronse sus males durante la travesía, y murió al desembarcar en Brindis el año 19 a. de J. C., a los cincuenta y uno de su edad. Su cuerpo fue trasladado a Nápoles y enterrado en el camino de Puzol. Según la tradición, el propio poeta dejó compuesto el siguiente epitafio:
Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc
Parthenope; cecini pascua, rura, duces.
La fama de Virgilio, oscurecida a fines del siglo I de J. C., se ha perpetuado hasta nuestros días. La Edad Media lo reverenció como profeta2 y, en los albores del Renacimiento, Dante eligió como guía y maestro a
Quel Virgilio e quella fonte
Che spande di parlar sì largo fiume.
Y, en efecto, pocos poetas merecen tanto como el mantuano la admiración devota de la posteridad.
Anteriormente hemos aludido a un grupo de poemas de corta extensión atribuido a Virgilio por la tradición manuscrita. "Trátase —escribe Gudeman—3 de la Appendix Vergiliana, existente ya en el siglo I de J. C., pero aumentada más tarde con cierto número de poesías. Comprende, además de las piezas hoy unánimemente declaradas apócrifas, las siguientes: Culex, Ciris, Catalepton ("pequeñeces", incluso los epigramas y las priapeas), Copa, Moretum... Reúne las máximas probabilidades de ser de Virgilio el Culex ("mosquito"), epillion en 414 hexámetros, imitado, al parecer, de un original griego. El insecto había sido muerto por un pastor a quien despertó con su picadura, salvándole así de la mortal mordedura de una serpiente. El mosquito se aparece en sueños al pastor, inconscientemente ingrato, le explica los hechos y le da, entre otras cosas, una detallada descripción del mundo subterráneo. Lucano, en tiempos de Nerón, menciona y admira ya el poemita; Estacio y Marcial lo atribuyen igualmente a Virgilio. El lenguaje, la métrica y la ejecución, que ofrece algunos defectos —la invención, ya de sí no de muy buen gusto, procede del original griego—, no permiten dudar de que Virgilio sea el autor de la obrita, sobre todo porque, en el caso de ser auténtica, se trataría meramente de una producción de juventud. El modelo de otras dos poesías del apéndice, Moretum (124 versos) y Ciris (541 versos), fue Partenio, poeta alejandrino de esta época, que no nos es desconocido. En la primera un campesino describe con exquisita gracia los preparativos de un almuerzo campestre. Aunque esta bonita poesía no fue incluida en el apéndice hasta más tarde, no se han aducido hasta ahora razones decisivas de que sea apócrifa. Mucho más difícil... es la debatidísima cuestión acerca del autor de la Ciris, mito popular en el que Scila traiciona y causa la muerte de su padre Niso, por amor al enemigo de éste, el rey Minos. Minos hace arrastrar a la desnaturalizada doncella por el mar, hasta que se metamorfosea en el ave marina llamada Ciris. Niso, en cambio, recibe la figura de un águila marina, que, llena de odio, da caza a aquélla. El poemita no puede en modo alguno ser obra de Virgilio, pues contiene indicaciones incompatibles con las circunstancias conocidas de su vida. Pero también está construida sobre la arena la célebre hipótesis... que ve en Cornelio Galo (m. 26) el poeta de la Ciris... La Copa (Tabernera) en 19 dísticos, pequeña joya poética, nos deleita por su tono rebosante de la alegría de vivir. Bailando y tocando las castañuelas, la alegre tabernera invita al fatigado caminante a entrar en su establecimiento, describiéndole en términos tentadores los placeres que en él le esperan... Consideraciones de orden métrico, así como el empleo del dístico elegíaco —razones de todos modos no decisivas por la escasa extensión de la poesía—, mas sobre todo el sello humorístico —el don del humor estaba negado en absoluto a Virgilio— impiden atribuirle la Copa".
Las Bucólicas son los verdaderos comienzos de la musa virgiliana. Estas obras, también llamadas Églogas (Eglogae: literalmente: "extractos") fueron escritas entre los años 42-37. El orden probable de su composición parece haber sido el siguiente: II, III, (42), V, I (41), IX, IV, VI, VIII, VII, X. Instigado tal vez por Polión, introdujo Virgilio en la poesía latina un género nuevo, la poesía pastoril, cuyo representante más destacado entre los griegos había sido Teócrito. Pero el poeta latino, a pesar de haber imitado los Idilios de su modelo, y traducido incluso algunos de sus versos,4 se muestra original y netamente romano en la mayoría de estos poemas, por haberles infundido sus sentimientos personales, por las alusiones más o menos veladas a su propia vida y a la de sus amigos, por el tono más ideal que real, por el sentido del paisaje y por la ternura con que acertó a rodear hombres y cosas.
En las Bucólicas o pastorales el genio virgiliano descubre ya sus varios aspectos: La primera es como preludio de las Geórgicas, el poema de la tierra; la cuarta anuncia el tono elevado con que posteriormente ensalzará las grandezas romanas; la décima, destinada a cantar los sufrimientos amorosos de Galo por los desdenes de la hermosa Licoris, penas compartidas por las Náyades, los árboles y los animales, nos hace pensar en el libro IV de la Eneida, teatro de la infortunada pasión de la reina de Cartago.
Como en el presente volumen hemos seleccionado las Églogas I, III (en parte) y IV, parece obligado decir dos palabras acerca del contenido de las restantes. — II. El pastor Coridón ama al joven esclavo Alexis, pero ante la inutilidad de sus esfuerzos para verse correspondido, se resigna a buscar consuelo en el trabajo. — V. Mopso y Menalcas, amigos de Dafnis, lamentan la muerte de éste. — VI. Discúlpase el poeta por no poder celebrar dignamente las hazañas guerreras de Varo, y le dedica esta égloga en que dos jóvenes pastores sorprenden a Sileno y escuchan de sus labios un canto maravilloso. — VII. El pastor Melibeo narra el certamen sostenido en versos alternados por Tirsis y Coridón, en el cual obtiene el premio este último. La justa poética comienza con epigramas votivos y termina con alusiones hiperbólicas a los amores de ambos zagales. — VIII. Esperando poder un día celebrar dignamente los triunfos de Polión, dedícale Virgilio esta égloga, en la que se propone reproducir los poemas que los pastores Damón y Alfesibeo cantaron en otro tiempo. — IX. El viejo Meris, servidor de Menalcas (Virgilio), lleva unos cabritos al nuevo poseedor de la tierra de su señor y cuenta sus desgracias al joven Licidas, que se asombra e indigna. Ambos recitan luego versos de Menalcas.
Las Geórgicas, reproducidas íntegramente más adelante, fueron compuestas entre los años 37 y 30 y vienen a ser como la epopeya del campesino, considerada por algunos, desde el punto de vista del arte de la composición, como la obra más perfecta de Virgilio. Sus dos primeros libros tratan de los vegetales y los dos últimos de los animales. "Virgilio desgranó los numerosos detalles y preceptos no sólo con la profundidad de un técnico, sino estilizándolos con arte asombroso, y, a fin de prevenir todo asomo de aburrimiento en el lector, trazando graciosos cuadros, llenos de vida y fantasía, al principio y al final de los varios libros, así como en numerosas digresiones".5 Al frente del primer grupo va una invocación a los dioses, y precediendo al segundo un homenaje a Octavio y a Mecenas. La primera parte termina con el famoso elogio de la vida del campo, y la segunda con el episodio de Aristeo, que vino a sustituir al panegírico de Cornelio Galo, caído en desgracia de Augusto y muerto trágicamente. Dentro del primer grupo hallamos, al fin del libro I, la descripción de los prodigios que siguieron a la muerte de César, y dentro del segundo, al fin del libro III, la epizootia de Nórica. Estos episodios, lejos de perjudicar a la unidad del poema, fluyen de éste naturalmente. Por ejemplo: si una de las ideas preponderantes en las Geórgicas es la ley del trabajo creador y fecundo, fuente de felicidad y de provecho, la vida de las abejas ofrecerá a los ojos del lector un ejemplo notable de esfuerzo metódico y organizado. Y así ocurre con las demás digresiones, que constituyen la parte más brillante y original del poema. Por otra parte Virgilio supo dar a las Geórgicas un carácter esencialmente romano, colaborando así con la política de Augusto, consistente en fomentar, después de tantas guerras devastadoras, el gusto de sus súbditos por la agricultura.
La épica de índole nacional había florecido en Roma en el período de los orígenes, junto a la de carácter griego y mitológico. Ambas corrientes se reúnen en la Eneida y vuelven posteriormente a separarse. El poema virgiliano continúa siendo el modelo único en cuanto concierne a la forma y al arte, pero los asuntos proceden, ora de la mitología helénica, como en Valerio Flaco y en Estacio, ora de la historia romana, como en Silio Itálico y en Lucano. Con excepción de este último, todos los poetas de la época imperial se nutren de la imitación, y su principal modelo es Virgilio. La Eneida constituye la fuente inagotable, de la cual pueden extraerse a manos llenas descripciones, relatos, discursos e incidentes diversos, como descendimientos a los infiernos, combates singulares e intervenciones divinas. Once años empleó Virgilio en la composición de su obra capital, que no logró ver terminada del todo, y que según la tradición mandó destruir en su testamento.
Los primeros libros contienen la conjura de Juno contra Eneas, el héroe troyano, hijo de Venus y de Anquises, a quien una antigua tradición hacía trasladarse a Italia después de la ruina de su patria; la tempestad en el mar, la acogida por parte de Dido, reina de Cartago, al príncipe extranjero, y el relato que éste hace en el banquete celebrado en palacio de la caída de Troya y de sus viajes. El infortunado amor de Dido constituye el contenido del libro IV; el VI, con su pavoroso descendimiento del héroe a las mansiones infernales, donde su progenitor hace desfilar ante sus ojos los grandes hombres de la futura Roma, expresa los más hondos pensamientos del poeta sobre los problemas concernientes al alma humana. Los últimos cantos exponen las luchas de los Troyanos para obtener un territorio y fundar una ciudad. La rivalidad de Eneas y Turno, jefe de los Rútulos, ambos aspirantes a la mano de Lavinia, hija del rey Latino, da ocasión a una guerra, en la cual los Troyanos logran la alianza del rey Evandro, y su jefe recibe de manos de Venus el escudo en que están representados los grandes hechos de la historia romana. Termina el poema con el combate singular entre Turno y Eneas y la victoria de éste, que obtiene, con la mano de Lavinia, el imperio del Lacio.
En la trama del poema virgiliano, Dido y Eneas, como Juno y Venus, son el símbolo de dos pueblos destinados a enfrentarse por obra del destino. Imitación de la Ilíada y de la Odisea, no posee la Eneida la sencillez e inspiración primitivas y espontáneas de los poemas homéricos, y su principal originalidad reside en esos cuadros animados, suplicio de Laocoonte, sueño de Eneas, muerte de Príamo, etc., en los cuales se aúnan y armonizan la escena y el paisaje, el relato y la fuerza descriptiva.
Bibliografía sobre Virgilio
La bibliografía acerca de Virgilio es sumamente extensa, y numerosos los trabajos en que de una manera total o parcial ha sido estudiada su producción poética. Aparte los capítulos que a nuestro autor consagran las grandes historias de la literatura latina, como las de M. Schanz y S. Teuffel, cuya traducción francesa, hoy anticuada, sirvió de modelo al conocido Manual de González Garbín (1882), pueden consultarse las obras siguientes:
C. A. Saint-Beuve, Étude sur Virgile. 3.a ed. París, Calmann-Lévy, 1878. — A. Bellessort, Virgile. París, Perrin, 1920. — G. Boissier, Nouvelles promenades archéologiques. 7.a ed. París, Hachette, 1910, pp. 127-370 (sobre la leyenda de Eneas y los libros III, V, VI-XII de la Eneida). Existe la siguiente versión castellana: Nuevos paseos arqueológicos. La quinta de Horacio. Las tumbas etruscas de Corneto. La Eneida de Virgilio. Traducción española por Domingo Vaca. Madrid, Daniel Jorro, 1913. — G. Boissier, L'Afrique romaine. 4.a ed. París, Hachette, 1909, pp. 59-70 (sobre el libro IV de la Eneida). — Del mismo, La religion romaine, 7.a ed. París, Hachette, 1909, I, pp. 221-314 (sobre el libro VI de la misma obra). — J. Carcopino, Virgile et les origines d'Ostie. París, de Boccard, 1919. — Del mismo, Virgile et le mystère de la IVe. églogue. París, Artisan du livre, 1930. — H. de la Ville de Mirmont, La mythologie et les dieux dans les Argonautiques et dans l'Énéide. París, Hachette, 1894. — R. Y. Sellar, Virgil. Oxford, Clarendon Press, 1877. — M. M. Crump, The growth of the Eneid. Oxford, Blackwell, 1920. — R. Billiard, L'agriculture dans l'antiquité d'après les Géorgiques. París, de Boccard, 1928. — P. d'Hérouville, À la campagne avec Virgile. París, Belles Lettres, 1930. — A. M. Guillemin, L'originalité de Virgile. París, Belles Lettres, 1931. — C. Verlato, Virgilio, Milán, Cristofari, 1931. — F. Peeters, A bibliography of Vergil. Nueva York, Classical League, 1933. — L. Laurand, Pour mieux comprendre l'antiquité classique. París, Picard, 1936, pp. 111-115, 141-143. — Ch. Plésent, Le Culex. París, Klincksieck, 1910. Entre las mejores ediciones críticas figuran las de H. Goelzer, R. Durand y A. Bellessort, 4 vols. París, Coll. Budé, 1925-1936; O. Ribbeck. 4 vols. Leipzig, Teubner, 1859-1868. R. Sabbadini, Roma, 1930. 2 vols. — Appendix Vergiliana: Ediciones críticas de R. Ellis, Oxford, Clarendon Press, 1907. — F. Vollmer, Poetae latini minores. I. Leipzig, Teubner, 1910 (Bibliotheca Teubneriana). — Ed. crítica y comentario del Culex: C. Plésent. París, Fontemoing, 1910. — Íd. íd. de los Catalepton: E. Galletier. París, Hachette, 1920 (con el título de Epigrammata et Priapea).
De las traducciones de Virgilio a nuestra lengua trató eruditamente Menéndez y Pelayo en los prólogos a la edición castellana de las Bucólicas, Geórgicas y Eneida publicada en la Biblioteca Clásica (Madrid). De las versiones de las Églogas es una de las mejores la de Félix María Hidalgo, en versos castellanos, considerada por el gran polígrafo español "cual una de las joyas más preciadas de la moderna escuela sevillana" y reproducida en el tomo XX, pp. 3 y s. de la mencionada Biblioteca. También merece mención especial la traducción de la misma obra por Tirso Sáenz, incluida en el volumen titulado Homenaje de México al poeta Virgilio en el segundo milenario de su nacimiento. México, 1935. Aparte de esta notable traducción contiene el Homenaje, entre otros estudios, una disertación de Francisco de P. Herrasti sobre Virgilio; su mundo, su obra y sus ideas, y un agudo Discurso por Virgilio de Alfonso Reyes. Traductores destacados de Virgilio fueron asimismo el sevillano don Luis Herrera y Robles, el colombiano Miguel Antonio Caro, cuya versión de la obra completa del mantuano se ha reeditado recientemente en Bogotá (1943), en 2 vols., y el mexicano monseñor Joaquín Arcadio Pagaza ("Clearco Meonio"), quien dio a conocer sus versiones en los libros titulados Murmurios de la selva. México, 1887; Algunas trovas últimas. México, 1893; Virgilio. Traducción parafrástica de las Geórgicas, cuatro libros de la Eneida (1.o, 2.o, 4.oy 6.o) y dos Églogas. Jalapa, 1907, y Obras completas de Publio Virgilio Maron. Tomo I, Jalapa, 1913. Cfr. Joaquín Arcadio Pagaza. Selva y mármoles. Antología histórica. Introducción, selección y notas de Gabriel Méndez Plancarte. México, Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma, 1940. (Biblioteca del Estudiante Universitario, 19). En prosa son dignas de encomio las versiones de Eugenio de Ochoa, reproducidas en el presente volumen y varias veces reimpresas, y la publicada por el poeta mallorquín Lorenzo Riber (1941).
Horacio
Prescindiendo de los ensayos de Cayo Valerio Catulo, escritor perteneciente a la época de Cicerón, puede decirse que los poemas de Quinto Horacio Flaco representan la totalidad de la poesía lírica latina hasta llegar a los tiempos de Prudencio, en pleno cristianismo.
Horacio nació en 65 a. de J. C. en Venusa, de un padre liberto, de fortuna modesta, que lo condujo a Roma en el año 54. Habiendo pasado más tarde (43) a Atenas, adquirió una cultura literaria y artística profunda y variada, y llevó a cabo estudios sistemáticos de filosofía y de moral. Tribuno militar a las órdenes de Bruto, fue uno de los vencidos en la batalla de Filipos. De regreso a Roma e indultado, trabó amistad con Mecenas, y se consagró, alejado de toda ambición política, y buscando frecuentemente el apacible retiro de su casa de campo, situada en la llanura que riega el Licenza, en las faldas del Corgnaleto, no lejos de Vicovaro y de Bardela, a la producción de sus poemas. Falleció en 8 a. de J. C. pocos días después que su protector y amigo.
La obra de Horacio, enumerada según el orden tradicional de las ediciones, es la siguiente:
1. Cuatro libros de Odas, piezas líricas sobre diversos asuntos, de las cuales la mayoría son de tono menor e imitadas de la escuela eolia (Alceo y Safo, comienzos del siglo VI), caracterizada por la pureza de líneas, el uso de estrofas cortas, sencillas y regulares y la inspiración variada y personal. En otras, trasunto del gran lirismo griego, siguió su autor las huellas de Píndaro (primera mitad del siglo V) en la elevación del pensamiento y audacia de las imágenes. Los libros I-III, comenzados en el año 30, se publicaron siete más tarde; el libro IV vio la luz en el año 13. Las Odas son, por lo común, composiciones de circunstancias, en las que, a propósito de un hecho particular, de orden público o privado, se remonta el poeta a consideraciones patrióticas, religiosas, filosóficas o morales. Mas a pesar de las imitaciones antes aludidas, la obra lírica del venusino es romana por su lengua, por la regularidad absoluta de la forma métrica, por el eco que en ella encuentran los acontecimientos contemporáneos, por ejemplo el triunfo de Actium, y por su inspiración moral y nacional.
2. Canto secular, himno oficial, compuesto en el año 17 para ser cantado por un coro de jóvenes de ambos sexos en los juegos solemnes en honor de Apolo y Diana.
3. Epodos, piezas cortas de satírico lirismo. Fueron compuestos a partir del año 41 y publicados en 30. Su autor los llamaba Yambos, en razón del metro en ellos empleado. En su origen son imitaciones de la obra virulenta de Arquíloco (siglo VII), pero luego su tono se dulcifica y el ataque personal cede el sitio a la ironía ligera.
4. Dos libros de Sátiras o Sermones, que tratan en hexámetros asuntos de moral o de literatura. Su autor las declaraba más semejantes a la prosa que las Odas, que él consideraba como sus verdaderas poesías. En las Sátiras se sirve de un estilo de lenguaje y verso más libre y suelto, y en ocasiones importa del habla popular giros y palabras familiares.
5. Dos libros de Epístolas, en el mismo metro, sobre temas análogos pero mostrando mayor madurez y reflexión.
Así en las Sátiras como en las Epístolas es sorprendente la diversidad de los asuntos, el sobrio arte con que se nos ofrece un cuadro pintoresco y exacto de la sociedad romana de tiempos de Augusto, los recuerdos personales del autor, su sistema moral y sus teorías literarias. La filosofía horaciana es esencialmente práctica y ecléctica. La "áurea mediocridad", su indiferencia, que antes hemos señalado, hacia los honores de la política, y su igual conocimiento así del pueblo y sus defectos como de los poderosos y sus vicios, contribuyeron a inclinarle hacia la filosofía del justo medio. La moral de nuestro poeta es la del buen sentido y la experiencia, de la mundana sensatez y de la virtud indulgente, y se cifra en gozar de la vida con moderación y en saber elegir de entre los placeres aquellos que, reservando al cuerpo lo necesario, guárdanle al espíritu lo mejor, o no perturban al menos ni su reposo ni su actividad.
6. Epístola a los Pisones, sobre ciertos aspectos, formas y cánones de poesía, en especial de la dramática. En las notas a esta célebre composición, reproducida íntegramente en el presente volumen, se alude a las razones que tuvo la tradición humanística para decorarla con el título de Arte poética.
Bibliografía sobre Horacio
Acerca de Horacio, y además de las historias generales de la literatura latina que hemos citado anteriormente al ocuparnos de Virgilio, pueden consultarse, entre otras, las obras siguientes:
C. A. Walckenaer, Histoire de la vie et des poésies d'Horace. 2.a ed. 2 vols. París, Didot, 1858. — E. Courbaud, Horace. París, Hachette, 1914 (Estudio sobre el libro primero de las Epístolas). — A. Cartault, Étude sur les Satires d'Horace. París, Alcan, 1899. — G. Boissier, Nouvelles promenades archéologiques, 7.a ed. París, Hachette, 1910, pp. 1-62 (la quinta de Horacio). — A. Waltz, Des variations de la langue et de la métrique d'Horace. París, Baer, 1881. — G. Pasquali, Orazio lirico. Firenze, Le Monnier, 1920. — F. Olivier, Les Épodes d'Horace. París, Payot, 1917. — W. Y. Sellar, Horace and the elegiac poets of the Augustan Age. Oxford, Clarendon Press, 1892. — L. Bourciez, Le sermo cotidianus dans les Satires d'Horace. Burdeos, Féret, 1927. Entre las buenas traducciones y ediciones críticas figura la de F. Villeneuve, París, Collection Budé, 1927-1934. 3 vols. La publicada en la Biblioteca Teubneriana (1912) es obra de F. Vollmer.
Acerca de las versiones de Horacio al español poseemos dos monografías importantes: Menéndez y Pelayo, Horacio en España. 2.a ed., Madrid, 1885, y Gabriel Méndez Plancarte, Horacio en México. México, 1937. Véase también: Odas de Q. Horacio Flaco traducidas e imitadas por ingenios españoles y coleccionadas por D. M. Menéndez y Pelayo. Barcelona, Maucci, 1908, y las traducciones reunidas por María Rosa Lida, Horacio. Odas y Epodos. Sátiras y Epístolas. Buenos Aires, Losada, S.A. (Las cien obras maestras de la literatura y del pensamiento universal, publicadas bajo la dirección de Pedro Henríquez Ureña, vols. 20 y 27.) El insigne autor de San Martín y Belgrano fue destacado intérprete del venusino. Véase: Horacianas de Mitre. Publicación facsimilar de los originales. Dirigida y prologada por Ricardo Levene. Buenos Aires, Institución Mitre, 1943. El texto que reproducimos en el presente volumen corresponde, con algunas enmiendas, al de la versión de don Germán Salinas, incluida en los tomos CCXXIII y CCXXIV de la Biblioteca Clásica (Madrid).
Virgilio
Églogas o Bucólicas
Égloga I - Títiro 6
Melibeo. Títiro.
MELIBEO
¡Títiro! Tú, recostado a la sombra de esa frondosa haya, meditas pastoriles cantos al son del blando caramillo; yo abandono los confines patrios y sus dulces campos; yo huyo del suelo natal, mientras que tú, ¡oh, Títiro!, tendido a la sombra, enseñas a las selvas a resonar con el nombre de la hermosa Amarilis.
TÍTIRO
A un dios,7 ¡oh, Melibeo!, debo estos solaces, porque para mí siempre será un dios. ¡Frecuentemente empapará su altar la sangre de un recental8 de mis majadas! A él debo que mis novillas vaguen libremente, como ves, y también poder yo entonar los cantos que me placen, al son de la rústica avena.
MELIBEO
No envidio, en verdad, tu dicha; antes me maravilla, en vista de la gran turbación que reina en estos campos.9 Aquí me tienes a mí, que aunque enfermo, yo mismo voy pastoreando mis cabras; y ahí va una, ¡oh, Títiro!, que apenas puede arrastrarse, porque ha poco parió entre unos densos avellanos dos cabritillos, esperanza, ¡ay!, del rebaño, los cuales dejó abandonados en una desnuda peña. A no estar obcecado mi espíritu, muchas veces hubiera previsto esta desgracia al ver los robles heridos del rayo.10 Mas dime, Títiro, ¿quién es ese dios?
TÍTIRO
Simple de mí, creía yo, Melibeo, que la ciudad que llaman Roma era parecida a esta nuestra11 adonde solemos ir los pastores a destetar los corderillos; así discurría yo, viendo que los cachorros se parecen a los perros y los cabritos a sus madres, y ajustando las cosas grandes con las pequeñas; pero Roma descuella tanto sobre las demás ciudades como los altos cipreses entre las flexibles mimbreras.
MELIBEO
¿Y cuál tan grande ocasión fue la que te movió a ver a Roma?
TÍTIRO
La Libertad,12 que aunque tardía, al cabo tendió la vista a mi indolencia, cuando ya al cortarla caía más blanca mi barba; me miró, digo, y vino tras largo tiempo, ahora que Amarilis es mi dueño, y que me ha abandonado Galatea; porque, te lo confieso, mientras serví a Galatea, ni tenía esperanza de libertad, ni cuidaba de mi hacienda, y aunque de mis ganados salían muchas víctimas para los sacrificios, y me daban pingües quesos, que llevaba a vender a la ingrata ciudad, nunca volvía a mi choza con la diestra cargada de dinero.
MELIBEO
Me admiraba, ¡Amarilis!, de que tan triste invocases a los dioses y de que dejases pender en los árboles las manzanas. Títiro estaba ausente de aquí; hasta estos mismos pinos, ¡oh, Títiro!, estas fuentes mismas, estas mismas florestas te llamaban.
TÍTIRO
¿Qué había de hacer? Ni podía salir de mi servidumbre, ni conocer en otra parte dioses tan propicios. Allí fue, Melibeo, donde vi a aquel mancebo13 en cuyo obsequio humean un día en cada mes14 nuestros altares; allí dio, el primero, a mis súplicas esta respuesta: "Apacentad, ¡oh, jóvenes!, vuestras vacas como de antes; uncid al yugo los toros".
MELIBEO
¡Luego conservarás tus campos, venturoso anciano!, y te bastarán sin duda, aunque todos sean peladas guijas, y fangosos pantanos cubran las dehesas.15 No dañarán a las preñadas ovejas los desacostumbrados pastos, ni se les pegará el contagio del vecino rebaño a las paridas. ¡Anciano venturoso! Aquí respirarás el frescor de la noche entre los conocidos ríos y las sagradas fuentes; aquí las abejas hibleas,16 apacentadas en los sauzales del vecino cercado, te adormecerán muchas veces con su blando zumbido; aquí cantará el podador bajo la alta roca, y entre tanto no cesarán de arrullar tus amadas palomas ni de gemir la tórtola en el erguido olmo.
TÍTIRO
Por eso antes pacerán en el aire los ligeros ciervos y antes los mares dejarán en seco a los peces en la playa; antes, desterrados ambos de sus confines, el Parto beberá las aguas del Arar17 o el germano las del Tigris,18 que se borre de mi pecho la imagen de aquel dios.
MELIBEO
Y entre tanto nosotros iremos unos al África abrasada, otros a la Escitia19 y al impetuoso Oaxes de Creta, y a la Bretaña,20 apartada de todo el orbe; y ¿quién sabe si volveré a ver, al cabo de largo tiempo, los confines patrios y el techo de césped de mi pobre choza, admirándome de encontrar espigas en mis campos? ¿Un impío soldado poseerá estos barbechos tan bien cultivados? ¿Un extranjero21 estas mieses? ¡Mira a qué estado ha traído la discordia a los míseros ciudadanos! ¡Mira para quién hemos labrado nuestras tierras! Injerta ahora, ¡oh, Melibeo!, los perales, pon en buen orden las cepas; id, cabrillas mías, rebaño feliz en otro tiempo; ya no os veré yo de lejos tendido en una verde gruta, suspendidas de las retamosas peñas. No entonaré cantares; no más, cabrillas mías, pastoreándoos yo, paceréis el florido cantueso ni los amargos sauces.
TÍTIRO
Bien pudieras, empero, descansar aquí conmigo esta noche en la verde enramada; tengo dulces manzanas, castañas cocidas y queso abundante. Ya humean a lo lejos los más altos tejados de las alquerías y van cayendo las sombras, cada vez mayores, desde los altos montes.
Égloga III - Palemón 22
Menalcas. Dametas. Palemón.
MENALCAS
Dime, Dametas, ¿de quién es ese rebaño? ¿Acaso de Melibeo?
DAMETAS
No; es de Egón, que me lo confió pocos días ha.
MENALCAS
¡Rebaño siempre infeliz! Mientras su dueño se está al lado de Nerea,23 recelándose de verme preferido, aquí extraño pastor ordeña dos veces en cada hora sus ovejas, quitando así la substancia al ganado y la leche a los corderos.
DAMETAS
Cuenta que tales denuestos no se dicen a hombres.24 Ya sabemos quién te...25 mientras tus chivos apartaban la vista... y en cuál gruta sagrada..., pero las ninfas indulgentes26 lo echaron a risa.
MENALCAS
Sería cuando me vieron cortar con maligna podadera los arbolillos y los majuelos nuevos de Micón.27
DAMETAS
O aquí junto a estas añosas hayas, cuando rompiste el arco y la zampoña de Dafnis, que mirabas con envidia, perverso Menalcas, porque sabías que se los habían regalado, y si no hubieras cebado en algo tu ira, de seguro te mueres.
MENALCAS
¡Qué no harán los amos cuando a tanto se atreve un ladrón como tú! ¿Acaso no te vi yo, malvado, sustraer con tretas un cabrito de Damón, mientras ladraba Licisca a todo ladrar? Y cuando yo gritaba: "¿Adónde se escapa ése? ¡Títiro,28 recoge el hato!", tú te escondías detrás de los carrizales.
DAMETAS
¿Por qué, puesto que le vencí en el canto, no me entregaba aquel cabrito que le gané con mis versos al son de mi zampoña? Mía fue, si lo ignoras, aquella res, y el mismo Damón me lo confesaba; pero se negaba a devolvérmela.
MENALCAS
¡Tú, vencerle en el canto! ¿Supiste tú nunca tañer las cañas unidas con cera? ¿No andabas tú, ignorante, sembrando despreciables versos por las callejuelas29 con tu rechinante caña?
DAMETAS
¿Quieres que probemos a ver alternativamente de lo que es capaz cada uno de nosotros? Yo apuesto esta becerrilla (y para que no la tengas en menos, te diré que se deja ordeñar dos veces al día y está criando dos chotos); dime ahora qué prenda empeñas en la lid.
MENALCAS
Nada me atrevo a apostar contigo de mi rebaño, porque tengo un padre y una desabrida madrastra que dos veces cada día30me cuentan ambos las reses, y uno de ellos en particular las crías; pero, supuesto que das en esa locura, apostaré, y tú mismo confesarás que es prenda de mucho más valor, dos copas de haya cinceladas por mano del divino Alcimedón,31 en las cuales una flexible vid, torneada de relieve en derredor con fácil giro, cubre los racimos mezclados con la pálida hiedra. En medio tienen dos figuras; una la de Conón32 y... ¿cuál fue aquel otro33 que trazó con el compás toda la redondez de la tierra habitada, y señaló la época propia para los segadores y la que conviene al encorvado arador? Todavía no las he acercado a mis labios, y las conservo bien guardadas.
DAMETAS
También para mí labró Alcimedón dos copas, cuyas asas rodeó con blando acanto, y esculpió en el centro a Orfeo34 y a las selvas que le van siguiendo. Todavía no las he acercado a mis labios y las conservo bien guardadas. Si con mi novilla las comparas, verás que no hay razón para alabarlas tanto.
MENALCAS
No esperes escapárteme hoy; a todo me allano; óiganos solamente aquel que viene hacia aquí. Palemón es; yo haré que a nadie en adelante desafíes a cantar.
DAMETAS
Pues comienza si algo tienes que decir: por mí no habrá demora. Yo a nadie recuso; sólo es preciso, vecino Palemón, que nos escuches con atención suma, porque la cosa es grave.
PALEMÓN
Cantad, puesto que estamos sentados sobre la blanda yerba. Ahora florecen las campiñas y los árboles, ahora las selvas se ven cubiertas de hoja; el año está ahora en toda su hermosura. Empieza, Dametas; tú, Menalcas, le seguirás después. Cantad alternativamente:35 los cantares alternados gustan a las Musas.
DAMETAS
Empecemos por Júpiter, ¡oh Musas! De Júpiter están llenas todas las cosas. Él fecunda las tierras, él inspira mis cantos.
MENALCAS
Y a mí me protege Febo;36 por eso tengo siempre ofrendas para él, laureles y el suave encendido jacinto.37
DAMETAS
Galatea, niña traviesa, me tira una manzana38 y huye hacia los sauces; mas antes de esconderse procura que la vea.
MENALCAS
De propio grado se me ofrece Amintas, mi amor, y tanto, que la misma Delia no es ya conocida de mis perros.39
DAMETAS
Dispuestas tengo las ofrendas para mi Venus,40 porque conozco bien el sitio donde anidan las ligeras palomas torcaces.
MENALCAS
Diez pomas de oro, cogidas por mí del árbol, he enviado a mi zagal. No pude más; mañana le enviaré otras tantas.
DAMETAS
¡Oh, cuántas y cuán dulces cosas me ha dicho Galatea! Llevad, ¡oh vientos!, una parte de ellas a los oídos de los dioses.
MENALCAS
¿De qué me vale, Aminta, que no me desdeñes, si mientras tú acosas a los jabalíes, yo me quedo guardando las redes?
DAMETAS
Envíame mi Filis; hoy es mi natalicio,41 Iolas; cuando inmole una becerra para alcanzar buenas mieses,42 ven tú.
MENALCAS
¡Oh, Iolas! Amo sobre todas a Filis,43 porque lloró cuando me partí, y en un largo adiós. ¡Adiós, me dijo, gentil Menalcas!
DAMETAS
Terribles son el lobo para los rediles, los aguaceros para las mieses maduras, los vendavales para los árboles, y para mí el enojo de Amarilis.
MENALCAS
Grata es la lluvia para los sembrados, grato es el madroño a los destetados cabritillos; el flexible sauce es grato a las preñadas ovejas. Para mí sólo es grata Aminta.
DAMETAS
Polión44 gusta de mis cantos, aunque pastoriles. Musas, apacentad una novilla para vuestro lector.
MENALCAS
También Polión compone versos por nuevo estilo. ¡Oh Musas!, apacentad para él un novillo que embista ya y esparza al viento la arena con los pies.
DAMETAS
El que bien te quiera, ¡oh, Polión!, venga a donde se regocije de verte; para él corran arroyos de miel; produzca amomos para él la punzante zarza.
MENALCAS
El que no deteste a Bavio guste de tus versos, Mevio,45 y unza al yugo raposas y ordeñe machos cabríos.
DAMETAS
Vosotros, mancebos, los que andáis cogiendo flores y la humilde fresa, huid de aquí; la fría culebra se oculta debajo de la yerba.
MENALCAS
Guay, ovejuelas, detened el paso; no es segura la orilla; los mismos carneros están ahora secando su vellón.
DAMETAS
Aparta del río mis cabras, Títiro; yo mismo, cuando sea sazón, las lavaré todas en la fuente.
MENALCAS
Zagales, recoged las ovejas; si el calor les seca la leche, vanamente las ordeñaremos como antes.
DAMETAS
¡Ay! ¡Ay! ¡Cuán flaco está mi toro en medio de estos abundosos pastos! La misma pasión de amor trae perdidos al ganado y al ganadero.
MENALCAS
No es, por cierto, causa el amor de que mis ovejas estén en los huesos; yo no sé quién aoja a mis tiernos corderillos.
DAMETAS
Dime, y serás para mí el grande Apolo, en qué tierras no se ven más que tres brazas de cielo.46
MENALCAS
Dime en qué tierras nacen las flores llevando estampados los nombres de los reyes, y Filis será para ti sólo.47
PALEMÓN
¡No me es dado ajustar entre vosotros tan porfiadas lides! Ambos merecéis la novilla, como cualquier otro que o tema dulces amores, o los experimente amargos. Zagales, cerrad ya las acequias; bastante han bebido los prados.
Égloga IV - Polión 48
Cantemos, ¡oh musas sicilianas!,49 asuntos algo más levantados. No a todos agradan los arbustos y los humildes tamariscos: si cantamos las selvas, sean las selvas dignas de un cónsul.50
Ya llega la última edad51 anunciada en los versos de la Sibila de Cumas;52 ya empieza de nuevo una serie de grandes siglos. Ya vuelven la virgen Astrea53 y los tiempos en que reinó Saturno;54 ya una nueva raza desciende del alto cielo. Tú, ¡oh, casta Lucina!,55 favorece al recién nacido infante;56 con el cual concluirá, lo primero, la edad de hierro, y empezará la de oro en todo el mundo; ya reina tu Apolo. Bajo tu consulado, ¡oh, Polión!, tendrá principio esta gloriosa edad y empezarán a correr los grandes meses; mandando tú, desaparecerán los vestigios, si aún quedan, de nuestra antigua maldad,57 y la tierra se verá libre de sus perpetuos terrores. Este niño recibirá la vida de los dioses, con los cuales verá mezclados a los héroes, y entre ellos le verán todos a él, y regirá el orbe, sosegado por las virtudes de su padre. Para ti, ¡oh, niño!, producirá en primicias la tierra inculta hiedras trepadoras, nardos y colocasias, mezcladas con el risueño acanto. Por sí solas volverán las cabras al redil, llenas las ubres de leche, y no temerán los ganados a los corpulentos leones. De tu cuna brotarán hermosas flores, desaparecerán las serpientes y las falaces yerbas venenosas; por doquiera nacerá el amomo asirio, y cuando llegues a la edad de leer las alabanzas de los héroes y los grandes hechos de tu padre, y de conocer lo que es la virtud, poco a poco amarillearán los campos con las blandas espigas, rojos racimos penderán de los incultos zarzales, y las duras encinas destilarán rocío de miel.58 Todavía quedarán, sin embargo, algunos rastros de la antigua maldad, que moverán al hombre a provocar en naves las iras de Tetis,59 a ceñir las ciudades con murallas y a abrir surcos en la tierra. Otro Tifis60 habrá, y otra Argos, que llevará escogidos héroes; otras guerras habrá también, y por segunda vez caerá sobre Troya un terrible Aquiles. Mas luego, llegado que seas a la edad viril, el nauta mismo abandonará la mar y cesarán en su tráfico las naves; todo terreno producirá todas las cosas. La tierra no consentirá el arado, la vid no consentirá la podadera, y el robusto labrador desuncirá del yugo los bueyes. No aprenderá la lana a teñirse con mentidos colores; por sí mismo el carnero en los prados mudará su vellón, ya en suave púrpura, ya en amarilla gualda; con sólo pastar la yerba se vestirán de escarlata los corderillos. ¡Corred, siglos venturosos!, dijeron a sus husos las Parcas,61 acordes con el incontrastable numen de los Hados. Ya es llegado el tiempo; crece para estos altos honores, ¡oh, cara estirpe de los dioses, oh, glorioso vástago de Júpiter! Mira cómo oscila el mundo sobre su inclinado eje, y cómo las tierras y los espacios del mar, y el alto cielo y todas las cosas se regocijan con la idea del siglo que va a llegar. ¡Ojalá me alcance el último término de la vida y me quede aliento bastante para decir tus altos hechos! No me vencerá en el canto ni el tracio Orfeo, ni Lino, aun cuando asistan a éste su padre y a aquél su madre, Calíope a Orfeo, a Lino62 el hermoso Apolo. Si el mismo Pan63 compitiese conmigo, siendo juez la Arcadia, el mismo Pan se declararía vencido delante de la Arcadia. Empieza, ¡oh tierno niño!, a conocer a tu madre por su sonrisa; diez meses te llevó en su vientre con grave afán; empieza, ¡oh tierno niño! El hijo que no ha alcanzado la sonrisa de sus padres no es admitido a la mesa de los dioses ni en el lecho de las diosas.64
Geórgicas
Libro I
Cómo se producen lozanas mieses, bajo cuál astro65 conviene, ¡oh Mecenas!, labrar la tierra66 y enlazar las vides con los olmos,67 qué cuidados reclaman los bueyes, qué afanes los ganados,68 cuánta industria exigen las guardosas abejas,69 empezaré desde ahora a cantar. ¡Oh, clarísimas lumbreras del mundo,70 que regís el orden con que las estaciones se van deslizando del cielo! ¡Oh, Baco,71 y oh, alma Ceres,72 si por merced vuestra la tierra trocó la bellota caónica73 por la fecunda espiga, y mezcló las aguas del Alqueloo74 al jugo de las uvas recién descubiertas! ¡Oh, Faunos!, númenes propicios a los labradores, venid a mí, y venid también con ellos vosotras, ¡oh vírgenes Dríadas!75 ¡Yo canto vuestros dones! ¡Y tú, ¡oh Neptuno!, para quien la tierra, herida por primera vez de tu gran tridente, hizo brotar el fogoso caballo!76 Y tú también, morador de los bosques,77 en cuyo honor trescientos novillos blancos como la nieve pastan las fértiles dehesas de la isla Ceos; y tú, ¡oh, Pan Tegeo,78 pastor de ovejas!, abandona el bosque patrio y las selvas de Liceo y tu querido monte Ménalo, asísteme con tu favor; y tú, ¡oh, Minerva descubridora del olivo!79 Y tú, ¡oh, mancebo inventor80 del corvo arado! ¡Y tú, Silvano,81 que llevas por cayado un tierno ciprés descuajado; y vosotros todos, dioses y diosas, que veláis por la fertilidad de los campos, así los que alimentáis las plantas nuevas que brotan de suyo, como los que enviáis desde el cielo a los sembrados abundosas lluvias! Y también tú, de quien aún es dudoso a cuáles concilios de los dioses estás destinado, ya prefieras tomar sobre ti el cuidado de las ciudades y de las tierras, ¡oh, César!,82 y el dilatado mundo te reciba por dador de los frutos y árbitro de las estaciones, ceñidas las sienes con el materno arrayán;83 ya llegues a ser el dios del inmenso mar, y los navegantes acaten sólo tu numen, y te reverencie la remota Tule,84 y Tetis85 te pague con todas sus ondas la gloria de tenerte por yerno; o bien, nueva estrella, te añadas a los meses estivos, ocupando el lugar que se te abre entre Erígone86 y las Celas,87 que le están inmediatas, para lo cual ya el férvido Escorpión recoge sus brazos y te cede en el cielo un espacio más que bastante; cualquier dios, en fin, que llegues a ser (porque no espere el Tártaro88 tenerte por rey, ni te vendrá tan fiera codicia de reinar, por más que ensalce la Grecia los Elíseos campos, y solicitada Proserpina89 resista seguir a su madre), allana mi empresa, aliéntame en este atrevido ensayo, y compadecido, como yo, de los labradores que desconocen el buen camino, acude a mí y acostúmbrate ya a ser invocado como una divinidad.
Al renacer la primavera, cuando las frías aguas se deslizan de los nevados montes, y al soplo del céfiro se va abriendo el terruño, empiecen ya mis yuntas a gemir bajo el peso del arado, hondamente sumido en los surcos, y reluzca la reja desgastada en ellos. Aquella sementera que dos veces hubiera sentido los soles y los fríos llenará, en fin, los deseos del avaro labrador, en cuyas trojes rebosará una abundantísima cosecha.
Mas, antes de romper con la reja un campo desconocido, conviene informarse de los vientos y de las varias influencias del cielo a que está expuesto, de los cultivos usados en el país y de las propiedades del terreno, y de cuáles frutos produce y cuáles rechaza la comarca. Aquí se da mejor el trigo, allí la uva; aquí brota arbolado, allí de suyo abundan los pastos. ¿No ves cómo el monte Etmolo90 nos envía el oloroso azafrán, la India el marfil, los afeminados Sabeos91 sus inciensos, los desnudos Calibes92 el hierro, el Ponto93 los castores medicinales,94 y el Epiro95 sus yeguas de Elis, destinadas a las palmas olímpicas? Estas leyes constantes, estos eternos conciertos impuso la naturaleza a determinados lugares, desde aquel tiempo primero en que Deucalión96 fue arrojando por el despoblado mundo las piedras de que nacieron los hombres, duro linaje. Ea, pues, empiecen tus robustos bueyes a remover la tierra fecunda desde los primeros meses del año, para que el polvoroso estío recueza los terrones con sus ardientes soles; mas si cultivas una tierra ingrata, bastará ararla muy por encima cuando entre el sol en el signo de Arturo;97 en el primer caso, para que las muchas yerbas no ahoguen la rica mies; en el segundo, para que no pierda la tierra su escaso jugo, quedando reducida a estéril arena.
Será bueno que dejes inculta la tierra por un año, hecha la siega, y que cuides de fortalecer con abonos el campo ya cansado; o bien, pasado un año, sembrarás el rubio trigo en el sitio de donde hubieres recogido primero abundantes legumbres de quebradiza corteza, los blandos renuevos de la arveja y las frágiles cañas y toda la gárrula hojarasca de los amargos altramuces; pues te advierto que la cosecha del lino, lo mismo que la de la avena, quema la tierra; abrásanla igualmente las adormideras, regadas con las aguas del soñoliento Leteo. Fácil es, sin embargo, labrar la tierra todos los años, cuidando de darle en abundancia pingüe abono, y cubriendo de inmunda ceniza las hazas exhaustas. Así también se logra que descansen las tierras, alternando las simientes, sin que sean tampoco del todo inútiles mientras se las deja en barbecho.
También a veces conviene prender fuego a los campos estériles y quemar los rastrojos con ruidosas llamaradas, ya sea porque con esto recibe la tierra ocultas fuerzas y pingüe substancia, ya porque todo el vicio que tienen se le cuece con el fuego, y expele así la inútil humedad, o bien porque aquel calor le abra nuevos conductos y respiraderos, antes cegados, por donde pase el jugo a las mieses, o ya, en fin, porque la endurezca más y comprima sus grietas, de manera que ni las menudas lluvias, ni la fuerza, todavía más destructora, del ardiente sol, ni el penetrante frío del Bóreas puedan abrasarla. Mucho también favorece a los campos el que rompe con rastros los estériles terrones y arrastra sobre ellos zarzos de mimbres; a éste mira propicia la rubia Ceres desde el alto Olimpo, y lo mismo al que, ya labradas sus hazas, rompe por segunda vez los terrones oblicuamente con el arado, y revuelve a menudo la tierra y la subyuga a fuerza de trabajo.
Pedid a los dioses, ¡oh labradores!, veranos lluviosos e inviernos apacibles; con el polvo del invierno se regocijan los trigos, se regocijan los campos. Así, sin otro cultivo alguno, es tan fértil la Misia,98 y el mismo monte Gárgara99 se maravilla de la abundancia de sus mieses.
¿Qué diré del que tan luego como ha hecho sementera, labra la tierra, desmenuza los terrones infecundos, y dirige en seguida hacia sus sembrados las aguas de un río y de los cercanos arroyos? Y cuando el campo abrasado se seca y están las yerbas marchitas, he aquí que atrae desde la cima de un collado las aguas, que, cayendo sobre las guijas, producen un ronco murmullo y templan con sus borbollones los agostados campos. Y ¿qué diré también de aquel que, para que no se doblen las cañas del trigo bajo el peso de las espigas, mete el ganado a pastar en los sembrados, viciosos en demasía, cuando empieza a despuntar la mies al ras de los surcos; y del que deseca los terrenos cenagosos, principalmente en los meses en que el tiempo es más vario, cuando los ríos salen de madre y cubren los campos circunvecinos con el légamo que arrastran sus aguas, formándose pantanos, que exhalan tibios vapores?
Y, sin embargo (aun cuando hagan todo esto a fuerza de afanes los hombres y los bueyes, labrando la tierra), todavía dañan a los sembrados el ánade rapaz, las grullas estrimonias100 y la endibia de amargas raíces, o bien la demasiada sombra. El mismo Júpiter quiso que fuese difícil la agricultura, y él primero redujo a arte la labranza, aguijando con cuidados los mortales corazones, y no consintiendo que se aletargasen sus reinos en una tarda holganza.
Antes del reinado de Júpiter101 no había labradores que arasen los campos, ni era lícito acotarlos o partir límites en ellos; todos los aprovechaban para su sustento, y la tierra misma daba de grado, más liberalmente que ahora, todos los frutos. Él infundió en las negras serpientes nocivo veneno, mandó a los lobos tornarse rapaces, y al mar revolverse con borrascas; despojó a las hojas de los árboles de la miel que destilaban, y ocultó el fuego, y atajó los arroyos de vino, que antes fluían por doquiera, a fin de que el hombre, a fuerza de discurso y de experiencia, fuese poco a poco inventando las artes, y buscase el trigo en los surcos, y sacase a golpes el fuego escondido en las venas del pedernal. Entonces por primera vez soportaron los ríos el peso de los excavados álamos;102 entonces el nauta contó las estrellas y les puso los nombres de Pléyades, Híadas y fúlgida Osa, hija de Licaón.103





























