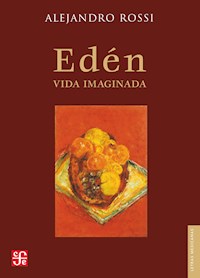Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Leer a Rossi es disponerse a contemplar la realidad desde el ojo del lince: en sus narraciones y ensayos memoriosos, implacables, cosmopolitas a más no poder todo es sugerente, todo está despierto y cada hilo conduce a luz meridiana de una idea sorprendente. Al reunir su obra literaria en un solo volumen, se ponen sobre la mesa los trabajos de un autor de culto que, desde el acecho incansable de la página perfecta, ha sido la escuela de rigor y economía para las últimas letras mexicanas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Obras reunidas
Alejandro Rossi
Primera edición, 2005 Primera edición electrónica, 2013
D. R. © 2004, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios: [email protected] Tel. (55) 5227-4672 Fax (55) 5227-4649
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1312-7
Hecho en México - Made in Mexico
A Olbeth, y a mis hijos Luisa, Lorenzo, Ingrid y Esteban
ÍNDICE
MANUAL DEL DISTRAÍDO
Advertencia
Confiar
Puros huesos
La página perfecta
Relatos
Calles y casas
Robos
Sorpresas
Un preceptor
La defensa inútil
Crónica americana
In memoriam
Enseñar
Plantas y animales
El objeto falso
Los amigos de Stendhal
Palabras e imágenes
Una imagen de José Gaos
Minucias
Guía del hipócrita
La lectura bárbara
Resaca
Por varias razones
El profesor apócrifo
Residuos
Regiones conocidas
La doma del símbolo
Vasto reino de pesadumbre
El optimismo
Sin contradicciones
Protestas
Con Leibniz
Sin sujeto
Sin misterio
Ante el público
UN CAFÉ CON GORRONDONA
Los fantasmas de Leñada
Un café con Gorrondona
El botón de oro
Sueños de Occam
En plena fuga
De paso
Entre amigos
Diario de guerra
LA FÁBULA DE LAS REGIONES
El cielo de Sotero
La estatua de Camargo
Sedosa, la niña
El brillo de Orión
La lluvia de enero
Luces del Puerto
CARTAS CREDENCIALES
Cartas credenciales
Agua del tiempo
Juan Nuño
La invención de Bioy
Borrador de un elogio
El cura marchito
El nicaragüense aquel
La comedia del arte
Juegos de magia
La agenda de Paulina Lavista
Aquí
Comienzo de un libro
Todo es diferente
Un escritor en estado puro
Música nueva en El Colegio Nacional
Reloj de Atenas
Venezuela a la vista
Cumpleaños de un amigo
Gato fino
Recuerdo de Hugo
Saludo a Luis Villoro
Cátedra Octavio Paz
Aquellos años
Entre libros
Las confesiones de José Gaos
Lenguaje y filosofía en Ortega
Notas
MANUAL DEL DISTRAÍDO
ADVERTENCIA
Este libro reúne una serie de trabajos publicados entre 1973 y 1977. La mayoría fueron escritos para la sección “Manual del Distraído” que mensualmente aparecía en el antiguo Plural —el auténtico, el que dirigió Octavio Paz— y en Vuelta, la revista que continuó aquellos esfuerzos. Sólo tres vienen de otros sitios: de Diálogos, la Revista de la Universidad y La Vida Literaria. Los incluyo porque el “Manual del Distraído” nunca se castigó con limitaciones de género: el lector encontrará aquí ensayos más o menos canónicos y ensayos que se parecen más a una narración; y también descubrirá narraciones que incluyen elementos ensayísticos y narraciones cuyo único afán es contar una pequeña historia. Tampoco están ausentes las reflexiones brevísimas, las confesiones rápidas o los recuerdos. Un libro, en todo caso, cuya unidad es más estilística que temática, un libro que huye de los rigores didácticos pero no de la crítica, y que fervorosamente cree en los sustantivos, en los verbos y en los ritmos de las frases. Un libro —lector improbable— que expresa mi gusto por el juego, por la moral, por la amistad y, sobre todo, por la literatura. Léelo, si es posible, como yo lo escribí: sin planes, sin pretensiones cósmicas, con amor al detalle.
ALEJANDRO ROSSI
CONFIAR
PARA BOSWELL la doctrina de Berkeley era falsa, aunque imposible de refutar. El doctor Johnson, más inspirado, más impaciente que su biógrafo, le dio una fuerte patada a una piedra a la vez que exclamaba “¡Yo la refuto así!” La existencia de la materia o, en términos más generales, la del mundo externo —según ellos negada por Berkeley— no exigía demostraciones. Era suficiente un manotazo, un puntapié, la más trivial de nuestras acciones. En 1939, durante una conferencia famosa, G. E. Moore anunció que podría probar —en ese momento— la existencia de dos objetos materiales. Sostuvo que bastaba levantar sus manos, hacer un gesto con la derecha mientras decía “Aquí está una mano” y luego mover la izquierda agregando “Aquí está la otra”. El doctor Johnson y Boswell continuaron conversando acerca de otros asuntos. Moore, el filósofo, comenzó a explicar por qué la exhibición de sus manos garantizaba la realidad del Universo. Una conclusión esta cuya familiaridad no es un motivo para rechazar el análisis que la fundamenta: innumerables personas creen en la existencia de Dios y, sin embargo, no ha sobrevivido una sola prueba de ella. El cardenal Newman —hombre longevo, converso, y a quien Joyce consideró el mejor prosista de lengua inglesa— se asombra, en su Gramática del asentimiento, del número de creencias que en la vida diaria aceptamos como absolutamente ciertas no obstante que se basan sólo en premisas probables. Muchos de los ejemplos que nos propone el cardenal revelan una epistemología empirista clásica, y al igual que los escépticos antiguos —digamos Carnéades— admite la necesidad práctica de un conjunto de creencias cuya certeza no es demostrable. Pensamos y actuamos como si fuesen verdaderas: para vivir tenemos que asentir, de manera incondicional, a proposiciones meramente probables. Una de las tareas filosóficas es, entonces, analizar esta desproporción entre las exigencias cotidianas —absolutistas— y las conclusiones severas de una teoría del conocimiento en el fondo escéptica. La posibilidad contraria es intentar la justificación gnoseológica de algunas creencias a la vez comunes y básicas. El doctor Johnson rechazaría el primer proyecto por extravagante y el segundo por pleonástico.
Nuestros movimientos habituales implican, en efecto, determinadas convicciones. Contamos con la existencia del mundo externo cuando nos sentamos en una silla, cuando reposamos sobre un colchón, cuando bebemos un vaso de agua. Cualquier acto —salvo quizá una permanente autocaricia— supone la presencia de objetos, cuerpos y rostros. Afirmar la irrealidad del prójimo no pasa de ser una arrogancia o un hartazgo provocado por su insoportable cercanía. Soñarlo como un reflejo nuestro es una ilusión peligrosa y siempre efímera. Tal vez en algún momento nos pasmó la idea según la cual es imposible probar la existencia de los objetos no percibidos; pero es difícil, por ejemplo, que esa confusión modificara la costumbre de pensar que el árbol que nadie ve sigue estando allí. O que creyéramos, después de esa batalla filosófica, que el libro o el cuadro desaparecen cuando no los miramos. O que volteáramos constantemente la cabeza para apresar el instante en que el sillón regresa a su sitio. O que me preguntara —ya en pleno fanatismo— si estas tijeras sólo envejecen en mi compañía.
Confiamos, además, en que las cosas conservan sus propiedades. No nos sorprendemos de que el cuarto, a la mañana siguiente, mantenga las mismas dimensiones, que las paredes no se hayan caído, que el reloj retrase y el café sea amargo. Comprobar que la calle es idéntica produce una alegría mediocre. La contemplación del mundo como un milagro permanente es un estado pasajero o una vocación religiosa. Todos somos algo nerviosos, pero el terror de que se desplome el techo o se hunda el piso no es continuo; agradecemos la vida, aunque no todos los días y a todas las horas. La biología nos habla acerca de las mutaciones genéticas y, sin embargo, son pocas las personas que consideran un triunfo no haberse convertido, durante la noche, en un escarabajo o en una oruga. Gregor Samsa —nos repetimos una y otra vez— debe ser una excepción. Las especies no se mezclan. La rutina diaria cuenta también con la regularidad de los ciclos. Nos alarmaría un otoño al cabo de un invierno o un viejo que de pronto comenzara a recuperar la juventud, el pelo negro, la cara aún arrugada, un brazo musculoso y el otro apenas recubierto por una piel escamosa. Envejecer tal vez sea melancólico, pero tiene la ventaja de la familiaridad. Un amigo que después de veinte años mantuviera las mismas características físicas, como si el proceso se hubiese detenido, no causaría admiración sino espanto.
Creemos en nuestra singularidad, es decir, en que siempre será posible encontrar un rasgo, así sea insignificante, capaz de distinguir a dos hombres entre sí. La singularidad, por otra parte, la soportamos hasta ciertos límites. En términos generales, podríamos decir que es una vanidad y un orgullo mientras prolonga propiedades compartidas por la mayoría. Todos somos inteligentes, aunque yo quizá lo sea un poco más; la valentía no es excepcional, pero es agradable imaginar que me visita con mayor frecuencia. Recalcamos las diferencias que permiten las comparaciones. La singularidad total, por el contrario, asusta y aísla. Concebimos lo monstruoso o lo aberrante como aquello que escapa a la regla común. Una memoria prodigiosa es, sin duda, admirable: la capacidad de recordar —como aquel Ireneo Funes— la forma exacta de las aborrascadas crines de un potro entrevisto hace quince años es —para decir lo mínimo— inquietante. Nos excita encontrarnos con una persona que prevé alguna de nuestras acciones futuras; lo es menos escuchar el informe de lo que haremos cada día de la semana próxima y comprobar que, en efecto, el miércoles a las cuatro de la tarde cambiamos de lugar el cenicero, que el viernes, alrededor de las doce y quince, decidimos sacar el pañuelo del bolsillo y que el sábado, como se nos había dicho, nos asomamos a la ventana unos minutos después de haber hablado por teléfono. Pero el exceso de semejanza o similitud también es peligroso. Coincidir respecto de una determinada opinión es una experiencia normal; dar con alguien que tenga las mismas preferencias, cualquiera que sea el tema tratado, es mucho más raro. Para algunos la relación comienza ya a ser asfixiante. Si la semejanza se acentúa y se llega a una situación en la cual no sólo a los dos nos gusta el olor de la hierba mojada, el mismo soneto y, en particular, el noveno verso, no sólo el amarillo de ese cuadro o la textura de esta pared, o esos cuatro compases perdidos en una hora de música, sino que, por añadidura, cuando reímos el otro también ríe, cuando sudamos, él suda, cuando me duele la cabeza, él también se queja, cuando me lastimo siente la herida, la participación y el júbilo de la coincidencia ceden el paso al terror y al pánico. Quizá la pura réplica física, aunque desconcertante, sea preferible a ese retrato interior que arrasa con nuestra individualidad.
Nos han engañado y nos seguirán engañando. Sin embargo es imposible vivir creyendo que en cada ocasión se requiere un examen cuidadoso o una contraprueba. Cuando preguntamos cuál es la hora, no pensamos que nos están mintiendo. La eficacia, para no hablar de la cordura, aconseja creer que en verdad son las seis y cuarto. Sospechar del transeúnte que responde sin detenerse y sin siquiera mirarnos es una actitud que se apoya en una racionalidad lejana y abstracta. No darse por satisfecho y seguir averiguando difícilmente es una muestra de rigor o de espíritu científico. Una suspicacia continua frente a los horarios de trenes o aviones nos condena a la inmovilidad. Salvo circunstancias específicas conviene creer cuando nos aseguran que debemos voltear hacia la izquierda o que la farmacia se encuentra a tres cuadras. Compramos un libro y aunque desconocemos la editorial no juzgamos necesario revisar las doscientas setenta páginas para establecer si nos han dado gato por liebre, una novela o un reglamento en lugar del tratado.
Creer en el mundo externo, en la existencia del prójimo, en ciertas regularidades, creer que de algún modo somos únicos, confiar en determinadas informaciones, corresponde no tanto a una sabiduría adquirida o a un conjunto de conocimientos, sino más bien a lo que Santayana llamaba la fe animal, aquella que nos orienta sin demostraciones o razonamientos, aquella que, sin garantizarnos nada, nos separa de la demencia y nos restituye a la vida.
PUROS HUESOS
NO ENTRÉ a la Iglesia del Jesús, en Roma, con el propósito de suscitar recuerdos, o con la intención de conocer los orígenes de una historia que, en el fondo, siempre me fue ajena. Entré sin motivos claros y sin muchas esperanzas. Una curiosidad lejana, ni erudita, ni religiosa. Un deseo, tal vez, de comprobar que también allí las cosas eran iguales. Por eso no me sorprendieron los mármoles que recubren el piso y las paredes; me pareció natural encontrar limpieza y pulcritud, un ambiente lustroso como una sotana de lujo. Tuve, de inmediato, la seguridad de que sería fácil visitarla: los cuadros estarán en su sitio, funcionará la iluminación de las capillas laterales, no faltarán los cartelitos que anuncien los nombres de los pintores, el tema elegido y el año de la ejecución. Orden, distancia y silencio. Quizá alguna señora de rostro perfilado rezando un rosario rápido y ansioso. Me detuve en la mitad de la nave, sin saber qué hacer. Luego caminé hasta la capilla dedicada a san Ignacio y vi las cuatro columnas de lapislázuli. Pensé en los elementos que componen esta iglesia: tardo renacimiento, barroco y añadidos neoclásicos. Palabras elegantes que no reproducen esa atmósfera inconfundible que yo ya estaba respirando plenamente. El intento, aquí tan logrado, de domesticar lo que en otros fue una visión creadora, el robo deliberado de una temática arriesgada y feroz. Formas rebeldes que ahora expresan obediencia y miedo. Invenciones al servicio del poder, que quiere sumisión, no aventuras personales. El arte es una mera técnica suasoria. La contrarreforma. Un manoseo, un proceso de corrupción, una lobotomía, una violencia que sólo cesa cuando tenemos la seguridad de que tocamos cera, no carne, no piel, no pelos. Una iglesia cruel, sin moscas, sin frailes, sin sandalias, una iglesia controlada y estática, donde no reconocemos nada de lo que traemos. En uno de los altares, dentro de una jaula de oro empotrada en mármoles de colores, la mano reseca de san Francisco Xavier. Las falanges, casi negras, como si iniciaran el movimiento de bendecir. Me acerco y leo que la trajeron de Goa.
Salí a la calle, fumé un cigarro y decidí conocer las habitaciones donde vivió san Ignacio sus últimos años. Atravesé unos corredores encalados, subí unas escaleras y me encontré frente a uno de esos libros en que los visitantes dejan su firma, proclaman la nacionalidad y escriben algunas frases. Hojeé las páginas y me di cuenta de que la mayoría eran de lengua española. Antiguos alumnos de los colegios de Buenos Aires, Caracas, México. Un señor de Guadalajara aprovechó la oportunidad para recitar todos sus títulos, ex esto y ex el otro. Un español ocupó la página entera en una tediosa arenga acerca de la escasez de vocaciones, deseando, ordenando casi que aumentaran. Un grupo de Luxemburgo había trazado un dibujito alegre del principado. También encontré las firmas de tres miembros de una familia venezolana riquísima, una letra bobalicona que deletreaba el nombre para que no hubiera equívocos. Sentí el deseo de profanar el libro, garabatear una majadería o dejar allí una frase larga e incomprensible, el saludo de un idiota lleno de rabia. No me atreví, me dije que era una tontería inútil, pero en realidad operó ese elemento paranoico tan cuidadosamente alimentado durante aquellos años. El apartamento se compone de un corredor decorado con frescos en las paredes y en el techo. Tres habitaciones forman el núcleo central. Están bien conservadas y el color que predomina es un marrón rojizo. En el primer cuarto está la figura —tamaño natural— del santo. Hacía mucho tiempo que no veía una imagen de él y me sorprendió que fuera de baja estatura y tuviera una expresión tan anónima. Un curita terco y callado. En cambio la mascarilla que le hicieron al morir es, curiosamente, más viva. Una cara pequeña y redonda, con una nariz puntiaguda y los cachetes mal pintados de un rosado fuerte. Aquí el rostro es el de un campesino que hubiera muerto muy viejo. Un anciano simplón y algo borracho. Una carita de arte popular. La boca, sin embargo, produce horror: las comisuras de los labios están estiradas hacia atrás y no queda claro si vemos la sonrisa enorme de unos labios deformados por la edad o la mueca dolorosa de un hombre a quien, bajo tortura, lo obligan a sonreír. Como si estuvieran divirtiéndose con un viejo medio loco. Hay unas manchas que parecen de la viruela.
La capilla donde celebraba está al lado; la entrada a ella es la original, pero la puerta de madera está apoyada sobre la pared y recubierta por una especie de red metálica. En algún sitio hay un cartel que nos informa, sin énfasis, que ésa es la puerta que el santo abría todas las mañanas. Vi a un padre que limpiaba unos objetos. Le pregunté si podía pasar y descubrí que era español. Comenzó a darme algunos datos sin ningún interés, que yo oía a medias, cuidando únicamente de no ofenderlo con mi distracción. Cuando pude lo interrumpí: “¿De qué parte de España es usted, padre?” Yo creía que era madrileño. Mientras hablaba me vino a la memoria la voz de Ortega y Gasset, escuchada en un disco, hace años, en aquel departamento que tuvo José Gaos frente a la calle Melchor Ocampo. Esa voz gruesa y como dejada caer, arrastrada en los finales de las frases, y que en esa época me sorprendió por el tono tan de tertulia, tan de café. Un empleado canoso pontificando a las seis de la tarde ante sus víctimas de siempre. Me contestó que era de Pamplona, también él dejando rodar un poco las palabras. Era un cura descuidado, con esa sonrisa excesiva y apenada que tienen las personas de edad cuando llevan una dentadura postiza, que en este caso era de las baratas y, si no me equivoco, con las piezas un poco más grandes de lo debido. Los ojos pequeños, azules, muy móviles, uno de esos hombres a quienes les gusta estar entre niños. “¿Y tiene usted mucho tiempo en Italia?” “Desde hace cincuenta años.” “¡Qué barbaridad, padre! Pero ¿habrá vuelto alguna vez a España?” “No, no he vuelto nunca.” Lo dijo así, tranquilamente, sin darle la menor importancia. “Caramba, pero no se ha olvidado el castellano, padre.” “No, qué va, aquí vienen muchos visitantes de España, de Latinoamérica, lo hablo seguido.” Pasamos al último cuarto. Donde está la mascarilla. Me explicó que ésa era la original, que se habían hecho muchas copias, pero que la original era ésa. No sé por qué insistía tanto; quizá hubo una polémica que lo indignó. “Sí, ésta es la verdadera y en la iglesia está la tumba. ¿Ya la vio?” “Claro, padre.” Abrió las hojas de un mueble complicado, una especie de estante con muchos cajoncitos, y en cada uno se amontonaban unos huesos unidos entre sí por hilos blancos y rojos. Huesos mínimos, cremosos, igual que marfiles viejos. Empecé a sentirme mal. Porque veía sólo huesos, una realidad primitiva y demente que no podía borrar pensando en los misioneros, en libros, en colegios, en charlas más o menos sensatas. “Son reliquias que han traído de diversos sitios” —oí que me decía. Me indicó unas que eran de Pedro Claver. “Estuvo en Cartagena, en Colombia.” “Sí, así es, padre.” Enseguida me preguntó si en México había muchas vocaciones. No supe qué contestarle y me fui por la tangente. Le hablé de las reformas de los antiguos colegios. Sobre eso había leído algo. “Sí —contestó—, ahora lo están cambiando todo, y dentro de cinco años volverán a hacerlo; se habrán dado cuenta de que no sirvió de nada.” Se rió. “Donde parece que ha habido vocaciones es en Argentina.” “Sí, es posible, padre. Pero creo que en general no abundan, ¿no es cierto?” “¡Qué van a abundar! En Loyola hay apenas quince muchachos y aquí en Italia han tenido que cerrar varios seminarios.” “Yo, padre, estudié con los jesuitas.” Movió la cabeza. “Ésos eran otros tiempos. Entonces los jesuitas estaban bien. Lo que es ahora…”, e hizo un gesto en el aire. Pero siempre con bonhomía. Volví a la primera habitación y me hizo observar un pequeño balcón que daba sobre un patio. “Allí salía san Ignacio a contemplar el cielo; claro, en esa época el edificio de enfrente no existía.” No agregó nada más; me acerqué y en la pared había una placa que anunciaba: “Balcón donde san Ignacio contemplaba el cielo”. Luego descubrí una mesa en la que había unas estampas del fundador y de san Luis Gonzaga. Se me adelantó el padre, cogió unas cuantas y me las ofreció. Me preguntó si tenía hijos. “Qué bueno, qué bueno. Llévese éstas.” Le di las gracias e introduje de todas maneras unas monedas en la alcancía. Le estreché la mano y volví a mirar la réplica al natural de san Ignacio. “No sabía que era pequeño” —dije. “De estatura”, replicó él, muy rápido. Me fui con las tres estampitas. Ni las rompí, ni las tiré. No las veo nunca, pero allí están. No me sirven y, sin embargo, las recuerdo. Acepto la confusión.
LA PÁGINA PERFECTA
ESCRIBIR sobre la obra de Jorge Luis Borges es resignarse a ser el eco de algún comentarista escandinavo o el de un profesor norteamericano, tesonero, erudito, entusiasta; es resignarse, quizá, a redactar nuevamente la página ciento veinticuatro de una tesis doctoral cuyo autor a lo mejor la está defendiendo en este preciso momento. En la bibliografía preparada por Horacio Jorge Becco —que cubre los años 1923-1973—, la sección “Crítica y biografía” registra mil diez trabajos. Hay de todo: libros, monografías, reseñas críticas, ensayos oceánicos y exégesis minúsculas, recuerdos, retratos, desagravios, discursos, títulos que aspiran a la elegancia —Jorge Luis Borges ou la mort au bout du Labyrinthe, Masques, miroirs, mensonges et labyrinthe—, otros que sueñan con una carrera académica —Eine Betrachtung seiner Lyrik im Rahmen des Gesamtwerkes—, el que intenta la paradoja mínima —The Subject Doesn’t Object— y también el que logra la chabacanería completa: A Blind Writer with Insight. (Quien busque el horror, lo encontrará: Borges, pobre ciego balbuciente.) Sin que falte, claro está, el ineludible Genio y figura de J. L. B. Escribir sobre Borges es competir con un autor que nunca ha dejado de pensar sobre sí mismo, a lo largo de su obra y frente a las innumerables grabadoras que lo han rodeado. La bibliografía citada recoge, en efecto, entrevistas que sólo caben en un libro, conversaciones que exigen ciento cuarenta y cuatro páginas, charlas menos laboriosas, tal vez casuales —cinco, siete, diez cuartillas— y hasta un encuentro brevísimo cuyo título merece la transcripción: Mi nota triste (cinco minutos, cuarenta segundos con Jorge Luis Borges). Por mi parte carezco de ficheros, sólo poseo una memoria mediocre, sus libros, el hábito de leerlos y la inclinación a imitarlos. Renuncio a la erudición y me arriesgo al plagio. Paso, con la sensación de quien satisface un deseo, a ser una ficha más en la próxima edición de la bibliografía de Horacio J. Becco.
Supongo que a Borges no le interesa demasiado la inmortalidad literaria; no creo que se desvele imaginando cuántas páginas le dedicarán en las futuras historias de la literatura o la forma de la posible estatua. Acerca de la otra inmortalidad, la personal, hace ya tiempo sostuvo (“Funes el memorioso”) que “tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales”; casi ahora, el 21 de julio (La Nación, Buenos Aires), confesaba que veía esa prolongación como una amenaza. También recuerdo haber leído que la supervivencia le parecía inverosímil. No pretendo ordenar esas creencias —susceptibles de cambiar, en un instante, por una experiencia imprevista, un temor, una esperanza o un abandono. No quiero divagar sobre una intimidad que le pertenece. Mi propósito es hablar de otra supervivencia, no menos misteriosa, y que ha sido una preocupación constante de Borges. Pienso en lo que podríamos llamar el destino de la obra literaria.
En un ensayo de 1930 —”La supersticiosa ética del lector”— Borges señala que la página perfecta, “la página de la que ninguna palabra puede ser alterada sin daño, es la más precaria de todas. Los cambios del lenguaje borran los sentidos laterales y los matices; la página ‘perfecta’ es la que consta de esos delicados valores y la que con facilidad mayor se desgasta. Inversamente, la página que tiene vocación de inmortalidad puede atravesar el fuego de las erratas, de las versiones aproximativas, de las distraídas lecturas, de las incomprensiones, sin dejar el alma en la prueba”. En este párrafo conviven una observación técnica y una convicción. La primera nos dice que la historia y la evolución del lenguaje eliminan ciertas connotaciones, ciertas resonancias, las alusiones y los significados dependientes. El texto se transforma, así, en una trivialidad, una simpleza o bien en un objeto incomprensible. Aquí Borges caracteriza a la página perfecta como aquella que sólo se sustenta en valores verbales. Ignoro si también piensa que esos valores siempre excluyen a otros. Se sugiere, en todo caso, que la página perfecta es, en algún sentido, la página vacía, mero artificio lingüístico. No resiste al tiempo porque es sólo lenguaje: la destruye la desatención de un linotipista, los diferentes usos, el cambio, la vida misma por consiguiente. La convicción que anima esas líneas de Borges es que, en el fondo, se trata de un proyecto banal o, si se prefiere, de un cálculo equivocado. En un trabajo posterior sobre Quevedo leemos que éste
… no es inferior a nadie, pero no ha dado con un símbolo que se apodere de la imaginación de la gente. Homero tiene a Príamo que besa las homicidas manos de Aquiles; Sófocles tiene un rey que descifra enigmas y a quien los hados harán descifrar el horror de su propio destino; Lucrecio tiene el infinito abismo estelar y las discordias de los átomos; Dante, los nueve círculos infernales y la Rosa paradisiaca; Shakespeare, sus orbes de violencia y de música; Cervantes, el afortunado vaivén de Sancho y de Quijote…
Perdura la obra que inventa o descubre ese símbolo; desaparece o se arrincona fatalmente en la literatura de un determinado país la que no lo encuentra o no lo busca. La condición es ahora diferente y más severa, pero el énfasis es el mismo: sobrevive quien supera el lenguaje. Para desalentar ese proyecto Borges también se apoya en otro orden de razones. La persecución de la metáfora nueva, por ejemplo, sería una tarea inútil, vana, ya que las verdaderas, las que formulan íntimas conexiones entre una imagen y otra, han existido siempre; las que aún podemos inventar son las falsas, las que no vale la pena inventar (Otras inquisiciones). En un cuento de El informe de Brodie reitera la idea de que “…las metáforas comunes son las mejores, porque son las únicas verdaderas”. El escritor, agrega, es apenas la astilla de un tronco, el intérprete pasajero de una tradición lingüística que le impone límites precisos. La conclusión es casi una renuncia: “Los experimentos individuales son, de hecho, mínimos, salvo cuando el innovador se resigna a labrar un espécimen de museo, un juego destinado a la discusión de los historiadores de la literatura o al mero escándalo, como Finnegans Wake o las Soledades”. (El Otro. El mismo. Prólogo.) Más que una preceptiva literaria, Borges nos expone, creo, los temores y el escepticismo que su propia obra le suscita. Es una tensión, una desconfianza que nunca lo ha abandonado. Como si sospechara de sus espléndidos dones verbales, de su amor a la palabra, de su inclinación al juego, a las sorpresas, a las parodias. El miedo al manierismo o al barroco vacuo, a lo que él observó en Quevedo: una prosa enorme para no decir nada. El recelo ante sus virtudes e invenciones, el temor a que el tiempo las reduzca a argucias estilísticas, a excentricidades marginales, el peligro de que alguien, mañana, las describiera como “Laberintos, retruécanos, emblemas/Helada y laboriosa nadería”. (“Baltasar Gracián”, El otro.El mismo.) Estos escrúpulos —excesivos en un escritor tan límpido, tan medido y económico como Borges— son tal vez los que alientan ese evangelio de la simplicidad, recomendado en prólogos irónicos, precisos, ácidos, bromistas, semejantes en todo a lo que pretenden repudiar. Las páginas de Borges se dañan con las erratas, pero no son vacías. Son, muchas veces, perfectas, y nunca bobas. No sé si Bustos Domecq y Suárez Lynch acierten con un símbolo universal, y el lenguaje que emplean ciertamente los arraiga a una geografía específica. Esos dobles han creado, sin embargo, parodias verbales extraordinarias. No entiendo por qué los disminuye la imposibilidad de traducirlos al checo. Podemos, debemos defendernos de los ascetismos teóricos de Borges con sus propias obras.
El destino de la obra literaria supone, por otra parte, el problema de su identidad. Uno de cuyos aspectos, para Borges, es la desproporción —fascinante— entre los resultados y las intenciones. Chesterton quería ser un escritor apologético, ortodoxo, el polemista que defiende una doctrina clara, solar y, sin embargo, siempre era, de algún modo, oscuro, umbroso, satánico y desesperado. “Algo en el barro de su yo propendía a la pesadilla; algo secreto, y ciego y central” (Otras inquisiciones). Swift se propuso una especie de acusación contra la raza humana y terminó redactando un libro para niños (Discusión). Borges nos suele dar dos explicaciones. La primera insinúa que los catecismos proclamados por un autor no son necesariamente las motivaciones y los nervios de la obra. La segunda, más bien un corolario de la anterior, tiene que ver con su insistencia en que “el ejercicio de la literatura es misterioso”. (El informe de Brodie. Prólogo.) Escribir es un sueño voluntario, nos dice; la creación artística es la apertura a fuerzas e influjos incontrolados e inconscientes. El autor puede ser el peor exégeta y desconocer la identidad de su obra. Si ésta sobrevive, quizá difiera de la que él imaginó; la suya —el lamento de Swift contra la humanidad—, desaparece; perdura la otra, las divertidas aventuras de Gulliver. Pero, además, un libro, un poema, un texto cualquiera admite infinitas lecturas, que dependen de épocas, preferencias, convenciones o supersticiones. “Las palabras amica silentia lunae significan ahora la luna íntima silenciosa y luciente, y en la Eneida significaron el interludio, la oscuridad que le permitió a los griegos entrar en la ciudadela de Troya” (Otras inquisiciones). Esa interferencia, el lector, permite múltiples identidades. La obra sobrevive si alguien la lee, pero esa lectura la transforma. “Pierre Menard, autor del Quijote” es la elaboración extrema y perfecta de esa idea. “(Cervantes) …opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país; Menard elige como ‘realidad’ la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope”. El Quijote de Menard —réplica exacta del original— es, no obstante, distinto: en un pasaje Cervantes hace un elogio retórico de la historia; Menard, con las mismas palabras, evoca doctrinas pragmatistas. El estilo de Cervantes es el de su época; Menard, en cambio, lo prefiere arcaizante. ¿Quién es, en la actualidad, el autor del Quijote? El concepto de identidad, referido a la obra, se vuelve elástico y precario. Borges, al escribir sobre Kafka, propone la tesis de que cada escritor crea sus precursores: a partir de Kafka somos capaces de detectar “características kafkianas”. Antes era imposible descubrirlas, porque sencillamente no existían. Como si dijera: tal vez estoy escribiendo las páginas que ejemplificarán —pálidamente— los rasgos de un escritor futuro. Soy, desde ahora, el epígono de un maestro aún inexistente, soy el representante de una escuela cuyo manifiesto desconozco. El que me definirá todavía no existe. No soy un precursor: soy, más bien, el material indeciso cuya forma y sentido es otorgado por otro. Arriesgar una hipótesis acerca del porvenir de un poema o de un cuento implica, entonces, saber lo que ahora es imposible saber: la identidad del poema y del cuento.
No sé qué pensarán de Borges sus futuros lectores. Quizá les parezca algo obvio, porque sus epítetos, su sintaxis, la costumbre de calificar mediante el verbo, sus innovaciones todas formarán parte de la normalidad del idioma y, así, lo que para nosotros fue asombro para ellos será normal, apenas una conversación más articulada. Su prosa será más tranquila, más humilde, correrá pacífica y sin esfuerzos. Estoy seguro de que a Borges no le disgustaría ese destino. Mi deseo, sin embargo, es otro. Que no lo sientan tan natural, pero que tampoco necesiten el auxilio de los filólogos, especie posiblemente eterna. Quisiera que esos lectores se acercaran a él como lo hicimos nosotros: con la certidumbre de que estábamos frente a la excepción. Que también para ellos su obra sea, a la vez, mágica y precisa. Tal vez descubran un Borges aún mayor que el nuestro.
RELATOS
ES UNA HISTORIA que siempre he contado de la misma manera, sin preocuparme demasiado por la veracidad de los hechos o por la causa de que la narración se organizara de ese modo. Forma parte de un repertorio familiar y casi todos mis amigos la han escuchado con más o menos cortesía. No es asombrosa, aunque quizás sea vagamente pintoresca y, a estas alturas, algo nostálgica. Ignoro por qué la he repetido tantas veces: tal vez la vanidad de que un suceso personal sea una aventura. Pero también es posible que buscara una confirmación. O una ayuda. La historia tiene un comienzo aparatoso: en 1942 mi padre decide que la esposa y sus dos hijos deben abandonar Europa por razones de seguridad. Iríamos a Venezuela, la patria de mi madre, y allí esperaríamos el final de la guerra. No era fácil salir de Italia. Durante meses oí hablar de un tren especial que cruzaría Francia y llegaría hasta Bilbao, cargado de diplomáticos hispanoamericanos. Fallaron algunos trámites o las fechas no coincidieron y ahora sólo recuerdo el aeropuerto, el pequeño avión, las ventanillas pintadas de blanco para que no viésemos al enemigo, el rostro cordial de un cura y las bromas de mi padre. El relato nunca se detiene en las semanas pasadas en Sevilla, no quiere describir las sensaciones de los dos hermanos, sus comentarios sobre la ciudad nueva; a veces menciona —de manera un poco imprevista— la recomendación de mi maestra, dicha en un autobús unos días antes del viaje, de que mirara a Roma con mucho cuidado, una frase oscura y amenazante. Sólo si los amigos son venezolanos y conocen al personaje, abre el relato un paréntesis para regodearse —con una rabia cuyo origen es preciso, pero inconfesable— en la histeria, en los aspavientos de ese señor con barbas, ojos afiebrados, grandilocuente, vano, hipnotizado por el poder, que movía las manos, que se levantaba cien veces de la silla y giraba alrededor de la mesa como un asno demente. La narración apenas alude al puerto de Cádiz, quizá señala la bahía profunda, el muelle lejano, la primera silueta del barco; no entra en detalles, habla rápidamente de la despedida y es muy consciente de lo que no dice. En algunas versiones observa que nunca había mirado a mi padre con tanta atención. De allí en adelante el relato quiere concentrarse e intenta un tono a la vez festivo y esencial. Tal vez es lo adecuado, porque para los dos hermanos ese barco español —El Cabo de Hornos— es inagotable.
La historia recalca la excitación que produjeron los múltiples corredores, los pasillos, las escaleras, los salones, las puertas cerradas de tantos camarotes. Los dos hermanos cuchichean intensamente, descubren zonas desconocidas, clasifican a los pasajeros, los diferentes sudamericanos, los judíos, los españoles, los franceses, las nacionalidades borrosas, polacos, checos, húngaros, escandinavos. La narración también recoge anécdotas obvias de la vida a bordo, la organización de los juegos, la creciente familiaridad, la amistad con otros muchachos. Se enciende cuando cuenta el episodio del submarino alemán que nos detuvo para revisar la lista de pasajeros. Aunque no lo afirma, sugiere que yo vi la nave de guerra y percibí la angustia de ciertas personas. No es cierto, y dormía, todo ocurrió en la madrugada. No bajaron a nadie y, probablemente, se trataba de un reconocimiento rutinario. Salvo unos cuantos énfasis excesivos y algunas insinuaciones indebidas, hasta ahora, sin embargo, no ha mentido. La falta, ya lo dije, son las omisiones. Considera importante hablar del submarino o de la escena en que todos nos mareamos, pero calla el momento en que me di cuenta de que el viaje era una huida. Me di cuenta de que cada día nos alejábamos más. El relato quisiera que las situaciones siempre fueran divertidas y por eso no percibe los aspectos confusos, los instantes desolados. Las siestas que me obligaban a compartir con aquella amiga que acudía a nuestro camarote en busca de silencio, se transforman en la crónica de un niño que contempla a una mujer vieja, delgada y blanquísima, que le ordena mirar hacia la pared mientras se quita el vestido para después tenderse en la cama semidesnuda y sin importarle nada. Cerraba los ojos y si yo me movía me regañaba con un susurro impaciente. Dormía con la boca abierta y los pies sobre una almohada. No roncaba, pero hacía un ruido que no he vuelto a escuchar: una especie de chasquido de la lengua contra el paladar, un sonido seco, grave y persecutorio. Cada veinte o treinta segundos, una lengua espasmódica e insaciable. Una señora de apellido vasco, nacida en Santiago de Chile, residente en Roma desde su juventud, no suficientemente rica, huésped nuestra durante un verano en el que me aconsejó que no pisara las hormigas, una frase asombrosa e inolvidable. Ésta es la crónica habitual, cierta sin duda, pero en la cual no encuentro la furia de mis recuerdos y mi decisión de no imaginar el porvenir. Tampoco está allí el desánimo creado por ciertas conversaciones críticas acerca de Italia; un lento proceso de erosión que me dejaba exhausto y vacío. En la historia sí consta, en cambio, la parte que se refiere a la francesa y al uruguayo. Antes de objetar, conviene reconocer que el material es difuso, estático, apenas sugerente. La mujer perfecta que deslumbra al niño. ¿Qué puede suceder allí? Salvo la seducción, salvo el inesperado y meticuloso acto sexual, todas las otras variantes son triviales. En ausencia del acontecimiento estrepitoso, me limito —y aquí coincido con el relato— a enumerar, sin mayores ambiciones, las tres o cuatro cosas más o menos tangibles que ocurrieron. En primer lugar, el desorden que me causó la hermosura de la francesa, ese hecho insólito y agobiante. Luego, los largos recorridos para encontrarla y verla unos instantes deseando que no me mirara. Por último, la intervención definitiva del uruguayo, un calvo silencioso y robusto: una noche los seguí hasta el puente más alto, cerca de las chimeneas. No vale la pena reconstruir ahora emociones fugaces, estados de ánimo incoherentes, sin nombres precisos. Así sucedió —mínimamente— y me repugna darle una dimensión épica. Estoy de acuerdo con el relato: la psicología destruye la ficción.
La llegada a Trinidad acelera el ritmo. La narración se enfrenta a su prueba de fuego. Prepara el terreno y nos ofrece la información necesaria: Trinidad era una colonia inglesa y, además, una base naval importante. Los barcos que tocaban puertos sudamericanos tenían que fondear en la enorme bahía y someterse a una inspección rigurosa y lenta. No tanto de la carga cuanto de los pasajeros. El capitán informó, unos días antes, cuáles eran los salones que ocuparían las autoridades inglesas para llevar a cabo los interrogatorios y el examen de la documentación. Agregó que también revisarían los camarotes. Desaconsejó cualquier protesta y pidió colaboración y paciencia. Absolutamente nadie podría bajar a tierra. Nos quedaríamos allí alrededor de dos semanas. El relato insiste —creo que con razón— en la tremenda curiosidad de los dos hermanos por ver un oficial británico y en la vaga desilusión que sintieron cuando contemplaron los sencillísimos uniformes tropicales, los pantalones cortos, las medias blancas, los zapatos tan normales. También es verdad que el hermano mayor soñaba con un diálogo en el que repetiría aquellos epigramas secos contra el imperialismo inglés. Yo sabía —lo digo ahora— que el autor de esos latigazos, un profesor de griego, lo había regañado por abandonar Italia. Los ingleses —continúa la versión canónica— trabajaban desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Los funcionarios interrogaban con amabilidad y al final dejaban entrever que tal vez volverían a llamarlos. Jamás hubo gritos o discusiones. Un día, el quinto o el sexto, cambió la atmósfera: el holandés, un hombre grueso, bonachón, amigo nuestro, subió a la lancha y nunca volvimos a verlo. Quisimos saludarlo, pero nos venció la timidez o la solemnidad de la escena. A partir de esa tarde siempre hubo alguien que se fuera con los ingleses. Casi no los conocíamos, pero ahí estábamos, cerca de la escalerilla, silenciosos. Para la revisión de los camarotes trajeron más empleados y no permitieron que los pasajeros estuviesen presentes. Mi madre alabó a los ingleses por centésima vez: no había un objeto, según ella, que no se encontrara en su sitio. El relato, me doy cuenta, se pierde en boberas y en detalles falsamente dramáticos. La explicación es fácil: quisiera tener la compulsión del cuento policiaco y la minucia de un retrato antiguo. Una meta aceptable, pero fuera de su alcance. Por eso abrevio la conversación con mi hermano: sí se rió, sí tenía la cara satisfecha, sí habló en voz baja; repito, sin embargo, que nada de eso es muy importante. Lo esencial es esto: que había escondido su cuaderno de canciones militares italianas en un bote salvavidas. Me lo enseñó con una alegría ávida, y por nada del mundo quiso prestármelo. Admito que la narración mejora cuando describe el entusiasmo de los pasajeros frente a la costa venezolana, unas lucecitas perdidas que admiraron durante media hora. Mejora porque reposa sobre hechos claros, simples, el cumplimiento de un deseo, la desaparición del miedo. Pero no aprende la lección y nuevamente se enreda con la llegada a Puerto Cabello. ¿Por qué nos habla tanto de los equipajes en los corredores, de los camarotes revueltos, del cansancio de la tripulación? ¿Por qué insiste en que la orquesta tocaba un pasodoble mientras nos remolcaban al muelle? ¿Por qué se distrae de esa manera? ¿Por qué no va al grano y nos dice que la despedida más afectuosa fue la de Juan, nuestro cordialísimo camarero vasco? Eso es lo que debería hacer y olvidarse de las casas bajas, la pobretería del puerto, los autos negros de mi familia. La entrada a Caracas lloviendo no es una mala imagen, pero exige la introducción de otros elementos para ser expresiva. ¿Por qué no se decide a encarar el final de la historia sin caracoleos artísticos? Sé que es una pregunta retórica, sé perfectamente que no cambiará y por eso asumo la responsabilidad de la conclusión. El asunto es así: Juan le había entregado a mi hermano un conjunto de cartas para que las pusiera de inmediato en el correo. No resistimos la tentación y las abrimos. Estaban escritas en alemán y mi hermano, que seguía las operaciones militares con gran cuidado, me aseguró que mencionaban nombres de acorazados famosos. La verdad es que nos asustamos. Confesamos todo cuando mi tío nos preguntó, por tercera vez, por qué no queríamos que él las dejara en el correo central. Las entregamos. El destinatario era un viejo residente alemán sospechoso de espionaje. Hubo reclamaciones oficiales y la compañía de navegación prometió investigar. Es posible que, más tarde, se tomaran otras medidas. No me gusta pensar en eso. Ésta es, pues, la historia completa. El relato, casi siempre tan parco en relación con nosotros, sugiere que cometimos una traición. Quizá lo hace porque supone, en su inocencia, que un traidor es un personaje literariamente más interesante. Me repugna esa frivolidad. Rechazo la hipótesis del relato y propongo la que es indiscutible: mi hermano y yo fuimos traicionados por Juan. El relato se propone narrar una aventura y nos utiliza sin ningún escrúpulo. Es respetuoso sólo para reforzar la truculencia final. Su torpeza lo delata. Es a la vez ingenuo y maligno. Ha llegado el momento de mandarlo al diablo.
CALLES Y CASAS
NO SOY UN OBRERO, no soy un burócrata y tampoco soy un millonario. Sin embargo existo y si me gustaran las clasificaciones pías y vagamente hipócritas diría que soy un “trabajador intelectual”. Renuncio a ese consuelo y declaro la verdad: soy un profesor de filosofía. No habito, por consiguiente, en un barrio proletario, desconozco la falta de agua y de luz, no he padecido la ausencia de drenaje, no camino entre charcos y no estoy obligado a compartir mi dormitorio con otras seis personas. Por la misma razón carezco de jardines propios, piscina, cancha de tenis, invernaderos, estatuas, solarium, patios coloniales y corredores húmedos para contemplar, desde una mecedora, la lluvia que cae. Vivo en un departamento mediano —por el tamaño, por sus estímulos estéticos y por sus comodidades—. Sus máximas virtudes son los techos altos, los pisos de madera y la blancura de las paredes. Los muros, claro está, podrían ser más gruesos y así me evitarían oír ruidos íntimos e innecesarios: los desahogos de mi vecino, sus carcajadas, sus pesadillas, sus locutores preferidos. El departamento mira hacia la calle al través de vidrios que van desde el techo hasta el suelo. Sería espléndido que mientras como me dejaran ver un bosque de pinos, un lago o siquiera un prado. No me interesan tanto si lo único que permiten es observar sábanas, toallas y antenas de televisión. Me comunican con el exterior, es cierto, y ésa es la razón por la cual las mesas y las sillas vibran cada vez que pasa un avión. Si abro esos ventanales, entra un viento terroso, el rumor de los motores y el monóxido de carbono. Quizá el constructor de este edificio soñaba una ciudad diferente. Tal vez pensó que las reservas de petróleo se agotarían pronto y los motores serían eléctricos; es probable que también creyera en la ventaja de los transportes públicos y estoy seguro de que nunca previó el desarrollo de la aeronáutica comercial. La motocicleta sin duda le parecía un animal prehistórico, al borde de la extinción, una pieza en los museos tecnológicos. Sospecho en él alguna teoría sobre la disminución progresiva de la energía solar: dentro de muy poco tiempo sus vidrios permitirían recibir, después del mediodía, una luz dorada y suave, ya no sudaremos, ya no habrá que arrancarse la corbata y la camisa, las tapas de mis libros no se torcerán. No vivo mal, no me lamento, simpatizo con las visiones utópicas de ese arquitecto, pero concluyo que mi casa exige una ciudad distinta.
Y también mis hábitos. Tengo amigos y el deseo de verlos sobreviene de pronto, esa urgencia de comunicar algo, una sensación, un fervor, una angustia, ahondar en la charla ese atisbo mínimo que quizás tuvimos. O buscarlos para monologar, para quejarnos, para recibir apoyo. O quedarnos callados, sin obligaciones pirotécnicas, en calma, esas conversaciones lentas, sin tema fijo, sin conclusiones, descansadas y azarosas. Son, aun en este caso, necesidades inmediatas cuya satisfacción exige un plazo. El entusiasmo se apaga si para encontrarnos debemos esperar cinco días, y para esas fechas es posible que también la depresión haya desaparecido. Existe el válium, el autoengaño y el sueño. Me gustaría, entonces, que mis amigos estuviesen cerca, que nos reuniéramos caminando apenas unas cuadras o en algún sitio que la costumbre haya establecido. Quisiera que la amistad recogiera esas efusiones momentáneas, los instantes del abandono o de la sinceridad, la trama viva de nuestras horas. La ciudad no favorece esa intimidad. Ni uno solo de mis amigos vive en la misma zona. Nos frecuentamos, todavía hablamos, pero hemos perdido ese trato cotidiano. La lejanía y las ocupaciones imponen estrategias complicadas: mañana es imposible, pasado mañana soy yo el que no puede, habrá que hacer una cita para el fin de semana, no éste, claro, porque saldrá fuera de la ciudad, tal vez el próximo, o mejor esperar una vacación, ya se acerca el día de los muertos y, además, no falta tanto para las navidades. La amistad se nutre de cenas planeadas con anticipación protocolaria, de encuentros esporádicos y fatigosos, porque él, obviamente, vive en el Sur y yo en el Norte. Queda el teléfono. Sé que para algunos lo resuelve todo: lo utilizan para llamar al plomero, para saber la hora, para despertarse a tiempo, para seducir, para indignarse o relatar con minucia los estados de ánimo —asombrosos y únicos— que los invaden en esos instantes. Personas que no organizan los encuentros al través del teléfono, sino que es allí donde se reúnen. Me sucede lo contrario, y frente a él carezco de naturalidad o tal vez de la técnica adecuada. Lo vivo como un símbolo de alarma, un aparato que se emplea para comunicar cosas urgentes, noticias que modifican mis planes o alteran la normalidad del día. Como si pensara que el teléfono es el vehículo de lo extraordinario. Cuando suena, la primera reacción es ocultarme, me acerco con desgano y si equivocaron el número siempre experimento alivio. La conversación telefónica tolera mal las pausas, los silencios, esas interrupciones que se conceden incluso los diálogos más encendidos. No es usual que dos amigos recurran al teléfono para pasar una hora juntos sin casi hablar, cada uno bebiendo un café en su casa, sin prisa, una frase ahora y otra más adelante mientras escuchan la respiración del otro. Por teléfono hablamos más y los reposos verbales son mínimos porque un axioma preside esos intercambios: hay que responder siempre con palabras o, cuando menos, con ciertos sonidos. El teléfono, por otra parte, suprime las reacciones físicas de los interlocutores, la mirada benévola o el cabeceo que aprueba, esos signos cuya presencia tranquiliza y alienta. No lo veo, no sé si ya empezó a contar los cerillos, a hojear un libro, a poner los ojos en blanco, no sé si ya comenzó a dibujar barcos, pescados y flores. Quizá sea por eso, porque me falta el movimiento de las cejas, que el teléfono me obliga a la cortesía: afirmo cuando más bien quisiera negar, apoyo un razonamiento que me parece deleznable, participo en la dramatización de un suceso minúsculo, emito ruidos solidarios, celebro, concedo, evito las discusiones. Soy hipócrita y elusivo. Quisiera intercambiar únicamente informaciones obtusas: el horario de los aviones, el estado del clima, la salud del Papa, el vencedor del Premio Nobel, la fecha de una batalla. La conclusión es a la vez trivial y alarmante: prefiero hablar solo.
Las calles definen la ciudad. Están las que prolongan la casa, el cuarto, el espacio íntimo donde guardamos la cama, la ropa y la comida. Son las calles que el artesano utiliza para trabajar, las calles en las que se trafica y se juega. Ruidosas y promiscuas, promueven la indiscreción, el afecto, dificultan el anonimato e impiden la soledad. El caso opuesto es la calle que se caracteriza como un territorio extranjero: señala, de manera tajante, la división entre el mundo público y el privado. No me retiene, porque si quiero comprar un periódico allí no lo encontraré y si quiero beber un vaso de agua tendré que regresar a mi casa. Las aspirinas, los lápices, las hojas de papel, las gomas de borrar y el vino siempre se venden mucho más lejos. La calle en la que vivo es menos árida, pero interviene poco en mi vida. Es ancha, tiene aceras y unos pequeños árboles la bordean. La recorro porque tengo ganas de caminar, porque me gusta mover las piernas, porque me siento nervioso, porque estoy harto de estar sentado en un sillón. La uso como si fuera una pista de atletismo o un aparato de gimnasia. No hay otra justificación para esos paseos. Es una calle que sin ser un laberinto no me lleva a ningún sitio: nadie vive cerca y el trabajo queda demasiado lejos para ir a pie. Los negocios que encuentro no son emocionantes: un sastre, una farmacia, un kinder y una academia de danzas regionales. Tampoco suscita entusiasmos visuales, no se abre a panoramas, carece de sorpresas. Abandonada por el peatón, se acerca rápidamente a ese arquetipo de vía pública que sólo acepta automóviles y altas velocidades. La calle deja de ser así un espacio humano para convertirse en un tubo por el cual circulamos: nos alegra que el asfalto esté en perfectas condiciones, nos impacientan —como en la carretera las vacas— los transeúntes que pretenden cruzarla, anhelamos la sincronización de los semáforos, elogiamos la amplitud y las curvas bien trazadas. De manera gradual, sin darnos cuenta casi hemos renunciado a la calle. No es ya un lugar de convivencia o de encuentros; es, más bien, el precio que pagamos por llegar de una casa a otra. Nos hemos resignado a que sean feas, duras e inhóspitas. Nos parece la consecuencia de un proceso oscuro, vasto e incontrolable. El misterio es el refugio de la indolencia.
Un mal poema implica un mal poeta, un relato defectuoso supone un escritor inhábil y un cuadro bobo nos hace siempre pensar en aquel pintor. Una ciudad deshecha remite, por el contrario, a múltiples autores: arquitectos avaros, funcionarios complacientes, especuladores, ciudadanos sumisos y fraccionadores disfrazados de urbanistas. Personajes activos, termitas infatigables que trabajan, roen, desde hace años.
ROBOS
SÉ QUE PARA MUCHOS los hoteles sólo significan refugios pasajeros, noches fugaces, habitaciones rápidas cuyo olvido no lamentan. Son el tránsito, la lejanía o el símbolo de una vida tercamente solitaria. Para mí fueron residencias ambiguas y familiares: por razones que ahora me parecen casi fantásticas viví en hoteles algunos años de la infancia. Nos instalábamos —primero en Florencia, luego en Roma— en cuartos amplios y silenciosos, quitaban aquella mesa, el sofá lo movían hacia la izquierda, el escritorio y el sillón lo sustituían con muebles nuestros, querían cortinas gruesas, usaban sábanas y floreros propios, fuera esa porcelana que llevaba mala suerte, las paredes limpias, nada de acuarelas bobas. La lámpara para estudiar era mía y nunca me separé de un pequeño librero donde colocaba los textos escolares, Tom Sawyer y Huckleberry Finn. A las siete de la mañana una señorita yugoslava me despierta, desayunamos en un comedor desértico, subimos por Via Veneto y ella espera hasta que llegue el autobús. Regreso a las cinco de la tarde, saludo a los porteros y aunque lo tengo prohibido doy una vuelta por los salones. Alguien me llama, inclino la cabeza para que me den un beso, preguntan por mis padres, un camarero bromea conmigo, no observo nada en particular, no quiero escuchar ninguna conversación, es suficiente esa placidez, el ruido de las tazas, las cucharitas sobre el plato, las teteras plateadas. Mi cuarto se abre a una terraza y allí, apoyado sobre el barandal de cemento, veo las copas de los árboles, la azotea de un hotel vecino, el último piso de un ministerio. No quiero estudiar, tengo tiempo, detrás de la maceta encuentro una bola de madera despintada, comienzo a juguetear con ella, poco a poco me voy inventando un partido de futbol, me animo, organizo el espacio, convoco personajes, estoy contento. No puedo reconstruir los movimientos: lo único que recuerdo es la bola al chocar contra el muro izquierdo y el instante en que entró por el agujero. Sí, una especie de canal para desalojar el agua. Me agaché, introduje la mano, pero la salida no era estrecha y la bola había caído. Decidí que estaba perdido, me senté en el suelo y comencé a vivir la catástrofe: era imposible que, a esas horas de la tarde, no le hubiera roto la cabeza a alguien. Seis pisos. Me di cuenta de que ninguna mentira sería aceptada: los otros huéspedes no podían ponerse a jugar con una bola de madera.
Matrimonios decrépitos, hombres reumáticos o mujeres espléndidas que se morirían de la risa. Lo peor es que hubiera herido a un niño menor que yo: mi edad, entonces, no serviría de nada. Lo conveniente es una vieja solitaria, ya moribunda, sin parientes, detestada por sus vecinos, sobre todo desahuciada, sin esperanzas. O quizá un perro, aunque fuera de esos finos, con collar, asquerosamente acariciado por su dueña; chillaría, lo sé, pero a la media hora todos estarían hartos. Al fin y al cabo es un perro, señora, ya le dije que le compraré uno idéntico. Me regañará papá, pero la histeria, la exageración, las relaciones morbosas serán ya el tema principal. Ojalá haya matado a un perro. De pronto me puse a llorar. Creo, ahora, que en ese llanto había mucha confusión, muchas protestas: por la presencia de ese agujero, por su anchura, por no haberlo tapado, por no haber detenido la bola, por jugar solo. Bajé por las escaleras y en el primer piso casi me regreso. Llegué al vestíbulo, el portero hablaba con un cliente, camino rápido hasta la entrada, salgo y saludo a uno de los encargados de hacer girar la puerta. Ahí me quedo, mudo. Tampoco dije nada cuando preguntó si era mía esa bola de madera. Casi me mató, cayó como una bomba. En mi cuarto la miré con cuidado y no me decidí a tirarla a la basura.
Ese año me enredé varias veces. La guerra había convertido a ciertos hoteles en sitios privilegiados. La comida era mejor, funcionaba la calefacción y no faltaba el agua caliente. Una amiga de mi madre venía a bañarse con gran frecuencia.
Muy alta, una fumadora desesperada, la voz ronca y química de profesión. Seguramente enamorada de un fantasma o de un vejete inalcanzable. Conversábamos mientras se llenaba la tina. Buscaba la temperatura exacta, examinaba las toallas, olía el jabón, admiraba sin reservas el cuarto de baño. Abundaban los enigmas: ¿por qué cierra la puerta con llave, por qué tardaba tanto, por qué ese silencio, qué haría con esas piernas tan grandes, qué hago si se duerme y se ahoga, por qué no quiere hablar cuando sale, por qué se le caen tantos pelos? Pero el que me interesaba era otro: ¿por qué llevaba ese reloj? Un reloj de hombre, excesivo para ella, adecuado quizá a su voz, pero no a su mano. Una máquina perfecta, eso sí, un ruido mínimo e impecable. El mío no vale nada: es grueso, cuadrado, las agujas son anchas, corrijo la hora cuatro veces al día, los números no son fosforescentes, si se cae se rompe, no puedo meterlo en el agua, no es confiable, durará poco, es un reloj para ir a misa, es idiota, es un reloj para llevar anteojos, pantalones cortos, traje marinero. El de ella es serio, denso, fuerte. Desde hace meses lo observo y me imagino en la cama, de noche, con ese reloj tremendo al lado mío. Fiel, concentrado, un caballo en mi cuarto. Es inexplicable, pero el reloj estaba en el baño, sobre una silla blanca. La tina, como siempre, limpia, el piso seco, apenas un poco de vapor. Lo guardé en un cajón y al día siguiente lo llevé en el bolsillo todo el tiempo. Supe que había llamado por teléfono; no insistió y nadie volvió a preguntarme. Regresó después de una semana y me pidió el reloj. Lo negué una sola vez: se lo entregué vivo, intacto.
Todos compraron una linterna. En las calles no había luz y ya era normal que el hotel se quedara a oscuras. Interrumpían los juegos, arrastraban las charlas durante unos minutos, sacaban las linternas y se dirigían, con desgano, hacia las habitaciones. Yo no tenía linterna y la verdad es que no me importaba mucho. Más bien ayudaba a los empleados a cerrar las cortinas para que ni siquiera la claridad de la noche se filtrara. Sí, me gustaba que el hotel fuera una especie de caja negra llena de murmullos. Comenzaron todos a cenar temprano. Por eso estaba yo con mi madre cuando vi al hombre rechoncho y calvo. Un hablador, un farolero. Se quita los guantes, dobla la bufanda, menciona la nieve, la guerra, se frota las manos, mueve el cuello, cuelga el abrigo. En el comedor vacila, saluda levemente, pero es obvio que no conoce a nadie. Uno de mis errores fue pensar que se marcharía pronto. Una semana al máximo. Otro error, quizá una fatalidad, fue acercarme —el día siguiente— al grupito que rodeaba al calvo. Explica que es un nuevo modelo, sin pilas, tiene un pequeño motor que funciona cuando esta palanca sube y baja, sí, como si apretáramos una perilla, se ajusta a la forma de la mano, no, no es dura, me acostumbré de inmediato, es sencillísimo, no puede romperse, cabe en cualquier bolsillo, casi no pesa. Me convenció de dos cosas: la linterna era perfecta y yo la robaría. Dormí en paz, satisfecho. Le robaría la linterna. Usé un método simple y la suerte me ayudó. Desde las seis y media estuve abajo. A las siete entró el calvo, dejó el abrigo en el vestíbulo y desapareció en uno de los salones. A las ocho terminamos de cenar, acompañé a mis padres mientras tomaban el café, dije que iba al baño, fui al baño, salí, metí la mano en el bolsillo —enorme— del abrigo y saqué la linterna. Subí al cuarto por las escaleras, bajé corriendo y me reuní de nuevo con ellos. Pedí un té de manzanilla. Papá tenía razón: el calvo era un pobre diablo. Gritó, obligó a la gerencia a buscar en todos los rincones, trataba mal a los camareros, murmuraba solo, abrumaba a los huéspedes con los mismos datos, no, no la había dejado en otra parte, se acordaba muy bien, aquí, aquí estaba el abrigo. Una peste el calvo, pero no se iba del hotel. Amenazó al portero y perdió los estribos cuando una señora chilena comentó que para ella todas las linternas eran iguales. El asunto terminó mal, porque el calvo quería traer a la policía. Me asusté y cometí el único error del cual me arrepiento. Fui a la administración y dije que había encontrado la linterna. Creí, estúpidamente, que bastaría una indicación vaga. Pero querían saber y me sometieron a un interrogatorio. Mencioné el cuarto que, en cada piso, está junto al ascensor. Allí guardan las escobas, los trapos y también hay una mesa y una silla.
Es el lugar donde descansa el encargado de la limpieza pesada. Un viejo con quien hablaba todas las tardes. Lo llamaron y tuve, para mi desgracia, que repetir la historia delante de él. No discutió conmigo; dijo, simplemente, que nunca había visto esa linterna. Quizá nos creyeron cómplices. El calvo se calmó y yo regresé a mi cuarto. No aprendí nada.