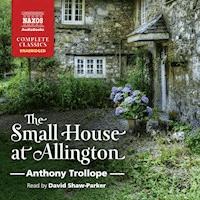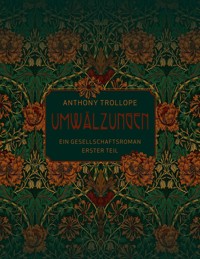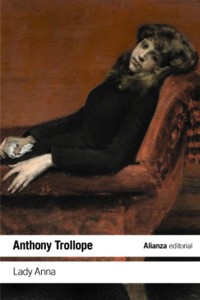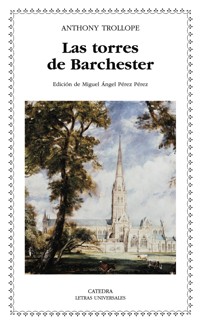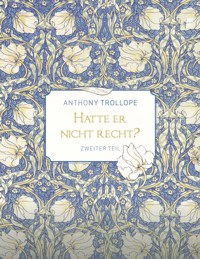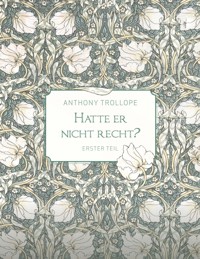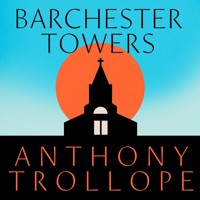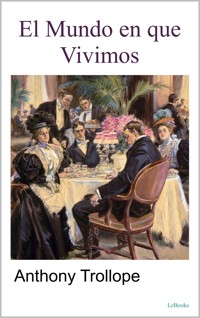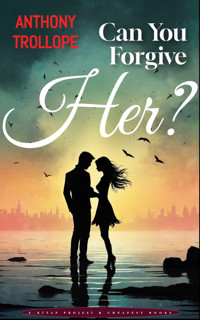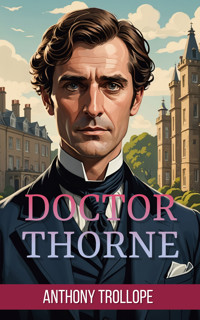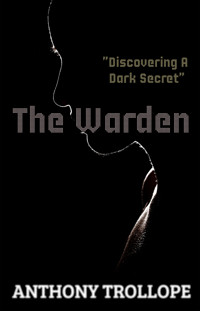Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Fred Neville, joven y atractivo oficial inglés de caballería, se convierte en heredero de un título nobiliario y grandes posesiones, pero, pese a la oposición de su familia, pide poder pasar un año con su regimiento en Irlanda y "vivir aventuras" antes de asumir sus obligaciones. En Irlanda conoce a Kate, joven de buena familia pero escasos recursos, y se enamoran. La familia inglesa de Neville, sin embargo, no está dispuesta a que una irlandesa católica sea la nueva condesa de Scroope...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anthony Trollope
Ojo por ojo
Traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez
Índice
Volumen primero
Prólogo
1. Scroope Manor
2. Fred Neville
3. Sophie Mellerby
4. Jack Neville
5. Ardkill Cottage
6. Seguro que a ella también le gusta
7. La hospitalidad del padre Marty
8. No quiero que te vayas
9. Fred Neville regresa a Scroope
10. El plan de Fred Neville
11. La sabiduría de Jack Neville
12. Fred Neville hace una promesa
Volumen segundo
1. De mal en peor
2. ¿Se va a casar con ella?
3. Fred Neville recibe una visita en Ennis
4. El triunfo de Neville
5. Fred Neville es llamado de nuevo a Scroope
6. El conde de Scroope tiene problemas
7. «Sans reproche»
8. Con tan pocas ataduras
9. En Liscannor
10. En Ardkill
11. En los acantilados
12. Conclusión
Créditos
Volumen primero
Prólogo
En un manicomio privado del oeste de Inglaterra vive, y lleva ya algunos años así, una desventurada dama para la que hace mucho que dejó de haber la menor esperanza de que viva alguna vez en otra parte. De hecho, no le queda ningún allegado que pueda albergar tan indulgente esperanza para su persona. No tiene amigos, y su estado es tal que a ella misma no le importa en absoluto su reclusión, y ni siquiera susurra jamás que la liberen. Sin embargo, su cabeza siempre está activa, como sin duda es el caso de los dementes, y tiene presente, al parecer en todo momento consciente de su existencia, una cuestión que le suscita un intenso interés y sobre la que piensa con una constancia que nunca logra agotarla, pese a lo muy fatigosa que pueda resultar para quienes la rodean. Siempre está justificando alguna acción de su pasado: «Ojo por ojo –dice–, y diente por diente. ¿No es ésa la ley?», y repite esas palabras a diario, casi de la mañana a la noche.
Hemos dicho que esta pobre dama no tiene amigos. Amigos que ansíen su recuperación, que quieran verla aun en su lamentable situación, que intenten aliviar su tenso corazón con palabras de cariño, no tiene ninguno. Es tal su estado en la actualidad, así como su temperamento, que cabe dudar que las palabras de cariño, por muy tiernas que fueran, pudiesen ser eficaces con ella. Siempre está exigiendo que la justifiquen, y como quienes la rodean nunca le fallan en eso, probablemente ya obtiene todo el consuelo que cualquier muestra de amabilidad podría darle.
Pero, aunque no tiene amigos –nadie que de verdad la quiera–, goza de todas las comodidades materiales que la amistad, o incluso el amor, podrían proporcionarle. Recibe todo cuanto puede hacer el dinero para aliviar su sufrimiento. La casa en la que vive está circundada por agradables jardines y apartados bosquecillos. Se ha acondicionado para albergar a personas adineradas, y provisto de todos los lujos de los que un maníaco sea capaz de disfrutar. A esta dama la atiende su propia enfermera, la cual, pese a ser corpulenta y autoritaria, es con ella amable de palabra y agradable de trato: «Sí, ojo por ojo, señora, sin la menor duda. Ésa es la ley. Ojo por ojo, claro que sí». Repite la misma fórmula una docena de veces al día, o una docena de docena de veces, hasta el punto de que lo extraño es que ella misma no se haya vuelto loca también.
Que no tema el lector que le vayamos a pedir que pase algún tiempo dentro del recinto de un manicomio. No hay más que decir de esta morada de sufrimiento, pero sí que hemos de contar la historia de la dama que en ella vivía, la historia de su vida hasta que la locura la encerró entre esas paredes. Nadie de la institución conocía esa historia, a excepción de quien la dirigía.
1Scroope Manor
Hace unos años, no importa cuántos, vivía el anciano conde de Scroope en Scroope Manor, su mansión de Dorsetshire. La casa era una construcción isabelina de ciertas pretensiones pero ningún renombre. No era conocida por los turistas, como lo son tantas de las residencias de nuestra nobleza y caballeros rurales. No se designaba ningún día de la semana para visitar sus excelencias, ni se creía que el ama de llaves se sacase sus buenos beneficios por enseñarla. Era un gran edificio de ladrillo que daba a la calle del pueblo –que daba al pueblo, esto es, en el caso de que la puerta de entrada de una casa sea el rasgo principal de su fachada–, pero en realidad el frente daba a sus propios terrenos y en él se abrían las ventanas de las principales estancias. El pueblo de Scroope consistía en una calle que se extendía desordenadamente a lo largo de kilómetro y medio, con la iglesia y la rectoría en un extremo y esta mansión solariega casi en el otro. No obstante, la iglesia estaba dentro del parque de la casa, y en ese lado de la calle, durante más de la mitad de su longitud, el alto y sombrío muro de los dominios del conde se expandía ante los dueños de las tabernas, los panaderos, los tenderos, los dos carniceros y los residentes particulares retirados cuyas casas casi contiguas hacían que Scroope pareciese más que un pueblo a los forasteros. Cerca de la mansión, así como cerca de la iglesia, se había permitido a unos pocos privilegiados que construyesen casas y cultivaran pequeños jardines que eran, por así decirlo, como muescas que se habían hecho en los terrenos de Scroope Manor; pero esas construcciones debían de haberse erigido en una época en la que los hacendados tenían muchos menos celos de los que sienten ahora de tales invasiones por parte de sus vecinos más humildes.
El parque en sí era grande, y sus apéndices los apropiados para las posesiones de un conde, pero tenía poco de atractivo. El terreno era llano, y los árboles, que eran muy abundantes, no se habían plantado de manera que se agruparan de forma pintoresca. Estaba el bosque de la mansión, que abarcaba unas doscientas hectáreas por detrás de la iglesia hasta muy lejos del camino, y que atravesaban unas denominadas avenidas que no estaban preparadas para que las recorrieran ruedas algunas salvo las de los carros madereros –pues rodeando todo el parque había un ancho cinturón de árboles–. Esparcidos por los grandes espacios cerrados se alzaban solitarios robles, de los que se enorgullecía el viejo conde; pero, aun así, en Scroope Manor no había nada de esa esmerada belleza paisajística de la que los dueños de «lugares» de Inglaterra están tan justamente orgullosos.
La casa era grande y sus habitaciones espléndidas y espaciosas. Había un enorme vestíbulo en la esquina en que se hallaba la puerta principal. Había una vasta biblioteca llena de libros antiguos que nadie tocaba jamás –gruesos volúmenes de teología anticuada y ya totalmente inútil, y ediciones en infolio de los clásicos menos conocidos–, del tipo que ahora nadie lee. No se le había añadido un libro desde comienzos de siglo, y casi podríamos decir que no se había sacado ninguno de sus estantes para darle verdadero uso durante ese mismo tiempo. Había una serie de habitaciones, un salón y dos salas de estar, que en la actualidad nunca se abrían. El gran comedor se usaba de vez en cuando, ya que, conforme a las tradiciones de la familia, se servía en él la cena siempre que había invitados en la mansión. Sin duda no era muy frecuente que hubiese invitados en Scroope Manor, si bien ocasionalmente una o dos amigas pasaban alguna temporada con lady Scroope y, de tarde en tarde, se invitaba a cenar a los clérigos y señores rurales de la vecindad junto con sus esposas. Cuando el conde y su condesa estaban solos, utilizaban una discreta sala de desayuno, y entre ésta y el gran comedor se encontraba la pequeña estancia en que solía hacer la vida la condesa. La habitación del conde estaba en la parte trasera, o, si lo prefiere el lector, en el frente de la casa, cerca de la puerta que daba a la calle, y era, de todas las habitaciones de la mansión, la más lúgubre.
El ambiente de todo el lugar era lúgubre. No tenía ninguno de esos atractivos de creación moderna que ahora dan vida y alegría a las residencias de los ricos. No había mesa de billar en la casa. No había jardín de invierno más cercano que el gran y anticuado invernadero, el cual estaba junto a la huerta de la cocina y parecía ser propiedad exclusiva del jardinero. El papel de las paredes era oscuro y sombrío. Los espejos eran pequeños y carentes de lustre. Las alfombras eran viejas y apagadas. Las ventanas no daban a la terraza. El mobiliario apenas era antiguo y, aun así, resultaba anticuado e incómodo. Por toda la casa, y de hecho por toda la finca, había pruebas suficientes de riqueza, y sin duda no había ninguna de mezquindad, pero en Scroope Manor el dinero no parecía haber producido jamás lujo alguno. El personal de servicio era muy amplio. Había un mayordomo, un ama de llaves, varios lacayos, una cocinera con muy buen sueldo, auténticas hordas de doncellas para atenderse las unas a las otras, una colonia de jardineros, un cochero, un mozo de cuadra principal y varios subalternos. Todos vivían muy bien a las órdenes del viejo conde y eran conscientes del valor de sus privilegios. Tenían mucho que ganar, y casi nada que hacer. Un sirviente podría vivir para siempre en Scroope Manor con tal de que fuese lo bastante sumiso con la señora Bunce, el ama de llaves. Sin duda no había mezquindad en la mansión, pero la vida lujosa de la casa se limitaba a las dependencias del servicio.
Para un extraño, y quizá también para los residentes, esa idea de lo lúgubre del lugar se veía incrementada en gran medida por la ausencia de jardín o césped cerca de la casa. Justo delante de la mansión, y entre ésta y el parque, discurrían dos amplias terrazas de gravilla, una encima de la otra, debajo de las cuales iban los ciervos a pacer. A la izquierda de la casa, a casi cuatrocientos metros de ella, había una enorme extensión vegetal: jardines, huertos de verduras y otros de árboles frutales; todos feos, todos anticuados, pero que producían excelentes cosechas cada uno en su variedad. No obstante, estaban alejados y no se veían. De vez en cuando se llevaban a la casa flores recién cortadas, pero nunca rebosaba de ellas como las casas de campo de hoy día. Y no había duda de que, de haber querido lady Scroope más, las habría podido tener.
El propio pueblo de Scroope, aunque grande, estaba bastante aislado del mundo. En el último año o dos se ha inaugurado una línea de ferrocarril, con su estación de Scroope Road a menos de cinco kilómetros del lugar, pero en tiempos del viejo señor el pueblo se hallaba a casi veinte kilómetros de la estación más cercana, en Dorchester, con la que estaba conectada una vez al día por medio de un ómnibus. A menos que alguien tuviese algún asunto que hacer en Scroope, no había nada que lo llevase allí, y muy poca gente tenía asuntos que hacer en Scroope. De tarde en tarde, algún viajante visitaba el lugar albergando escasas esperanzas de hacer negocio. Una vez cada doce meses, un inspector del servicio postal iba a ver a la anciana y pletórica señora Applejohn, que regentaba la pequeña papelería y era conocida como la jefa de correos. Los dos hijos del señor Greenmarsh, el vicario, iban y venían de la vicaría de su padre al colegio Marlborough. Y, ocasionalmente, los hombres y mujeres de Scroope hacían un viaje a la ciudad de su condado. Pero le dijeron al conde que la anciana señora Brock, de la taberna Scroope Arms, no podría seguir manteniendo el ómnibus en activo a menos que él contribuyese a una suscripción para ayudar a su funcionamiento, y por supuesto que contribuyó. Si le hubiese dicho su administrador que tenía que contribuir para que la señora Brock pudiese seguir llevando el gorro puesto, también lo habría hecho. Su Señoría daba doce libras al año para el ómnibus, y de ese modo Scroope no estaba totalmente incomunicado del mundo.
Al conde no se le veía nunca fuera de sus dominios, excepto cuando asistía a la iglesia. Eso lo hacía dos veces cada domingo del año; el cochero lo llevaba por la mañana y el mozo de cuadra principal por la tarde. Toda la casa sabía que el conde pedía a sus sirvientes que asistieran al servicio religioso al menos una vez cada domingo. Sólo se contrataba a quienes fuesen o se dijeran miembros de la Iglesia anglicana. No es muy probable que muchos inconformistas1 se perdiesen la oportunidad de semejante ascenso por culpa de algún pretexto frívolo relacionado con la religión. Más allá de esa petición, que al salir de boca de la señora Bunce se volvía muy imperativa, el conde apenas interfería en los asuntos de sus domésticos. Su propio ayuda de cámara llevaba atendiéndolo los últimos treinta años, pero, aparte del de éste y el del mayordomo, casi ni conocía el rostro de ninguno de los otros. Había un guardabosque en Scroope Manor, que tenía dos ayudantes, y, sin embargo, desde hacía algunos años, nadie, salvo ellos mismos, cazaba en esas tierras. No obstante, siempre enviaban unas perdices y unos cuantos faisanes a la casa cuando, iracunda, la señora Bunce les comunicaba su opinión al respecto.
El conde de Scroope era un hombre alto y enjuto, y tenía algo más de setenta años en la época de la que voy a empezar a hablar. Aunque estaba muy encorvado, por lo demás parecía más joven de su edad. Tenía el pelo casi cano, pero los ojos aún muy vivos, y los rasgos apuestos y bien perfilados de su refinado rostro no se habían visto reducidos a la informidad por los estragos del tiempo, como les ocurre tan a menudo a hombres que son enfermizos además de viejos. De no ser por las largas y pobladas cejas, que daban cierto aire de severidad a su cara, y por ese triste encorvamiento, todavía se le podría haber considerado un hombre apuesto. De joven lo había sido mucho, había brillado en el mundo, popular, querido y respetado, y había disfrutado de todas las cosas buenas que el mundo le podía dar. El primer golpe que padeció fue la muerte de su mujer. Le dolió profundamente, pero no llegó a aplastarlo por completo. Después también murió su única hija, al poco de contraer nupcias. Pese a su elevada posición, lady Blanche Neville hizo un matrimonio muy ventajoso, y su padre se hinchió de alegría y orgullo. Mas falleció sin hijos al dar a luz, y de nuevo él sufrió hasta casi morir. Todavía le quedaba un hijo, un joven sin duda insensato, derrochador y propenso a placeres malignos; no obstante, ya le llegaría la sensatez con los años, para casi cualquier derroche contaban con suficientes medios, y los placeres malignos podrían dejar de atraerle. El joven lord Neville era todo lo que le quedaba al conde, y por su heredero pagaba deudas y perdonaba injurias. El joven se casaría y todo iría bien. Entonces encontró una esposa para su muchacho; no tenía fortuna, pero era de uno de los mejores linajes del reino, además de hermosa y buena, y podría ser como otra hija para el conde. ¡Sin embargo, la respuesta de su muchacho fue que ya estaba casado! Había sacado a su mujer de las calles, y le ofreció al conde de Scroope como hija que reemplazase a la que había perdido a una espantosa prostituta pintarrajeada de Francia. Después de ese golpe, lord Scroope no levantó cabeza.
El padre se negó a ver a su heredero, y, en efecto, nunca lo vio. Dio instrucciones a los abogados de Londres de que se encargasen de los asuntos de dinero. El conde en persona ni daba ni negaba nada. Cuando había deudas –deudas por segunda y por tercera vez–, ordenaba a los abogados que hiciesen lo que a ellos les pareciera bien. Podían pagarlas siempre que lo considerasen conveniente, pero no podían nombrar a lord Neville a su padre.
Mientras estaban así las cosas, el conde se volvió a casar con la hija sin dote alguna de una familia noble, la cual no era joven, pues tenía cuarenta años cuando la desposó, pero aun así él le llevaba más de veinte. Al conde le bastó que fuese noble y, según pensó, buena. Y fue buena con él, entregada hasta casi el exceso. Era religiosa y abnegada; daba mucho y pedía poco; se mantenía en un segundo plano, pero estaba dotada de una energía extraordinaria para servir a los demás. Si de verdad se la podía llamar buena, lo podrá decidir el lector cuando haya terminado esta historia.
Y entonces, cuando el conde llevaba unos tres años casado con su segunda esposa, murió el heredero. Murió, y, por lo que a Scroope Manor respectaba, fue su fin y el de la criatura a la que llamaba su mujer. Se compró una renta anual para ella. El que tuviese derecho a llamarse lady Neville mientras viviera fue una triste necesidad impuesta por sus condiciones. Quedó claro entre todos los allegados al conde que nadie debía mencionársela nunca. Él daba gracias de que esa horrenda unión no hubiese producido ningún heredero. No volvieron a nombrarle nunca a esa mujer, ni hace falta que nos ocupemos más de ella en el transcurso de nuestro relato.
Pero, muerto lord Neville, era necesario que el anciano pensara en su nuevo heredero. Y es que en esa familia, aunque había mucho de bueno y noble, siempre se habían dado luchas intestinas, motivos de disputas en las que cada parte estaba convencida de tener la razón. Eran personas que respetaban mucho a la iglesia, que eran buenas con los pobres y que se esforzaban por ser nobles, pero no podían perdonar las injurias. Ni siquiera podían perdonar cuando no había injurias. El actual conde se había peleado con su hermano bien temprano en sus vidas, y, como consecuencia, se había peleado con todos los que pertenecían a su hermano. Éste ya no estaba, pero había dejado dos hijos tras él; dos jóvenes Neville, Fred y Jack, de los cuales Fred, el mayor, pasó a ser el heredero. Finalmente se decidió que había que llamar a Fred a Scroope Manor. Y allí acudió Fred, que era por entonces teniente de un regimiento de caballería; un joven apuesto y distinguido de veinticinco años con los ojos de los Neville y los rasgos bien perfilados de éstos. Hubo un intercambio de amables cartas entre la enviudada madre y la actual lady Scroope, y al final se decidió, a petición de él, que seguiría un año más en el ejército y después se instalaría en Scroope Manor en su condición de primogénito. De nuevo se dijo al abogado que hiciera lo que correspondiese con respecto al dinero.
Hemos de decir un poco más sobre lady Scroope y con eso habrá terminado el prefacio a nuestra historia. Ella también era hija de un conde, y había sido muy querida por la primera mujer del nuestro. Lady Scroope le llevaba diez años, pero aun así habían sido grandes amigas, por lo que lady Mary Wycombe había pasado muchos meses de su juventud en medio de la penumbra de las grandes habitaciones de Scroope Manor. Eso le había permitido conocer bien al conde antes de aceptar casarse con él. Ella nunca había poseído belleza, ni apenas gracilidad. Era de rasgos fuertes, alta, y tenía el orgullo escrito con toda claridad en el rostro. Un intérprete de caras habría afirmado de inmediato que estaba orgullosa de la sangre que corría por sus venas. Se sentía muy orgullosa de su sangre, y estaba convencida de que una cuna noble era un regalo mucho mayor que cualquier fortuna. Era totalmente capaz de mirar con desprecio a un millonario advenedizo, de despreciarlo por completo en lugar de sólo fingir que lo hacía. Cuando le llegó la carta del conde en la que le pedía que compartiese su penumbra, ella era muy pobre, y dependía de un triste hermano que odiaba tener esa carga. No obstante, no se habría casado con ningún plebeyo, por mucho que la edad y riqueza de éste hubiesen sido las debidas. Ella conocía la edad de lord Scroope, conocía la penumbra de Scroope Manor, y se convirtió en su esposa. Por supuesto, se le informó de la historia del matrimonio del heredero, y supo que no podría esperar que hubiese luz ni dicha en esa vieja casa gracias a los vástagos de esa nueva familia. Pero ahora todo eso había cambiado, y tal vez pudiese llegar a querer de verdad al nuevo heredero.
1. Aquellos sectores protestantes (puritanos, etc.) que disentían (dissenters) de las formas y doctrina de la Iglesia anglicana oficial.
2Fred Neville
Cuando Fred Neville llegó por primera vez a la mansión, el viejo conde tembló al salir a recibirlo. Del muchacho no sabía casi nada, y de su aspecto literalmente nada de nada. Su heredero podría tener un semblante mezquino, ser un joven que le diera motivos para avergonzarse de él, o tener un rostro en el que no se apreciara ninguna señal de su alta cuna; o, casi peor aún, también podría tener ese aspecto, mezcla de vanidad y vicio, que el padre había ido percibiendo gradualmente en su propio hijo, y que en él había degradado la belleza de los Neville. Pero, al mirar a Fred, se apreciaba que era un sujeto galante, un joven de los que a las mujeres les gusta ver por casa, bien formado, activo, ágil, seguro de sí mismo, rubio, de ojos azules, labios finos y pequeñas patillas, que pensaba poco en sus ventajas personales pero mucho en salirse con la suya. Por lo que respectaba al aspecto del joven, el conde no pudo menos que quedar satisfecho. Y con él, al menos en ese inicio de su relación, Fred Neville se mostró modesto y sumiso.
–Sé bienvenido a Scroope –le dijo el anciano, al recibirlo con majestuosa cortesía en mitad del vestíbulo.
–Le quedo muy agradecido, tío –contestó.
–Llegas a mí como hijo, muchacho, como hijo. Será culpa tuya si no eres para nosotros un hijo en todo.
Entonces, en lugar de decir nada, brillaron unas lágrimas en los ojos del joven que fueron más elocuentes para el conde de lo que lo podrían haber sido las palabras. Rodeó los hombros de su sobrino con un brazo y, de ese modo, entró con él en la habitación en que los esperaba lady Scroope.
–Mary –le dijo a su mujer–, he aquí a nuestro heredero. Deja que sea un hijo para nosotros.
A continuación, lady Scroope abrazó al joven y lo besó. Y de esa forma tan prometedora empezó la nueva relación.
La llegada fue en septiembre. Durante el último mes se había dicho al guardabosques y a su ayudante que estuvieran preparados, pues sin duda el joven señor Neville sería cazador. Y al viejo mozo de cuadra se le había advertido de que tal vez hiciesen falta caballos de caza en las caballerizas el siguiente invierno. A la señora Bunce se le había dado a entender que era probable que se tomaran unas libertades en la casa del tipo que nunca se habían cometido desde que estaba ella allí, ya que el difunto heredero no había hecho nunca de la mansión su hogar después de terminar el colegio. Todos sentían que iban a tener lugar grandes cambios, y también que el joven por el que se iba a permitir todo eso estaría eufórico por su situación. De tal euforia, sin embargo, no hubo muchas señales. Con su tío, como hemos dicho, Fred Neville se mostró modesto y sumiso, mientras que con su tía fue amable, mas no muy sumiso. Al resto de los de la casa los trataba con cortesía, pero sin nada de ese sobrecogimiento que tal vez se esperase de él. En cuanto a cazar, había llegado directamente del páramo de su amigo Carnaby. Éste tenía bosque además de páramo, y a Fred no le interesaban mucho las perdices –no le interesaba mucho la anticuada caza de perdices que le habían preparado en Scroope– después de tantos urogallos y ciervos. En cuanto a cazar en Dorsetshire, si su tío así lo quería... pues en ese caso se lo pensaría. Según él, Dorsetshire no era el mejor condado de Inglaterra para cazar. El año anterior su regimiento había estado en Bristol y él había montado con los sabuesos del duque2. Ese invierno iba a estar destacado en Irlanda, y tenía la impresión de que la caza irlandesa sería buena. Eso le decía al mozo de cuadra principal, y eso le decía también a su tía, la cual se sorprendía un tanto cuando le hablaba de Escocia3 y de los caballos que tenía. Ella creía que sólo los hombres con grandes fortunas cazaban ciervos y podían permitirse tener una cuadra, y quizá pensaba que los oficiales del vigésimo regimiento de húsares estarían por lo general ocupados encargándose de los asuntos de éste y preparándose para enfrentarse al enemigo.
Fred se quedó un mes en Scroope, tiempo durante el que tuvo poco trato personal con su tío, pese al afectuoso recibimiento con que había empezado su relación. Las costumbres del anciano estaban tan enraizadas que era incapaz de cambiarlas. Pasaba toda la mañana solo en su habitación. Después lo visitaban el administrador, el mozo de cuadra y el mayordomo, y él se creía que les daba instrucciones, aunque en realidad lo que hacía era ceder a casi todo lo que le decían. A veces su mujer se sentaba con él media hora cogiéndolo de la mano, en unos momentos de ternura que ni veían ni sospechaban todos cuantos los rodeaban. Otras veces el clérigo de la parroquia iba a verlo, para ponerlo al tanto de las necesidades de la gente. El conde sostenía el periódico en las manos un rato, y leía la biblia una hora todos los días. Después escribía lentamente alguna carta, casi midiendo cada trazo que hacía la pluma, y pensando que así estaba llevando a cabo sus deberes de hombre de negocios. Tal vez pocos hombres hicieran menos que él, pero lo que hacía estaba bien hecho, y sin duda no había en su actitud nada de indulgencia consigo mismo. Entre alguien así y el joven que había llegado a su casa era difícil que pudiese darse una relación muy estrecha.
Entre Fred Neville y lady Scroope sí que se formó un vínculo más íntimo. Una mujer puede conectar mejor con un joven que cualquier anciano; puede conocer sus costumbres y enterarse mejor de sus deseos. Desde el primer momento surgió entre ellos una disputa, sobre la que no tuvieron ninguna pelea, pero sí muchas discusiones en las que lady Scroope fue incapaz de imponerse. Ella estaba muy interesada en que el heredero abandonase de inmediato su profesión y comprase su libertad del ejército. ¿Qué sentido tenía que se fuera con su regimiento a Irlanda, cuando estaba claro que las grandes obligaciones de su vida giraban todas en torno a Scroope? Hablaron mucho sobre el tema, pero Fred no cedió con respecto al año siguiente. Quería ese año, dijo, para sí mismo, y después ya se establecería en Scroope. Sí, sin duda se casaría en cuanto encontrase a la mujer adecuada. Por supuesto que lo más correcto era que se casase. Entendía plenamente las responsabilidades de su posición; eso decía en respuesta a las preguntas expectantes, inquisitivas y suplicantes de su tía. Sin embargo, ya que pertenecía a su regimiento, pensaba que le vendría bien seguir en él un año más. Tenía muchas ganas de ver algo de Irlanda, y, si no lo hacía entonces, nunca se le presentaría la oportunidad. Lady Scroope, que comprendía bien que estaba pidiendo un año de gracia lejos de la monotonía de la mansión, le explicó que su tío no iba a esperar en modo alguno que permaneciese siempre en Scroope. Si se casaba, se prepararía la vieja casa de Londres para él y su esposa. También podía viajar, aunque no a lugares muy lejanos, o podía entrar en el Parlamento, para lo que, en el caso de que ésa fuese su ambición, su tío lo ayudaría en todo lo que pudiese. Podía recibir a sus amigos en Scroope Manor, a Carnaby y a todos los demás. Le ofreció todos los atractivos posibles para convencerlo, pero él había exigido desde el principio un año de gracia y a esa exigencia se aferró.
De haberse dignado su tío desde un primer momento a pedírselo en persona, probablemente se habría salido con la suya; y, de salirse con la suya, no habríamos tenido historia que contar sobre la suerte de Scroope Manor. Sin embargo, el conde era demasiado orgulloso, y quizá poco seguro de sí mismo, para intentarlo. Supo por su mujer todo lo que pasaba y, aunque le dolió, no manifestó ira alguna. No creía que estuviese justificado que manifestase ninguna ira porque su sobrino prefiriera seguir un año más dedicándose a su profesión.
–¡Pero a saber lo que le podría pasar! –alegó la condesa.
–Sí, en efecto, pero todos estamos en manos del Altísimo.
Y el conde agachó la cabeza. Lady Scroope, aunque era plenamente consciente de la verdad de esa pía exclamación de su marido, pensó que la precaución humana podría ser una ventaja añadida a esa intervención divina para la que, como ella bien sabía, su señor se puso a orar con fervor en cuanto salieron las palabras de su boca.
–Pero lo mejor sería que él ya se estableciese aquí. Sophie Mellerby me ha prometido que va a venir a pasar un par de meses en invierno. Fred no podría aspirar a nada mejor.
–Los Mellerby son muy buenas personas –dijo el conde–. Su abuela, la duquesa, es una de las mujeres más excelsas de toda Inglaterra. Su madre, lady Sophia, es una persona excelente, religiosa y de sólidos principios. El señor Mellerby, pese a ser plebeyo, tiene tanto prestigio como el que más.
–Poseen las mismas tierras desde los tiempos de las Guerras de las Rosas4. Y, además, supongo que el dinero también es un factor a tener en cuenta –añadió la dama.
El conde no quiso admitir la importancia del dinero, pero no tuvo reparos en reconocer que le agradaría que su heredero hiciese a Sophie Mellerby la futura lady Scroope. Sin embargo, él no podía entrometerse. No le parecía que fuese muy acertado hablar a los jóvenes de asuntos así. Pensaba que, al hacerlo, era probable que el joven se apartara de la persona en cuestión en lugar de sentirse atraído por ella, como tampoco quería comunicar a su sobrino sus deseos con respecto al año siguiente.
–Si se lo pidiera yo –explicó–, y él se negara, me dolería mucho. Así pues, me veo obligado a no pedirle nada que no sea razonable.
Lady Scroope no estaba muy de acuerdo con su marido en eso. Pensaba que, ya que iban a hacer de todo por el joven, ya que iban a poner a su disposición dinero casi sin restricciones, ya que le ofrecían cacerías, un escaño en el Parlamento y una casa en Londres, y ya que lo trataban como a un querido hijo único, él debería darles algo a cambio; pero la condesa no podía decir más de lo que ya había dicho, y además sabía que, en las pocas cuestiones en que su marido estaba firmemente decidido, era imposible convencerlo en sentido contrario.
Así pues, acordaron que Fred Neville se uniese en octubre a su regimiento en Limerick5, y que volviese a Scroope una quincena o tres semanas en Navidad. Sophia Mellerby estaría entonces en la casa, y finalmente decidieron que la señora Neville, a la que el conde nunca había visto, también fuese invitada y llevara con ella a su hijo pequeño, John Neville, que había conseguido el grado de oficial en el cuerpo de ingenieros. Habría más invitados, e intentarían erradicar de Scroope Manor el manto de penumbra que la cubría con el único objeto de congraciarse con el heredero.
A principios de octubre Fred se fue a Limerick, y de allí, con un escuadrón de su regimiento, lo enviaron al cuartel de caballería de la ciudad de Ennis6, el centro administrativo del vecino condado de Clare. En un principio lo consideró un infortunio, pues Limerick era en todos los aspectos mejor ciudad que Ennis, y en el condado de Limerick la caza distaba mucho de ser mala, mientras que Clare apenas era buen lugar para un Nimrod7 como él. Pero a un joven con dinero a su disposición no tenían que importarle las distancias, y pronto comprobó que tanto los bailes de Limerick como sus espesuras se hallaban dentro de su radio de alcance. Desde Ennis también podía asistir a algunas de las partidas de caza de Galway, y, además, al no tener más superior que un capitán apenas un poco mayor que él que se entrometiese en sus movimientos, podría dar rienda suelta en ese agreste distrito al espíritu de aventura que latía con fuerza en su interior. Cuando los hombres jóvenes arden en deseos de dar rienda suelta a su espíritu de aventura, lo hacen por lo general enamorándose de mujeres jóvenes que no serían del agrado de sus padres. En estos tiempos, un espíritu de aventura apenas va más allá de eso, a menos que lleve a un joven a una mesa de juego alemana.
Al irse Fred de Scroope, acordaron que mantendría correspondencia con su tía. El conde se habría sentido totalmente perdido de haber intentado escribirle una carta a su sobrino sin tener nada de particular que comunicarle. Sin embargo, lady Scroope era de pluma más fácil, y pensaron con razón que sería difícil que el heredero considerase que Scroope era su hogar a menos que hubiese algún vínculo entre ese lugar y él. Así pues, lady Scroope le escribía una vez a la semana, y le contaba todo lo que había que contar de los caballos, de la caza e incluso de los arrendatarios. Ella analizaba las cartas que escribía intentando hacerlas ligeras y agradables, del tipo de las que a un joven con grandes perspectivas le gustaría recibir de su propia madre. Las encabezaba con un «Queridísimo Fred», y en una de las primeras le manifestaba su esperanza de que, si alguna vez tenía algún problema, acudiría a ella como su querida amiga que era. Fred no era mal correspondiente, y solía contestar a cada dos cartas más o menos. Sus respuestas eran cortas, pero eso ya se daba por supuesto. Estaba «más contento que unas pascuas», «fuerte como un roble», le habían pasado «una o dos cosas muy buenas» y, en general, le gustaba más Ennis que Limerick. «¡Qué tipo más endiabladamente bueno que es Johnstone!». Johnstone era el capitán del vigésimo regimiento de húsares que estaba destacado con él en Limerick. A lady Scroope no le gustó mucho el epíteto, pero sabía que tenía que aprender a oír cosas a las que hasta entonces no había estado acostumbrada.
Todo eso estaba muy bien, pero como lady Scroope tenía una amiga en el condado de Clare, pensó que podría recibir de ella noticias sobre el hijo adoptivo que podrían serles de utilidad, así que, con esa intención, inició correspondencia con lady Mary Quin. Ésta era hija del conde de Kilfenora, y estaba muy al tanto de todo lo que pasaba en el condado de Clare. Era casi seguro que se enteraría de lo que hiciesen los oficiales destacados en Ennis, y sin duda lo haría de aquel en concreto que le presentaran. Fred Neville fue invitado a pasar en el castillo Quin todo el tiempo que quisiera, y de hecho paso una noche bajo ese techo. Pero, desgraciadamente para él, ese espíritu de aventura al que quería dar rienda suelta lo llevó a las cercanías del castillo Quin cuando él no tenía la menor intención de relacionarse con el conde ni con lady Mary, lo cual dio lugar a la siguiente carta, que lady Scroope recibió hacia mediados de diciembre, justo una semana antes de que Fred regresase a Scroope Manor:
«Castillo Quin, Ennistimon»14 de diciembre de 18**
»Mi querida lady Scroope:
»El señor Neville estuvo en casa después de la última vez que le escribí, y a todos nos gustó mucho. A mi padre le causó una gran impresión. Siempre aprecia a los jóvenes oficiales, y se siente aún más inclinado a apreciar a uno al que usted tiene tanto cariño y apego. Qué pena que no se quedara más tiempo con nosotros, pero espero que vuelva pronto. No es que podamos ofrecer muchos entretenimientos, aunque en enero y febrero tenemos buena caza de agachadizas.
»Sé que el señor Neville es muy aficionado a la caza; tanto que, antes de que supiéramos nada de él aparte de su nombre, ya habíamos oído que había estado en nuestra costa en pos de focas y aves marinas. Hay unos acantilados muy altos cerca de aquí; algunos dicen que son los más altos del mundo, y hay uno llamado la Cabeza de la Bruja por el que los hombres bajan a disparar a las gaviotas. El señor Neville ha estado varias veces en nuestro pueblo de Liscannor, y creo que tiene un bote ahí o en Lahinch. Por lo que oigo, ya ha matado a muchísimas focas.
»Le cuento todo esto por una razón. Espero que no sea nada, pero creo que usted debe saberlo. Hay una señora viuda que vive a poca distancia de Liscannor, aunque aún más cerca de los acantilados. Su casita está en las tierras de papá, pero creo que se la arrendó a alguna otra persona. No quiero comentarle a papá nada de esto. La mujer de la que hablo es la señora O’Hara, que tiene una hija.»
Después de leer hasta ahí, a lady Scroope casi se le cayó la carta. Sabía muy bien lo que quería decir todo aquello. ¡Una señorita O’Hara irlandesa! ¡Y Fred Neville pasaba el tiempo persiguiendo a esa chica! Ya sabía lady Scroope lo que iba a pasar por permitir que el joven volviera con su regimiento, en lugar de encargarse de las múltiples obligaciones que lo habrían atado a Scroope Manor.
«He visto a esa señorita –continuaba lady Mary– y es sin duda muy bonita. Pero nadie sabe nada de ellas, y ni siquiera he podido enterarme de si pertenecen a los O’Hara de toda la vida. No creo, ya que son católicas. De todos modos, no me parece que la señorita O’Hara sea la compañía más apropiada para el heredero de lord Scroope. Creo que son verdaderas damas, pero, que yo sepa, aquí no las conoce nadie, salvo el cura de Kilmacrenny. Nunca hemos conseguido enterarnos de por qué se mudaron a este lugar, sólo que el padre Marty sabe algo de ellas. Así se llama el cura de Kilmacrenny. La señorita O’Hara es una chica muy guapa, y nunca he oído decir nada malo de ella, pero no sé si eso no será peor, por lo fácil que es enredar a un joven.
»No creo que pase nada, y desde luego espero que no pase nada, pero me ha parecido que sería mejor contárselo a usted. Le ruego que no le diga al señor Neville que se ha enterado por mí. Los jóvenes son muy suyos para esas cosas, y no sé lo que podría decir de mí si supiese que yo le había escrito a usted hablando de sus asuntos privados. Del mismo modo, si le puedo ser de alguna utilidad, le ruego que me lo haga saber. Perdone las prisas con que escribo. Quedo,
»Suya afectísima,»Mary Quin.»
¡Una católica, una chica a la que sólo conocía el cura y que quizá nunca hubiese tenido padre! Todo eso fue terrible para lady Scroope. Los católicos, y sobre todo los católicos irlandeses, eran gente a la que, según pensaba ella, todos deberían temer en esta vida, y para los que había que temer de todo en la siguiente. ¿Qué sería del conde si este heredero también le dijese algún día que se había casado? ¿No supondría una doble carga de pena que haría que sus cabellos canos terminasen en la tumba? De todos modos, consideró que de momento sería mejor no decirle ni una palabra.
2. El octavo duque de Beaufort (1824-99), que presidía una de las cacerías más famosas de Inglaterra.
3. Es ahí donde estaban los mejores cotos en que se cazaba el urogallo.
4. Las diversas luchas dinásticas que tuvieron lugar en Inglaterra entre 1455 y 1485 y que culminaron con la subida al trono de la dinastía de los Tudor.
5. Ciudad irlandesa, capital del condado del mismo nombre, en el suroeste de Irlanda.
6. En la costa oeste de Irlanda, al noroeste de Limerick.
7. Poderoso cazador del Antiguo Testamento (Génesis 10: 8-9).
3Sophie Mellerby
Lady Scroope le dio muchas vueltas a la carta de su amiga, pero al final decidió que no podía hacer nada hasta que regresase Fred. De hecho, apenas sabía qué podría hacer cuando regresase. Cuanto más lo pensaba, más difícil le parecía que pudiese hacer algo. ¿Cómo iba una mujer, o incluso una madre, a advertir a un hombre joven del peligro de relacionarse con una chica bonita? Y no podía nombrar a la señorita O’Hara sin nombrar también a lady Mary Quin en relación con el asunto. Y cuando Fred le preguntara, como por supuesto haría, sobre la información que tenía, ¿qué le podría decir? Le habían contado que él había conocido a una señora viuda que tenía una hija bonita, y eso era todo. Cuando los jóvenes se meten en esos líos, ¡qué difícil que es entrometerse!