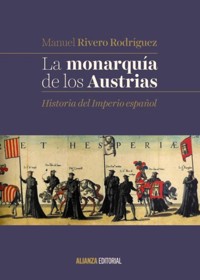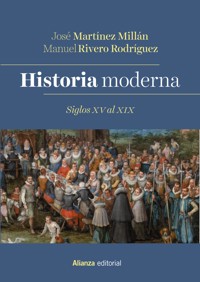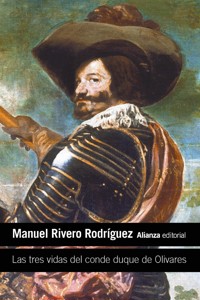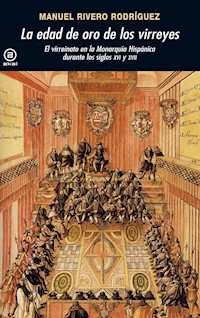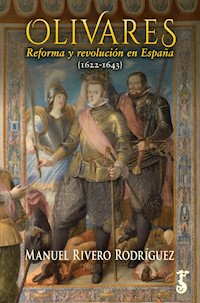
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arzalia Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El conde duque de Olivares accedió al poder sin experiencia de gobierno en 1622 y dominó la política española y mundial durante dos décadas. Su controvertida figura ha sido duramente criticada desde el mismo momento de su caída. El balance aparente de sus años de gobierno sería catastrófico, iniciando el eterno declive de España y su imperio. Sin embargo, la visión que aquí nos ofrece Manuel Rivero de esos años es tan sorprendente y revolucionaria como el propio proyecto del valido. Desde el principio puso en marcha unas reformas, que el autor tilda de revolución cultural, con unos valores morales que pretendían un cambio de mentalidad hacia la virtud estoica, la frugalidad y el mérito. Rivero nos guía, con un estilo ameno y riguroso, por los complejos pasillos del poder en el siglo xvii, para devolvernos una imagen fresca y sorprendente de nuestro pasado. En la corte y en las calles de Madrid, entre los grandes virreyes americanos, en las expediciones de misioneros a Japón o en las conflictivas fronteras europeas del imperio. Las sorpresas de esta obra incluyen un giro inesperado en la valoración del legado de Olivares y su supervivencia mucho más allá del fin de la dinastía de los Austrias. El epílogo, donde se desnuda definitivamente la autoría del Gran Memorial, es una lección de cómo se hace historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MANUEL RIVERO RODRÍGUEZ es catedrático de historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en los virreinatos, las relaciones entre España e Italia en la edad Moderna, el conde duque de Olivares y el reinado de Felipe IV. Ha realizado estancias y proyectos de investigación con diversos centros y universidades de Argentina, México, Reino Unido, Francia, Chile, Alemania e Italia. Entre sus numerosas publicaciones destacan Felipe II y el gobierno de Italia (1998); Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna (2000); La España del Quijote (2005); La Monarquía de los Austrias (2017) o El conde duque de Olivares. En busca de la privanza perfecta (2018). Este Olivares, es una obra de madurez.
El conde duque de Olivares accedió al poder sin experiencia de gobierno en 1622 y dominó la política española y mundial durante dos décadas. Su controvertida figura ha sido duramente criticada desde el mismo momento de su caída. El balance aparente de sus años de gobierno sería catastrófico, iniciando el eterno declive de España y su imperio.
Sin embargo, la visión que aquí nos ofrece Manuel Rivero de esos años es tan sorprendente y revolucionaria como el propio proyecto del valido. Desde el principio puso en marcha unas reformas, que el autor tilda de revolución cultural, con unos valores morales que pretendían un cambio de mentalidad hacia la virtud estoica, la frugalidad y el mérito.
Rivero nos guía, con un estilo ameno y riguroso, por los complejos pasillos del poder en el siglo XVII, para devolvernos una imagen fresca y sorprendente de nuestro pasado. En la corte y en las calles de Madrid, entre los grandes virreyes americanos, en las expediciones de misioneros a Japón o en las conflictivas fronteras europeas del imperio.
Las sorpresas de esta obra incluyen un giro inesperado en la valoración del legado de Olivares y su supervivencia mucho más allá del fin de la dinastía de los Austrias. El epílogo, donde se desnuda definitivamente la autoría del Gran Memorial, es una lección de cómo se hace historia.
OLIVARES
Manuel Rivero Rodríguez
OLIVARES
Reforma y revolución en España (1622-1643)
Olivares
Reforma y revolución en España
(1622-1643)
© 2023, Manuel Rivero Rodríguez
© 2023, Arzalia Ediciones, S. L.
Calle Zurbano, 85, 3º-1. 28003 Madrid
Diseño de cubierta, interior y maquetación: Luis Brea
Imagen de cubierta: La recuperación de Bahía de Todos los Santos
Óleo sobre lienzo. 1634 - 1635. MAÍNO, FRAY JUAN BAUTISTA
© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
ISBN: 978-84-19018-25-0
Producción del ePub: booqlab
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.
www.arzalia.com
Índice
Introducción.Recuento y memoria
PRIMERA PARTE. EL ASCENSO DE LOS HOMBRES VIRTUOSOS
1.Octubre de 1618: El poder cambia de manos
Si vis pacem, para bellum
«Que brame el cordero»
Restauración política de España
2.«Dueño de todo»
Interregno
Corregir vicios y restaurar la moralidad
Más allá de la moral, la política
Grietas y divergencias
«Dueño de todo»
SEGUNDA PARTE. LA REVOLUCIÓN CULTURAL
3.La aplicación de la reforma (con tropiezo mexicano)
Los virreyes y el nuevo arte de gobernar
Hombre virtuoso y sin tacha
Perú pacificado
El virrey imprudente
La persistencia de la reforma de las costumbres
4.«Dios es español y está de parte de la nación estos días»
La «jornada de los vasallos»
El annus mirabilis de 1625
La defensa de ultramar
5. La «unión de armas» en el mar de China
La junta del Japón
Un severo tropiezo
Conservación y extensión de la fe
La «unión de armas»
TERCERA PARTE. MUNDO CADUCO
6. Desnudo de interés, vestido de valor
La erosión de los consejos
Continuidad de la reforma
El giro de 1635
Guerra y virtud
7. Abusos de la Iglesia
Libertades eclesiásticas
Ruptura con Roma
La búsqueda de la concordia
8. Turbaciones
Proclamación católica
Ajustar las cosas de Portugal
Renuncia y final
Epílogo.Un cambio duradero
Apéndice.Sobre la autenticidad del «gran memorial»
Nota del autor
Siglas, fuentes primarias
Bibliografía
Notas
A mi madre, mi primera lectora
Introducción
Recuento y memoria
Empezamos por el final, en el momento en que todo termina, que es también el que sirve para hacer balance y lanzar la vista atrás. Suele hacerse recuento de lo acontecido cuando se tiene la impresión subjetiva de asistir al final de un ciclo histórico, cuando algo que estamos acostumbrados a soportar o padecer cotidianamente, a veces hasta el hartazgo, de repente, deja de ser, ya no está ahí y abandona nuestra vida convirtiéndose en recuerdo. Algo así les sucedió a los súbditos del rey Felipe IV de España a partir de la mañana del 23 de enero de 1643, cuando don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, abandonó definitivamente su despacho en palacio para no regresar más. El rey le había concedido por fin la licencia para abandonar el cargo, que llevaba solicitando insistentemente desde algunos años atrás. Su retirada ponía fin a algo más de dos décadas de ininterrumpido ejercicio de la autoridad como primer ministro o valido.
En la Navidad de 1642 a 1643, ya desde principios de diciembre, corrían los rumores y se anunciaba este cambio de gobierno, que no tenía nada de misterioso, aunque algunos gacetilleros quisieron sacar partido de él sugiriendo intrigas palaciegas. Don Gaspar se jubilaba, eso era evidente, pero muchos habrían preferido que hubiera sido cesado, que hubiera caído víctima de una conjura o perdido la gracia real tras ser sorprendido en falta. No hubo detenciones, destierros ni castigos ejemplares como sucediera tras el cese de los ministros que le precedieron. Ese día, en cuanto se supo la noticia, una muchedumbre curiosa esperaba verlo salir del Alcázar, pero se dispersó al saber que se había marchado por una puerta trasera en un coche discretamente aparejado. Hubo quien aseguró después que huía del furor del populacho, pero lo cierto es que reinó la calma y no hubo disturbio alguno. El valido se fue sin ruido a su retiro de Loeches, no demasiado lejos de Madrid, si bien no tanto como a él le hubiera gustado, teniendo en cuenta que pidió licencia para marchar a Sanlúcar la Mayor, pero al rey, Felipe IV, se le hacía difícil prescindir de él y quería tenerlo cerca para hacerle consultas.
Esa última jornada de despacho resultó penosa. A don Gaspar le costaba un gran esfuerzo desplazarse; la obesidad, el dolor inguinal y la hinchazón de la gota habían embotado sus piernas y precisaba ser llevado en volandas con una silla de mano, con la consiguiente fatiga de sus asistentes, que lo trasladaban por los pasillos y lo subían y bajaban por las escaleras de palacio. También su mente estaba algo turbia, padecía una depresión que ya era crónica, y dominaban su ánimo la ansiedad y la melancolía. Abatido, hinchado, cetrino, con fuertes dolores abdominales y sin poder mover las piernas, firmó sus últimos despachos y entregó las llaves de escritorios y armarios. Tan difícil como fue su entrada fue su salida: ante la imposibilidad de ser conducido hasta la puerta principal, hubo de buscarse un acceso de servicio lo más cercano posible, y de nuevo tuvo que ser transportado en andas hasta alcanzar el carruaje que le esperaba. Sin duda, sus asistentes respiraron tranquilos al verlo partir para un merecido descanso1.
Nada indicaba que hubiera sido cesado. Su mujer permaneció en la corte como camarera mayor de la reina, su sobrino don Luis de Haro, al que llevaba meses instruyendo para el puesto, le reemplazó en sus funciones como primer ministro y el rey se hizo «valido de sí mismo», algo que Olivares le había pedido con insistencia desde que cumpliera los veinte años. Las cosas siguieron con normalidad y el gobierno quedaba tal y como el conde duque había decidido. En un gesto completamente inusual, el monarca escribió cartas a todas las autoridades informando de la retirada de su ministro y explicando que, a partir de entonces, debían dirigirse a él en persona, pues se disponía a asumir sus funciones, aunque confiaba en que fuera temporalmente: «Él ha partido ya, apretado de sus achaques, y yo quedo con esperanzas de que con la quietud y reposo cobrará salud para volverle a emplear en lo que conviniere a mi servicio».
La opinión pública permaneció insólitamente muda. Corrían los rumores, pero la única información era que el valido había pedido retirarse por motivos de salud, algo, por otra parte, notorio. Todo parecía haber cambiado sin que nada hubiera cambiado realmente.
Como todo seguía igual, en un principio muy pocos se atrevían a manifestar alborozo y a expresar en voz alta la satisfacción de que por fin el déspota se hubiera ido. Pero a las pocas semanas comenzaron a menudear las críticas a su gobierno y su persona, y hubo quienes abiertamente lo tacharon de tirano comparándolo con Nerón. Meses antes tales manifestaciones hubieran comportado prisión. Ahora, ante la falta de respuesta, la sociedad comenzó a considerar que, en efecto, Olivares carecía ya de poder. Esta sensación de cambio dio pie a algunos a ir más lejos. En febrero de 1643, un tal Andrés de Mena se atrevió a llevar a la imprenta un memorial en el que pedía someter a visita (es decir, a auditoría) el ministerio del conde duque; consideraba que, dado el mal estado en que había dejado todo, era preciso examinar sus decisiones y exigirle responsabilidades penales por su mala gestión. Aunque el rey mantuviese su amistad con el ministro jubilado, tenía obligación de atender este ruego, porque visitas y residencias eran dispositivos de inspección que virreyes, capitanes generales, presidentes de audiencias y otros ministros afrontaban al concluir su mandato.
Por si quedaba alguna duda respecto a si Olivares se había ido voluntariamente o había caído, las represalias que se tomaron contra el autor y quienes favorecieron la difusión de su texto dejaron claro que el monarca no toleraría ningún acto hostil contra quien durante veinte años fuera su principal sostén. Era su amigo. Con todo, el memorial se propagó con notable éxito entre las gentes. Pese a que las autoridades requisaron todos los ejemplares que pudieron hallar y se destruyeron la mayoría de ellos, la opinión pública comenzó a hacerse oír en palacio, muchos cortesanos recurrieron a sus argumentos para promover un cambio verdadero y profundo, lo cual obligó a Olivares y sus colaboradores a responder con la publicación de un libelo titulado Nicandro o Antídoto contra las calumnias que la ignorancia y envidia ha esparcido por deslucir y manchar las acciones del conde duque de Olivares después de su retiro, sin firma y sin pie de imprenta, que con toda seguridad fue escrito por su amigo Francisco de Rioja. Esa fue la trampa y quizá la intención de los inspiradores materiales e intelectuales de Mena: agitar las aguas y hacer aflorar el lodo, despertar a la oposición aletargada tras dos décadas de gobierno monolítico y plantar la semilla del cambio. Las quejas sirvieron para tomar conciencia de los males, tanto como la réplica, que dejó la sensación de que una excusa de tal magnitud era reflejo de un sentimiento de culpa. A ojos de la opinión pública la acusación no era infundada. Había materia2.
Y la materia dio lugar a un análisis del gobierno no tanto como una justificación, sino como una exposición de todo lo ocurrido. Tanto es así que comenzaron a distribuirse ediciones impresas que contenían los dos textos para asegurar una correcta información en torno a la disputa. Como es lógico, la polémica serviría para abrir grietas en el edificio del gobierno, y las partes argumentativas en que se dividen ambos discursos nos ofrecen una visión muy ajustada de lo que significó el mandato del valido para sus contemporáneos, para sus defensores y sus detractores. Para nosotros, los términos de la polémica serán el hilo conductor del relato, desde el comienzo de la carrera del conde duque hasta el final.
Muchos pensaron que Olivares se equivocó contestando al escrito, y, en todo caso, si no fue él quien estuvo detrás de la réplica, mal hizo manteniéndose en silencio. Uno de sus amigos más cercanos llegó a pensar que no fue de su autoría, y así lo expresó en una carta escrita al rey para aplacar su malhumor, pero solo consiguió que la sospecha cobrara fuerza y que el monarca se sintiera desbordado por un debate que le desagradaba en extremo.
Interesa subrayar que en 1643 el Nicandro supone un balance encomiástico de la obra realizada por el valido y que ese balance sirve como guion para seguir el proyecto reformista que él mismo había impulsado, reconociendo límites insuperables —como la división de los territorios de la monarquía—, fracasos —como la derrota militar—, pero también aciertos, entre otros, la reforma moral del gobierno y del servicio a la institución monárquica. Es el contrapunto del memorial de Mena, y ambos documentos constituyen el hilo conductor con el que hemos construido nuestro propio relato.
Tanto Andrés de Mena como los defensores de Olivares miraban hacia atrás, y los mismos hechos que unos calificaban negativamente eran, para los defensores del valido, loables. Así, en los dos escritos hallamos la urdimbre de las reformas y la valoración de sus éxitos y sus fracasos; ambos abordan el cambio de poder al comienzo del reinado y hacen apreciaciones diferentes respecto a las personas castigadas o expulsadas de la corte; uno y otro estiman el sentido y la utilidad de las reformas, de la «unión de armas», del fracaso o del éxito del proyecto y de la pérdida de territorios.
Desde ambos textos podemos trazar una síntesis de los asuntos centrales o de más relieve del ministerio de don Gaspar de Guzmán, el cambio de comportamiento y de valores, la cooperación entre los reinos y la recuperación de un objetivo común, la Monarquía Universal.
Olivares aprovechó la exigencia de regeneración moral de la sociedad española para impulsar sus ideas reformadoras en un sentido oportunista. Se aprecia en los dos memoriales, y nadie negará la existencia de ese ambiente, que tuvo resultado diverso, pues defraudó a unos y entusiasmó a otros. Porque la limpieza de la corte era el paso previo para hacer frente a nuevos retos y desafíos (y no a la decadencia, como comúnmente se cree), entre los cuales se cuentan la reanudación del proyecto imperial de Carlos V, con la reunión de las dos casas de Habsburgo y la recuperación de los Países Bajos.
Dichos objetivos solo podrían lograrse a partir de un rearme moral que habría de implicar desde el soberano hasta el último de sus súbditos. Suponía un cambio de mentalidad basada en la recuperación de los viejos valores de la virtud estoica, la frugalidad y el mérito. Era una auténtica revolución cultural en el sentido de que afectaba todas las categorías de la vida, desde la propia percepción del cuerpo hasta la construcción del individuo en sus valores y la conciencia de sus merecimientos.
Este cambio, que se refería al sentido del deber y de la responsabilidad de cada individuo, alcanzaba también a las relaciones establecidas entre el soberano y los reinos que componían la monarquía, porque implicaba trascender un sistema de vínculos verticales en favor de otro de intercambios horizontales; así, se intentó modificar la situación de independencia entre los reinos —que estaban ligados solo al rey— por otra de interdependencia mutua a partir de la creación de mecanismos de ayuda entre unos y otros.
Nunca se pretendió abolir los fueros ni llevar a cabo una unión nacional o administrativa, como han sugerido algunos historiadores (y en su momento los enemigos del conde duque). Lo que el valido buscaba era esa interrelación antes mencionada, que nunca logró articular porque hubo fuertes resistencias, no tanto motivadas por la defensa de los fueros, sino, como se vio en México, por la actitud reticente de la sociedad a adoptar los nuevos principios y sobre todo por la radical oposición de la Iglesia. El papado fue un formidable obstáculo, se negó a que la Iglesia cediera al poder secular parte de su papel en la dirección y el control del comportamiento de los individuos, bloqueó todo intento de convertir a los eclesiásticos en simples súbditos y quebró la presunción del papel de la Corona —negado desde 1622— como adalid del catolicismo, lo cual —con el argumento de preservar la libertad eclesiástica— condujo, en la práctica, a la paralización de la conquista espiritual del Japón. El papa Urbano VIII está en el foco del bloqueo de lo más relevante del programa de Olivares.
La Iglesia, pues, fue el principal impedimento que encontró Olivares para llevar a cabo sus reformas, la institución que dio al traste con la mayor parte de sus objetivos políticos. Los reveses militares, los fracasos difícilmente disimulables en la política exterior, así como todas estas resistencias se hallan en el origen de la gravísima crisis de 1640. Pero esto no sucedió hasta el final.
¿Podemos concluir que el gobierno del conde duque terminó en un fracaso absoluto y supuso el hundimiento de la monarquía? Para encontrar respuesta a esta pregunta el lector tendrá que llegar hasta el final de la obra, pues no solo no es bueno desvelar la conclusión, sino que la complejidad del asunto aconseja no resumirlo en pocas palabras. Las normas establecidas durante su ministerio tuvieron una larga vida; la obligación de adjuntar una relación de bienes cada vez que se accedía a un cargo o se terminaba un mandato fue parte de su reforma, vigente hasta el siglo XIX; la presentación de relaciones de méritos (currículo) o la exigencia de la excelencia para ocupar puestos de responsabilidad fue otra. Respecto al decoro en el vestir, sus normas se mantuvieron hasta el siglo XVIII, y la demostración más clara es el primer retrato de Felipe V de Borbón, obra de François Honoré Rigaud, pintado en 1701 (fig. 1), cuyo atuendo apenas ha cambiado respecto al que exhibe el monarca Felipe IV cuando en 1623 es representado por Diego Velázquez, primera manifestación de la reforma de las costumbres y la nueva forma de ataviarse (véase fig. 3).
Tal vez, el éxito de dicha revolución cultural pudo suponer el comienzo del fin del Siglo de Oro español, porque la reglamentación del comportamiento, la imposición de unas formas sociales de decoro y el combate contra la ociosidad fueron esterilizando la creatividad y la espontaneidad que caracterizaron la España de Felipe II y Felipe III.
Madrid, 25 de abril de 2022
FIG. 1: François-Honoré Rigaud, Felipe V en 1701, Palacio Real, Madrid.
PRIMERA PARTE
El ascenso de los hombres virtuosos
Para entrar en la privanza de Vuestra Majestad apartó del genio real al conde de Lemos, marqués de Castel Rodrigo y a don Fernando de Borja por los medios que el conde sabe. Prendió al duque de Uceda sin otro pretexto que ser amigo del duque de Osuna y al secretario de Uceda por solo serlo, aunque el duque murió en la prisión y el secretario padeció. Desautorizó al confesor real de la majestad pasada fray Luis de Aliaga quitándole los puestos que tenía. Depuso consejeros del Consejo Real y otros tribunales enteros sin más justificación que su pronta voluntad habiendo de ser por visita dándoles cargos y oyéndolos.
ANDRÉS DE MENA, Cargos contra el conde duque, fol. 4v.º
Los medios de apartar estos varones fueron los del servicio de Vuestra Majestad y que Vuestra Majestad les tuviese particular cariño, más fue atención del Conde en su servicio que interés propio, porque estas personas como más obligadas y más queridas obrarían con mayor fineza en los puestos que ocupasen.
Nicandro, fol. 2 r.º y v.º
1
Octubre de 1618: El poder cambia de manos
Si vis pacem, para bellum
El reinado de Felipe III ha pasado a la historia como un tiempo de paz y aún se estudia bajo el enunciado de pax hispanica. Es ingenuo pensar en una actitud pacifista por parte de los responsables políticos que asesoraban al monarca y elaboraban la política exterior; las paces que se firmaron entre 1598 y 1609 respondieron a una situación coyuntural que seguía el viejo adagio latino si vis pacem, para bellum, ‘si quieres la paz, prepara la guerra’. El rey murió inesperadamente en 1621, con 43 años. Si su vida se hubiera prolongado hasta la vejez, quizá habría quedado de él otro recuerdo, no el de un soberano pacífico, sino belicoso, por haber sido uno de los promotores de la guerra de los Treinta Años, una contienda atroz que justamente podríamos equiparar en su devastación a las guerras mundiales del siglo XX.
La paz fue sentida como algo que se había alcanzado más por necesidad que por convicción. La ausencia de conflicto armado fue coyuntural. En París, Londres, Praga o Cracovia hubo un partido español o católico, el rey de España era reconocido en todas partes como protector y defensor del catolicismo, mientras sus embajadas protegieron a católicos ingleses, holandeses, checos o alemanes. Al tiempo, en ocasiones, trascendía que en ellas se organizaban complots, golpes de Estado y conspiraciones contra los mandatarios protestantes. En Inglaterra los rumores del Popish Plot (el ‘complot papista’) instigado desde España se convirtieron en paranoia, en obsesión nacional. Tras determinados acontecimientos, como el intento de volar el Parlamento en Londres o el asesinato de Enrique IV de Francia, se sintió la fría sombra del poderío español. Nadie dudaba entonces de que la Corona de España aspiraba a la Monarquía Universal, y sus ministros hacían muy pocos esfuerzos por disipar ese temor, formaba parte de la reputación inherente a una superpotencia1.
La política exterior española estaba lejos de ser pasiva, los diplomáticos de Felipe III fueron organizando una poderosa alianza católica que culminó en 1617 con el llamado Pacto de Oñate. En dicho año, en la ciudad de Praga, don Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, conde de Oñate, firmó con los Habsburgo alemanes un tratado secreto de ayuda y asistencia. El acuerdo reforzaba la política matrimonial endogámica, propiciando una futura unión de las dos ramas de la casa de Habsburgo que reunificaría a la familia y permitiría restaurar el imperio de Carlos V en Europa. A partir de ese momento, las cortes de Madrid y Viena compartían objetivos comunes porque formaban parte de una sola unidad de destino. El 30 de mayo del año siguiente, el conde instó al Consejo de Estado en Madrid para activar el tratado y enviar ejércitos destinados a combatir a los rebeldes checos que se habían alzado contra el emperador en Bohemia. Así se hizo, pero no se atendió a otra de sus peticiones: que el duque de Osuna, virrey de Nápoles, comandase una expedición para someter Venecia y garantizar el dominio español del Adriático. No todo era defender la fe, también había una visión estratégica que aspiraba a la primacía política y militar de la dinastía2.
El hecho de que el requerimiento del conde fuera parcialmente desoído revela las diversas posiciones existentes en la corte madrileña. En las reuniones de los consejos de Estado y Guerra los asuntos y materias que se trataban eran los propios de un imperio fuerte y seguro de sí mismo que lideraba el catolicismo internacional, tutelando y defendiendo no solo a los emperadores alemanes, sino a los mismos papas. Estas eran sus líneas maestras de actuación, pero en la élite dirigente existían fuertes discrepancias respecto al alcance de esta política: Oñate lo cifraba todo a la hegemonía de la casa de Habsburgo, mientras el valido y primer ministro, don Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, daba prioridad a la unión con el papado. Para unos la arquitectura de la monarquía se sustentaba principalmente en la dinastía; para otros, en la fe. La fe triunfaría al servicio de la monarquía o bien esta triunfaría al servicio de la fe. El orden de las prioridades marcaba el debate y las posiciones enfrentadas de ministros, consejeros y cortesanos3.
De haber sido atendido el memorial de Oñate en todos sus puntos, habría triunfado la posición dinástica, al preservarse la integridad de Venecia quedaba claro que la posición de ambos bandos estaba equilibrada y se respetaba el statu quo italiano, como era deseo del pontífice. Para fortalecer al duque de Lerma, que no veía con buenos ojos implicarse en los asuntos centroeuropeos y abogaba por una mayor compenetración con la Santa Sede, el papa Gregorio XV lo hizo cardenal de San Sixto el 26 de marzo de 1618. La noticia llegó a Madrid el 11 de abril, un mes antes de la conocida como defenestración de Praga (23 de mayo) y del memorándum de Oñate, y dejó en evidencia que la diplomacia pontificia empujaba en la dirección de dar prioridad a la religión, de modo que el valido era al mismo tiempo ministro del rey y miembro del Consejo del Papa. Lo cual tampoco iba a servir de mucho… En la corte, un grupo de grandes estaban moviendo sus fichas para acabar con el valimiento del duque y, para ello, contaban con su propio hijo, el duque de Uceda, el confesor real Aliaga y la inestimable ayuda de don Baltasar de Zúñiga, uno de los hombres de Estado más capaces de su tiempo, que había sido embajador en Praga. Este último —nombrado consejero de Estado el 1 de julio de 16174— fue llamado a Madrid por el duque de Uceda para definir las prioridades de la monarquía en materia de política exterior y de defensa.
Don Baltasar se hizo con el control del Consejo de Estado nada más llegar a la corte, rodeándose de un nutrido grupo de personalidades con experiencia como virreyes, capitanes generales, almirantes o embajadores que compartían con él su visión de engrandecimiento dinástico. A tal grupo pertenecía el conde de Oñate y entre su integrantes más destacados figuraban también el embajador en Venecia, marqués de Bedmar; el gobernador de Milán, marqués de Villafranca, y el virrey de Nápoles, el duque de Osuna. Con seguridad, el famoso complot —o conjura española de 1618— por el cual se pretendió descabezar el Gobierno veneciano correspondía al ascenso de este grupo que quería hacer de Italia una plataforma segura de comunicación y transferencia de recursos militares hacia el centro de Europa, solo estorbada por la presencia veneciana y su empeño en controlar el estratégico paso alpino de la Valtelina. No en balde, en aquel mismo año de 1618, Antonio de Herrera tradujo el Scrutinio sobre la libertad veneciana, una obra antiveneciana de la que circularon copias por la corte para crear un estado de opinión acorde con la idea de la falsedad de la libertad de la República, supuestamente otorgada por los emperadores, y su deber de obediencia al Sacro Imperio, siendo así que la guerra para someterlos no sería injusta si restablecía la autoridad imperial sobre ellos. El original en italiano había sido ampliamente distribuido por toda Europa, se atribuyó su autoría al embajador Bedmar, pero no había ninguna duda de que fue escrito por un diplomático o una persona ligada a la embajada española en Venecia5.
Eran momentos de gran confusión, se sucedían intrigas palaciegas y algunos hombres de confianza del valido estaban siendo procesados por malversar fondos y cometer todo tipo de abusos. Su principal colaborador y amigo, Rodrigo Calderón, fue acusado no solo de fraude, sino también de ordenar asesinatos políticos. Sintiéndose acorralado, el duque de Lerma anunció su deseo de renunciar y abandonar la corte. Era una estratagema que ya había empleado otras veces para hacerse valer, para que el rey le rogase que continuara a su lado y poder así poner condiciones para mantener su permanencia. No obstante, también hay que decir que Lerma tenía una personalidad depresiva, con frecuentes episodios de melancolía que le incitaban a dejarlo todo y durante los cuales manifestaba su intención de apartarse del mundo y entrar en una orden de clausura. En esta ocasión el rey tomó nota, no le pidió que se quedara y tampoco le dio respuesta6.
Durante los meses siguientes Lerma fue siendo desplazado. Las frenéticas sesiones de trabajo a puerta cerrada entre el monarca, el dominico fray Luis de Aliaga, el duque de Uceda, el nuncio papal y otros consejeros tuvieron como resultado la creación de una junta de reformación ese mismo verano de 1618. Sus integrantes, Fernando de Acevedo (presidente de Castilla), el marqués de Malpica, el jesuita Jerónimo Florencia, Francisco de Contreras y Diego del Corral (estos dos últimos, magistrados), se reunían en los aposentos del confesor Aliaga, que la presidía informalmente y estaba muy comprometido con el cambio: trabajaba en el confesionario para que el amago de renuncia de Lerma concluyera en caída en desgracia y destierro de la corte7.
La junta como tal no era ninguna novedad, más bien era un afloramiento de la creada inicialmente por Felipe II en los años finales de su reinado, que no concluyó su tarea y tuvo una vida intermitente desde las últimas décadas del siglo XVI8. Dicha junta nunca estuvo inactiva. En junio de 1614 sus trabajos tuvieron como resultado una pragmática que prohibía dar sobornos para obtener oficios y beneficios tanto seculares como eclesiásticos, ampliando una real orden de Felipe II del 6 de enero de 15889. Esta ley iba a convertirse ahora en un referente importante —se mantendría como norma de regulación en esa materia hasta el siglo XIX—, siendo protestada por la nunciatura, que la consideró una injerencia en la autoridad de la Iglesia10.
Afloró en esta ocasión un problema que acompañó y acompañará a todas las juntas de reforma y a todos los intentos de la Corona por construir una política de creencia: imponer normas con contenido ético, de vigilancia moral, terminaba chocando con la Iglesia. Es importante señalar la novedad que suponía tener en la junta a dominicos y jesuitas, si bien la tensión entre ambas órdenes seguía en pie. Era una enemistad honda, fuertemente arraigada, que bloqueaba todo tipo de acuerdo y alineaba las divergencias políticas en bandos irreconciliables. Aliaga aprovecharía que el jesuita Federico Helder había asesorado a la junta en materia de moral eclesiástica para arremeter contra la Compañía, acusándola de erosionar la jurisdicción de obispos y arzobispos. Así mismo, durante una audiencia con el nuncio, denunció a un jesuita profesor en Salamanca que en su cátedra había hablado con desprecio de los teólogos dominicos, desobedeciendo las órdenes de la Santa Sede de no hacer controversia11.
Ese aspecto no había cambiado. El padre Florencia era rival de Aliaga, había competido con el dominico por hacerse con el cargo de confesor del rey, era un predicador famoso, sus sermones hicieron de él una de las figuras más importantes de la oratoria sagrada del Siglo de Oro. Procedía de la Universidad de Alcalá, donde había enseñado teología y alcanzado fama por su elocuencia. Su sermón en las exequias de García de Loaysa en 1599 le abrió las puertas de la corte y facilitó su participación, cuatro años más tarde, en las de la emperatriz María de Austria. En lo tocante a la moral, pertenecía al grupo más rigorista, siendo muy sonada su negativa a dar consuelo espiritual en la cárcel a Rodrigo Calderón. Justamente por eso estaba en la junta, por ser un firme enemigo del valido y sus colaboradores12.
La presencia de un jesuita como el padre Florencia parecía buscar el equilibrio entre los diferentes puntos de vista existentes dentro de la corte respecto a la política sobre reformación, aunando a diversos grupos que solo tenían en común su pretensión de tomar el poder. En ese momento Florencia era considerado cercano al círculo de Baltasar de Zúñiga, aunque sin manifestar hostilidad a Lerma, pues la Compañía aún le era afín13. Por tal motivo, la junta procuró no tocar temas difíciles y se limitó a analizar el problema de la capacidad y los méritos de las personas que debían tener responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos.
«Que brame el cordero»
Un rasgo que tradicionalmente había desprestigiado a la monarquía era la sensación de que individuos incapaces o inadecuados ejercían responsabilidades que no se correspondían con sus méritos. Era perentorio vigilar los procedimientos de selección y revisar la cualificación de quienes estaban ostentando cargos y empleos. Para empezar, la junta planteó la necesidad de fijar unas reglas para determinar quiénes podían recibir cargos, oficios y premios, quiénes merecían plazas y cómo gratificar sus servicios. Así, estableciendo normas, se procedería a regenerar el gobierno.
Esta regeneración atacaba directamente al duque de Lerma y a su ministerio, por lo que el valido se esforzó por estorbar el funcionamiento de la junta e impedir que el rey escuchase sus dictámenes, pero fue en vano. El soberano no estaba satisfecho; a medida que se le iba revelando el conjunto de turbios manejos, engaños y robos a la Hacienda Real, crecía su disgusto, por lo que el 4 de septiembre de 1618, manifestando haber tomado nota de los deseos de su valido por dejar la política, le dio licencia para que abandonara la corte sin dilación. El duque no se lo esperaba e ingenió un procedimiento para quedarse: pidió al príncipe heredero que convenciese a su padre para revocar la orden. El conde de Lemos, jefe de la casa del príncipe, y don Fernando de Borja, responsable de la educación del heredero, le ayudarían en ese menester. Pero se encontró un obstáculo inesperado, un sobrino de don Baltasar de Zúñiga, don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, gentilhombre de la cámara del príncipe, se enteró de la estratagema y dio aviso de lo que se tramaba al duque de Uceda14.
El duque de Uceda no perdió el tiempo, despachó con el rey el nombramiento de Borja como virrey de Aragón, ordenándole que entregara las llaves de la cámara del príncipe y abandonara inmediatamente la corte para tomar posesión de su plaza en Zaragoza. Se trataba claramente de un destierro encubierto, por lo que el conde de Lemos salió en defensa del agraviado, protestó e hizo amago de dimitir si no se anulaba esa medida, a lo que el soberano respondió aceptando su renuncia y sugiriéndole marchar a sus tierras en Galicia. En la cámara del príncipe quedó don Gaspar de Guzmán como guardián de su privacidad y del acceso a su persona. En un intento casi desesperado, como última baza, el duque de Lerma cambió su estrategia y pidió al padre Florencia que abogase por él. Pero el sagaz jesuita, viendo cómo estaban las cosas en palacio, recurrió a una asombrosa puesta en escena de su cambio definitivo de lealtades. Según explicó después, al relatar lo ocurrido en la audiencia real, el soberano le recordó un sermón que había pronunciado ante la corte en el que había reclamado «que bramase el cordero». Había captado el sentido de sus palabras y quería «que supiesen sus privados [que] había cólera en él para sentir y castigar lo mal hecho y echar de sí a los autores de ello». Florencia, muy hábilmente, pidió perdón al rey, considerando inoportuno abogar por el duque, consciente de que el soberano era león y no cordero 15.
Este conjunto de intrigas fue conocido como la Revolución de las Llaves, por la costumbre de entregar las de los despachos en los ceses de los oficios cortesanos, y concluyó el 4 de octubre con la definitiva marcha del duque de Lerma a su retiro. Fue el último acto de una larga escenificación de su renuncia, en la que el valido al menos pudo asegurarse su inmunidad antes de abandonar la política. En cuanto a la Santa Sede, los planes para forjar la realidad política de las «dos luminarias», denominación de Roma y Madrid, los dos componentes de esa estrecha alianza, cayeron por los suelos: el nuncio consultó con la Secretaría de Estado Papal si no sería conveniente retirar el capelo al valido cesado, si bien en Roma prefirieron dejarlo correr16. No obstante, anotaron el cambio y se adaptaron: cuando más tarde (el 29 de julio de 1619) se concedió al infante don Fernando de Austria el título de cardenal de Santa Maria in Portico, se daba un caso insólito, un cardenal de sangre real que, como príncipe de la Iglesia, podía participar en las elecciones de pontífices e incluso postularse él mismo para ocupar la silla de san Pedro. La sangre de Austria fortalecía al máximo la unidad entre Iglesia y monarquía, haciendo de ambas instituciones uña y carne17.
El mismo Lerma, viendo que su salida de la política era ya irreversible, declaró estar conforme con la decisión real, que entendía consecuente con su nuevo estatus, pues no le era permitido compatibilizar su condición de cardenal con la de ministro del monarca. Fue una forma elegante de marcharse y dejar el campo libre al duque de Uceda, su propio hijo; al confesor Aliaga, deseoso de convertirse en dueño absoluto de la conciencia regia, y al propio soberano, al que forzaba con su decisión a ser valido de sí mismo. Todo ello se producía en un contexto en el que se exigían reformas, más que nada porque no se percibían los beneficios tangibles de la prosperidad general, de los que solo gozaba un grupo escogido de ministros y allegados a la familia de Lerma, el clan de los Sandoval y Rojas. Como se desprende de lo anterior, el duque de Uceda ya se apuntaba como un valido de poco relieve, más bien un amigo del rey, un favorito influyente pero limitado por la poderosa figura del confesor, nombrado inquisidor general tras la muerte de don Bernardo Sandoval y Rojas (7 de diciembre de 1618); de don Baltasar de Zúñiga, dueño de los consejos de Estado y Guerra (es decir, de la política exterior y de la dirección militar), y del presidente de Castilla, Acevedo, con gran ascendiente sobre los presidentes de los consejos y la judicatura18.
Nadie quería restablecer el valimiento, considerado una forma nefasta de ejercer el poder, de modo que, para reforzar la idea de que el mejor gobierno era el del rey asesorado por un grupo de consejeros, fray Juan de Santa María impartió al soberano una serie de lecciones con las que pretendía explicarle su tratado República y policía cristiana (Madrid, 1615), según refiere un despacho de la nunciatura fechado a «postrero de noviembre de 1618»19. El volumen que el rey hubo de analizar en compañía de su autor era un tratado político muy crítico con el régimen de Lerma que abogaba por reformar la monarquía hasta sus raíces, llevando a cabo una transformación de la sociedad bajo rígidos principios morales, un marco donde el soberano ejercería su autoridad con el consejo de los mejores (aquellos que destacarían por su virtud y ejemplaridad), siendo el mérito la condición imprescindible para acceder a oficios y mercedes, dado que el fin último del Gobierno era preservar la religión y regirse según los preceptos de la santa madre Iglesia20.
Técnicamente, Felipe III, valido de sí mismo, libre de tutela y con la lección bien aprendida, podía ya dar curso a la ansiada reforma de la monarquía, corrigiendo abusos y marcando un nuevo rumbo para el ejercicio del poder21. Pero la junta no llegó a desarrollar la función encomendada porque el 1 de febrero de 1619 el Consejo de Castilla hizo público el dictamen sobre la consulta que le había elevado el soberano para la reforma del reino, generando un gran debate público que rompía la discreción —casi secretismo— seguida por las juntas de reformación precedentes22.
El poco tiempo que media entre el cambio de Gobierno y la publicación de la consulta, apenas cinco meses, da cuenta de un estado de agitación y exaltación impresionante. Madrid bullía entre opiniones radicales que exigían la reparación de los daños y un justo castigo a los ministros depuestos o caídos en desgracia, no faltaron algaradas, todo tipo de alteraciones y alborotos. Sin embargo, cuando salió a la luz pública el dictamen para remediar los males, su contenido resultó más bien decepcionante. Se limitaba a recoger temas y tópicos que se venían repitiendo a lo largo de todo el siglo XVI. Nada nuevo cabía esperar, porque la junta había utilizado los documentos de las juntas de Felipe II, sin llevar a cabo más que un examen superficial de los problemas. La caída del valido había sido —parecía— una transformación más bien epidérmica, como resultado de la cual todo había cambiado para que nada cambiase en sustancia23. Pese a todo, se abrían grandes esperanzas. El 20 de febrero, pocos días después de que el Consejo de Castilla publicara su resolución, don Rodrigo Calderón quedaba preso en su casa y «comenzó la plebe a levantarse contra él porque [su] codicia y arrogancia había sido tal que de todos estaba odiado»24.
Restauración política de España
La importancia del dictamen no ha de buscarse en su resolución sino en su efecto. La junta de reformación no había sido disuelta, y todo el mundo pensaba que aportaría los remedios que la gran consulta había puesto de relieve. Originó uno de los primeros grandes debates públicos de la historia de España, donde no solo se interpelaba a los órganos de gobierno, sino a esa amalgama informe y poco definida que denominamos opinión pública, que ejerce su influencia en la toma de decisiones de quien ostenta el poder. La reformación se convierte así en una campaña de opinión. El año 1619 es muy importante no por el insípido veredicto que dio respuesta a la consulta, sino por las controversias que tuvieron lugar a raíz de ella, que muestran los diferentes proyectos de monarquía y políticas de creencia que entraron en juego.
La consulta propició una tormenta de ideas que vino a estimular la redacción de tratados escritos ad hoc, tales como Restauración política de España, de Sancho de Moncada; Política española, de Juan de Salazar (que dio su obra a la imprenta antes incluso de que los grabados de los emblemas estuvieran concluidos, con el fin de no desaprovechar la ocasión); Obligaciones de todos los estados y oficios, de Juan de Soto, y otros muchos títulos que fueron publicados apresuradamente ese año. Fueron la parte más visible del diálogo establecido entre el soberano y sus súbditos sobre cómo debía afrontarse el futuro25.
La mayoría de estos textos se publicaron para influir en el gobierno, sus autores pretendían ser leídos por consejeros y ministros o, cuando menos, por personas influyentes que alcanzasen a los oídos del poder. Juan de Soto, por ejemplo, manifiesta esta esperanza al dirigirse a su hipotético público en términos grandilocuentes:
Oíd los reyes y atended. Aprended los jueces de los términos y fines de la tierra. Aprestad vuestros oídos los que presidís sobre la muchedumbre de gentes, y recibís contento de señorear las turbas de las naciones, porque vuestra potestad os ha sido dada por el Señor, y la fortaleza y vigor por el Altísimo, el cual hará visita e interrogatorio de vuestras obras, y escrutinio de vuestros pensamientos, porque siendo ministros de su Reino, no juzgasteis rectamente ni anduvisteis a su voluntad26.
Así mismo, es preciso anotar que se ha prestado mucha atención a los arbitrios económicos de este debate como testimonio de la ruina y el declinar del país, de una forma que creemos muy sesgada y cargada de prejuicios, pues no parece que estos autores se sientan al borde del abismo27. En realidad, no percibimos tras su lectura desesperación o fatalismo ante los males de España, no testimonian la decadencia; más bien parecen estar frente a una gran oportunidad, la ocasión que decidirá el futuro. Juan de Salazar, muy utilizado como testimonio de esa idea de declive por los historiadores del siglo XX, concluía con la afirmación de que él solo señalaba obstáculos que superar para un camino prescrito: «Que la Monarquía española durará por muchos siglos y que será la última»28.
Quizá no todos coincidieran con la idea de que España encabezaba la Quinta Monarquía, anunciada en la Sagradas Escrituras como la última y definitiva antes de la Edad de Oro, que no mucho tiempo atrás habían difundido autores muy leídos, como Juan de la Puente o Tommaso Campanella. Quienes escribieron estimulados por el ambiente de 1619 organizaron sus discursos teniendo esta premisa presente, preocupados por la Monarquía Universal, la Monarquía Católica o la Monarquía de España entendidas como sinónimos. Igualmente, no perdieron de vista el cambio cortesano: Juan de Soto presentaba su obra como complemento a fray Juan de Santa María y aludía a su libro como instrumento útil en la reformación deseada por todos. Así lo expresa en su dedicatoria a Felipe III. Como ocurre en todos los procesos reformistas de la Edad Moderna, re-formatio —que significa ‘vuelta al origen’— no implica mejorar, sino recuperar la esencia de las cosas. Soto propuso recomponer la sociedad estamental, mientras que, para el buen gobierno del rey con su consejo, bastaba con leer a Santa María29. Juan de Salazar, por su parte, retomaba los argumentos de Juan de la Puente para construir una Monarquía Universal que sin rebozo alguno se llamaba «imperio español» y, a juicio de Méchoulan, ofrecía entre líneas la lectura e interpretación de la Monarquía de España del citado Campanella, considerándolo su introductor en el debate español. Se trataba de consolidar y proyectar el imperio como entidad mundial hegemónica30.
Había una gran expectación, se anunciaba el momento tantas veces postergado, pero ya inevitable, de la ansiada renovación para dar el impulso decisivo que necesitaba la monarquía. Entre todos estos autores, gran parte de los historiadores han destacado a Fernández de Navarrete, que escribió con el propósito declarado de que sus ideas y razonamientos fueran tenidas en cuenta en las discusiones de la junta de reformación. Lo que más le preocupaba a este arbitrista era el desorden social, temía que se borrase la diferencia entre estados, señal —a su juicio— de degradación absoluta. Su análisis no tiene mucho que ver con el deterioro del poder de la monarquía ni con una supuesta crisis económica, sino con el temor a una deriva desjerarquizadora31. No censuraba el gasto suntuario en trajes y adornos porque le escandalizaran el despilfarro o la falta de inversión de excedentes económicos en la creación de riqueza, sino porque ese dispendio indiscriminado hacía imposible diferenciar a los nobles de la gente común. Más que moderar los excesos en el vestido y el ornato, instaba a regularlos para mantener el decoro y la jerarquía social. Es fácil advertir que no pensaba en el crecimiento económico, sino en Dios, y para constatarlo, el mejor ejemplo es su argumentación sobre la utilidad de los aranceles como freno a la importación de productos extranjeros:
Habrá menos ocasión de sacar nuestro oro y plata en trueco de cosas inútiles, instrumentos de vicios, causas, incentivos de ellos y medio único de la corrupción de las buenas costumbres, cuya reformación es el principal motivo, ganancia e interés que V. M. tiene y ha tenido siempre delante de los ojos32.
Entendía que la reforma debía hacerse para devolver a los reinos «su antigua y nativa templanza», pero no era contrario al sistema ni pretendía cambios revolucionarios, sino reformar para reforzar el orden existente: «He traído estos ejemplos deseando fortificar la doctrina, de que en materia de reformación no hay mas fuerte pragmática que el ejemplo de los Reyes y sus privados33.
En su texto, algunos rasgos de modernidad deben leerse con cuidado, sobre todo en lo referente a sus críticas al exceso de eclesiásticos:
Y aunque en las religiones que han introducido nueva reformación, hay grande observancia, y mucha santidad, la hay así mismo en las que se conservan sin innovar en su primer instituto, estando ricas, y adornadas de grandes sujetos, que ilustran con sus vidas y letras á la Iglesia; pero como con la reformación se han duplicado, es forzoso que las antiguas padezcan necesidad, no teniendo substancia el Reino para acudir a las unas y las otras34.
Este último fragmento, que es muy conocido, ha servido para mostrar al arbitrista como un crítico de las manos muertas, un economista clarividente que ve la ruina de España en el número excesivo de personas que no trabajan y viven de rentas. No dice que los religiosos sean improductivos, lo que dice es que las reformas no son necesarias, puesto que a los conventuales no se les puede reprochar una existencia indigna; la reforma estaba dividiendo y arruinando a muchas órdenes como los carmelitas o los franciscanos, pues quienes se resistían a reformarse no eran herejes ni cismáticos, no necesitaban las novedades que introducían los descalzos.
Mientras tanto, en ese ambiente de debate arreciaba la crisis política y se constituía una nueva junta de reformación. El presidente de Castilla, Acevedo, la atribuyó a un acto oportunista del duque de Uceda y el confesor Aliaga, que estaban tomando posiciones tras la marcha de Lerma. Su interés no era mejorar la gobernanza, con dicha junta pretendían reducir la autoridad de los consejos y, sobre todo, la suya propia:
Desacreditaron los consejos mandando hacer una junta de Reformación en mi posada, del Confesor del Rey, de D. Francisco de Contreras, del Marqués de Malpica, de D. Francisco de Tejada y de D. Diego del Corral, del P. Florencia, del Gobernador de Toledo, del Conde de Medellín, y después de Fr. Juan de Peralla obispo de Tuy. Junta de que yo me reí porque no sirvió de nada todo cuanto allí disponían, porque los Consejos —a quien tocaba— lo habían gobernado y lo gobernaban mejor35.
González Palencia, editor de los documentos de la junta, dio por sentado que ese fue el motivo de que tuviera poco peso y careciera de incidencia real en la política de la monarquía. Siguiendo este argumento, Cerdá consideró que esta comisión se creó fundamentalmente para quitar autoridad al Consejo de Castilla, y que Acevedo la boicoteó adelantándose y elevando al rey la famosa consulta del 1 de febrero de 1619, por lo que, para evitar que este siguiera obstruyendo su actividad, se le nombró presidente de la misma36.
Con el nuevo presidente se confiaba en ganar en agilidad y en eliminar interferencias con los consejos. Así fue. Al concluir el año se había redactado un amplio y exhaustivo dictamen. Como Acevedo no otorgaba autoridad a la junta más que en calidad de comisión aneja al Consejo de Castilla, le bastaba con reiterar lo expuesto en el dictamen de la consulta de febrero, donde figuraba de manera clara el «remedio universal de los daños del Reino y reparo de ellos». Insistía en que los males que aquejaban a Castilla eran muchos y de distinta naturaleza; los había de carácter económico —la despoblación, la excesiva carga tributaria, el abandono de la agricultura o el exceso de mercedes— y de carácter moral —la relajación de costumbres, la gente ociosa que llenaba la corte, el lujo en trajes, el gasto suntuoso en muebles y productos extranjeros—, y existían también otros objeto de crítica que cabría situar en un término medio, como el excesivo número de clérigos regulares o el incremento de las plazas de receptores efectuado en 1613.
Pero el debate seguía abierto y la circulación de obras impresas estuvo acompañada también de arbitrios —o sentencias— que corrieron manuscritos y que ilustran cómo la junta dialogaba con la sociedad. Uno de ellos fue el de Francisco Martínez de la Mata, que utilizó para sus reflexiones los informes que Damián de Olivares había enviado a la junta sobre el daño derivado de la importación de mercancías, subrayando que el empobrecimiento no lo causaba la alta fiscalidad, «sino la permisión de las mercaderías extranjeras», es decir, la falta de una política mercantilista que protegiera la producción de los reinos37.
Es posible que el duque de Uceda y el confesor Aliaga se vieran superados por este ambiente de polémica y discusión constantes. Su posición como validos estaba puesta en tela de juicio, debilitada por una querella que no era ajena a una lucha por el poder en la que otros individuos escalaban y tomaban posiciones: el presidente Acevedo, don Baltasar de Zúñiga o el príncipe Filiberto de Saboya. Así que el viaje real a Lisboa, continuamente postergado, se hizo realidad como una especie de paréntesis o tregua, y las decisiones quedaron pospuestas hasta el regreso de la corte de Portugal. El presidente Acevedo fue el único de los validos que vio esta decisión como inoportuna al entender que añadiría problemas a los ya existentes: ni el rey obtendría subsidios de los portugueses ni estos recibirían del soberano los premios y mercedes que demandaban. Tal como él había previsto, el viaje del monarca a Lisboa fue un desastre, provocó la frustración predicha, pero lo peor fue que el rey enfermó gravemente en Casarrubios y ya no se recuperó. Al poco tiempo sus médicos y los miembros de su séquito constataron que su salud se iba deteriorando como una dilatada espera de la muerte38.
En 1620, con el soberano enfermo, la junta realizó un nuevo dictamen en el que todo lo relacionado por el Consejo de Castilla en la consulta de 1619 se repetía de manera detallada y en tono pesimista. Presumimos que no es un borrador, carece de fecha porque, estando el rey indispuesto, no llegó a elevarse a consulta. Así, no es que la junta fuese un órgano inútil, sino que, como todo el aparato cortesano, se mantuvo en suspenso mientras la salud del rey menguaba, a la espera de que en cualquier momento exhalase su último suspiro39.
El declive del soberano abrió la lucha por el poder, por tomar posiciones ante el inminente cambio. En este contexto la junta pudo ser una de las herramientas empleadas en la lucha política del momento; cuando llegó el Año Nuevo disponía ya de un dictamen completo y definitivo para reformar la monarquía que más adelante resultaría muy útil a los ministros de Felipe IV.
Mientras tanto, arreciaba la producción de panfletos y memoriales, porque la muerte del rey —se comprendía— estaría acompañada de un profundo cambio de gobierno. Se pensaba que la coyuntura alumbraría la ansiada renovación. Los validos no eran ajenos a estas expectativas. El confesor Aliaga quiso reforzar su punto de vista introduciendo la presencia permanente de un dominico en el Consejo de Inquisición, con el fin de vigilar toda doctrina sospechosa, y abogó por desarrollar la asociación con Roma e implementar la política de las dos luminarias. Su proyecto católico, de servicio al papado, era fuertemente contestado desde el grupo de Baltasar de Zúñiga, que preveía una perspectiva diferente —tal como se materializa en el comentario que Francisco de Quevedo le dedicó sobre la Carta de Fernando el Católico al conde de Ribagorza— y abogaba por la subordinación de la jurisdicción eclesiástica de carácter secular a las autoridades temporales, al considerar la de estas superior e independiente en ese ámbito40. Sin embargo, es posible que Zúñiga atemperara su discurso y comenzara a alejarse de los planteamientos radicales del duque de Osuna, de quien Quevedo era secretario, pues el virrey de Nápoles, fuera de control, actuaba como un verso suelto en Italia, y don Baltasar requería más y mejores aliados cortesanos para conquistar el poder. Era preciso manifestar firmeza en la defensa del catolicismo y no alterar a Roma.
No debe pasarse por alto que todo este debate sobre la reforma moral de la monarquía estaba estrechamente vinculado a la guerra, a una política agresiva con veleidades imperialistas. Las corrientes más intransigentes y radicales empujaban a ello. En 1619 se tomaba la decisión de intervenir y enviar a los ejércitos a los campos de batalla centroeuropeos, y el 8 de noviembre de 1620 tuvo lugar la batalla de la Montaña Blanca, en las cercanías de Praga, donde, según cuenta la leyenda, se alcanzó la victoria gracias al carmelita descalzo español Domingo de Jesús María, que enardeció a las tropas y se lanzó hacia las filas enemigas enarbolando como estandarte una imagen que había sido profanada por los protestantes41.