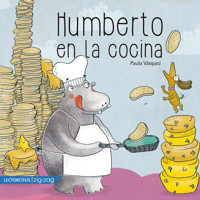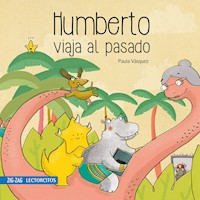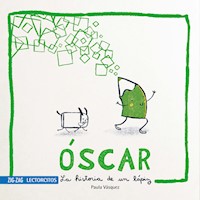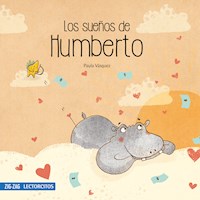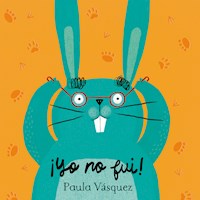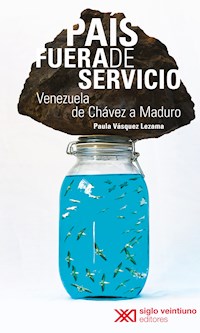
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El triunfo electoral de Hugo Chávez y su llegada al poder en 1998 transformaron a Venezuela, en nombre de la utopía, en un infierno social. El llamado socialismo del siglo XXI dejó al país en escombros. El chavismo acabó siendo una dañina mutación que transformó las ayudas gubernamentales a los pobres, a los damnificados y a los desamparados en un clientelismo populista que erosionó los fundamentos de la democracia. El resultado fue la generalización de la pobreza a tal punto que todo el pueblo quedó damnificado y la sociedad entera, sumida en el desamparo. Este libro ofrece sin patetismo una lectura desde y a partir de los sucesivos trabajos de campo llevados a cabo en el marco de diversas investigacio- nes. La tragedia de Vargas de 1999; el caso del agricultor huelguista de hambre, Franklin Brito, fallecido en 2012; la explosión de la refinería de Amuay y la escasez severa de comida, por ejemplo, constituyen objetos que funcionan como prismas que permiten ver patrones en los que se asienta el poder del chavismo: el estado de excepción como la regla, la victimización de los pobres, el uso de la compasión para imponer el autoritarismo, la reducción del ciudadano a su cuerpo biológico. Para la izquierda de la izquierda en Francia, la revolución bolivariana fue un modelo hasta hace muy poco. Incluso hay algunos que dudan de la magnitud de la crisis venezolana, aun cuando se dis- tancian políticamente de Nicolás Maduro. Sin eludir la gran responsabilidad de los gobiernos anteriores al chavismo ni de la oposición venezolana en la miseria social y política que corroe a Venezuela, este libro aborda diferentes niveles de conflictos generados por los gobiernos sucesivos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÍNDICE
PRÓLOGO
LA EXCEPCIÓN SE CONVIERTE EN LA REGLAO CÓMO INSTAURAR UNA DICTADURA
Manifestaciones y represión; Una lucha invisible desde el norte; La guerra de trincheras y su trasfondo; Micropolítica del resentimiento
SOBRE LA DEPREDACIÓN. UN PUNTO DE VISTA PERSONAL
Consumismo rentista; Llego a París y tengo que luchar para dar mi versión; El chavismo no cayó del cielo; El camino a la dictadura; La base de la política económica chavista es un control de cambios que favorece la corrupción; Una impostura política profundamente antidemocrática; Los verdugos de la prensa de izquierda no chavista; Pérfidos tecnócratas
EL PETRÓLEO. LA CLAVE ESTÁ EN EL SUBSUELO
El enigma petrolero de Chávez; La “trama estéril del petróleo”; La presencia china o una falsa nacionalización; Los crudos pesados y extrapesados de la cuenca del Orinoco; De la catástrofe petrolera; “¡La función debe continuar!”; Chivos expiatorios y guerra de versiones; Ruinas petroleras; Vidas petroleras truncadas; Minería y militares en la Orinoquia
EL ABANDONO
La tragedia de barrio adentro; Controlar el suministro, producir el desabastecimiento; La arepa, el pan y la desconfianza; Soledad; Éxodo; Esperanza
EPÍLOGO: COMO SI FUERA UN PAÍS GUERRA
Distopías trashumantes; Superposición de catástrofes y ayuda humanitaria
AGRADECIMIENTOS
sociologíaypolítica
traducción
SANDRA CAULA
PAÍS FUERA DE SERVICIO
VENEZUELA DE CHÁVEZ A MADURO
por
PAULA VÁSQUEZ LEZAMA
siglo xxi editoresCERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310, CIUDAD DE MÉXICOwww.sigloxxieditores.com.mx
siglo xxi editores, argentinaGUATEMALA 4824, C1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINAwww.sigloxxieditores.com.ar
anthropos editorialLEPANT 241-243, 08013, BARCELONA, ESPAÑAwww.anthropos-editorial.com
Catalogación en la publicación
NOMBRES: Vásquez Lezama, Paula, autora | Caula, Sandra, traductora
TÍTULO: País fuera de servicio : Venezuela de Chávez a Maduro / por Paula Vásquez Lezama ; traducción, Sandra Caula
DESCRIPCIÓN: Primera edición. | Ciudad de México : Siglo XXI Editores, 2020.
COLECCIÓN: Sociología y política
IDENTIFICADORES: ISBN 978-607-03-1101-7;
isbn-e 978-607-03-1102-4
TEMAS: Venezuela – Política y gobierno – 1999- | Chávez Frías, Hugo | Maduro, Nicolás – 1962-
CLASIFICACIÓN: LCC F2329 V3718 | DDC 987.0642
primera edición, 2020
© siglo xxi editores, s. a de c. v.
isbn 978-607-03-1101-7
isbn-e 978-607-03-1102-4
primera edición en francés
© libella, 2019. 7 rue des canettes, 75006, paris
pays hors service: venezuela: de l’utopie au chaos
derechos reservados conforme a la ley.
prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.
A la memoria de mi padre, Eduardo Vásquez
PRÓLOGO
Finaliza noviembre de 2017. Estoy en París, la ciudad en la que vivo desde hace unos veinte años, donde he hecho mi carrera y mi vida. Soy venezolana, pero también francesa desde 2003. Desde que vivo en Francia, hablo una vez al día con mi madre, que está en Caracas. Me dice, y mi hermana lo confirma, que ella y mi padre han perdido mucho peso. Se les caen los pantalones cuando caminan. “Seguro es porque casi no hay pan y conseguir harina para las arepas es imposible. Es muy difícil encontrar carne y el pescado está muy caro”. Pero mi madre no se queja en absoluto. Tiene buena salud y los medicamentos que les llevé en julio van a durarles hasta el año próximo. “No te preocupes. Estamos bien y, de todos modos, estamos muy viejos [mi padre y ella] para comer carne.” Organizo un envío de alimentos y productos de cuidado diario a través de España. Allí, gente que probablemente tiene contactos con las aduanas venezolanas ha creado empresas de mensajería para enviar alimentos y medicinas a Venezuela. El precio es doce euros por el primer kilo y ocho euros por cada kilo adicional. El correo venezolano apenas funciona y los clásicos couriers privados internacionales están prácticamente prohibidos en el país debido a los controles aduaneros. De modo que un nuevo mercado aparece para los venezolanos residentes en el exterior que crean estas empresas. Se les paga en euros, en dólares o en libras esterlinas; entregan las cajas con los preciosos envíos de quienes, desesperados, ven de lejos cómo se degrada el nivel de vida de los suyos. Para Navidad, envío frutos secos y miel –muy útil, porque no hay azúcar–, galletas y, a petición de mi madre, latas de sardinas. “A tu papá le encantan y es una fiesta cada vez que las consigo en el supermercado, pero es muy raro. Todavía podemos comprar pescado fresco una vez a la semana, pero quién sabe por cuánto tiempo, los precios suben todo el tiempo…” Durante el primer trimestre de 2018, la inflación llegó a dos mil por ciento y para el final del año, el Fondo Monetario Internacional prevé un millón por ciento. El Banco Central de Venezuela ya no publica sus propias cifras… Las pensiones de mis padres apenas les permiten comprar algunos productos frescos –mi papá fue profesor de filosofía durante unos treinta años en la Universidad Central y en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, y en la Universidad de Los Andes, en Mérida–. Mi mamá también enseñó ciencias humanas en un instituto universitario de formación técnica, el Colegio Universitario de Caracas.
No tengo intención de conmover a nadie con estas líneas. Al describir el absurdo venezolano, no pido ayuda. No elijo la primera persona al escribir para crear empatía, sino para intentar una autoetnografía: descifrar el enigma del caos venezolano a partir de mi experiencia como investigadora. Desde la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, nada tiene sentido en ese país. Las crisis se suceden, como los espasmos o las convulsiones; marcan la vida cotidiana de quienes viven con un salario, de los que no tienen las conexiones necesarias con el gobierno para garantizarse fuentes de ingresos en “divisas fuertes” ni dólares para vender.
Las entrevistas que realizo como parte de mis investigaciones etnográficas son a veces una colección de escenas absurdas. Por ejemplo, Graciela, de Punto Fijo, en el estado de Falcón, me contó en junio de 2017 cómo se las arregla con la crisis de billetes y monedas: “Los cajeros automáticos sólo te dan diez mil bolívares al día y hay cosas que nada más se pueden pagar en efectivo. Así que hay comerciantes que te ‘venden’ dinero en efectivo: con una comisión del cincuenta por ciento, te debitan cien mil bolívares de tu tarjeta de débito y te dan cincuenta mil bolívares en efectivo”. Mi trabajo consiste antes que nada en darle inteligibilidad a esta situación de la que yo también formo parte y que me cuesta entender.
La crisis de dinero en efectivo de 2017 y 2018 somete a los venezolanos a una vida cotidiana muy difícil. La gestión económica del presidente Maduro tuvo el efecto –o el objetivo– de destruir los medios de pago. Hacer una compra o pagar por un servicio es una pesadilla. En los últimos dos años, he visto a mis allegados comprar dinero en efectivo varias veces, al doble de su valor, para poder pagar bienes o servicios.
A principios de 2018, Graciela me dice que está muy preocupada porque sus sobrinos no han ido a la escuela desde hace una semana. Su hermano no tiene dinero para pagar el transporte público. Gana el salario mínimo y su familia la forman cuatro personas. En mayo, Graciela se va a Ecuador. Se las arregla para irse en avión a Guayaquil. Es técnica en computación y encuentra un trabajo que le permite ahorrar dinero para enviárselo a su familia en un futuro cercano. “La única solución era irme, porque no tengo hijos, soy la más joven y puedo organizarme para ayudarlos.” Desde que está en Ecuador me escribe regularmente y me pide vaticinios. Sus padres sobreviven en Punto Fijo gracias al dinero que ella logra enviarles.
Pero hablar de la crisis venezolana en Francia causa malestar. A menudo tengo la sensación de que, entre mis colegas, se trata de un tema incómodo que prefieren evitar, porque alude a las posiciones políticas e ideológicas que algunos dirigentes franceses “progresistas” han tenido con respecto al chavismo. Cuando mis colegas no son especialistas en Venezuela o América Latina, se impone el silencio. La mayoría son de izquierda y el tema es muy incómodo. Con personas de otros horizontes y fuera de mi mundo profesional, las expresiones de solidaridad son más espontáneas y se mezclan con la incomprensión.
Por otra parte, desde 2013, los medios de comunicación franceses me piden que actúe como experta en la materia. Es una tarea difícil, porque mi opinión es claramente crítica con el gobierno actual, pero la distancia en mis intervenciones se impone a causa de mi papel de experta. Cuando los medios de comunicación me llaman, dejo claro que no soy “representante de la oposición venezolana”, no milito en un partido político, no estoy financiada por una organización que busque atacar la revolución bolivariana –no, no soy un agente de la cia a quien le pagan para desestabilizar una “hermosa experiencia progresista y popular latinoamericana”.
Muchas veces, los periodistas franceses que me llaman quieren tener un contrapeso para militantes de Francia Insumisa,1 por ejemplo. Un chavista y un “no chavista”, dicen. La polarización en pleno apogeo en nombre de una objetividad que no es tal, en la medida en que uno de los participantes es miembro de un partido político.
En esas circunstancias, a menudo veo cómo la crisis venezolana se subestima y pasa desapercibida. En el fondo, el problema no es tanto comprender la situación como la descripción misma de los hechos. Mi punto de vista no es incuestionable, pero no se puede comparar con el de alguien que sólo fue a Venezuela una semana, por invitación del gobierno, a ver los logros revolucionarios como si se tratara de una visita a un parque temático: el “bolivarianismo Disney” para académicos y políticos “progresistas” del “primer mundo”, como decimos entre colegas venezolanos.
Soy socióloga y antropóloga; comprometida con la vida pública, trato de no servir a ningún dogma. Mis estudios en la Universidad Central de Venezuela, a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, marcaron mi carrera. Cuando terminé el bachillerato en 1986, hubo varias huelgas universitarias y comencé tarde una licenciatura en sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central. Los cursos de inglés y portugués llenaron ese periodo preuniversitario, trastocado por huelgas y movilizaciones, presagios del colapso del sistema político de democracia representativa establecido desde 1960. Por lo tanto, en 1989, cuando los disturbios del Caracazo –un evento significativo para mi generación nacida veinte años atrás– yo era estudiante en la Escuela de Sociología, lo que no era un hecho anodino, porque ése era uno de los bastiones más radicales de la izquierda universitaria.
Tras la elección de Carlos Andrés Pérez como presidente de la República en diciembre de 1988, poco después de su toma de posesión –llamada por los venezolanos la “coronación”, por la pompa y la lista de invitados, entre los que se encontraba Fidel Castro–, en febrero de 1989, estallaron los disturbios. Hasta marzo, hubo escenas de saqueo en las principales ciudades del país; luego el gobierno suspendió las garantías constitucionales y estableció un toque de queda. Hubo alrededor de mil muertos y la nación venezolana quedó profundamente afectada.
Los representantes de la izquierda francesa citan con frecuencia El Caracazo,2 en especial los portavoces de Francia Insumisa –defensores incondicionales de la revolución chavista–, como punto clave en el inicio de una “gran revolución popular” que llevaría a Chávez al poder en 1998. Este mensaje fabricado, fácil y siempre a la mano –la revolución bolivariana como resultado de un gran movimiento popular, ignorando el importante componente militar y militarista de su origen– se repite en los televisores franceses como justificación última del autoritarismo y la represión de los gobiernos de Chávez y Maduro, sugiriendo que “antes de ellos era peor”; es decir, en el periodo de la democracia representativa. Esta percepción caricaturesca de la historia reciente de Venezuela es una completa manipulación con un objetivo político: la construcción retórica de un sujeto revolucionario ideal y del tránsito, por decirlo en palabras de Jean-Luc Mélenchon, de un “pueblo rebelde” (el del Caracazo de 1989) a un “pueblo revolucionario” (el que llevará a Chávez al poder).
Pero lo que se esconde en esta versión de las cosas es que el Caracazo también marca el inicio de una serie de acontecimientos sangrientos, el más importante de los cuales será el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 contra Carlos Andrés Pérez. Orquestado y dirigido por Hugo Chávez, teniente del ejército, su objetivo explícito era matar al presidente de la República. El Chávez de 1992 no era revolucionario ni socialista en absoluto; esgrimía un discurso nacionalista, antipartidos y antisistema, y reivindicaba el golpe de Estado como medio de acción política. Recordar a ese Chávez provoca reacciones apasionadas en quienes profesan una gama de valores políticos de geometría variable, donde hay buenos y malos golpistas, buenas y malas víctimas, buenos y malos regímenes autoritarios. Por lo tanto, el debate en los medios de comunicación franceses sobre cualquier aspecto de la historia, la política e incluso la cultura venezolana es a menudo objeto de ideologización y polarización por parte de grupos políticos que defienden a toda costa el proyecto político de Chávez. En verdad, como me dijo una periodista: “Para Francia Insumisa, Venezuela es un tótem”.
Cuando se recuerdan las conversaciones y se miran las encuestas de los años noventa, es evidente que los venezolanos buscaban un “hombre fuerte”. Fue así como se instauró un movimiento contra la democracia representativa y aun contra la política a secas. Ese “hombre fuerte” apareció durante el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Hugo Chávez era un hombre de carisma que al principio de su vida pública no se llamaba socialista, sino que quería salvar la nación de la calamitosa gestión de los partidos políticos. El apoyo de la izquierda a la causa de Chávez en 1992 estuvo lejos de ser unánime y la izquierda que lo seguirá en 1998 saldrá sobre todo de la universidad.
La Universidad Central de Venezuela albergaba todas las tendencias políticas, pero la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales fue sede de una izquierda radical que no aprobó plegarse al pacto institucional y tuvo dificultades para “pacificarse” pues, cuando fracasó la lucha armada en los años sesenta, era un bastión de la guerrilla urbana. Algunos profesores lideraban disturbios políticos en el campus. Como estudiantes, teníamos libertad para unirnos o no. No hubo adoctrinamiento académico, pero los radicales estaban en los pasillos para organizar a su militancia. Esta ala radical era muy minoritaria en comparación con los partidos políticos de izquierda –Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Movimiento Al Socialismo (MAS) y La Causa R– pero estaba muy presente. De modo que conocí en los pasillos universitarios a un buen número de personas que luego se convertirían en altos funcionarios chavistas de grupos y partidos de extrema izquierda, entre ellos Bandera Roja (que poco después del triunfo de Chávez será disidente del chavismo), la Liga Socialista y el Movimiento 80, que acompañarían a Chávez para formar el Movimiento V República y ganar las elecciones de 1998.
Veinte años después de ese triunfo electoral, el resultado de la revolución chavista es una pesadilla para el país: estamos frente a un Estado de enormes dimensiones, colapsado, una especie de plataforma distribuidora de las importaciones, compuesto por una serie de empresas financiadas con las divisas de la renta petrolera, frecuentemente de manera ilícita. Este consorcio de empresas insolventes estatales –no digo públicas sino estatales, en el sentido de que se financian con dinero del Estado–, lo gestiona una oligarquía, la “burguesía bolivariana”, y sus redes nacionales e internacionales, enriquecidas especulando con los fondos de la renta petrolera. Es un monstruo burocrático en bancarrota, que “administra” un gran número de empresas expropiadas y saca provecho de mercados lucrativos: la distribución masiva, el agua, la electricidad, el acero, los insumos agrícolas, la telefonía, el metro de Caracas, el cemento, la banca, los medios de comunicación, etcétera. Las consecuencias para la población de esta quiebra –cuyas proporciones son difíciles de cuantificar por estar blindada herméticamente contra cualquier auditoría– son inimaginables. Este abandono ha provocado una espiral de carencias y enfermedades que afectan y empujan a millones de venezolanos a los países vecinos y más allá, con la esperanza de encontrar dólares y cambiarlos en el mercado negro para enviarlos a los parientes que se quedaron e impedir que mueran de hambre.
La vida cotidiana en este país fuera de servicio, cuya infraestructura está destruida, es como un escenario de ciencia ficción, una distopía, una pesadilla en la que todo el mundo reza para no enfermarse, porque es imposible conseguir medicamentos y las compañías de seguros están en quiebra. La población ha sido abandonada a su suerte y la economía está marcada por dos años consecutivos de hiperinflación, algo que rara vez se ha visto en la historia. Aumenta la desigualdad social entre los que pueden recibir divisas y los que no tienen esa oportunidad y la diferencia entre esos dos sectores es evidente en la calle. Fatalmente, el resentimiento crece y el tejido social se disuelve entre la violencia y la represión.
Este libro es una genealogía personal del colapso de un modelo, de un sistema político, a menudo malentendido por ininteligible. Veinte años después, la revolución bolivariana revela su verdadero carácter, el de un gran proyecto de reforma del Estado destinado a desactivar todas las formas de control financiero y legal en la gestión institucional. Al final, la cuestión ideológica o programática se diluyó en el deseo de mantener el poder. Es un sistema político basado más en la fuerza del militarismo que en la democracia participativa, de la que el comandante Chávez estaba tan orgulloso. Porque la revolución bolivariana no es tanto “un modelo de producción autogestionada o una distribución más justa de los ingresos petroleros” –como señala Jean-Luc Mélenchon, iracundo, cuando se habla ante él de la tragedia venezolana en los medios de comunicación franceses– como una forma de destrucción sistemática desde el interior de las instituciones democráticas que pudiesen constituir un freno al ejercicio del poder.
La “guerra económica” y, desde 2017, las “sanciones económicas” son los argumentos que han invocado los gobiernos de Chávez, primero, y Maduro, después, para eludir la responsabilidad de la crisis. Pero en realidad las sanciones de Estados Unidos, Canadá y Panamá contra funcionarios del gobierno venezolano tienen dos niveles. El primero se refiere a la congelación, o incluso la confiscación, de los activos de los inversores estrechamente vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. Son sanciones individuales en el contexto de las investigaciones penales en dicho país.3 El segundo nivel tiene consecuencias más graves para la economía petrolera, ya que el gobierno de Estados Unidos ha prohibido la especulación con los bonos de la deuda emitidos después de 2017 por el gobierno venezolano o por PDVSA, la compañía petrolera nacional. Pero esta medida no afecta al comercio ni a las importaciones, en particular de alimentos o medicamentos, sino que tiene por objeto la especulación financiera directamente relacionada con las transacciones petroleras con países extranjeros.4
El modelo venezolano que describo, resultado de una serie de políticas y mecanismos institucionales que se han puesto en marcha en los últimos dos decenios, ha tenido como efecto desalentar o incluso destruir la producción local, y ha sido muy poca la inversión en empresas que puedan innovar en agricultura sostenible y en líneas de producción de rubros agrícolas locales. Peor aún, estas políticas han estimulado la especulación financiera y la creación de empresas fantasmas, especialmente para las importaciones. Ésta es la gran paradoja de la “Revolución Bolivariana” de 2018: en los últimos veinte años, el endeudamiento desmesurado, desordenado y consumista ha sido creado por el Ministerio de Hacienda venezolano, y ha servido para enriquecer a una nueva clase social a través de la especulación con divisas otorgadas a tasas preferenciales. Los venezolanos, abandonados, han entrado definitivamente en la espiral del hambre.
Este libro no es un trabajo científico. Es el resultado de reflexiones elaboradas mientras vivía de manera muy encarnada las experiencias cotidianas, con frecuencia extremas, propias de la crisis en este país. Una situación que suele ser ininteligible e incomprensible. Si algunos pasajes pueden parecer demasiado convulsos o impregnados de impresiones personales, es justamente porque ni siquiera los venezolanos solemos tener el tiempo para entender y no queda más alternativa que vincular las nuevas realidades a las experiencias pasadas, a los recuerdos, a las asociaciones libres y a los compromisos de cada quien. Y, al mismo tiempo, es mediante mi propia historia que intento ordenar ese caos, siguiendo un plan que sólo puede ser el mío.
1 Francia Insumisa (la France Insoumise) es un partido político de izquierda y extrema izquierda creado en 2016 por Jean-Luc Mélenchon (1951), profundamente antiliberal. Salido del ala izquierda del Partido Socialista, Mélenchon articula primero un frente junto con el Partido Comunista, del cual es candidato en las elecciones del 2012, obtiene 11% de los votos y se posiciona como ferviente opositor de François Hollande. En las elecciones de 2017 vuelve a quedar en el cuarto puesto en las presidenciales como candidato de Francia Insumisa, con 19% de los votos. En abril de 2018, las cuentas del financiamiento de la última campaña presidencial del partido son objeto de una verificación judicial preliminar por parte de la fiscalía de París.
2 Abordo el tema del Caracazo de forma recurrente en mis trabajos académicos. Véase “Le Caracazo (1989) vingt ans après. De l’économie morale à l’instrumentalisation politique de l’émeute au Venezuela,”, Revue Internationale de Politique Comparée, 18 (2), 2010, pp. 127-142.
3http://crimenessincastigo.blogspot.com/2018/05/el-futuro-de-las-sancio-nes.html, 2 de junio de 2018.
4 Cinco años después de las primeras sanciones, en agosto de 2019, la administración del presidente Donald Trump impuso medidas aún más severas, que congelan los activos del Estado venezolano en suelo norteamericano, con la intención de ejercer mas presión para lograr la salida de Maduro.
LA EXCEPCIÓN SE CONVIERTE EN LA REGLAO CÓMO INSTAURAR UNA DICTADURA
Desde su llegada al poder, el régimen chavista ha tratado de eliminar gradualmente los contrapoderes previstos en la Constitución. Para lograrlo, el gobierno de Nicolás Maduro ha usado la crisis económica que él mismo provocó. La “guerra económica” se convirtió en el leitmotiv. Según el gobierno, la hiperinflación, la escasez y el colapso del sistema bancario son causados por “enemigos” en las filas de la “oposición” financiados por la “extrema derecha colombiana” y Estados Unidos.
La guerra económica ha sido la justificación para desplegar toda una serie de medidas autoritarias, porque el gobierno debe, según dice, “defender al país de sus enemigos”. Una de las medidas más espectaculares se tomó el 30 de marzo de 2017: ese día, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la más alta jurisdicción del país, se concedió a sí mismo las facultades legislativas de la Asamblea Nacional por considerarla “en desacato”. Los jueces de este Tribunal, todos miembros del partido gobernante, son instrumentos políticos del régimen. Al asumir las facultades del parlamento, el TSJ puso fin a la separación de poderes, es decir, a la democracia.
Así, se ha instalado el estado de emergencia permanente. Siguiendo a Carl Schmitt, el soberano decide el estado de excepción.1 La aniquilación de la democracia venezolana es el resultado de la represión política para suprimir a los adversarios, a quienes se considera enemigos, mediante el uso de las propias instituciones del Estado de derecho.
La idea de una guerra económica sirvió entonces para establecer el Estado de excepción permanente que tanto ayudó a Chávez. Y es la traducción legal del mensaje político de Maduro: la escasez que afecta a la población no pondrá en peligro los intereses de la nomenklatura que dirige al país. A partir de ese momento el ejecutivo se apropia del poder Judicial y se confía a los militares. El gobierno cree que puede sobrevivir a la crisis y superar las “circunstancias” desfavorables. Es por eso que Maduro sólo de vez en cuando toma medidas que son más que nada paliativas. El objetivo no es salvar la economía, es permanecer en el poder.
MANIFESTACIONES Y REPRESIÓN
“¿Por qué no hay manifestaciones contra Maduro? ¿Por qué no se manifiesta ‘el pueblo’ contra el gobierno en Venezuela? ¿Por qué éste sigue en el poder?” Me preguntan esto de manera recurrente en Francia. Me piden una respuesta simple para una situación que surge de un sistema de poder muy complejo. Un sistema bloqueado, donde todo se superpone y se retroalimenta. Un sistema de control social constituido por ramificaciones e interconexiones, basado también en complicidades. Que funciona.
Entre febrero y marzo de 2014, el país vivió al ritmo de disturbios y manifestaciones. Mataron a 43 personas y hubo cientos de heridos.2 Aunque la crisis social se convirtió en política, paradójicamente, esta ola de manifestaciones no condujo a una oposición más articulada. Las manifestaciones y su desproporcionada represión en las calles de las principales ciudades del país, entre febrero y junio de 2014, tuvieron un impacto profundo, pero sólo dejaron tras ellas un sentimiento de gran frustración, pues no condujeron a movimientos políticos capaces de representar una alternativa. En las calles se palpaba la indignación ante una situación que se percibe como injusta. Se suma a ello que entre 2014 y 2015 el gobierno se volvió más duro y autoritario. El equipo de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, sobrevivió a la crisis de 2014 sin abrirse a ninguna negociación con los que lo impugnan. Por el contrario, la represión se convirtió en la consigna de la política oficial. Ese año, una resolución del Ministerio de Defensa autorizó la represión de las manifestaciones con armas de fuego.
La revuelta de 2014 terminó con un flagrante acto de injusticia: el arresto de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular. Fue una medida extrema que inaugura el encarcelamiento político como medio de represión. No apruebo la estrategia de esa parte de la oposición venezolana que alentó la revuelta llamada La Salida (en esta oportunidad, Leopoldo López y María Corina Machado). Pero hay que decir que el gobierno respondió con una represión desmedida.
El arresto de Leopoldo López fue un acto de injusticia que sembró el miedo. Uno de los fiscales en el juicio de López, Franklin Nieves, admitió posteriormente en un video público que las pruebas que llevaron a la detención del opositor habían sido manipuladas.3 Acusado de promover la violencia en las calles de Caracas en febrero de 2014, tras la emisión de un video en el que pedía la dimisión de Nicolás Maduro, el propio Leopoldo López se entregó a los agentes de las fuerzas del orden en medio de una manifestación. Su rendición fue un espectáculo, filmado y televisado. A la camioneta de la policía la rodeó una multitud de manifestantes que le impedía salir. La confusión fue total: ¿se había acercado Leopoldo López a las autoridades para dialogar? ¿Había ya una orden de detención en ese momento? La jueza que firmó la orden de arresto de Leopoldo López, Ralenis Tovar dijo, en noviembre de 2017,4 que había sido presionada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, para que acusara a López de las muertes de Bassil Da Costa y Juan Montoya, estudiantes asesinados durante las manifestaciones. La magistrada decidió hablar tras fugarse a Miami después del asesinato del magistrado Nelson Moncada, quien ratificó la condena de la pena de cárcel de López a 13 años de prisión. Y a su vez, Luisa Ortega Díaz dijo más tarde que estaba bajo presión de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, para cambiar el tipo de crímenes de los que se acusaba a Leopoldo López en la instrucción del caso.5 Luisa Ortega Díaz, exiliada en Bogotá desde 2018, no aportó ninguna prueba concreta de esta presión de Diosdado Cabello. La ex fiscal es un personaje oscuro que no termina de revelar los detalles precisos de lo que dice saber. Finalmente, Leopoldo López fue sentenciado a 14 años de prisión por la jueza Susana Barreiros, por incitación a la violencia. Entre febrero de 2014 y agosto de 2017, lo encarcelan en Ramo Verde, una prisión militar de alta seguridad en Caracas. Pocos meses después de su encarcelamiento, los miembros del partido Voluntad Popular intentaron hacer de la huelga de hambre una forma de protesta. Hubo una proliferación entonces de protestas muy físicas, como si fuera necesario exhibir violencia autodestructiva, violencia contra uno mismo, para ganar visibilidad y crear eventos extremos para evitar que el encarcelamiento de López fuese olvidado.6 Leopoldo López es confinado a arresto domiciliario en julio de 2017. Esta decisión de “liberar” a López, es decir, de darle casa por cárcel con un brazalete electrónico, se enmarca en un contexto difícil para el gobierno de Maduro. El propósito de la maniobra era neutralizar la presión de la oposición para que lo liberaran. De hecho, en la prensa internacional de 2017, no era raro leer “liberación” cuando se reportaba el acontecimiento, cuando en realidad se trataba de prisión domiciliaria. López, en cierto modo, perdió su valor de cambio. No será sino en abril 2019 cuando él se fugará bajo la tutela del liderazgo de Juan Guaidó (de quién hablaré al final), en una efímera tentativa de insurrección de las fuerzas del orden leales a Maduro.
En el año 2015 se fortalecieron las fuerzas políticas de la oposición. En diciembre, durante las elecciones parlamentarias, obtuvieron su victoria más significativa desde que llegó el chavismo al poder: ganaron la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional. El triunfo de la coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), planteó muchos desafíos para esta alianza heterogénea. La labor legislativa que se debía realizar era amplia: encontrar soluciones para la crisis económica, amnistiar a los presos políticos y restablecer los procedimientos normales para designar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas. Pero el presidente Maduro nombró a los miembros del poder Judicial para el periodo siguiente con magistrados que le eran políticamente cercanos, antes de que la oposición asumiera sus nuevos cargos en la Asamblea y lo hiciera, tal como le correspondía. Al mismo tiempo, la MUD luchaba contra el Consejo Nacional Electoral para que se reconociera la victoria de otros cinco diputados, a fin de obtener la mayoría absoluta.
Para contrarrestar la victoria de la oposición, el presidente saliente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció la creación de una “Asamblea Comunal”, un órgano paralelo aprobado por Nicolás Maduro como “el órgano legislativo oficial del pueblo”. Ésta se concretizará casi dos años después, con una Asamblea Constituyente elegida de manera muy cuestionable. En diciembre de 2015, el chavismo también había interpuesto un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, impugnando la elección de tres diputados de la MUD y, por lo tanto, impidiendo que la oposición contara con una mayoría absoluta, dos tercios de los miembros del parlamento, en la Asamblea Nacional.
A lo largo de 2015, la MUD trató de enfrentar el despliegue de recursos legales y administrativos que desplegó el gobierno de Nicolás Maduro para impedir que los representantes legislativos de la oposición ejercieran sus mandatos. Tales procedimientos de “inhabilitación”, para utilizar la jerga jurídica gubernamental, los propuso el Tribunal Supremo de Justicia. En julio de 2015, por ejemplo, se prohibió la asistencia de Daniel Ceballos, María Corina Machado y Enzo Scarano al parlamento. Estos tres diputados, vaya casualidad, nunca habían perdido una elección. La persecución judicial con fines políticos se intensifica cada vez que el gobierno se siente amenazado.
El acoso judicial se convirtió entonces en un enfrentamiento físico dentro de las propias instalaciones de las instituciones. El 5 de julio de 2017 –Día de la Independencia– el asalto violento de manifestantes afines al gobierno, acompañados por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, en el propio recinto de la Asamblea Nacional, tiene un impacto profundo. Es una violación de uno de los espacios sagrados de la República. El principio de la separación de poderes ha sido pisoteado literal y físicamente. Las imágenes de las paredes blancas del Palacio Legislativo con las marcas de las manos ensangrentadas de los diputados y el personal herido son de una violencia sin precedentes. El video de un diputado tirado al suelo por hombres de uniforme, su cara ensangrentada, el relato de las personas secuestradas en el interior del palacio, amenazadas por grupos violentos que las esperaban afuera, enviaron un mensaje bastante claro por parte del gobierno de Maduro: no hay posibilidad de interrumpir el proceso de instalación de la Asamblea Constituyente, que va a sustituir a la Asamblea Nacional, en la cual la oposición es mayoría. Lo asombroso es que, a pesar de que el brutal asalto al parlamento por parte de las facciones chavistas y la Guardia Nacional Bolivariana ha dañado enormemente la imagen del gobierno de Maduro, las cosas siguen su curso. Maduro se impone, en cierto modo.
La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno de Maduro es un signo explícito de actuación dictatorial. La oposición parlamentaria rechaza las elecciones del 30 de julio de 2017, porque se basan en medidas arbitrarias. Se redefinen las circunscripciones electorales y los electores son zonificados según criterios arbitrarios e ilegales estipulados por el Consejo Nacional Electoral. La manipulación informática de las identidades y las profesiones de los venezolanos dan resultados sorprendentes. Las personas se buscan en la base de datos de esta institución con su número de cédula. Cuando consultan la circunscripción electoral en la que les corresponde votar en la Constituyente, un presidente universitario aparece registrado como empresario, un miembro de la oposición como jubilado. Para Nicolás Maduro, se trataba de romper con el sistema de una persona-un voto. En las elecciones de esa Asamblea Constituyente se suprimen los mecanismos básicos de la representatividad de los ciudadanos a través de elecciones.
Sin embargo, una gran parte de la población se movilizó para impugnar e impedir la elección de la Asamblea Constituyente, acudiendo al llamado de los dirigentes de la oposición. Estuve en Venezuela en el verano de 2017. El clima era extremadamente turbulento y políticamente incomprensible. El 16 de julio, la oposición organizó una recolección nacional de firmas para pedir que no se convocara la Asamblea Constituyente. Consiguió que 7.5 millones de venezolanos firmaran esta petición de un total de 19.5 millones de inscritos en el padrón electoral (Registro Nacional Electoral), a pesar de que la autoridad electoral le había permitido utilizar sólo 20% de las mesas electorales. Las colas fueron impresionantes y también lo fue la determinación.
Pero una gran paradoja cristaliza a finales de 2017, una vez instaurada la Asamblea Constituyente y extinguidas las manifestaciones de calle.7 Aunque el descontento social es inmenso, la gente se resiste a volver a las calles. Las protestas de años anteriores le han salido muy caras a los opositores y han dado pocos resultados. Las oportunidades políticas de la oposición casi desaparecen hasta finales de 2018. La decepción frente al chavismo es muy grande, pero no aparece una nueva conciencia política que pueda canalizarla y no termina de traducirse en una opción de cambio plausible.
En cualquier caso, Nicolás Maduro nunca ha podido llenar el vacío político dejado por Hugo Chávez y su actuación como presidente sólo decepciona a las bases leales durante quince años al proyecto revolucionario y a su carismático líder. El poder fáctico de Maduro reside en la coacción, el miedo y la represión.
UNA LUCHA INVISIBLE DESDE EL NORTE
El año 2014 es el año en el que la “calle” se manifiesta y se convierte en objeto de todos los deseos políticos. Estas revueltas no llamaron la atención del escenario mundial como las “primaveras árabes” que sucedieron unos años antes. Las calles venezolanas, también revueltas, no tuvieron el mismo aspecto para el público europeo. Para el progresismo mediático, las multitudes venezolanas no encarnaban un simpático movimiento de resistencia contra un odioso gobierno autoritario. Viendo las cosas desde Francia era sorprendente que no fuera posible asociar lo que sucedía en Venezuela con los todavía recientes acontecimientos de Egipto o Túnez. Como si los venezolanos no hubieran tenido derecho a la simpatía ni a la solidaridad. A los venezolanos se les negó el derecho a las apelaciones florales –“jazmín”, “clavel”– quizá caricaturescas, que caracterizaron a esos movimientos de calle antiautoritarios, pero que fueron tan exitosas en la escena mediática, académica y del análisis geopolítico. No hubo mesas redondas ni paneles de expertos en el que se compararan la Plaza Altamira de Caracas en 2014 con la Plaza Tahrir de El Cairo en 2011. Ni con la Plaza Taksim de Estambul en el 2013. El huelguista Franklin Brito,8 fallecido en agosto de 2010, nunca fue tratado en los medios como Mohamed Bouazizi, el vendedor de fruta que se inmoló en Túnez en diciembre de 2010.
Es cierto que Venezuela está demasiado lejos de Francia. Sin embargo, hasta en la prensa más especializada, los opositores venezolanos suscitaron dudas y desconfianza. La adjetivación les resulta incómoda, impera la duda y hasta la antipatía. Por ejemplo, la corresponsal del diario Le Monde que firma con el seudónimo de Marie Delcas calificó la consulta de julio de 2017 de “referéndum informal” y a los opositores venezolanos los llamó “antiMaduro”.9 El estigma de una “oposición de derecha” prevaleció. Como si estos rebeldes venezolanos no fueran parte del catálogo de los “buenos indignados”,10 como si el gobierno de Nicolás Maduro no fuera un poder contra el que es legítimo indignarse. Los franceses no escucharon la protesta en las calles venezolanas.
El término “guarimba” designa originalmente los escondites clandestinos de la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y resurge con fuerza durante las protestas de 2004 contra el gobierno de Chávez. No estoy de acuerdo con la guarimba como modo de protesta. Pienso que esta forma de actuar, apoyada por cierta oposición radical, ha sido perjudicial, contraproducente, arbitraria para la oposición venezolana. Poner escombros, troncos de árboles, basureros en la carretera y quemarlos en un país como Venezuela, donde los automóviles son a menudo el único medio de transporte, es irresponsable. He sido testigo de situaciones grotescas en las que la gente no podía llegar a sus citas médicas. Lo más absurdo es que las guarimbas tienen lugar principalmente en los barrios ricos de Caracas, al este de la ciudad. La clase media se encierra, los jóvenes de estos barrios se impiden a sí mismos circular. En efecto, no hay guarimbas ni en los barrios populares, donde serían reprimidos inmediatamente por los colectivos, ni en el centro de la ciudad, donde la policía y la Guardia Nacional reaccionan inmediatamente.
Las guarimbas se extendieron a otras ciudades del país –Maracaibo, Valencia, San Cristóbal, Barquisimeto– pero en absoluto constituyeron un movimiento uniforme ni organizado. Todo dependía de las circunstancias, de las emociones, del grado de irritabilidad de los manifestantes: como pude constatar, cuando alguien pedía paso por determinada emergencia, unos guarimberos razonaban y otros no. Había que convencerlos y hasta negociar. Estos jóvenes que organizaron las guarimbas se convirtieron en blanco de una brutal represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Una represión con armas de fuego.
Como sucede con tantas cosas en este absurdo país, los venezolanos estaban divididos respecto a los guarimberos. Rápidamente pasaban de ser héroes a ser delincuentes. Todo dependía de la persona con la que se hablara y del nivel de perturbación que causaran sus acciones. La clase media y rica de Caracas, a menudo se veía atrapada en esos cierres de calles y los guarimberos solían usar capuchas, para que no les tomaran fotos ni los pudieran identificar las fuerzas de seguridad.
Las guarimbas de La Salida en 2014 no se pueden comparar de ningún modo con las manifestaciones de 2017. La diferencia es crucial: las últimas las convocó un liderazgo de la oposición que había obtenido la mayoría de los escaños en el parlamento en 2015. Pero las manifestaciones de 2017 en las ciudades venezolanas tampoco fueron favorecidas con una calificación del tipo Occupy, como las manifestaciones y movimientos democráticos que entre 2014 y 2015 hubo en muchas partes del mundo. La desconfianza ante las movilizaciones venezolanas, trátese de las guarimbas o de grandes manifestaciones, reproducía los argumentos de la “oposición golpista de 2002”. Cuando la prensa internacional reportaba las grandes movilizaciones de 2017 éstas con frecuencia eran estigmatizadas del mismo modo. El chavismo ganaba casi sistemáticamente la batalla mediática, en especial en Europa. Un análisis un poco más largo, unas pocas líneas adicionales en un artículo, unos minutos más de emisión, habrían permitido introducir matices sobre el significado de esas protestas, que anunciaban la crisis brutal que se avecinaba y el fracaso estrepitoso de la “revolución bolivariana”.
De ese modo, las protestas venezolanas contra los gobiernos chavistas difícilmente se han escuchado durante muchos años. El aura progresista del régimen ocultaba con demasiada frecuencia su deriva autoritaria. Era como si los círculos de los intelectuales progresistas de los países democráticos del Norte no supieran qué hacer con las protestas venezolanas.
LA GUERRA DE TRINCHERAS Y SU TRASFONDO
Con Nicolás Maduro, la escena política se convirtió en una guerra de trincheras, con una distribución desigual de las fuerzas. A partir de enero de 2016, la oposición venezolana se enfrenta a un dilema. Ahora, con mayoría en la Asamblea Nacional, se imagina que podría liderar la lucha contra el régimen chavista en el campo legislativo. Pero nada sucede según lo previsto. El gobierno utiliza la elección “irregular” –según sus declaraciones– de tres candidatos de la oposición en el estado de Amazonas como pretexto para declarar “ilegal” a la Asamblea Nacional.
Cada ley aprobada posteriormente por los representantes electos de la oposición en el parlamento es invalidada por la Corte Suprema de Justicia. Esta estrategia gubernamental no sólo reduce al parlamento a un papel puramente simbólico. Tampoco permite realizar un debate político normal a los parlamentarios electos ni a los de los diversos partidos políticos de la oposición, ¡ni a los del Partido Socialista Unido de Venezuela!11 En una democracia, un parlamento es por definición plural. Las aspiraciones de los miembros pueden ser diversas. Pero para enfrentar el desafío de sobrevivir a las medidas del gobierno de Maduro, es necesario tener una postura única.