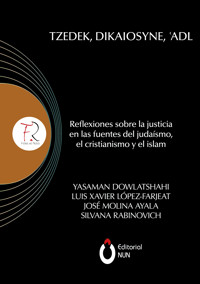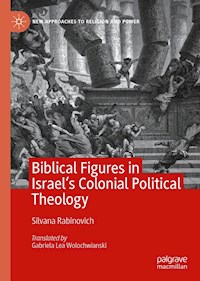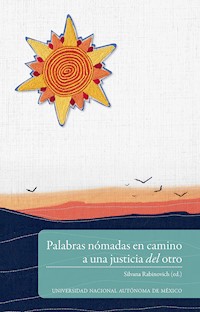
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Al modo de aquellos mapas de rutas nómadas en el desierto guiadas por los pozos de agua este libro traza ciertos recorridos cuya guía es la sed de justicia. Una justicia heterónoma que resumimos como "justicia del otro", que no "justicia para el otro". Palabras nómadas que fueron gestadas en los encuentros con dos pueblos recientemente sedentarizados (uno de México: los comcaac, navegantes del canal del Infiernillo y del desierto de Sonora; el otro de Africa: los saharauis, "hijos de las nubes" engendrados por el cielo del Sahara occidental).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CUADERNOS DEL SEMINARIO DE HERMENÉUTICA35
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICASSeminario de Hermenéutica
ÍNDICE
De ciertas rutas nómadas de la heteronomía, SILVANA RABINOVICH
Nomadismo y justicia
Una crítica desde el nomadismo del pensamiento, ANA MARÍA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA
Nomadismo, itinerancias comunitarias y líneas de fuga, PILAR CALVEIRO
Palabras nómadas: entre la tierra y el cielo
Sobre la tierra: nómadas y exiliados
Guerra nómada (decolonial), BERNARDO CORTÉS MÁRQUEZ
Elementos para una nomadología comcaac, MARIANO VILLEGAS OSNAYA
Tierra, JORGE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Por una humanidad hospitalaria. Apuntes para una cultura del exilio, HUGO CÉSAR VÁZQUEZ MORALES
Voces que llaman en el desierto (hospitalidades trashuman tes)
Badía: La huella del desierto como “fuerza de vida” en el pensamiento poético de Edmond Jabès, DANIVIR KENT GUTIÉRREZ
Animales nómadas. Reflexiones en torno a nuestra relación con las especies no humanas, RITA GUIDARELLI MATTIOLI GUTIÉRREZ
Nomadismo, CARLOS ÁNGEL AVIÑA BALLESTEROS
Saludo, té, melhfa y turbante. Resistencia y hospitalidad saharaui, GABRIELA MACEDO OSORIO
Tuiza, ELSA ARANZAZÚ BLÁZQUEZ MENES
Islam saharaui, JUAN HEIBLUM AMAYA
Canto, SHEKOUFEH MOHAMMADI SHIRMAHALEH
Tras las huellas del cielo
El cielo bienvenido: simbolismos del cielo en la ética de los pueblos nómadas, COSSETTE GALINDO AYALA
Un mundo donde quepan muchos cielos, OMAR ÁNGEL ARACH
Epílogo de cara al cielo. Constelaciones para guiar el camino, SILVANA RABINOVICH
Notas al pie
Aviso legal
DE CIERTAS RUTAS NÓMADAS DE LA HETERONOMÍA
SILVANA RABINOVICH
Al modo de aquellos mapas de rutas nómadas en el desierto —guiadas por los pozos de agua—, este libro traza ciertos recorridos cuya guía es la sed de justicia. Una justicia heterónoma que resumimos como “justicia del otro”, que no “justicia para el otro”.1
A diferencia del altruismo, que, a fin de beneficiarlo, busca extender al otro —desprotegido— los derechos otorgados por el propio concepto de justicia, la heteronomía desnuda el despojo inherente al Derecho cuestionando las prerrogativas del sí mismo —ciudadano— frente a ese otro —sin papeles— que tan frecuentemente es el habitante originario. Libre de certezas, la justicia heterónoma proviene de la escucha y se manifiesta con el gesto humilde que se deja enseñar encaminándose hacia el “menos de mí mismo”. Levinas supo encontrarlo en la sentencia pascaliana: “…‘Ese es mi lugar bajo el sol’. He aquí el comienzo y la imagen de la usurpación de toda la tierra”.2 En términos económicos, esta ética se podría traducir como decrecimiento. En términos políticos y epistemológicos, Deleuze y Guattari la expresaron como nomadología.
Palabras nómadas que fueron gestadas en los encuentros con dos pueblos recientemente sedentarizados (uno de México: los comcaac, navegantes del canal del Infiernillo y del desierto de Sonora; el otro de África: los saharauis, “hijos de las nubes” engendrados por el cielo del Sáhara Occidental). En las páginas que siguen se entrecruzan reflexiones y aprendizajes concebidos en el seno de un grupo interdisciplinario de investigación bajo el cobijo del proyecto PAPIIT IN-402317 “Heteronomías de la justicia: nomadismo y hospitalidad en el lenguaje”, que trabajó entre 2017 y 2018 en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En dicho proyecto las lecturas se vieron iluminadas —y cuestionadas— por el encuentro con saberes de los comcaac (mal llamados seris) y de los saharauis (anteriormente conocidos como beduinos del Sáhara Español). En su desconfianza de la trashumancia, el mundo sedentario de los Estados nacionales impuso fronteras que interrumpen las rutas nómadas. Esta política tiene origen en el choque de una economía basada en la acumulación y el mito del crecimiento —que deriva en el megaextractivismo voraz de la industria privada al amparo del Estado— con una economía austera y comunitaria que tiene una idea no acumulativa —ni privativa— de la propiedad. Formas otras de relacionarse con la tierra se dan cita en estas páginas con distintas voces y a través de sendas diferentes.
El libro inicia, en la sección “Nomadismo y justicia”, con dos trabajos que reflexionan, desde diversas disciplinas, sobre la justicia pensada desde la nomadología. Ana María Martínez de la Escalera abre el camino proponiendo, desde el nomadismo filosófico, una mirada crítica a nuestras limitadas formas (antropocéntricas, individualistas, racionalistas) de relacionarnos con el mundo. Nomadismo como “lección de existencia” propone la autora. Desde la filosofía spinoziana del cuerpo, a través de la nomadología de Deleuze y Guattari, el texto “Una crítica desde el nomadismo del pensamiento” invita a salir de la colonialidad del poder, también de la mano de Bajtín, carnavalizando el cuerpo en busca de otra justicia. Filosofía política heterónoma: estética, ética de la alteridad formulada a partir de experiencias de resistencia.
Por su parte, desde la ciencia política, Pilar Calveiro ahonda en la interesante diferencia entre nomadismo e itinerancia en experiencias autonómicas indígenas de nuestros días en México. Conceptos políticos de Deleuze y Guattari, como líneas de fuga, son puestos a prueba y recuperados en experiencias políticas de resistencia aquí y ahora. En el texto “Nomadismo, itinerancias comunitarias y líneas de fuga”, el proceso sedentarizador del Estado es analizado, junto a estos pensadores, en función de las acciones que buscan territorializar, uniformando, jerarquizando las singularidades; además, el texto lo actualiza en el contexto global. En contrapunto, el nomadismo se abre como acción desterritorializadora, que resignifica el territorio no como propiedad, sino como “espacio de habitación y de vida”. En este contexto las defensas territoriales nomádicas son ubicadas en un registro ajeno al del Estado sedentarizador, desde una exterioridad. Una vez aclarado el esquema de la nomadología tal como se presenta en Mil mesetas de Deleuze y Guattari, la autora propondrá la figura de la itinerancia para caracterizar ciertas luchas territoriales indígenas en México hoy, que no siempre son contraestatales sino que plantean posibilidades no estatales de organización. La justicia heterónoma cobra cuerpo y actualidad en este análisis político.
Estas dos investigaciones teóricas y metodológicas de tenor social, ético y político fungen como el diapasón que abre a la trashumancia de las palabras. En efecto, la segunda parte del libro, titulada “Palabras nómadas: entre la tierra y el cielo”, da lugar a reflexiones que se dieron “en el camino”, cuando el trabajo de investigación se puso a prueba en la experiencia del encuentro con alguno de los dos pueblos mencionados (en el marco del trabajo de campo). Así, estas palabras nómadas, intuidas en los desiertos, fueron concebidas desde tres momentos en el camino:
En un primer momento, ubicado Sobre la tierra (sección inicial), atentos a los trabajos de apertura sobre nomadismo y justicia, los autores se enfocan en ciertas estrategias de resistencia de nómadas y exiliados. En un segundo momento, la sección Voces que llaman en el desierto deja oír vocablos y nombres que —en el diálogo entre saberes— marcan la persistencia hospitalaria de los trashumantes. Al final, orientados Tras las huellas del cielo, el camino nos conduce a un cuestionamiento radicalmente heterónomo sobre nuestro lugar bajo el sol. El cielo, tradicional reservorio de promesas, guía en el camino físico y espiritual, se revela susceptible de colonización, “territorio” en disputa, y corre el riesgo de estrellarse contra la tierra… Pero detengámonos en las palabras nómadas que se presentan como aquellos pozos que marcan el camino heterónomo hacia la justicia del otro.
PRIMER TRAMO EN EL CAMINO:SOBRE LA TIERRA: NÓMADAS Y EXILIADOS
Bernardo Cortés, a la luz del diapasón de nomadismo y justicia, abre esta sección con una reflexión decolonizadora en torno a la palabra guerra. En su texto se despliega la máquina de guerra, propia de la justicia nómada según Deleuze y Guattari, para relacionarse con cuestiones concretas de defensa ante el despojo territorial producto del megaextractivismo. Sus reflexiones, que también atañen a los sentidos de la violencia, se nutren de la clásica caracterización que Ibn Jaldún hiciera de la valentía de los nómadas, así como también de los conceptos schmittianos relativos al enemigo en política.
Por su parte, orientando su mirada a la nación comcaac, y partiendo de la historia colonial, Mariano Villegas propone (desde Deleuze y Guattari, en busca de un afuera a la teoría althusseriana de los Aparatos Ideológicos del Estado) algunos “Elementos para una nomadología comcaac”. Entre estos elementos, a partir de la máquina de guerra, el autor se aproxima a los sentidos de la hospitalidad en esta cultura, su particular resistencia a la evangelización católica durante la llegada de los conquistadores, así como a la imposición de la autoridad. En este trabajo convergen la investigación histórica, el análisis filosófico y el trabajo de campo realizado en varias visitas al territorio comcaac en Sonora, particularmente al sitio arqueológico de La Pintada y a los testimonios de la defensa de la tierra por parte de los comcaac en nuestros días ante el despojo territorial que padecen de parte de la iniciativa privada con anuencia estatal.
Jorge Rodríguez, partiendo del análisis schmittiano del nomos de la tierra, se aproxima al ordenamiento espacial del Estado moderno, que solo concibe la vida sedentaria y la explotación de la “naturaleza” (cuyo correlato biopolítico será analizado por Agamben). Se trata de ver desde la teoría política cómo esta forma de organización estatal afecta la vida de las comunidades. Desde una perspectiva decolonial que, con Bauman, denomina “lo otro de la soberanía”, el trabajo explora los sentidos de la voz Tierra en estos dos pueblos de raigambre nómada, a partir de su defensa territorial frente al extractivismo a gran escala. Al final del texto, esta crítica y el consiguiente reclamo en defensa del territorio por parte de los pueblos originarios (“nómadas” en el sentido filosófico-político) encuentra eco en una cita profética de Walter Benjamin.
Este primer tramo en el camino de las palabras, provenientes de miradas críticas, concluye con voces de esperanza: formas de resistir en un mundo que busca cerrar el libre desplazamiento de aquellos que —víctimas del despojo— se vieron forzados a dejar su tierra. En sus “Apuntes para una cultura del exilio”, Hugo Vázquez apuesta por una humanidad hospitalaria. Lo hace desde testimonios actuales del exilio y con la ayuda de autores clave en la ética heterónoma como, por un lado, Levinas, Rosenzweig, Benjamin, notablemente Buber con su idea de comunidad y, por otro lado, Deleuze y Guattari. Levinas le permite hacer un cuestionamiento radical del sujeto ético de la modernidad, aquel sujeto fuerte y autocentrado, al que le presenta el espejo de su tan temida vulnerabilidad. Entonces, la esperanza emerge en este texto como una propuesta: el autor apunta a una “cultura del exilio”. Este texto anuncia el tramo que sigue en el camino. Da la clave de los testimonios de hospitalidad en el exilio, que se irán escuchando como voces que llaman en el desierto, formas de persistir trashumando.
SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO:VOCES QUE LLAMAN EN EL DESIERTO (HOSPITALIDADES TRASHUMANTES)
Las voces que se dejan escuchar en esta segunda parte de la ruta nómada combaten el sentido vulgar de la expresión “una voz en el desierto”. Lejos de ser voces no escuchadas, esta sección invita a aguzar el oído y abrevar de otros sentidos, desconocidos por nuestra mentalidad sedentaria. Todos los textos de este tramo fueron concebidos desde la experiencia que prodigaron a sus autores las visitas a los desiertos del Sáhara y de Sonora. Las lecturas se transformaron a la luz del encuentro con la justicia del otro.
Danivir Kent nos invita a adentrarnos, de la mano del poeta Edmond Jabès, en el corazón del desierto vivo llamado badía. En “La huella del desierto como ‘fuerza de vida’”, la experiencia de la hospitalidad (crítica) en la palabra poética de Jabès se entrelaza con las reflexiones místicas de Théodore Monod en el Sáhara. La salida al desierto provoca un movimiento profundamente heterónomo que conduce al descentramiento del yo (Levinas, Blanchot). Esta poética heterónoma —de la pregunta— arriba a la desterritorialización en el marco de la nomadología presentado por los textos de las dos secciones anteriores. Así, los trabajos de esta segunda parte del camino se entrelazan con los del primer tramo y proporcionan el escenario para aproximarnos a la vida en los desiertos.
“Animales nómadas”, de Rita Guidarelli, nos propone salir del antropocentrismo para reflexionar sobre nuestra relación con las especies no humanas. Partiendo del proceso de desertificación, el texto invita a dejar de lado el prejuicio que considera el desierto como carencia de vida (originado en la cuestionable oposición entre naturaleza y cultura). Así, con elementos tomados de autores de diversas disciplinas y posturas como Descola, Latour o Harari, el texto nos aproxima a los saberes de ambos pueblos de los desiertos visitados. Apelando a la veracidad de la ficción, a la cual la ética heterónoma presta especial atención,3 el texto aborda algunos relatos sobre los animales emblemáticos para cada una de estas culturas: la tortuga marina de los comcaac, el camello de los saharauis y el colibrí/bubisher, que es común a ambos. En los relatos sobre animales, especialmente en este último, convergen “naturaleza y cultura”, pues nos remiten a la experiencia que la autora tuvo con niños en los campos de refugiados del Sáhara Occidental, en bibliotecas llamadas Bubisher. Al evocar la vegetación y los animales y su relación con los humanos, este texto nos insta a pensar el desierto como vida.
La voz nomadismo es presentada por Ángel Aviña desde la imprescindible comparación que Ibn Jaldún hizo en el siglo XIV entre nómadas y sedentarios. En la senda de los textos que lo preceden, en este trabajo se enfatiza la relación entre el desierto y el ethos, la vida en el desierto y la particular constitución de la subjetividad que se caracteriza tanto por la hospitalidad como por la bravura y la economía de no acumulación. Si el trabajo que lo antecede en este libro trata el significado del camello para los saharauis, aquí se pondrá el acento en el ethos de los beduinos en relación con estos animales a los ojos del autor de Al Muqaddimah. Si este segundo tramo del camino inició con la noción de badía como desierto vivo y siguió con los seres vivientes que lo habitan, este artículo da cuenta de los pozos de agua como condición fundamental de vida. Haciendo énfasis en la crítica de la economía de acumulación, el autor invita a ver el nomadismo como promesa de vida, como utopía que se contrapone a los estragos causados por el progreso infinito soñado por el sedentarismo moderno. En este texto resuenan las críticas al megaextractivismo y a la fe en el progreso que marcan la senda de este libro hasta el final. De esta manera, provoca al lector a desertificar su espíritu, compartiendo la enseñanza de humildad de los habitantes del desierto.
En el contexto de la crítica al consumismo y a la producción de basura alentados por el mercado, Gabriela Macedo, en su texto “Saludo, té, melhfa y turbante. Resistencia y hospitalidad saharaui”, introduce al lector en cuatro elementos de la vida cotidiana de los saharauis. Desde otra experiencia del tiempo y de estar en el mundo, asumiendo la vulnerabilidad propiamente humana, la austeridad beduina se complementa con una generosísima hospitalidad. El texto señala que la resistencia al despojo territorial padecido por los saharauis se manifiesta como hospitalidad en múltiples formas. Así, el largo saludo y el hábito de tomar el té se presentan en este texto junto a la multifuncionalidad de la vestimenta (tanto el turbante usado por los hombres como la colorida melhfa de las mujeres). Asimismo, abrigando la justicia del otro, señala el protagonismo de la vestimenta de las mujeres en el campamento de resistencia de Gdeim Izik en 2010 y, a través de este dato, da cuenta de los presos políticos detenidos por el reino de Marruecos que aún esperan ser liberados. Resistencia a la opresión, persistencia de la vida en el desierto, el encuentro hospitalario con el otro anuncia otro rostro de la justicia heterónoma.
Continuando con la experiencia de la temporalidad saharaui, Aranzazú Blázquez introduce al lector en una práctica de solidaridad femenina conocida en lengua hassaní como tuiza. Se trata de un trabajo colectivo y voluntario no exclusivo de las mujeres; sin embargo, en la escena inicial del texto se describe la confección de una jaima, que suele ser una tarea femenina muy festiva. La autora ubica la tuiza como parte de una organización social horizontal que caracteriza a los nómadas y que se presenta como parte del islam saharaui. Trabajo marcado por un ritmo ajeno al productivismo, la referencia a la tuiza encauza la reflexión hacia la situación política saharaui que, enfocada desde la perspectiva de género, cobra cuerpo en la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. La voz hassaní tuiza, venida del desierto, se transforma aquí en oportunidad para una reflexión crítica y sensible sobre la mujer saharaui. En las difíciles condiciones de la vida cotidiana en el desierto, la importancia de la fidelidad a la palabra entre los beduinos se revela vital.
El texto “Islam saharaui”, de Juan Heiblum, se aproxima al nomadismo inherente a las formas saharauis de experimentar la palabra del Profeta. El autor describe la libertad de ejercicio religioso como un “coloquio de voces en fina armonía”. Siguiendo la descripción del recelo coránico hacia los beduinos, el texto se detiene en la defensa que hace de ellos Ibn Jaldún y —a partir de una entrevista realizada en trabajo de campo a un musulmán saharaui— muestra el entrelazado de fe y libertad que caracteriza el ejercicio actual del islam en los campos de refugiados de la RASD. Así, desde algunas clasificaciones propias de la filosofía de la religión, aborda este islam como religión natural, que ejerce una mística singular. Desde esta perspectiva, el texto aproxima la filiación saharaui que asume su descendencia del Profeta con el camino místico hacia la comunidad trazado por Landauer. En medio de la injusticia del exilio, el islam de los “hijos de las nubes” se presenta en este trabajo, muy cerca de Marx, como “el alma de un mundo desalmado”, que se rehúsa a volverse “un producto al servicio del Estado”.
Este segundo tramo del camino, que orientó el plexo solar del caminante hacia la espiritualidad, en el último texto presta su voz a las potencias del canto de los nómadas. A partir de la canción de la creación del milenario Avestá, que cobijará este trabajo, Shekoufeh Mohammadi introduce al lector en la fuerza creadora, universal, del “Canto”. Dentro de ese marco, el texto primero indagará en los poderes espirituales y curativos, de relación con el cosmos y la naturaleza, que tiene el canto para los comcaac. Asimismo, se detendrá en la actualización de los cantos rituales con ritmos contemporáneos como forma de resistencia para persistir en la lengua cmiique iitom. En el Sáhara, la autora relaciona el canto con el silencio y el alarido (grito que evoca en el lector la estridencia de las voces del dolor, de la bravura de la guerra o de la alegría del sagarit). Cantos y danzas de voces femeninas al profeta y también de protesta (en la voz emblemática de Mariem Hassan), ritmos del Sáhara como el haul, poesía que se escucha en el viento entre las dunas y las piedras de la badía, persistencia en lengua hassaní. Canto y memoria, canto y promesa: el texto entreteje las urdimbres —siempre traducibles— de la canción con la trama de la poesía de Mahmud Darwish, Discurso del “indio”, que emprende el vuelo decolonizador de la voz desde “las cimas del canto”.
TERCER TRAMO DEL CAMINO:TRAS LAS HUELLAS DEL CIELO
Los pájaros de la voz anuncian este tercer momento del camino. Con la mirada fija en el cielo, Cossette Galindo se encamina tras sus huellas en el texto “El cielo bienvenido: simbolismos del cielo en la ética de los pueblos nómadas”. Su trabajo indaga sobre el lugar simbólico del cielo en la concepción del tiempo y el espacio de los pueblos nómadas del noroeste de México y del Sáhara: trascendencia en relación con la comunidad, que la autora (siguiendo a Trebolle) ubica desde los patriarcas bíblicos, pasando por pensadores contemporáneos de la comunidad (Bloch, Buber), hasta la máquina de guerra de la nomadología, que rechaza la jerarquía. Si Deleuze y Guattari, en su resistencia contra el Estado, sostienen el rechazo de los nómadas a la absolutización del espacio estriado, en el cual lo sagrado no se encierra en recinto alguno, caracterizarán la experiencia espiritual de los beduinos como “monoteísmo vagabundo”. En él, la búsqueda de justicia germina en la no acumulación propia de la impermanencia. De ahí que la autora proponga, en la espiritualidad nómada, la interioridad como exterioridad al Estado. Para los “hijos de las nubes” del Sáhara Occidental, al igual que para los navegantes comcaac, el cielo y sus constelaciones son el mapa y la promesa de vida. La bienvenida al cielo, que, según este trabajo, es el don que recibimos de los pueblos nómadas para detener el “círculo infernal” de la injusticia, va perfilando la heteronomía como “justicia del otro” que deja al lector en el umbral del texto que cierra este libro.
Arropado por el Discurso del “indio” de Mahmud Darwish, Omar Arach invita al lector a alzar sus ojos para pensar, en un horizonte decolonial, “Un mundo donde quepan muchos cielos”. La crítica a la teología política colonial del progreso inicia con un cuadro apocalíptico, vaticinado por el científico Stephen Hawking y el consiguiente proyecto Breakthrough Starshot. El autor se enfoca en una crítica de ciertos supuestos coloniales de la modernidad que subyacen a dicho proyecto: una historia humana unificada cuya brújula es el progreso, que resuelve los problemas por medio de la tecnología y que se sustenta en una separación esencial de la “naturaleza”, en consonancia con un desanclaje espaciotemporal. La colonialidad de este concepto de “humanidad” proviene de una negación de otras experiencias y conocimientos de culturas que la ideología del “progreso” considera perimidos (entre los cuales se encuentran los nómadas, cuya enseñanza para pensar otros mundos posibles constituye la razón de este libro en su conjunto). Al anclaje de tiempo y espacio de los beduinos se asocian saberes amerindios, nomadológicos, que no se consideran en guerra con la “naturaleza” y que establecen otras relaciones con el cielo. A propósito de la comparación que hizo el mismo Hawking de la conquista del firmamento con la de nuestro continente, el autor de este texto invita a cambiar de perspectiva: en lugar de seguir mirando la colonización junto a los navegantes de las carabelas, situarnos en la isla para verla con los ojos de sus habitantes. Caminar tras las huellas del cielo nos recuerda que estamos abajo, que el olor del humus, demasiado humano, es un llamado a la humildad. Dicho en otros términos: un mundo “en el que quepan muchos cielos” marca este camino de palabras nómadas que nos dejaron en las puertas de la justicia del otro.
Para concluir, quisiera advertir al lector que no se encontrará en estas páginas una mera recopilación de textos producidos por autores afines, sino que este libro es el resultado de un largo trabajo de escritura que, por su carácter dialógico, podríamos calificar, con Martin Buber, de “comunitaria”.4 No solo por haber sido creados en el seno de un proyecto de investigación en el cual los autores se leyeron mutuamente en un trabajo semanal continuo; sino porque, además de la indagación individual, es el resultado de una experiencia de trabajo de campo que no suele ser habitual en el ámbito de las humanidades. El diálogo sostenido en la investigación, que es la columna vertebral heterónoma de este libro, se dio entre los miembros del grupo, pero también con los textos, y lo más valioso: con las enseñanzas de los dos pueblos. Bienvenido, lector, a estos primeros ejercicios nomadológicos para encaminarnos hacia la justicia del otro.
NOMADISMO Y JUSTICIA
UNA CRÍTICA DESDE EL NOMADISMO DEL PENSAMIENTO
ANA MARÍA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA
PREÁMBULO
No es el nómada, sino su condición nómade de invención de múltiples y variadas relaciones con el mundo, lo que requerimos pensar críticamente. En un planeta urbano y ciudadano, y por tanto excluyente, el nomadismo es la actividad del cuerpo y del discurso, del decir y del hacer, que experimenta otras posibles modalidades del estar juntos entre los humanos y con otros vivientes. Para la antropología más crítica,1 el nomadismo es una fuerza colectiva que atraviesa los cuerpos individuales e impulsa al viaje a humanos y a animales, como bien lo sabe. La compenetración maquinal, tecnológica y pragmática2 entre animales y animales humanos resulta responsable de que el cuerpo nómade no sea ni completamente humano ni completamente animal, y que actúe como un rebaño de vivientes, de historias y relatos, de cantos y de baile, de prácticas culinarias y ficciones amorosas; en suma, de cuerpos entreverados. “Un rebaño” es una justa descripción, pero más lo es un colectivo. No solo la antropología sabe de esto, al estudiar las comunidades del pasado; también la filosofía moderna y contemporánea, al estudiar las experiencias otras.
UNA NOMADOLOGÍA FILOSÓFICA
En el tratado3 intitulado Caosmosis, Félix Guattari reflexionaba en 1992 sobre lo colectivo e insistía en entenderlo como una “multiplicidad desplegándose más allá del individuo”,4 “del lado del socius”, y más acá de la persona, “del lado de identidades pre-verbales tributarias de una lógica de los afectos más que de una lógica de conjuntos bien circunscritos” (Guattari 1996: 32). Cuánto le debe esta lógica de los afectos a Spinoza es posible y también imprescindible suponerlo. La demarcación spinoziana del cuerpo y sus alcances es uno de los textos que componen la nomadología deleuziana y de Guattari. Otro de los textos imprescindibles del devenir otra entre textos de esta nomadología es sin duda nietzscheano. Se trata de decir y hacer el cuerpo de las relaciones imaginarias con los otros y con uno mismo, de las afecciones tristes y alegres, activas e inventivas, que relacionan a los cuerpos entre sí, y con ellos mismos como otro. Cuerpos ni del pasado ni del futuro, sino cuerpos que se abren paso entre percepciones y saberes imaginarios que tienden a permanecer, pero nunca iguales a sí mismos, y a aflorar con cada nueva experiencia del acto de compartir con los demás. El cuerpo es instancia de gobierno de lo imaginario y de la política de ese imaginario. A través del conocimiento imaginario, la mente y el pensamiento están siempre vinculados, incluso obligados por la modalidad corporal de relación con el mundo. Escribía el filósofo: “Pues una imaginación es una idea que indica más la constitución presente del cuerpo humano que la naturaleza de un cuerpo externo”, según el escolio de la Proposición 1 de La servidumbre humana o la fuerza de los afectos (Spinoza 1983: 231). Este vínculo entre el cuerpo y sus pensamientos no es ni erróneo ni falso, sino imaginario; así, una vez conocida la verdad, el conocimiento o la relación imaginaria no desaparece, persiste. El ejemplo provisto por Spinoza de que sentimos el sol cerca aunque sepamos lo lejos que está de nosotros es claramente elocuente y sin duda materialista.
Spinoza actúa en su Ética como un verdadero materialista, aunque es el Tratado teológico-político, y el Tratado político también, los que se nos aparecen con fuerza intertextual para reactivar la materialidad de una proposición ética cercana a la religión y a la tolerancia, alejada a la vez de la estructura metafísica de su época, pues la justicia es lo que busca el colectivo humano, más que la verdad.5 En el primer tratado citado es la historia del pueblo hebreo la que nutre la relación imaginaria al agregar, junto al cuerpo individual, el colectivo de los otros cuerpos o Estados y su relación con la lengua escrita.6 Como lo señalara Guattari, influido tal vez por Spinoza, es la lógica de los afectos la que da sentido y conformidad a la idea de cuerpo y, más tarde, de política. En Caosmosis los afectos se reservan a lo preverbal, que no representa una dimensión cronológica antes de la palabra sino una relación corporal, gestual, con la relación con los otros y el mundo.7
EL CUERPO Y LOS CUERPOS
Esta colectividad en despliegue que es el cuerpo, según Guattari, es también un “foco mutante de subjetivación” (Guattari 1996: 32). Fuerza mutante ella misma de condición nómade. El nómada es una singularidad en acción, un “desprendimiento de un contenido semiótico”, a la manera dadaísta o surrealista. Suerte de desemiotización del sentido o más bien de introducción de semióticas asignificantes, para las que la doble naturaleza del signo (significante/significado) no remite a un primer signo fundante u originario. Los elementos semióticos remiten a su devenir y no a su origen. Estas semióticas dan sentido al material de los sonidos emitidos por el cuerpo y los cuerpos, los gestos, las mímicas, en una lógica que solo el arte se ha permitido interrogar y poner en marcha de manera tal que las semióticas se vuelven invenciones de posibilidades de experiencias múltiples. Materialidad pura del cuerpo; resistencia a la verbalización. De ahí que la estética se nos vuelve ese saber del cuerpo cuyas operaciones de sentido precisan los vocabularios del arte no para la descripción, sino para la reactivación de otras formas de percepción y afectación. Ahora bien, el colectivo es nómada en el sentido de que su fuerza es desterritorializante,8 precaria, amenazada por las fuerzas de cooptación que, por ejemplo, los Estados generan permanentemente desde sus aparatos de poder. La desterritorialización es la actividad contraria a la del aparato de Estado, que cierra fronteras y establece cotos de dominación. En Mil mesetas la pregunta por el cuerpo colectivo abre un sendero crítico importante. Parafrasearé: los cuerpos de un Estado son organismos diferenciados que disponen de un monopolio de poder y de una función de dominación; también por otro lado distribuyen localmente a sus representantes. Guattari expresa elocuentemente que los cuerpos del Estado son “como las familias” y a la vez se vinculan entre sí. Habría una comunicación entre el cuerpo estatal y el cuerpo de las familias. Hay familias de funcionarios, agrega Guattari, de empleados e intendentes. Pero habría otro modelo, otro esquema por el cual lo colectivo se organiza como máquina de guerra, “oponiendo al Estado otros modelos” del estar juntos e inventar mundos. “Grupos de contornos fluyentes”, que promueven intercambios y organización más allá del Estado, dirá Guattari. Pero la alteridad no es garantía de lo antiestatal o de la experiencia de lo mejor; es una diferencia sin compromiso alguno con uno u otro modelo. La crítica por tanto debe ser indispensable. Habrá que inventar nuevos vocabularios para decir-hacer.
De esa manera la cooptación identitaria es enemiga del vocabulario del nómade, cooptación como la que se muestra en la palabra indígena, que en realidad solo nombra una abstracción y generalización forzadas ejercidas por la colonialidad del poder (Quijano 2012: 46-47), que excluye especificidades de lengua, cultura, relaciones agroecológicas con el medio ambiente, género y relaciones con otros vivientes, y en su lugar postula una imagen única, excluyente y “administrativa” (para su manejo por una burocracia colonial del sentido).
DEL BAILE COMO DISCURSO COLECTIVO Y COMO CUERPO
Por cierto, siguiendo con la estética o siguiendo la estética asignificante, ese cuerpo colectivo que resuena en sus múltiples recovecos, produciendo los sonidos del devenir-animal del grupo, también sabe bailar; en el baile experimenta el estar entre todos tanto como vive el pasado de las tradiciones (matrimonio, duelo, ceremonia fúnebre, mayoría de edad, etc.), a las que les debe el estar hoy, aunque sea al margen de lo contemporáneo; así también vive el cambio y la diferencia que sabiamente, con astucia, le ha permitido seguir en pie, mutando, diferenciándose de sí mismo y de su origen. La mutación o alteridad es también partícipe del goce del estar juntos solo por estar juntos, como en el baile, en el convite y la comida, cuyos efectos colectivos son lúdicos y gozosos.
Hace unos cuantos años, Mijail Bajtín intentó pensar esta dimensión gozosa —colectiva y popular— del estar juntos desde la interpretación de la mezcla carnavalesca de cuerpos.9 Pasado de moda según algunos autores,10 es hoy una fuente que se da a pensar, a partir de las prácticas colectivas de los cuerpos en resistencia tomando calles, tomando la palabra, reinventándose en el proceso y no en los fines. Viviendo por la vida y no por la muerte. La carnavalización del cuerpo implica, siguiendo a Bajtín, el devenir colectivo y grotesco del mismo. Así, “la concepción del cuerpo grotesco vivía en las imágenes de la lengua misma, en las formas del comercio verbal familiar” (Bajtín 1987: 307). Se trata de imágenes que antes que verbales son solo fonéticas: lengua del cariño pero también de la burla o la intimidad.
No acaba ahí el cuerpo: hay cuerpo grotesco en el gesto y la gesticulación. Con esta última se “injuria, rebaja, embroma” (307), al igual que se seduce, se elogia, se establecen vínculos de cariño y apoyo. En los gestos del primer tipo están los “gestos con la nariz, mostrar el trasero, escupir, gestos obscenos” (307); pero el comparar al hijo predilecto con un pedo sonoramente expulsado implica no deshonra sino amor. Los sonidos procurados con partes del cuerpo poseen esa fuerza de vida que las palabras han borrado y que los académicos consideran vulgaridades. La música y el baile, en muchas partes del mundo, tienen en su forma más simple modalidades del uso del cuerpo como instrumento de conocimiento y de placer. El teatro bufo ha reactivado esa fuerza completamente corporal de la alegría. Y la Guaranducha de Campeche en México deja ver, en sus interpretaciones más populares y menos turísticas, el alcance de la gesticulación de las partes del cuerpo que concentran las fuerzas de la vida: traseros ondulantes que se desocultan de las faldas y pantalones mediante movimientos lascivos, los pies que lejos del zapateo tradicional marcan el verdadero sonido que acompaña el canto, borrando la música… Las voces que no articulan palabras de la lengua, sino palabras de una semiótica que explota en los sentidos y se extiende al cuerpo todo. El zapateo sube por la columna y explota en escalofríos de suspiros y respiraciones entrecortadas, mientras el movimiento llamativo de las caderas completa el esfuerzo del cuerpo que lleva el suspiro a la satisfacción.11
LOS NÓMADAS, EL PENSAMIENTO Y EL HACER NÓMADE
Reducidos sus caminos por la modernidad y el colonialismo, los nómadas de hoy luchan por y para seguir vivos. Para nosotros esa vida, esas vidas son el paradigma de la diferencia y la alteridad, del hacerse otra con la sabiduría de la gente y los pueblos, de la invención del mundo humano, que lamentablemente hoy vemos disminuida por el salvajismo del capital contemporáneo, el cual arrasa todo lo que puede. El capital se apropia del imaginario; mientras, la fuerza del nómada se lo arrebata una y otra vez: todas las veces que sea necesario.
Habría que pensar una crítica del nómada que fuera, ella misma, nómade, amiga del sendero, de la estadía breve, de las idas y los regresos siempre diversos, incalculables en sus invenciones y tecnologías. En efecto, el nómada es un técnico, el pensamiento nómade es una tecnología; los individuos nómadas conocen de tecnologías desde siempre: el fuego, la palabra cantada y recitada, la domesticación del niño y del animal para la cabalgata y el sendero.
Singularmente, lo nómade es una modalidad de resistencia entendida de dos maneras: como ruptura molecular, imperceptible, que 1) “altera la trama dominante de las identidades redundantes”, es decir, de aquellas donde no está viva la alteridad (Guattari 1996: 33), y a la vez 2) selecciona segmentos de esas identidades redundantes, dominadas, y les confiere una función asignificante, es decir, que les adjunta nuevos contextos y propósitos y los vuelve fragmentos virulentos, críticos (33-34). No es la figura del signo la que ofrece fundamento y garantía a la producción del sentido, de ahí lo asignificante de sus semióticas, sino el cuerpo nómade mismo en su andar y sus interacciones.
LECCIONES DEL NOMADISMO
Así, el nomadismo es por encima de todo una lección de existencia. Y también una lección de crítica:
UNA LECCIÓN DE EXISTENCIA
Habrá que cuidarse de los nacionalismos exacerbados sin rechazarlos; estos afanes de reducción nacionalista no le pertenecen a los nómadas, sino a los que se dicen sus amigos. Amigos que suelen tomar la palabra por el otro, y así lo callan, lo condenan a la lengua ininteligible. El tema del nacionalismo es importante, puesto que los reclamos nacionalistas pueden ser conducidos como identidades redundantes, cerradas sobre sí mismas, fascistas y claramente excluyentes de los otros. La subjetividad nómade debe defenderse, mediante la crítica, de un reduccionismo identitario y a la vez trabajar para subjetividades que puedan “sostener juntos los componentes heterogéneos de un nuevo edificio existencial” (34).
UNA LECCIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO: LO POLÍTICO Y LA JUSTICIA
A diferencia del aparato de Estado, el nómada se integra en máquinas de guerra. Escribía Guattari, a propósito de la máquina, que “parece claramente irreductible al aparato de Estado, exterior a su soberanía, previa a su derecho: tiene otro origen. […] Más bien sería como la multiplicidad pura y sin medida, la manada, irrupción de lo efímero y potencia de la metamorfosis” (Deleuze y Guattari 2004: 360). Esta máquina no está hecha para la guerra,12 sino para el viaje, para irse siempre, puesto que “frente a la mesura esgrime un furor, frente a la gravedad una celeridad, frente a lo público un secreto, frente a la soberanía una potencia, frente al aparato una máquina” (360).
La sociedad del nómada “pone de manifiesto otra justicia, a veces de una crueldad incomprensible, pero a veces también de una piedad desconocida (puesto que deshace los lazos...)” (360). El colectivo nómada “pone de manifiesto otras relaciones con las mujeres, con los animales, puesto que todo lo vive en relaciones de devenir” (360). Devenir y diferencia son las condiciones de posibilidad del nómada y de su pensamiento nómade. Así, el guerrero es un devenir como lo es la mujer nómada; ambos a la vez son un devenir animal, imperceptible de parte de los Estados y su aparato de poder. El devenir y su diferencia son maneras de superar las dualidades antagónicas. Tiene razón Deleuze cuando sostiene que “la máquina de guerra es de otra especie, de otra naturaleza, de otro origen que el aparato de Estado” (360). Por ello el nómada no es el enemigo del ciudadano, del habitante del Estado; es siempre un otro incognoscible que se nombra a sí mismo como otro, en su propio vocabulario no solo para la comunicación, sino ante todo para el ritual, para el baile, para la comida, para el caminar, para cualquier tipo de desplazamiento horizontal. De condición de posibilidad, el nomadismo se convierte una y otra vez en una política en sí misma de la alteridad.
BIBLIOGRAFÍA
BAJTÍN, Mijail, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid: Alianza, 1987.
DE LA CABADA, Juan, La Guaranducha, México: Extemporáneos, 1970.
DELEUZE, Gilles y Félix GUATTARI, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia: Pre-Textos, 2004. <http://www.teatroelcuervo.com.ar/assets/mil-mesetas.pdf> [consultada el 21 de abril de 2018].
GUATTARI, Félix, Caosmosis, Buenos Aires: Manantial, 1996.
QUIJANO, Aníbal, “ ‘Bien vivir’: entre el ‘desarrollo’ y la des/colonialidad del poder”, Viento Sur, núm. 122, mayo (2012): 46-56.
SPINOZA, Benedictus, Tratado teológico-político, Madrid: Alianza, 2003.
—, Ética demostrada según el orden geométrico, Madrid, Ediciones Orbis/Hyspamérica, 1983.
NOMADISMO, ITINERANCIAS COMUNITARIAS Y LÍNEAS DE FUGA
PILAR CALVEIRO
En este texto reflexiono en torno a la figura del nomadismo propuesta por Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mil mesetas y, en particular, a su posible proyección política en el presente. Lo nomádico, presentado en ese texto como contraparte de lo estatal, aparece asociado con otras categorías, como itinerancia, máquina de guerra y línea de fuga, que nos invitan a observar y valorar prácticas que amplían la política más allá de la sombra “protectora” y fatídica del Estado. Trataré de adentrarme en cada una de ellas para, a partir de su flexibilidad, intentar hacerlas entrar en diálogo con algunas experiencias autonómicas indígenas del México actual. No se trata, por tanto, de “aplicarlas” a una realidad del todo diferente, sino de recuperar su complejidad para discutir con ellas, tensarlas, hacerlas pasar por el tamiz de lo estatal y lo comunitario, tratando de aprovechar el cúmulo riquísimo de ideas, imágenes y aproximaciones que nos sugieren.
¿AUTONOMÍA Y NOMADISMO?
Deleuze y Guattari proponen el nomadismo como una realidad previa pero, sobre todo, diferente del Estado y contrapuesta a él. Por eso, es tal vez importante partir de los rasgos que, en su análisis, configuran lo estatal como instancia no primera, pero sí como punto de contraposición y contestación.
En la sección “Micropolítica y segmentariedad”, lo estatal se presenta en un sentido muy amplio, pero su caracterización se centra principalmente en la forma de administración del espacio y en su capacidad para estriarlo (Deleuze y Guattari 1988: 389). Su finalidad es sedentarizar, capturar “flujos de todo tipo, de poblaciones, de mercancías o de comercio, de dinero o de capitales” (389), así como de comunicaciones. Para ello, construye muros, lindes y caminos entre las lindes, formando un territorio limitado y limitante, dividido por fronteras (386), el cual resulta más fácilmente controlable. La propiedad, que requiere del establecimiento del límite, la cerca, el alambrado, es para el Estado la forma de relación del ser humano con la tierra. Este mismo principio se replica en las limitaciones de lo público con lo privado y de la nación con su entorno. En consecuencia, la organización estatal limita, frena o impide el crecimiento de los espacios “lisos que contiene” (386), es decir, aquellos que escapan a sus prácticas de segmentación y captura.
En un sentido semejante, de segmentación, clasificación y captura, tiende a encauzar la educación del “ciudadano” que lo habita, “la formación del trabajador y el aprendizaje del soldado” (402). Ciudadano, trabajador y soldado son los sujetos de control que reconoce este Estado; de ellos devienen algunas “series” constitutivas de las sociedades de Estado, como gobernante/gobernado, trabajador/herramienta, soldado/Ejército/guerra. Por su parte, en el complejo ciudadano-trabajador-soldado sus componentes se distinguen a la vez que se superponen en tanto objetos de dominación. En efecto, estas sociedades parten de una división del trabajo en la que rige la “distinción suprema de lo intelectual y lo manual, de lo teórico y lo práctico, copiada de la diferencia ‘gobernantes-gobernados’” (374). Son distinciones de orden jerárquico que organizan las formas de sujeción.
Por su parte, la “superioridad” de lo intelectual y lo teórico se expresa no solo por su relación con lo manual y lo práctico, sino también por el menosprecio hacia las “ciencias menores”, no ciencias u otros saberes que devienen, precisamente, de una división del trabajo diferente. No obstante, dicho “privilegio” inicial se acota porque “el Estado no confiere un poder a los intelectuales