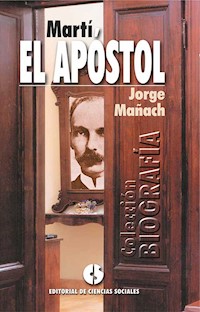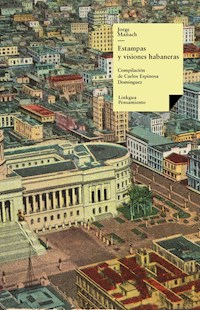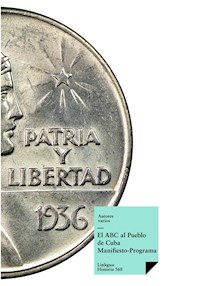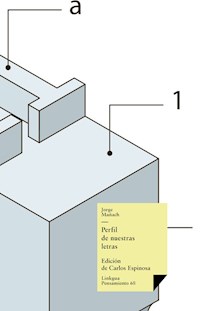
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
Como él mismo Jorge Mañach señala, Perfil de nuestras letras surgió de una sugerencia de la dirección del periódico Diario de la Marina, para que comenzase a redactar una serie de artículos en los cuales desarrollara algún tema continuo. Entre febrero de 1947 y octubre de 1948 publicó 34 trabajos, que siempre salían en la edición dominical y en la página de Opinión (esto último solo se alteró en una ocasión). Al cabo de casi ocho años, en mayo de 1956 decidió continuar la serie "por algún tiempo más". Lo hizo hasta comienzos de agosto de ese año. En esta segunda entrega, la serie mantuvo el espacio dominical hasta fines de junio, cuando pasó a salir indistintamente miércoles, jueves o viernes. Asimismo desde mayo redujo el nombre a Nuestras letras. Edición a cargo de: Carlos Espinosa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jorge Mañach
Perfil de nuestras letras Edición de Carlos Espinosa Domínguez
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Perfil de nuestras letras. Compilación de Carlos Espinosa Domínguez.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9007-707-8.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-404-4.
ISBN ebook: 978-84-9007-660-6.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Introducción 11
Un proyecto y sus quiebras 21
I-A) Fondo y legado 25
I-B) La conquista y los factores humanos 31
I-C) Esquema de la evolución cultural 35
II-A) La doble impronta inicial 41
II-B) Las obras prototípicas 45
II-C) El espejo de paciencia 49
II-D) Más sobre el espejo de paciencia 55
II-E) La primera lírica 61
III-A) La factoría y sus gérmenes 65
III-B) Imitación y desarrollo 69
III-C) Lo barroco y lo espontáneo 73
III-D) El villareño Surí 79
III-D) Transición a lo dieciochesco 85
III-E) El padre Capacho 89
III-G) El príncipe jardinero 93
IV-A) Introducción al iluminismo 99
IV-B) Los primeros historiadores 103
IV-C) Urrutia y Valdés 109
IV-D) La reforma ideológica y el padre Caballero 113
IV-E) El neoclasicismo 119
IV-F) Zequeira (a) 123
IV-F) Más sobre Zequeira y Arango 127
IV-H) Rubalcava, poeta meditativo 131
IV-I) Pérez y su soneto 137
V-1) Didáctica del país 143
V-2) Romay, Arango y Parreño 147
VI-1) La transición prerromántica 153
VI-2) Varela: vida en perfil 159
VI-3) El maestro Varela 165
VI-4) La reforma vareliana 169
VI-5) La enseñanza del pensar 175
VI-6) Las posiciones doctrinales y su doble origen 181
VI-7) Las «Lecciones» de Varela 187
VI-7) Las «Lecciones» de Varela (b) 193
VII-8) La miscelánea filosófica de Varela 199
36-Varela en El Habanero 203
37-Varela en El Habanero (b) 207
38-Las Cartas a Elpidio (a) 211
39-Política y religión en las Cartas a Elpidio 215
40-Varela: impíos y creyentes 219
41-Herejes y fanáticos 223
42-Superstición y tolerancia 227
43-Final sobre Varela 231
44-Raíces de Heredia 235
45-Heredia revolucionario y romántico 239
46-El drama de Heredia 245
47-La psicología romántica 249
48-El amor romántico 255
49-La poesía civil 261
Libros a la carta 267
Introducción
Varios de los libros publicados en vida por Jorge Mañach (Sagua la Grande, Cuba, 1898-San Juan, Puerto Rico, 1961) fueron armados a partir de material periodístico: Glosario (1924), Estampas de San Cristóbal (1926), Pasado vigente(1939), Visitasespañolas:Lugares,personas(1959). Fue esa la faceta con que se dio a conocer en 1922, en los periódicos ElPaísy DiariodelaMarina. También fue la que hizo de él un hombre no solo admirado y leído, sino también influyente en la esfera social. Ese oficio de escribir para el público día a día, solo lo aparcó durante los años en los cuales residió y trabajó como profesor en Estados Unidos (1935-1939) y, luego, al regresar a Cuba, en los primeros años de la década de los cuarenta, cuando «por idealismo», como él mismo reconoció, se incorporó a la actividad política. Pero a partir de 1945, volvió al diarismo en la revista Bohemia y en el Diario de la Marina. En este último medio retomó su célebre columna Glosas, que después pasó a llamarse Relieves. En ambas publicaciones se mantuvo colaborando hasta fines de 1959. Es decir, prácticamente hasta su salida del país.
En un artículo más o menos reciente, a propósito de la salida de una biografía de José Ortega y Gasset, Mario Vargas Llosa señala que este fue un «trabajador infatigable», pero, como Isaiah Berlin, era «incapaz de planear y terminar un libro orgánico, pese a tener intuición premonitoria de tantos, que nunca llegaría a escribir, porque la dispersión lo ganaba. Por eso fue, sobre todo, un escritor de artículos y pequeños ensayos, y sus libros, todos ellos con excepción del primero —las Meditaciones del Quijote— recopilaciones o inconclusos». Nada de eso, agrega Vargas Llosa, empobrece ni resta originalidad a su pensamiento; «por el contrario, como ocurre con los textos casi siempre breves de Isaiah Berlin, los artículos de Ortega son generalmente algo mucho más rico y profundo que los que suele ser un artículo periodístico, planteamientos, exposiciones o críticas que a menudo abordan temas de muy alto nivel intelectual, y cargado de sugestiones a veces deslumbrantes y, sin embargo, siempre asequibles al lector no especializado».1
Aunque hay algunas afirmaciones con las cuales se puede discrepar —¿cabe considerar La rebelión de las masas, El hombre y la gente, Estudios sobre el amor libros no orgánicos o inconclusos?—, pienso que las palabras de Vargas Llosa se pueden aplicar también a Mañach. Aunque desarrolló una intensa actividad en la cátedra, la sala de conferencias, los libros e incluso la televisión, demostró por el periodismo una pasión más fiel y duradera. Alguna vez se lamentó de que el haber vivido demasiado en la servidumbre del artículo diario le impidió realizar su destino como escritor (entendía como tal «alguna obra de pensamiento riguroso»). Pero una parte sustancial de su trabajo intelectual y literario, aquella que probablemente sea su columna vertebral, la constituyen los numerosos artículos y ensayos breves que publicó en diarios y revistas a lo largo de varias décadas.2
Al igual que Ortega y Gasset, a quien mucho admiraba y sobre el cual escribió en varias ocasiones, Mañach prometía y anunciaba libros que nunca llegaron a ir a la imprenta. En la entrevista antes citada, al ser interrogado sobre el proyecto en el que entonces estaba trabajando, comentó: «Estoy llevando adelante mi Historia de la Filosofía, cuyo primer tomo espero publicar pronto». Menciona asimismo su «estudio integral, cien veces interrumpido, sobre Martí». Y se refiere, por último, a «un estudio del proceso de las letras cubanas que ahora he vuelto a dar en pequeñas dosis en el Diario [de la Marina]. Lo interrumpí en 1946. De no haberlo hecho ya lo habría concluido. Lo he reanudado a instancias del Padre Rubiños».3
También le habló a Octavio R. Costa, su colega en el Diario de la Marina, sobre los libros que tenía en preparación: uno, sobre la personalidad de Martí; un segundo, sobre el proceso de la conciencia cubana: un tercero, en torno a la teoría del estilo; un cuarto, sobre la historia de la literatura cubana; y un quinto, «su ambición más alta, sobre su pensamiento filosófico, sobre su personal doctrina, sobre su actitud frente al mundo».4 De todos esos libros prometidos por él, ninguno llegó a manos de los lectores, ni se tienen noticia de que los dejara inéditos. Acaso la única excepción sea el estudio acerca del proceso de la literatura cubana, del cual fue dando «pequeñas dosis» en las páginas del Diario de la Marina, pero que tampoco llegó a completar.
Mi hallazgo de esos artículos data del año 2003. Tenía yo entonces el proyecto de preparar una antología de los artículos sobre arte y literatura escritos por Gastón Baquero,5 y para poder hacer la selección me di a la tarea de hacer primero una lista de todo lo publicado por él en el Diario de la Marina. Eso me obligó a revisar ese periódico de 1945 hasta 1961, cuando dejó de editarse. Afortunadamente, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos había microfilmado la colección completa del periódico, y la biblioteca de la Universidad de Miami poseía una copia de esos microfilmes. Como es de suponer, fue una labor que me llevó varios meses, pero que me recompensó con no pocas e inestimables gratificaciones. Los trabajos de Baquero por lo general aparecían en la página de Opinión, donde además colaboraron reconocidas firmas nacionales y extranjeras. Aunque traté de no distraerme del que era mi propósito fundamental, fui además tomando nota de aquellos materiales que me parecieron de más interés, pensando en posibles proyectos futuros no solo míos, sino también de otros investigadores. Ese fue el caso de la serie de Mañach, de la cual no tenía ninguna referencia.
Inicialmente, me limité a apuntar la fecha de publicación de cada artículo, para poder volver a ellos a posteriori. Eso no ocurrió hasta un buen tiempo después, cuando saqué fotocopias de todos (no existían aún los USB o flashdrives, que tanto facilitan una tarea como esa).6 No los leí de inmediato, y confieso que tenía sobre los mismos una presunción que resultó ser de todo punto errónea. Pensé que se trataba de artículos concebidos con un claro propósito divulgativo y didáctico, pensados para el público lector del periódico y similares a otros que aparecían en sus páginas (por ejemplo, los de José María Chacón y Calvo). Sin embargo, el solo hecho de que llevasen la firma de Mañach era ya suficiente para rescatarlos y darles una segunda oportunidad de llegar a los lectores.
Como él mismo señala, Perfil de nuestras letras surgió de una sugerencia de la dirección del periódico, para que comenzase a redactar una serie de artículos en los cuales desarrollara algún tema continuo. Entre febrero de 1947 y octubre de 1948 publicó 34 trabajos, que siempre salían en la edición dominical y en la página de Opinión (esto último solo se alteró en una ocasión). Al cabo de casi ocho años, en mayo de 1956 decidió continuar la serie «por algún tiempo más». Lo hizo hasta comienzos de agosto de ese año. En esta segunda entrega, la serie mantuvo el espacio dominical hasta fines de junio, cuando pasó a salir indistintamente miércoles, jueves o viernes. Asimismo desde mayo redujo el nombre a Nuestras letras.
El golpe de estado del 10 de marzo de 1953 fue condenado por Mañach, quien se convirtió en un opositor irreductible de la tiranía de Fulgencio Batista. La combatió «desde la política y desde el periodismo, aunque creyendo, equivocadamente, que había salida por las vías democráticas».7 Para la época en que Mañach escribía los últimos textos de la serie, la dictadura había recrudecido su carácter despótico y represivo. Y tras asistir, a inicios de 1957, a una reunión del Congreso por la Libertad de la Cultura celebrada en Italia, Mañach optó por su segundo exilio, esta vez en España. A partir de entonces y hasta su retorno a Cuba en 1959, sus colaboraciones en el Diario de la Marina se redujeron a unas pocas, y Perfil de nuestras letras quedó así inconclusa.
Desde el inicio de la serie aparecieron errores en los títulos. El tercer artículo aparece como b, aunque el anterior no está identificado como el a, como debió ser lógico. Esas letras además pasan a ser mayúsculas a partir del siguiente. Por otro lado, «Rubalcava, poeta meditativo» se publicó como IV-C, orden que ya se había dado a «Urrutia y Valdés». Igualmente «Pérez y su soneto» es el IV-I, cuando el trabajo que le antecede es IV-C y el anterior a este, el IV-F. Esa clasificación, establecida por Mañach, debió de resultarle al final un verdadero quebradero de cabeza. Fue esa probablemente la razón que lo llevó a optar, al reiniciar la serie, por la simple y salomónica solución de encabezar cada artículo con el orden numérico que le corresponde. Descuidos similares se pueden encontrar en otras series que Mañach dio a conocer en el Diario de la Marina, como las dedicadas a José Martí (agosto-septiembre 1952) y San Agustín (diciembre 1954-enero 1955). Pero hablo de deslices menores y fácilmente corregibles, que se reducen a los títulos y que nada afectan el contenido de los artículos.
En cambio, cuando uno se adentra en la lectura de la serie, se da cuenta de que en esos trabajos hay mucho más de lo que cabe esperar de unos artículos periodísticos. En Perfil de nuestras letras, su autor realiza un notable esfuerzo de concisión, que se beneficia de las virtudes de la brevedad y el sedimento dejado por muchas horas de lectura y reflexión. Mañach hace una revisión concienzuda y seria del desarrollo de la literatura cubana desde el Espejo de Paciencia hasta José María Heredia. El suyo es además un acercamiento estimulante, que se desmarca del mero acopio de información y fechas. En esas páginas ofrece una interpretación que se aleja de las ideas manidas, y se caracteriza por la lucidez y la independencia de criterios.
Alejado del tono academicista que generalmente tienen las historias y manuales, Mañach despoja del polvo su concisa revisión del proceso literario de Cuba. Su estimulante acercamiento lo lleva a analizar el tema de una forma más natural y cercana, y con esa claridad expositiva que exigía Ortega y Gasset. En unos pocos párrafos consigue dar la idea cabal sobre un autor o una obra, sin detenerse más que lo estrictamente necesario en datos biográficos que el lector puede hallar en otras fuentes bibliográficas. Solo lo hace en la serie de artículos que dedica a Félix Varela y José María Heredia, los dos escritores a quienes dedica más espacio y atención.
Los trabajos de la serie son una buena muestra de la perenne lucidez que distinguió la obra de Mañach. No se limita a lo estrictamente literario, sino que traza con precisión el contexto histórico, social y político en el cual se desenvolvieron los escritores. No ve la literatura como un territorio exento, sino que se preocupa de hacer visibles las implicaciones de su proceso. Eso hace que en su análisis adopte un enfoque multidisciplinario e incorpora una perspectiva más amplia. Pienso en su inteligente manejo de la filosofía, un campo que conocía bien y que le permite hacer iluminadoras lecturas. Asimismo desactiva más de un tópico, discrepa respetuosamente con otros estudiosos y en varias ocasiones formula ideas y opiniones incitadoras y polémicas. Consciente de que la sensibilidad y los gustos se modifican y que lo literario es un concepto cambiante, propone, en suma, una interpretación actualizada del proceso de nuestras letras.
Perfil de nuestras letras, lo apunté antes, no fue concebida con fines didácticos. No se trata de artículos para la mera consulta, sino para el estudio y la discusión. Su lectura no presenta mayores dificultades, pero evidentemente no están al alcance de cualquiera. Constituyen una guía para personas con un cierto nivel de información. Son estas, y no los neófitos interesados en iniciarse en el tema, las que han de sacar un mayor provecho de esos textos. Unos textos más incitadores que sistemáticos, más agudos que informativos. La serie de Mañach tiene así poco que ver con las historias de la literatura cubana que hasta entonces existían, por ejemplo, las de Juan J. Remos (1945) y Salvador Bueno (1954).
Aunque pueda sonar exagerado, Perfil de nuestras letras tiene puntos comunes con la reciente Historia mínima de la literatura española (2014), de José-Carlos Mainer. Más allá de la distancia que separa un libro de una serie periodística que no llegó a completarse, ambos proyectos comparten el no ser una sucesión de dogmas acercas de períodos y generaciones, sino una síntesis personal, sin demasiados nombres ni citas de autoridades, sin los signos propios del manual, y escritos con un estilo más narrativo que ensayístico. Es muy probable que al igual que reconoce Mainer, el cubano se nutriese en el ensayismo universitario anglosajón, que tiene el don de la síntesis y la amenidad, sin apearse de la exigencia.
Otros elogios más se pueden decir, en fin, de estos textos vivos, llenos de agudeza lectora, rigor en el pensamiento, elegancia en la escritura. Constituyen una espléndida lección de lo que es, puede y debe ser el periodismo bien entendido.
Carlos Espinosa Domínguez
1 Mario Vargas Llosa: «El fracaso de Ortega y Gasset», http://www.larepublica.pe/columnistas/piedra-de-
2 En una entrevista, comentó: «Un amigo querido, el doctor Antonio Barreras, se ha empeñado bondadosamente en hacerme una bibliografía, y creo que ya me tiene anotados unos ocho mil títulos, entre artículos, conferencias, ensayos, etc. ¡Qué horror!». Luis Gutiérrez Delgado: «El libro, la cultura, la filosofía y la política, sopesados por la proverbial agudeza del doctor Jorge Mañach», Diario de la Marina, julio 22 1956, pág. 6-D.
3 Luis Gutiérrez Delgado: op.cit.
4 Octavio R. Costa: «Cómo vive y trabaja el doctor Jorge Mañach», DiariodelaMarina, agosto 22 1954, pág. 5-D.
5 El libro está a punto de aparecer en Cuba, publicado por Ediciones UNEAC y bajo el título de Paginario disperso.
6 En el caso de algunas ediciones, la calidad del microfilme no era buena y hubo algunos artículos que se leían mal y hacían prácticamente imposible su digitalización. Pude resolver ese problema gracias a la inestimable colaboración de los investigadores Cira Romero y Ramón Fajardo, así como de Arlene Balkansky, referencista de la Serial and Government Publications Division, de la Library of Congress. A todos les expreso aquí mi agradecimiento.
7 Rigoberto Segreo, Margarita Segura: Más allá del mito. Jorge Mañach y la Revolución cubana, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2012, pág. 48.
Un proyecto y sus quiebras
Hace tiempo, la dirección del Diario me dio venia para ir desarrollando en mis artículos dominicales algún tema continuo. No la he querido aprovechar hasta ahora, por esa especie de vocación atómica, valga la palabra, que la letra periódica le va criando a uno, aun cuando no la tenga de por naturaleza. Se vive preocupado de «la actualidad», jadeando tras el tema efímero y mudadero a que se supone esclavizada también la curiosidad de los lectores.
Pero tal vez sea esta una premisa exagerada. Tal vez al lector —por lo menos a aquel que lee artículos— le interesa también, de cuando en cuando, la actualidad del pasado; es decir, aquella sustancia de historia que ya no es hecho inmediato, pero que, sin embargo, sigue siendo presencia, o debiera seguirlo siendo. Acaso, para una buena conciencia lectora, la historia de su propio pueblo sea siempre actualidad, y de la más profunda, por la medida en que esa historia contribuyó a ir formando la sensibilidad y la mentalidad a que ese y todos los demás lectores responden.
Me decido, en todo caso, a hacer el experimento. Gustaría de ir intentando en estos números dominicales del Diario una pequeña historia de las letras cubanas o, por mejor decir, de mis personales reacciones ante el hecho histórico literario de nuestra tierra. Creo que esto puede tener alguna utilidad. Muchos lectores hay que no se dispondrían nunca, a menos que algún menester lo requiriese, a ello (por ejemplo, si son estudiantes o académicos), a leerse una historia formal de la literatura del país. Lo cual no quiere decir que no les gustaría hacerlo, sino que no tienen «oportunidad». Porque el mundo se ha puesto de tal guisa que ya la mayor parte de la gente no va a buscar lo que quiere leer, sino que lee lo que le viene a la mano. A tales lectores, digo, quizás no les desplacería que fuese el propio periódico de su lectura habitual el que les acercase aquel conocimiento vagamente apetecido.
En fin: no he de ocultar que hay un poco de miramiento personal en este ensayo. La dispersión atómica del periodismo lo atomiza también a uno. Un «columnista» escribe copiosamente, y sin embargo, al margen del camino de su vida literaria va dejando la impresión de que «no ha escrito nada». Nada orgánico, se entiende; nada que revista alguna continuidad y unidad temática, a más de aquella otra unidad de temperamento y perspectiva personales que hasta en la dispersión campea. Y no sé hasta qué punto la prensa deba seguir echándose encima la responsabilidad de seguir frustrando indefinidamente entre nosotros, como lo ha hecho hasta ahora, incontables posibilidades de «obra seria». Pues suele pensarse que solo lo copioso y formalmente orgánico es serio...
¿Por qué digo que voy a hacer solo un «ensayo» en eso de historiar levemente y con mirada propia el proceso cimero de nuestras letras? Entre otras razones, porque nunca sabe uno cuánto podrá durarle lo que Eugenio d’Ors llamó, con tan beata fortuna, «la santa continuidad». La disposición a lo continuo no es solo cuestión de voluntad. Requiere también cierto ámbito local y temporal que le sea propicio. Hay tiempos y lugares que invitan a la continuidad del esfuerzo; hay otros, en cambio, que lo asedian y acribillan de solicitaciones varias e irresistibles. Hay ambientes sosegadores y entrañadores; y ambientes espasmódicos y provocadores.
Los ritmos de la vida común tienen, en efecto, mucha más importancia de lo que suele apreciarse en cuanto a los modos de expresión de la cultura. El otro día nos preguntábamos en el PEN Club por qué todavía no había llegado a florecer la novela en Cuba. Alguien, creo que fue Roselló, recordó la frase de Blasco Ibáñez de que la novela es un problema de «posaderas». Una simplificación más de aquel gran elemental que fue Blasco Ibáñez. Pues habría que preguntarse por qué es que en algunos pueblos hay «posaderas» para la novela y en otros no las hay. Labrador Ruiz prefirió, en el mismo coloquio, recordar la tesis más honda de que la novela es un género de sociedad ya hecha. Pero aun eso habría que explicarlo. Hecha, ¿en qué sentido? ¿Puede decirse que estuviera «hecha», por ejemplo, la sociedad rusa en tiempos de Dostoievski? ¿Qué tipo de madurez es el que le ha sobrevenido a la sociedad norteamericana para que la novela surgiera en ella a comienzos de este siglo, y no antes?
No aspiro a resolver aquí el problema. Pide indagación larga y sutil; algo de filosofía estética, y no poco de historia comparada. Pero sí apunto, no más, la idea de que la cosa es cuestión de ritmo. La vida de un pueblo tiene sus ritmos propios, ritmos breves y rotos o ritmos amplios y sosegados; ritmos de vibración o ritmos de onda. Y la cultura en general, la expresión artística en particular, responde a esos ritmos. Cuba tiene todavía el ritmo inquieto, distraído, retozón, ardillesco de la segunda infancia, de esa que solemos llamar «la edad de la punzada». Justamente esa frase alude a un modo de sensibilidad que aún no se ha cuajado y serenado, que reacciona por caprichosas y como dislocadas intermitencias. Un muchacho está en «la edad de la punzada» cuando quiere estrenar una personalidad que todavía no tiene; siente ya el impulso a afirmarse, pero lo hace a destiempo, impertinentemente, confundiendo lo que es gracioso, oportuno o simplemente grato para él con lo que pueda serlo para los demás. Se trata de una ausencia de circunspección, es decir, falta del sentido de la totalidad en que se está inscrito. El problema de nuestra cultura y de su expresión es una manifestación más de la falta de sentido de la propia totalidad de un pueblo que todavía no ha cobrado vivencia íntima de nación.
Pero se me ha ido el tecleo en digresiones. Volvamos a lo inmediato. Quisiera empezar a dar al Diario, desde el domingo próximo, artículos sobre el proceso de nuestras letras. Pero si desisto, si me interrumpo, ya sabe el lector que se debe, menos que a «posaderas», a que algo de fuera me ha quebrado el propósito de continuidad, la querencia de ritmo. Siempre habrá valido la pena el experimento.
(Febrero 9 1947)
I-A) Fondo y legado8
La cultura —se ha dicho muchas veces— es tradición y creación. Hasta en la obra nueva, producto de la individualidad humana en relación con su medio físico, social y espiritual, actúan las esencias acumuladas de la historia, aunque solo sea a veces por las reacciones que contra sí mismas provocan. Y fuera de las formaciones primitivas de cultura, todo proceso particular arranca de un fondo histórico ajeno, del cual deriva hasta el impulso para llegar a ser cosa distinta. Expresión la más íntima acaso de la cultura, las letras se desenvuelven en todas partes bajo el imperio de esta condición y de aquellos factores personales y ambientales.
El fondo cultural americano es el de la España del siglo XVI. En ella operaba todavía la tradición medieval, pero en conflicto ya con la tentación renacentista de Occidente. Presentó aquella en la península —tierra aislada a su manera— caracteres específicos muy tenaces: espíritu menos feudal y jerárquico que de libre empresa guerrera; disperso ruralismo; religiosidad entrañable. La sustancia de la tradición medieval era el cristianismo militante, ejercitado contra el moro. Castilla no tuvo sosiego para la contemplación: el trascendentalismo asumió allí una dimensión horizontal y combativa, de fe cerrada y violenta. Más que una posición del espíritu, se trataba de una consigna vital.
La fuerza nueva que también contribuyó a informar el siglo XVI fue ajena. No era el espíritu del Renacimiento, vocación natural de un pueblo guerrero y poco adicto de suyo a las formas, ya fuesen externas o conceptuales. El notorio retraso con que llegó su influencia a España se debió, además, a aquella misma absorción de la voluntad colectiva en el empeño de la Reconquista. La península no amaneció lentamente, como otros países, a aquella novedad. Le llegó con la precariedad de todo lo demasiado brusco, y la iluminó, pero no llegó a encenderla. Por eso ha podido hablarse de España como «die land ohne Renaissance». No es cierto, sin embargo, que se sustrajera a aquella atmósfera de época. El humanismo vital del Renacimiento, su espíritu curioso, expansivo, aventurero, encontró aliados en la misma ausencia de jerarquía feudal y en el individualismo de la raza, e invadió también, en su hora de victoria, a la España de la fe militante. Los mismos Reyes a quienes por antonomasia se llamó Católicos fueron los auspiciadores de la nueva cultura humanista en Alcalá.
Subjetivamente, el producto de esas coincidencias de impulsos fue aquella alma a dos luces del siglo XVI español, a la vez mística y terrena, lírica y épica, ascética e instintiva; alma de doble eros, que lo mismo podía dar de sí un Garcilaso que un Cortés, un Quijote que un Sancho. En lo colectivo, la nueva España oficial fue también doble: coordinación de dos voluntades de imperio, la Iglesia y la Corona, para repartirse valores y responsabilidades sobre la firme avenencia de un origen común. A la Iglesia correspondían los intereses y tareas espirituales, a la Corona los materiales y sociales —sin perjuicio de asistirse recíprocamente—. La cultura ya integrada de la España clásica estaría así regida por los principios seculares de la Iglesia y, por tanto, preservada a favor de ellos, sin que pudiera invadirla a fondo el espíritu crítico y pagano del Renacimiento.
También a América trajo España esa dualidad. Doble orden oficial de intenciones y de medios; doble material humano de frailes y gente mesnadera; humanismo filosófico de las leyes de Indias y rapacidad de encomenderos; Las Casas y Porcayo de Figueroa.9 Pero en la etapa conquistadora todavía esas dualidades no se hallaban cabalmente integradas. La empresa se llevó a cabo bajo un signo íntimamente contradictorio. América nace ante esa indecisión, y a eso se debe que aquí prosperase algo lo que en España se había de frustrar. Si en el seno de la conciencia fundadora latía ya el germen absolutista y disciplinario de la Contrarreforma, aún había de asistirla en América, por más de medio siglo, el ímpetu aventurero, díscolo y naturalista del Renacimiento. Dura este más entre nosotros, a su modo primario, en tanto que la reacción contra él no viene a cuajarse hasta muy cercano ya el siglo XVIII, cuando los Borbones comienzan a mitigarla en España. Pero lo que se ha de notar sobre todo es que de aquella tensión inicial arrancó el proceso americano.
***
Reduciéndonos ahora a Cuba, veamos los factores y condiciones de su particular proceso histórico. En primer lugar, la tierra. Tendida la isla horizontalmente en arco hacia el golfo de México, parecía destinada por la naturaleza a que la corriente de ideas y de voluntad procedentes del mundo viejo resbalaran sobre ella en busca del más ancho espacio continental. La mucha vecindad de mar la haría, al mismo tiempo, «aislada» y fácil al oreo y la comunicación. El paisaje llano, donde rara vez llega la loma a montaña, la fertilidad para el cultivo de consumo inmediato y esfuerzo breve, contribuirían a infundirle cierta desasida levedad a los espíritus, en tanto que el semitrópico luminoso les daría esa vocación impresionista, sensual, inestable hasta la vehemencia, de las tierras cálidas.
El indígena que los españoles hallaron sobre la nuestra, era un primitivo casi absoluto. Procedía de la masa étnica del continente y se clasificaba —dicen los antropólogos— en cuatro «culturas» distintas; pero en ninguna de ellas rebasó el plano de la existencia vegetativa y apenas tribal. El hecho tiene una importancia negativa. No había de quedarle a la Cuba histórica legado indígena apreciable siquiera como «imagen». Le faltó de entrada esa tradición nativa —esquema elemental de valores y disciplina popular de la sensibilidad— que sirvió y sirve aún de trasfondo visual y folklórico a otros pueblos americanos. Nuestra cultura tendría que ser, totalmente, cosa de trasplante.
Más aun eso habría de verse muy limitado. Un presagio de tierra accesoria y provisional se cierne desde el primer momento sobre la Isla. El descubrimiento mismo tuvo cierto aire casual: Cuba «no estaba en el programa»; fue, sencillamente, un tropiezo en el camino del Almirante, que buscaba tierras más pingües y lejanas. Los castellanos, extremeños y andaluces que fueron viniendo sobre la huella colombina, hallaron la naturaleza accesible, el indio inerme, el oro escaso. Todo ello se combinó para darle a la empresa, en términos generales, un tono de fácil allanamiento, de ocupación absoluta e irresponsable. El Conquistador no encontró en la Isla fondo suficiente de resistencia física o de cultura contra el cual afilar su propio empeño.
La consecuencia de esto fue una especie de subestimación. A diferencia de lo que ocurrió en otras zonas americanas, la voluntad colonizadora en Cuba careció de ímpetu y profundidad. Se fundó sin ánimo ejemplar o de duración. Ámbitos más provechosos tentaban el esfuerzo mayor. De los conquistadores, los mejor dotados aprovechaban la primera oportunidad para irse al continente. Cuba solo vio pasar a Cortés. Los que se quedaban, alucinados siempre por el fabuloso más allá americano, vivieron en plan de provisionalidad y de rápido aprovechamiento. De esta suerte, el país que parecía destinado, por su misma falta de impregnación cultural aborigen, a ser uno de los más esencialmente españolizados de América, resultó ser acaso el que recibió impronta superficial más puramente económica y política. Prueba de ello es la falta de vestigios que no sean los de la sangre. No solo no quedaron en Cuba grandes monumentos coloniales que atestiguaran una fuerte estimación fundadora, sino que los valores espirituales mismos que echaron raíz apenas dieron flor más que en la religión y en la costumbre, es decir, en lo que estaba más cerca de lo estrictamente cotidiano. No fuimos hechos para durar.
(Febrero 16 1947)
8 Como anuncié el domingo pasado, comienzo a publicar hoy, en forma de artículos, este «Perfil de nuestras letras». No puedo ir más que dando fragmentos sucesivos, que procuraré tengan cierta unidad temática, lo cual sugeriré en títulos especiales. Se publicarán solo los domingos. (J. M.)
9 Capitán español que participó en la colonización de Cuba, a las órdenes de Diego Velázquez. Para muchos, un conquistador cruel al que le fueron encomendados millares de indios a los que esclavizó y vendió en el extranjero. Su apellido aparece escrito a menudo como Porcallo.
I-B) La conquista y los factores humanos
El sentido de responsabilidad de la Metrópoli, que en otras zonas de la colonia contribuyó no poco a moderar las prisas y rudezas del aprovechamiento, también fue menos visible en Cuba, ya se tratara de la autoridad oficial o de sus dependientes. Sabido es que una cosa fue lo que España legisló para las Indias, y muy otra lo que se acató o dispuso en ellas. Pero este desdoblamiento de la autoridad —derivación indirecta del dualismo inicial de la Conquista— fue mayor allí donde menos apreciado era el ámbito físico y social. En la Española, sede de la autoridad administrativa y eclesiástica primeriza, la normación política y moral fue relativamente severa y, al igual que el esfuerzo de cultura, dejó más firmes y tempranos rendimientos. En Cuba, tierra subordinada y casi mostrenca, a la merced de pequeños aventureros rivales, la vida social fue por mucho tiempo cosa primaria, laxa a instintiva.
En este ambiente, las fuerzas morales que habían presidido la Conquista se disolvieron rápidamente. En vano Las Casas y Montesinos vinieron a levantar en Cuba su voz de protesta —eco del humanismo renacentista más que de la cristiana tradición militante, implacable hacia el infiel— a favor del indio ingenuo e indefenso. Alejado de su fuente moral, el conquistador había perdido toda noción trascendente, no ya en el orden espiritual y religioso, sino también en el práctico. La salvación del alma no lo desvelaba. El inmediatismo, la querencia del gozo actual y del medro pronto y fácil daban a la vida un cariz de barbarie. A la irresponsabilidad económica de una explotación elemental y puramente extractiva, se unía la irresponsabilidad moral de una existencia instintiva. Modos depredatorios de pensar y aun de sentir sirvieron de trasfondo a nuestra cultura.
No faltaron, sin embargo, en aquel ambiente semianárquico, derivaciones cuya negatividad misma resultó, a la larga, fecunda. Con la irresponsabilidad del aislamiento se conjugaron las incitaciones del medio físico y el contacto con el indígena para acelerar lo que se ha llamado (Terán) «la tropicalización del hombre blanco». Esa progresiva adaptación al medio y el consiguiente desasimiento espiritual de la Metrópoli ayudan mucho a comprender ciertas deformaciones ultramarinas de los mejores designios españoles; pero también explican la temprana aparición de un espíritu «nativista» e insumiso. La dispersión y más tarde el descrédito de la autoridad no fueron tampoco ajenos a que se preservara y acentuara, transmitiéndose al criollo, el desenfadado individualismo en que tanto abundó la Conquista. Otras circunstancias, a las que en su oportunidad nos referiremos concretamente, estimularon el sentimiento de autosuficiencia y, por así decir, de ironía social.
De tales influencias nació y fue matizándose lo criollo. El hijo del conquistador es ya menos rudo, directo y absoluto que él. Hereda, aunque lo disimula, el mismo espíritu de albedrío. Como ya no tiene los títulos altivos de la proeza, toma formas pasivas de resistencia. Surge poco a poco ese sentimiento de dualidad filial, hacia la sangre y hacia la tierra, que se va resolviendo en desvío de la paternidad «importada» y a favor del suelo propio. El mestizaje con la mujer indígena, de que tan escaso mérito suele hacerse, comienza ya a contar. En 1547, por boca del canónigo mestizo de indio Miguel Velázquez —«mozo en edad, anciano en doctrina y ejemplo»— exclama: «¡Triste tierra, como tierra tiranizada y de señorío!». Era la voz, cargada ya de melancolía y resentimiento, del primer maestro cubano de que tengamos noticia.
No es extraño que esa voz viniera de la región oriental de Cuba, donde la naturaleza es más abrupta y el indio fue más pugnaz y perdurable. Justamente por eso resultó también más voluntariosa allí la fundación colonial, que por aquel extremo de la Isla —cercano a la Española— había comenzado. Hasta fines del XVI, Santiago de Cuba fue la villa principal. Con ella y con Bayamo se asocian los primeros indicios que tenemos de una intención cultural. Ya en 1532 el colono Miguel de Rojas pide maestro de Gramática para Bayamo, y en 1571 el teniente-gobernador de esta villa, Francisco de Parada, deja legado para fundar una escuela en esa localidad, que había venido prosperando gracias, en buena parte, al comercio bucanero, es decir, a la rebeldía contra la disciplina oficial de la colonia. Independencia y avidez de cultura iban ya mano en mano.
Agotado virtualmente el indio por la brutalidad de la explotación extractiva, fue necesario, desde comienzos del siglo XVI, importar negros. Con ellos vino otro primitivismo, más vigoroso y tenaz, dotado de una fuerte sensualidad, un gusto primario del color y del ritmo, una mitología elemental. La avidez explotadora se proveía de un nuevo instrumento de trabajo, pero se creaba también —con un ciego inmediatismo de que está hecha la historia precolonial— un nuevo obstáculo al empeño de pura hispanización que hubiera querido ser la Conquista.