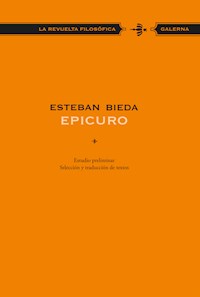Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Miño y Dávila
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estudios del Mediterráneo Antiguo / PEFSCEA
- Sprache: Spanisch
El problema de la voluntad humana se remonta hasta los orígenes mismos de nuestra cultura. La encrucijada primordial, el plexo de preguntas originales, es, sin embargo, siempre el mismo, incluso hasta nuestros tiempos: ¿por qué no puedo evitar hacer aquello que no quiero hacer? ¿Por qué no me basta con saber que algo está mal o no me conviene para evitarlo? ¿Qué relación existe entre el deseo y la razón? En lo que a la antigüedad griega clásica respecta, ya desde los poemos homéricos los personajes se debaten entre lo que quieren y lo que los dioses les permiten. Pero es en el ámbito de la reflexión filosófica donde estos problemas se expanden y complejizan, dando lugar a explicaciones cada vez más sofisticadas. En este sentido, el caso de Platón resulta emblemático, pues su modo de entender la voluntad humana y sus conflictos ha ido cambiando a lo largo de su producción escrita. De allí el interés que reviste hacer un recorrido por diferentes diálogos, no solo por la precisión y originalidad de cada una de sus propuestas, sino también para asistir al carácter vivo y dinámico del pensamiento de uno de los filósofos más importantes de occidente. En el presente libro Esteban Bieda expone los diversos modos en los que Platón entendió una serie de problemas propios de la voluntad humana, seguidos de las soluciones propuestas para cada uno de ellos. A lo largo de los capítulos es posible ver cómo el pensamiento platónico describe una parábola filosófica que va desde una concepción del ser humano signado por fuerzas ajenas que lo interpelan, hasta la plena interiorización de esas fuerzas, que ya no operan en el mundo circundante, sino en su propia alma. Partiendo de un humano socrático que obra mal solo por ignorancia, se llega a una criatura en la que los apetitos, la cólera, la envidia y demás pasiones operan con una fuerza suficiente para enturbiar los designios de la razón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esteban BiedaPlatón y la voluntad : Acción, razón y deseo en la obra platónica1° ed. - Barcelona /Buenos Aires: Miño y Dávila editores, 2021Archivo Digital (Descarga y online) ISBN 978-84-18095-04-7
Edición: Primera. Agosto 2021
Lugar de edición: Barcelona / Buenos Aires
ISBN: 978-84-18095-04-7
Depósito legal: M-1-2021
Imagen de tapa: Copia romana en mármol de Tyche de Antioquía de Eutíquides (ca. 300 a. C.) conservada en el Vaticano. Fotografía del autor
Códigos IBIC: 2AHA (Griego antiguo [clásico]); JMAF (Teoría psicoanalítica [psicología freudiana])
Código Thema: NHC / Ancient history; QDHA / Ancient philosophy
Código Bisac: HIS002010 / HISTORY / Ancient / Greece; PHI000000 / PHILOSOPHY / History & Surveys / Ancient & Classical
Código WGS: 923 / Non-fiction book / Philosophy: antiquity until present day; 550 / Humanities, art, music / History
Armado y composición: Laura Bono
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
© 2021, Miño y Dávila srl / © 2021, Miño y Dávila sl
dirección postal: Tacuarí 540 (C1071AAL)Ciudad de Buenos Aires, Argentina
tel-fax: (54 11) 4331-1565
e-mail producción: [email protected]
e-mail administración: [email protected]
web: www.minoydavila.com
redes sociales: @MyDeditores, www.facebook.com/MinoyDavila, instagram.com/minoydavila
Para Antonio.
Para Juan.
Reconocimientos
El presente libro fue escrito en el marco de un Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT 0189-2016), financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Vaya mi reconocimiento a las instituciones estatales que siguen financiando la investigación científica incluso en áreas no directamente vinculadas con la producción e innovación tecnológica, sino con la formación y expansión de la sociedad en un aspecto menos tangible que la tecnología: la cultura. La formación cultural, clásica en particular, de los grandes científicos de los últimos siglos es testimonio más que suficiente de que la distinción entre ciencias blandas y ciencias duras, entre las exactas y las humanidades, no es más que otra trampa de un mercado que aboga por el vaciamiento de sus productos en pos de una mercantilización absoluta, incluso de los saberes.
Deseo agradecer, asimismo, a Gerardo Miño y, en su nombre, a la editorial Miño y Dávila, por recibir el libro con la mejor predisposición y apoyo. Valga también esto último para Julián Gallego, Director de la colección “Estudios del Mediterráneo Antiguo”, de cuyo honroso catálogo forma parte el presente volumen.
Esteban Bieda
Buenos Aires, Abril de 2020
Capítulo 1El sofista Gorgias y el conglomerado heredado
Introducción
Yo, Helena, la más admirada y, con todo, la más injuriada…Goethe, Fausto, Parte Segunda, III.1
El Encomio de Helena (EH) del sofista Gorgias tiene como objetivo relevar las causas que podrían haber llevado a Helena a huir junto con Alejandro hacia Troya. Dado que la intención de Gorgias es, contra ciertas versiones tradicionales de los hechos, eximir a Helena de responsabilidad, el texto recorre minuciosamente cada uno de los motivos que pudieron haber provocado que la más bella de las mujeres acabe embarcándose hacia la ciudad de Príamo. En el presente capítulo intentaré mostrar que, prestando atención a estas distintas alternativas, es posible ver, en primer lugar, que en todos los casos se trata de instancias eminentemente externas a Helena. En segundo lugar, mostraré cómo la enumeración de estas causas describe una cierta curva que va desde la exterioridad absoluta de la fortuna, los dioses y la necesidad hasta otro tipo de exterioridad que acaba internándose en lo más profundo del hombre: el amor (éros). Visto esto, concluiré que en el EH Gorgias insinúa una distinción que será fundamental para la filosofía práctica posterior: existen, por un lado, factores causales externos que inciden en el obrar humano –frente a los cuales el hombre no puede ser considerado responsable– y factores internos –ninguno de los cuales es presentado como tal por el sofista, ya que su intención es, como dije, eximir a Helena de responsabilidad–. Si bien el éros,caso más extremo de interioridad analizado por Gorgias, se halla en el interior del hombre, no es lo suficientemente independiente del exterior como para que Helena sea responsabilizada por lo hecho bajo su influjo.
Tal como adelanté en la “Introducción”, considero que en la concepción gorgiana del ser humano que aparece en el EH se condensa el estado de la cuestión que el propio Platón hereda en torno a estos mismos temas: un agente considerado dependiente de factores externos. Es esto lo que la propuesta socrático-platónica hereda y contra lo que, como veremos, opera su giro antropológico.
I. Dioses, azar y necesidad
En el primer grupo de causas por las que Helena puede haber viajado a Troya (A) hallamos: (i) “los propósitos de la fortuna”, (ii) “los mandatos de los dioses” y (iii) “los decretos de la necesidad”; luego vendrán (B) el secuestro con violencia física, (C) la persuasión mediante la palabra y, finalmente, (D) el enamoramiento. Cabe destacar que, según Gorgias, estas serían causas por las cuales Helena “hizo lo que hizo” (épraxen hà épraxen), de lo que se desprende que Gorgias no dice que Helena no haya actuado u obrado, sino que, según intentará mostrar, hizo lo que hizo por causas que la eximen de responsabilidad.
Comencemos, pues, por el análisis del primer grupo de causas que consiste, de manera evidente, en factores externos y ajenos a Helena.
(A) Con respecto a los propósitos de Fortuna (Týkhe), la orden divina y los decretos de Necesidad, es evidente que se trata de elementos externos que han incidido para que la mujer de Menelao hiciera lo que hizo. En efecto, en cualquiera de estos casos la divinidad es responsable, dado que “es imposible impedir el anhelo (prothymía) de un dios con la previsión humana” (§6). Resulta fácil eximir a Helena, pues se trata de razones naturales: lo naturalmente inferior –los hombres– no puede impedir a lo naturalmente superior –los dioses–, sino que, a la inversa, lo inferior es naturalmente gobernado y conducido (árkhesthai kaì ágesthai) por lo superior.
II. Violencia
Gorgias presenta la segunda causa, (B) el secuestro violento, mediante el siguiente tríptico: “si fue raptada con violencia, violentada (ebiásthe) ilegalmente e injustamente ultrajada, es manifiesto que el raptor (ho harpásas), en la medida en que ultrajó, cometió injusticia, mientras que la que fue raptada (he harpastheîsa), en la medida en que fue ultrajada, fue desafortunada (edystýkhesen)” (§7). En este breve parlamento están planteados, a mi entender, los elementos fundamentales de cualquier filosofía moral que se precie de tal, i.e. que intente hallar un criterio para adscribir responsabilidad. Nótese, en primer lugar, la oposición entre el participio pasivo referido a Helena y el participio activo para referirse al agente del rapto. Con esta diferenciación Gorgias deja abierta la puerta para la absolución de la esposa de Menelao utilizando como criterio el hecho de que el supuesto agente –sc. Helena– no es stricto sensu agente, sino objeto de esa fuerza: el hecho de que se haya movido hasta Troya no implica que haya actuado. Por otro lado, nótese que quien cometió injusticia fue el raptor, mientras que su presa fue víctima de la týkhe: se ve, pues, una oposición clara entre cometer un crimen (adikeîn) y ser desafortunado (dystykheîn). El verbo dystykhéo conecta esta segunda causa con el primer grupo, en el que se consideró a la Fortuna (Týkhe) como una de las causas. Si bien con el rapto por la fuerza ya no estamos ante un dios que ejerce una omnipotencia frente a la cual solo cabe la resignación, aquí también se trata de una desgracia, de un infortunio, pero de un infortunio no materializado ni llevado a cabo por la diosa Fortuna, sino por un agente humano, el raptor, que encarna y realiza el infortunio de su víctima. Esta segunda causa, pues, ya no es plenamente ajena a la realidad de Helena, dado que quien la habría forzado es un ser humano de carne y hueso.27 Nótese, así, que al no tratarse de una fuerza divina sino de la violencia de un ser humano sobre otro, estamos ante una alternativa menos exterior o ajena a Helena, por cuanto ella, si bien probablemente imposible de facto, podría haber impedido, de iure, que Paris la arrancara de Esparta.28 Comentando el primer grupo de causas vimos cómo los hombres no podían impedir la acción de los dioses, cosa que, respecto de esta segunda causa, ya no se puede afirmar. Estamos, evidentemente, ante un factor externo que determina lo que le ocurrió a una Helena que sigue desempeñando un papel eminentemente pasivo, pero que, a diferencia del caso anterior, ya no necesariamente pasivo. En este caso tampoco le cabe plena responsabilidad, pero sí, podríamos decirlo, más responsabilidad que si hubiese sido manipulada por los dioses.
Encarnada la fuerza, como en este caso, en un ser humano, la persuasión podría haber tenido lugar.29 Evidentemente, en caso de haber sido raptada por un agente humano, la violencia habría podido más que la palabra. Y esto es fundamental para mi interpretación del texto, dado que la persuasión mediante la palabra es la tercera causa relevada por Gorgias, causa que tendrá, así, menos condimentos externos que las anteriores. Los dioses, la Necesidad y la Fortuna son definitivos y terminantes; la violencia física de un tercero, si bien difícil de eludir, ya no es algo necesario, pero evidentemente es más determinante que la palabra, tercera causa más cercana a la esfera subjetiva del agente y a su campo de acción y posibilidades de elección.
Gorgias concluye el tratamiento de esta segunda causa dejando sentada, nuevamente, la oposición clara que existe entre quien actúa y quien padece: “él, en efecto, hizo cosas terribles; ella, en cambio, <las> padeció; es justo, por lo tanto, sentir piedad por ella y odio por él” (§7).
III. La fuerza engañadora del lógos, poderoso psico-fármaco
La tercera causa considerada por Gorgias consiste en (C) la posibilidad de que el agente que condujo a Helena no haya sido físico sino simbólico: la persuasión mediante la palabra (§§8-14). Como veremos en el desarrollo de este punto, el lógos persuasivo está íntimamente ligado con su capacidad de engañar: “si fue el lógos el que <la> persuadió, es decir, el que engañó su alma, entonces tampoco en relación con esto es difícil hacer una defensa y disipar la causa, del modo siguiente” (§8).
Lo primero que cabe destacar es que, si bien Gorgias habla del lógos –en tanto palabra o discurso– independientemente del hablante que lo profiere, lo cierto es que detrás del discurso se halla, en este caso puntual, Paris mismo. Esto es, si bien el lógos es considerado un “poderoso soberano (dynástes mégas)”, es preciso tener en cuenta que detrás de este soberano se encuentra el hablante. Esto se relaciona directamente con el modo de traducir la cláusula “lógois peistheîsa”, que a mi juicio no debe traducirse sin más como “persuadida por los lógoi”, sino “persuadida con los lógoi”.30 Más allá de las razones formales, se podría objetar el hecho de hacer del lógos gorgiano un mero instrumento, dado que se lo presenta, justamente, como algo capaz de “llevar a cabo (apoteléo) las obras más divinas” (§8). A mí entender, los parágrafos dedicados al lógos deben ser considerados de dos maneras distintas: en un sentido, Gorgias presenta las características y aptitudes formales y generales del lógos: su capacidad de llevar a cabo obras divinísimas, de engañar, de hechizar, etcétera; se trata de aquellas cosas que la palabra puede hacer debido a su propia naturaleza. En otro sentido, el lógos no es algo lo suficientemente autónomo como para materializar dichas aptitudes, esto es: no actualiza sus potencias sino por medio del hablante –ya sea del poeta o del retórico– que es quien a fin de cuentas aporta las intenciones concretas que la palabra, por sí misma, no tiene. Gorgias se despacha con una considerable descripción de los poderes del lógos para luego aplicarla al caso concreto de Helena, en el que alguien (Paris) quiso utilizarlo para convencer a otro alguien (Helena) de que hiciese algo determinado (viajar a Troya). El lógos mismo, si bien “gran soberano”, carece de las intenciones concretas capaces de direccionar su potencia hacia un fin determinado; dichas intenciones las aporta, en definitiva, el hablante. Así, la palabra es, en cierto sentido, agente de una acción –en la medida en que hace que ese otro al que persuade obre de un modo determinado–, pero al mismo tiempo es también instrumento de quien lo utiliza para persuadir de ese modo específico y no del contrario.
El lógos tiene, según Gorgias, un gran poder, una capacidad que, canalizada mediante la persuasión, puede resumirse en lo siguiente: la palabra engaña al alma, hace que el alma se equivoque. La aparición del engaño (apáte) en el contexto del tratamiento gorgiano del discurso trae a colación lo que numerosos especialistas remarcan: la herencia que recibe el sofista de la tradición poética.31 En este sentido, lo que más parece atraerle a Gorgias de la poesía, “lógos con medida”, es su capacidad de engañar:
La tragedia floreció y fue publicitada por haber sido, entre los hombres de entonces, un maravilloso espectáculo visual y auditivo, y por haber provisto a los mitos y pasiones <representadas> de un engaño (apáten) en relación con el cual, como dice Gorgias: “el que engañó es más justo que quien no lo hizo y el engañado más sabio que el no engañado” (B23).32
Gorgias consideró tan positivo el engaño poético como para afirmar, según Plutarco, que el engañado acaba siendo más sabio que quien no se deja engañar. Esto tiene que ver, como el propio Plutarco interpreta, con la sensibilidad del oyente que se deja llevar por el placer de las palabras, palabras que, si bien falsas, dejan su huella en el alma. Cuando Gorgias dice que el engañado es “más sabio” que el no engañado está queriendo decir que se vuelve, debido a su sensibilidad a las palabras, un connoisseur.33 Del mismo modo que el discurso poético, el lógos puede regocijar y deleitar o producir dolor y compasión (§14). Ahora bien, con respecto a la poesía como discurso engañador y la supuesta tradición en la que Gorgias se enrolaría, cabe señalar que es posible hacer un rastreo de autores cronológicamente anteriores a Gorgias que dan cuenta de la potencia engañadora de la poíesis. Si bien, al decir de Homero, las Musas son diosas que lo saben todo (íste pánta) (Ilíada II, 485), ya Hesíodo nos advierte sobre su capacidad de mentir:
Sabemos decir muchas falsedades semejantes a verdades; y sabemos, cuando queremos, proclamar cosas verdaderas (Teog. 27-28).
La verosimilitud de las falsedades que profieren las Musas –verosimilitud que viene dada por su semejanza con lo real-verdadero– nos recuerda tanto la verosimilitud buscada por Gorgias en su Encomio (mentada mediante el término “eikós”) como la exigencia de Aristóteles según la cual una tragedia tiene que narrar hechos verosímiles para así poder generar las pasiones correspondientes en el auditorio.34 En esta misma línea, ya entrado el siglo V, Píndaro canta:
Sí, es verdad que hay muchas maravillas, pero a veces también el rumor de los mortales va más allá del verídico relato: engañan por completo las fábulas tejidas de variopintas mentiras. El encanto de la poesía, que hace dulces todas las cosas a los mortales, dispensando honor, a menudo incluso hace que lo increíble sea creíble (Olímpicas I 28-33).
El léxico del engaño tal como es utilizado por Gorgias se hace presente en la lírica: los mŷthoi “engañan” (exapatônti) adornados con mentiras de toda clase y logran, de ese modo, el desideratum mismo de la retórica: que lo inverosímil o increíble (ápiston) se vuelva creíble (pistón). Siendo esto así, ¿cómo no servirse de las armas aportadas por la poesía, ese “lógos con metro”? Gorgias ve en esta capacidad connatural a la poesía un arma que, utilizada con habilidad y destreza, puede dar lugar a lo que la poesía arcaica no llegó a ser –porque tampoco lo pretendía–: una técnica articulada conforme regulaciones generales, es decir: una tékhne. Así, a diferencia del aedo inspirado o del canto de las Musas, el portador del lógos gorgiano prescinde de la intervención divina y hace un uso discrecional de los poderes de aquél.
El engaño del que habla Gorgias, diferente de la fuerza física, es mucho más efectivo que esta dado que hace que el persuadido obre por su propia cuenta creyendo que hace lo correcto. Ya no se trata de sucumbir a las fuerzas naturales de los dioses, la fortuna o la necesidad, ni a la fuerza física de otro hombre, sino de que el persuadido esté convencido de que debe hacer esto o aquello como para hacerlo motu proprio.35 Así, la causalidad pierde parte de su dimensión exterior al agente y gana en interioridad. Si Helena fue persuadida mediante la palabra, la involuntariedad de su acción estaría originada en la ignorancia: no conocía la (verdadera) dimensión de lo que hacía, puesto que fue engañada mediante el lógos. Esta capacidad de engañar se materializa, según enumera Gorgias, en los siguientes efectos: hacer cesar el temor, extraer el dolor (o la pena), infundir alegría, incrementar la compasión.
En lo que sigue, hasta el parágrafo §14, Gorgias se dedica a describir con precisión los efectos de la palabra en el oyente. En primer lugar, la poesía –“lógos con metro”– hace que el alma padezca una cierta afección propia de ella misma a partir de la fortuna de las acciones de los personajes. El poder del canto consiste en seducir, persuadir y, en definitiva, transformar el alma mediante un hechizo tal que hace de aquella algo distinto a lo que era antes de oír el canto en cuestión.36 Todo lo dicho hasta aquí confluye en la conclusión que Gorgias parece ir preparando desde el comienzo de su tratamiento del lógos:
Así pues, ¿qué causa impide que también en Helena, incluso no siendo joven, hayan entrado cantos del mismo modo que si hubiese sido raptada con violencia? (§12).37
El poder del lógos, considerado en este pasaje un canto (hýmnos), es comparado con la fuerza de la que se habló supra en el §7. De esta manera, Gorgias relaciona la tercera causa con la inmediatamente anterior –tal como antes había hecho con la fuerza, vinculándola con la týkhe al decir que la raptada fue, en cierto sentido, “desafortunada”–: la palabra es mutatis mutandis una especie de fuerza violenta capaz de movilizar al oyente del mismo modo que esta última a su víctima. De esta relación entre la palabra y la violencia, el sofista se remonta, una vez más, al primer grupo de causas para, de este modo, sacar a relucir el hilo que articula el argumento general: “en efecto, lo relativo a la persuasión posee un renombre contrario a la necesidad, pero posee, sin embargo, el mismo poder” (§12). Esto le sirve al sofista para enfatizar el carácter pasivo de Helena ante el poder del lógos, poder que, como decía más arriba, roza peligrosamente la interioridad del persuadido, que ya no es literalmente forzado a hacer algo sino que, persuasión mediante, lo hace por sí mismo. Ante una posible objeción que apunte a señalar que el persuadido, qua persuadido, no es forzado ni física ni materialmente a hacer lo que hace –motivo por el cual cargaría stricto sensu con cierta dosis de voluntariedad y por ello de responsabilidad–, ante esta posibilidad, decía, Gorgias extrema, finalizando su tratamiento, el alcance de las capacidades del lógos. Equiparar su poder con el de la necesidad le permite una conclusión como la siguiente:
En efecto, el discurso que persuadió al alma obligó (enánkase) a la que persuadió a obedecer las cosas dichas y a estar de acuerdo con las hechas. Por lo tanto, el que persuadió comete injusticia en la medida en que ha obligado, pero la persuadida, por el contrario, es gratuitamente difamada en la medida en que fue obligada mediante la palabra (§12).
Si al comienzo del Encomio se ha dicho que un alma ordenadaes aquella que posee sabiduría (sophía), lo que hace el lógos parece ser, precisamente, desordenar un alma que ya no es sabia, sino presa fácil del engaño. Una vez más, la causa del obrar de Helena es puesta fuera de ella, en una persuasión que imprime su marca desde el exterior internándose en lo más profundo del alma. Los hechos no hubiesen sido como fueron si la palabra no hubiese re-formado la realidad “como quería” (§13).
Gorgias concluye su argumento en torno al lógos dando todavía un paso más en dirección a la contaminación externa que habría sufrido Helena: lo que una droga es a la phýsis corporal, lo mismo es el lógos a la disposición del alma (§14). En efecto, la palabra, como un phármakon, es capaz de dos efectos contrarios: puede generar placer y regocijo, pero también dolor y temor, puede envenenar (pharmakeúein) el alma “mediante una cierta persuasión malvada”. Obrando bajo los efectos de una droga, de lo que llamaríamos, literalmente, un “psico-fármaco”, la acción de la esposa de Menelao no puede haber respondido a su propio querer, querer atrapado por el bozal de las palabras de Alejandro que, como un sello caliente, dejaron su marca en el alma de la bella mujer. Esto le permite a Gorgias retomar la línea general del argumento:
Se ha dicho, en definitiva, que si fue persuadida mediante el lógos, no cometió injusticia, sino que fue víctima de la fortuna (etýkhesen) (§15).
Una vez más, y repitiendo un recurso ya utilizado, el argumento apunta a señalar que la verdadera causa, en caso de considerar al lógos, acaba siendo la týkhe: la persuadida tuvo la desgracia de ser persuadida. No se la puede juzgar por haber sucumbido a las garras del discurso por el mismo motivo que no se puede juzgar a quien, bajo los efectos de un somnífero, se queda dormido. Una vez más, la dependencia del exterior es lo que termina primando en la absolución. Cabría preguntarse, de todas maneras, en qué consiste específicamente la desgracia de Helena. Gorgias afirma que, de haber sido presa del discurso, no habría cometido injusticia, sino padecido una desgracia. Pero, ¿cuál es esta desgracia? Su desgracia fue haber escuchado a Paris, haber estado en el peor lugar y en el peor momento. La desgracia no consiste en que el phármakon haya hecho efecto, pues una vez tomado el somnífero, los efectos son necesarios. De lo que se trata aquí es de que Helena no sabía que en su copa, mezclada con el agua o con el vino, había una droga, una droga terrible y poderosa llamada lógos, cuyo progenitor era el huésped que su propio marido albergaba en su palacio.
IV. El éros: ¿pasión divina o divinidad pasional?
Que el éros resulta una cuarta causa entre las relevadas por Gorgias podría resultar evidente a partir del texto mismo del §15. Si bien el éros no aparece en la enumeración original de las causas que se realiza en el §6, llegados a este punto leemos lo siguiente: “pero <ahora> expongo la cuarta causa (tetárten aitían) con un cuarto argumento (tetártoi lógoi): en efecto, si fue éros el que hizo todas estas cosas, no será difícil escapar a esta <nueva> causa de la falta que, se dice, ha sido cometida” (§15).38
Tradicionalmente, el éros era concebido como una fuerza exterior al agente que, merced a la incidencia de alguna divinidad, se internaba en su alma en forma de una pasión frente a la cual el ser humano se hallaba indefenso. Si bien en los poemas homéricos no se alude al dios Éros, es posible ver cómo en ciertas ocasiones el éros se comporta de este modo, conquistando incluso al rey de las divinidades.39 En la Teogonía de Hesíodo (vv. 114 ss.), Éros existe, luego de Caos y Gea, desde el comienzo del cosmos; mas no se dan, allí, mayores precisiones sobre su incidencia en la estirpe mortal. Yendo hacia los tiempos de Gorgias, es nuevamente la obra de Eurípides un lugar paradigmático donde hallamos un éros que se introduce en el ser humano y lo domina: en el Hipólito asistimos al drama de una mujer, Fedra, cuyo sentimiento amoroso por su hijastro la invade y enferma:
Cuando el éros me hirió, buscaba cómo sobrellevarlo del mejor modo. Comencé, pues, por esto: callar y ocultar mi enfermedad (nósos) […] En segundo lugar, preví sobrellevar bien mi insensatez, venciéndola con la cordura. En tercer lugar, como no logré con estos medios gobernar a Cipris, me pareció que morir sería –nadie lo negará– la mejor de las resoluciones” (392-402).
Las palabras de Fedra son por demás elocuentes: éros es una enfermedad (nósos) que anula la posibilidad de pensar. Quien se halla bajo los influjos del amor no puede gobernarlo; la única manera de eludir la acción signada por el éros es la anulación de toda capacidad de acción: la muerte. El Coro canta la tiranía erótica que Eurípides describe con minuciosidad:
¡Amor, Amor, que desde los ojos chorreás deseo, introduciendo en aquellos a quienes declarás la guerra un dulce regocijo para el alma, jamás te me aparezcas junto al vicio ni vengas desproporcionado! Pues ni el dardo de fuego ni el de los astros es tan fuerte como el que sale de las manos de Afrodita… (525-532).40
Si bien el éros gorgiano no llega a ser una realidad plenamente interior al hombre, sí se acerca notablemente a su interioridad. La posibilidad de un sentimiento infundido totalmente desde el exterior –y, por ello, acabadamente heterónomo– no es contemplada en el Encomio, dado que el movimiento de progresiva interiorización que vengo rastreando en sus páginas exige que nos adentremos aún más en el alma humana. Superados los dioses, la fuerza y las palabras, Gorgias se aboca, pues, al amor.
En el §15 se presenta esta cuarta causa. Nótese, en primer lugar, que en ningún momento abandona Gorgias la idea de que Helena, aun cuando haya actuado, cumplió, con todo, un rol pasivo. En efecto, lo primero que se dice de éros es que fue “quien hizo” las cosas que ocurrieron. Es importante tener en cuenta este dato, dado que, si bien con este cuarto argumento se inaugura un nuevo momento en el plan general de la obra, ello no significa que estemos ante una Helena que, a diferencia de las otras tres alternativas, desempeña un rol voluntariamente activo. La pasividad de Helena es una constante que nunca se abandona en el Encomio: todas las absoluciones suponen, de hecho, este dato fundamental. No obstante ello, estamos, efectivamente, ante un nuevo tipo de causa: la progresiva interiorización que he rastreado en las tres causas anteriores se consuma en la incidencia que tiene el éros en el comportamiento humano, éros que extrema su inmersión en el alma a tal punto que puede provocar la ilusión de que el responsable absoluto por la acción es el enamorado.
Curiosamente, a esta presentación de la cuarta causa sigue un extenso excursus sobre la vista (ópsis) en tanto puerta de entrada al alma humana:
En efecto, las cosas que vemos no tienen la naturaleza que nosotros deseamos, sino la que a cada una <de ellas> tocó en suerte. Asimismo, el alma es moldeada, respecto de sus modos de ser, a través de la vista (§15).
En estas pocas palabras se resume el argumento general en torno a la incidencia de éros. Nótese, en primer lugar, cómo Gorgias se encarga de deslindar el aspecto físico de las cosas visibles del campo de acción humano: la naturaleza (phýsis) es independiente del deseo. Así pues, no se nos puede responsabilizar porque algo o alguien luzcan bien o mal a la vista. El deseo se dirige hacia aquello que tiene una forma determinada, forma que no depende de nosotros.
La verdadera potencia de la visión respecto de su capacidad para alterar la conducta humana es presentada como sigue:
Algunos, después de ver cosas temibles, hasta renunciaron a la posesión del pensamiento que estaba presente en aquel momento: a tal punto el temor extinguió y derrotó a la inteligencia. Y muchos abrazaron enfermedades vanas, dolores terribles y locuras incurables: a tal punto la vista inscribió en el pensamiento imágenes de las cosas vistas (§17).
Gorgias distingue la percepción sensible de la esfera intelectual señalando que la segunda es proclive a sucumbir a lo captado por la primera: la vista puede derrotar, incluso extinguir, al pensamiento del mismo modo que el agua extingue el fuego. Esto genera, como es lógico, enfermedades características de un alma que enloquece al encontrarse rodeada de imágenes inscriptas por la vista, imágenes que la rodean y pervierten: “por medio de los ojos, de la vista, no solo nuestra retina es impresionada, sino que se determina toda nuestra actitud en relación con el mundo. Por medio de la ópsis ‘vemos’ el mundo de una cierta manera, y esta manera de ‘ver’ el mundo deriva de una relación particular según la cual nosotros somos siempre los actores y no simples espectadores”41. Una vez más, Gorgias da cuenta de una situación en la cual el alma es deformada por un elemento exterior que la violenta lo suficiente como para enfermarla, pero no tanto como para anular su capacidad de actuar. A esto último se refiere Casertano cuando dice que, aun víctima de la incidencia de un mundo que la hiere mediante la vista, el alma no se vuelve simple espectadora, sino que sigue actuando. Si bien el pensamiento ha sido ‘extinguido’ por la aísthesis, esto no impide que el alma siga determinando un curso de acción. Lo que sí impide es que dicho curso de acción responda a los dictados de la inteligencia, agobiada, mareada por las imágenes visuales. Las decisiones ulteriores ya no responderán a las deliberaciones y consideraciones racionales que el alma del individuo pueda llevar a cabo, sino a las reacciones suscitadas por los estímulos visuales: “muchas cosas <visibles> infunden en muchos <seres humanos> amor y deseo de muchos objetos y cuerpos” (§18). Se ve aquí, pues, el fuerte lazo con el que Gorgias anuda cuerpo y alma: la visión toma su objeto del exterior, pero tiene consecuencias en el alma del ser humano.
Ahora bien, ¿de dónde surge esta antropología gorgiana? ¿Cuáles son sus fundamentos o antecedentes filosóficos? La respuesta a estos interrogantes se encuentra en el objetivo mismo del Encomio: hubiese sido inverosímil, evidentemente, presentar un alma capaz de liberarse del influjo de la percepción sensible. ¿Quién habría de negar que las imágenes visuales engendran en el alma apetitos y deseos? Un buen orador no puede ir contra el sentido común y Gorgias es un buen orador: “existe un lazo tan estrecho entre el cuerpo y el alma, entre la visión de los ojos y la del espíritu (esprit), que si surge la tentación de separar estos dos elementos, habría riesgo de perder de vista el sentido verdadero de ser humano y de no comprender para nada su relación con el mundo”.42
Finalmente, dicho todo esto a propósito de la vista y de su poder de modificar el alma humana, la conclusión llega en el §19:
Por lo tanto, si el ojo de Helena, complacido con el cuerpo de Alejandro, proveyó a su alma un anhelo (prothymía) y un conflicto de amor, ¿qué es lo asombroso? Si éros, siendo un dios, tiene la potencia divina de los dioses, ¿cómo podría quien es inferior ser capaz de apartarlo y repelerlo? Pero si, por otra parte, <éros> es una enfermedad humana (anthrópinon nósema) y un error-por-desconocimiento (agnóema