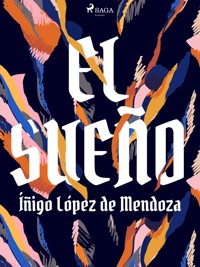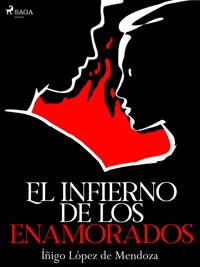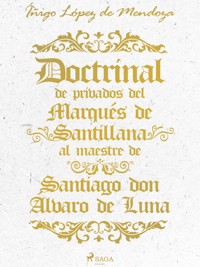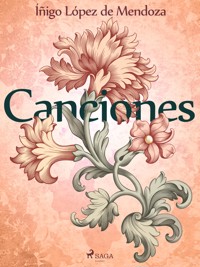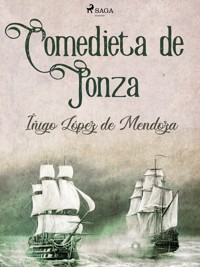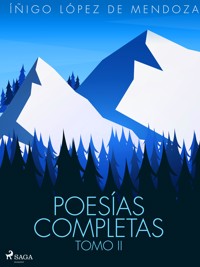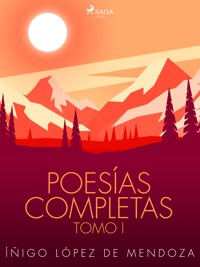
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
En este volumen se recogen las más famosas serranillas de don Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, primer poeta español en escribir sonetos a la manera «itálica», así como otros cantares y decires.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Íñigo López de Mendoza
Poesías completas Tomo I
Saga
Poesías completas Tomo I
Copyright © 2008, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726785661
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
SERRANILLAS, CANTAR, «VILLANCICO»
1.(I)
[la serrana de boxmediano]
Serranillas de Moncayo,
Dios vos dé buen año entero,
ca de muy torpe lacayo
faríades cavallero.
Ya se passava el verano, 5
al tiempo que hombre s’apaña
con la ropa a la tajaña,
ençima de Boxmediano
vi serrana sin argayo
andar al pie del otero, 10
más clara que sal’en mayo
ell alva nin su luzero.
Díxele: «Dios vos mantenga,
serrana de buen donaire.»
Respondió como ‘n desgaire: 15
«¡Ay! qu’en hora buena venga
aquel que para Sant Payo
d’esta irá mi prisionero».
E vino a mí como rayo,
diziendo: «¡Preso, montero!» 20
Díxele: «Non me matedes,
serrana, sin ser oído,
ca yo non soy del partido
d’essos por quien vos lo havedes;
aunque me vedes tal sayo, 25
en Ágreda soy frontero,
e non me llaman Pelayo,
maguer me vedes señero.»
Desque oyó lo que dezía,
dixo: «Perdonad, amigo, 30
mas folgad hora comigo
e dexad la montería;
a este çurrón que trayo
quered ser mi parçionero,
pues me fallesçió Mingayo, 35
que era comigo ovejero.
Finida
Entre Torellas y el Fayo
passaremos el febrero.»
Díxele: «De tal ensayo,
serrana, soy plazentero.» 40
2.(II)
[La vaquera de Morana]
En toda la Sumontana,
de Trasmoz a Veratón,
non vi tan gentil serrana.
Partiendo de Conejares,
allá suso en la montaña, 5
çerca de la Travessaña,
camino de Trasovares,
encontré moça loçana
poco más acá de Añón,
riberas d’una fontana. 10
Traía saya apretada
muy bien fecha en la çintura;
a guisa de Estremadura,
çinta e collera labrada.
Dixe: «Dios te salve, hermana; 15
aunque vengas d’Aragón,
d’esta serás castellana.»
Respondióme: «Cavallero,
non penséis que me tenedes,
ca primero provaredes 20
este mi dardo pedrero;
ca después d’esta semana
fago bodas con Antón,
vaquerizo de Morana.»
3. (III)
[Yllana, la serrana de Loçoyuela]
Después que nasçí,
non vi tal serrana
como esta mañana.
Allá en la vegüela
a Mata el Espino, 5
en esse camino
que va a Loçoyuela,
de guisa la vi
que me fizo gana
la fruta temprana. 10
Garnacha traía
de color presada
con broncha dorada
que bien reluzía.
A ella volví 15
e dixe: «Serrana,
¿si sois vos Yllana?»
«Sí, soy, cavallero,
si por mí lo havedes,
dezid qué queredes, 20
fablad verdadero.»
Respondíle assí:
«Yo juro a Sant’Ana
que non sois villana.»
Sd 247r-247v («Cançión»), Ma 215v («Serrana», sólo los diez primeros versos), Sc 12v-13r («Serrana. Enyego López de Mendoça»).
Texto base: Sd.
1. Sc: desque n.
4. Ma: allá a la v.
cantaría en clave poética tales sucesos («Una nueva interpretación de la segunda serranilla», en RFE, XXXIX, 1955, pp. 24-45). Rafael Lapesa, sin embargo, ha puesto serios reparos —entre ellos, el de la temprana cronología que exigiría la composición del poema—a esa interpretación (vid. «Sobre la fecha y sentido de la Serranilla II», en La obra literaria..., cit., pp. 318-320).
1. El escenario del poema es la comarca de Tierra de Buitrago, en el vértice septentrional de la provincia de Madrid (vid. J. Terrero, art. cit.). Don Íñigo era señor de Buitrago y, a lo largo de su vida, hubo de pasar frecuentes temporadas de retiro en su castillo. En cualquiera de esos viajes pudo componer el poema, sin que nos sea dado determinarlo con precisión. Terrero lo situaba entre 1435 y 1441, fechas de dos visitas documentadas de Santillana a Buitrago. Más plausible nos parece la datación recientemente sugerida por R. Lapesa, para quien «hubo de escribirse entre 1420, en que don Iñigo obtuvo el señorío de Buitrago, y 1440, fecha en que [...] se refiere a ella la serranilla [8]; ¿por qué no suponerla compuesta a fines de 1429, al regreso del Moncayo, o a comienzos de 1430, antes del viaje a las Asturias de Santillana, esto es, entre la [2] y la [4]?» («De nuevo sobre las serranillas de Santillana», art. cit., pp. 43-50).
4. la vegüela: «puede ser el camino del ganado trashumante que corre de Buitrago a Lozoyuela y que es casi paralelo a la carretera, o el trozo de vega del río Lozoya» (J. Terrero, art. cit., p. 177).
5. Mata el Espino: nombre hoy desaparecido.
8. Sc: de tal la vi.
9. Así en Ma; Sd, Sc: om. me, resultando hipométrico el verso.
11. Desde aquí falta en Ma que, en cambio, incluye en este lugar la última copla de la Serranilla IV.
12. Sc: de oro p.
14. Se: pareçía.
16. Sc: diziendo loçana.
17. Sc: e soys vos villana. La superioridad de la lección de Sd está plenamente garantizada por la Serranilla VIII, v. 20 («nin fue tan fermosa Yllana»). Así lo ha advertido R. Lapesa,«De nuevo sobre las serranillas de Santillana», art. cit., p. 49.
22. Sc: yo le dixe assí.
23. Se: iuoro por.
7. Loçoyuela: pueblo madrileño del partido de Torrelaguna.
11. garnacha: prenda de abrigo, de estameña gruesa y fuerte (DCECH); comp. Libro de buen amor, 966 b-d: «prometíl una garnacha / e mandél para el vestido / una broncha e una prancha».
12. presada: «color verde entre oscuro y claro» (Covarrubias).
13. broncha: broche.
4. (IV)
[La moçuela de Bores]
Moçuela de Bores,
allá do la Lama,
pusom’ en amores.
Cuidé qu’olvidado
amor me tenía, 5
como quien s’avía
grand tiempo dexado
de tales dolores
que más que la llama
queman, amadores. 10
Mas vi la fermosa
de buen continente,
la cara plaziente,
fresca como rosa,
de tales colores 15
qual nunca vi dama,
nin otra, señores.
Por lo qual: «Señora»,
le dixe, «en verdad
la vuestra beldad 20
saldrá desd’agora
dentr’estos alcores,
pues meresçe fama
de grandes loores».
Dixo: «Cavallero, 25
tiradvos afuera:
dexad la vaquera
passar all otero;
ca dos labradores
me piden de Frama, 30
entrambos pastores.»
«Señora, pastor
seré, si queredes:
mandarme podedes
como a servidor; 35
mayores dulçores
será a mí la brama
que oír ruiseñores.»
Assí concluimos
el nuestro proçesso, 40
sin fazer exçesso,
e nos avenimos.
E fueron las flores
de cabe Espinama
los encubridores. 45
Se halla únicamente en Sd 247v-248v («Cançión»); Ma 215v recoge sólo los siete últimos versos, aunque insertándolos tras los diez primeros de la Serranilla III.
Texto de Sd.
1. Todos los lugares que se citan en el poema (Bores, La Lama, Frama, Espinama) pertenecen al territorio de La Liébana, en Santander (vid. J. Terrero, art. cit.). Parte de estos valles de Liébana eran posesiones de la madre de don Íñigo, doña Leonor de la Vega, quien hubo de defenderlas enérgicamente ante las pretensiones de la familia de los Manriques, En 1430 Íñigo López visitó aquellas posesiones patrimoniales y, sobre el recuerdo inmediato de esos lugares, hubo de escribir el poema (vid. José María de Cossío, «Geografía de una serranilla del Marqués de Santillana», en CE, II, 1941, pp. 52-53). Por lo demás, según ha advertido R. Lapesa («De nuevo sobre las serranillas...», art. cit.), no hay razón alguna, ni cronológica ni literaria, para seguir manteniendo la arbitraria numeración que, desde Amador de los Ríos, se asigna al poema, colocándolo en el noveno lugar de la serie de serranillas, y no respetar el orden del más autorizado ms. Sd.
2. La Lama: era el solar de García González de Orejón, de la casa de los Manriques, principal mantenedor de las cruentas disputas por la posesión del territorio.
12. buen continente: ‘compostura, disposición del cuerpo’; comp. F. Imperial, Canc. Baena, núm. 241, vv. 10-11: «la vide venir escontra el río, / con buen continente e graçioso brío».
30. fama originariamente en el manuscrito, aunque por mano posterior fue sobreañadida la -r-.
22. alcores: cerros, collados.
32. Este motivo de la oferta del caballero a la pastora consideraba Menéndez Pidal que era una clara imitación de las pastorelas franco-provenzales, en las que efectivamente aparece con cierta frecuencia («Par vous que tant par ai chiere / voudrai je devenir pastor») (cf. M. Pidal, «Sobre primitiva lírica española», en De primitiva lírica española y antigua épica, Buenos Aires, 1951, p. 127).
37. brama: «aquel género de voz y sonido que forman los toros, venados, ciervos y otros animales, quando están en zelo» (Aut.). El obvio significado erótico del vocablo, en consonancia con el desenlace del poema, hace poco verosímil la sugerencia de J. Terrero, para quien aludiría «al sonido de la bramera, instrumento que usan los pastores para llamar y guiar al ganado» (art. cit., p. 197).
5. (V)
[Menga de Maçanares]
Por todos estos pinares
nin en val de la Gamella
non vi serrana más bella
que Menga de Mançanares.
Desçendiendo ‘l yelmo ayuso, 5
contra Bóvalo tirando,
en esse valle de suso
vi serrana estar cantando;
saluéla, segund es uso,
e dixe: «Serrana, estando 10
oyendo, yo non m’escuso
de fazer lo que mandares.»
Respondióme con ufana:
«Bien vengades, cavallero,
¿quién vos trae de mañana 15
por este valle señero?
Ca por toda aquesta llana
yo non dexo andar vaquero,
nin pastora, nin serrana,
sinon Pascual de Bustares. 20
Pero ya, pues la ventura
por aquí vos ha traído,
convien’ en toda figura,
sin ningund otro partido,
que me dedes la çintura 25
o entremos a braz partido,
ca dentro en esta espesura
vos quiero luchar dos pares.»
Desque vi que non podía
partirme d’allí sin daña, 30
como aquel que non sabía
de luchar arte nin maña,
con muy grand malenconía
arméle tal guadramaña
que cayó con su porfía 35
çerca d’unos tomellares.
44. Ma: de caba Spinama.
Sd 249r-249v («Cançión»), Ma 215v-216r («Serrana»).
Texto de Sd.
2. Ma: nin en navalagamella.
44. cabe: ‘junto a’, lo mismo que cabo, otras veces usado por Santillana, vid. núm. 47, v. 7.
2. val de la Gamella: lugar o extensión de la Sierra de Guadarrama (gamella: ‘artesa para dar de comer o beber a los animales’). Navalagamella, que lee Ma, es un pueblo del partido de El Escorial.
4. Mançanares: no es segura la fecha de composición del poema. Ya en 1423 consta la presencia de don Íñigo en el Real de Manzanares, y en 1442 pasan a ser suyas aquellas posesiones. Sobre el recuerdo de algún viaje realizado entre esas dos fechas, hubo de escribirse la serranilla. Su ordenación en el cancionero Sd haría pensar en una fecha entre 1430 y 1438.
5. La forma que exige el sentido es yermo.
6. Bóvalo: hoy Boalo, pueblo próximo a Manzanares.
15. Ma: traye.
23. Ma: conviene.
13. ufana: jactancia, presunción.
14. Bien vengades: fórmula de saludo, muy utilizada por Santillana, tanto en las serranillas como en los poemas más cultos; comp. núm. 7, v. 38 y núm. 51, v. 218.
20. Bustares: pueblo del partido de Atienza, en Guadalajara.
25. çintura: «cinta o pretinilla que suelen usar las damas, ajustada con una hebilla, para hacer más airoso el talle» (Aut.).
26. a braz partido: «phrase adverbial que denota el modo de contender, luchar y batallar uno con otro con los brazos, igualmente, y sin otras armas ofensivas» (Aut.).
28. luchar: ‘realizar el acto sexual’; com. Libro de buen amor, 971: «La vaqueriza traviessa / diz[e]: Luchemos un rato; / liévate dende apriesa, / desbuélvete de aqués hato». Como señaló R. Menéndez Pidal, se trata «de una acepción común a varias lenguas románicas, heredera del latín luctor, que también tenía ese sentido especial referido a lucta venérea»; su empleo en la pastorela francesa («a moi vous convient luitier / en ce biau pre verdoiant»), denunciaría influencia gala sobre las serranillas, si no estuviera tan generalizada esa acepción (De primitiva lírica..., cit., pp. 125-26).
34. Ma: guardamaña.
33. malenconía: ‘tristeza, enojo, ira’, muy frecuente en la lengua antigua; formado por etimología popular (sobre el adverbio mal y el ant. enconía, del verbo enconar) y falso análisis de la palabra culta melancolía, cuyas vocales resultan metatizadas (cf. R. Menéndez Pidal, MGHE, p. 143).
34. guadramaña: ‘treta, embuste’; es la forma más extendida en la lengua antigua (Mingo Revulgo, Encina, Diego Sánchez, Aut.): no hay, pues, por qué atender a la forma disimilada que ofrece el cancionero Ma.
6. (VI)
[La mo ç a de Bedmar]
Entre Torres y Canena,
açerca des’ allozar,
fallé moça de Bedmar,
¡Sant Julián en buena estrena!
Pellote negro vestía 5
e lienços blancos tocava,
a fuer del Andaluzía,
e de alcorques se calçava.
Si mi voluntad ajena
non fuera en mejor logar, 10
non me pudiera escusar
de ser preso en su cadena.
Preguntéle dó venía,
después que la hove saluado,
o quál camino fazía. 15
Díxome que d’un ganado
quel guardavan en Raçena,
e passava al olivar
por coger e varear
las olivas de Ximena. 20
Dixe: «Non vades señera,
señora, qu’esta mañana
han corrido la ribera,
aquende de Guadiana,
moros de Valdepurchena 25
de la guarda de Abdilbar:
ca de ver vos mal passar
me sería grave pena.»
Respondióme: «Non curedes,
señor, de mi conpañía, 30
pero graçias e merçedes
a vuestra grand cortesía;
ca Miguel de Jamilena
con los de Pegalajar
son passados a atajar: 35
vos tornad en hora buena.»
Sd 249v-250v («Cançión»), Ma 216r-216v («Serrana»). La transcribió también Gonzalo Argote de Molina en su Nobleza de Andaluzía, Sevilla, 1588, II, cap. ccxxxiii, fols. 335v-336r. En el siglo XVI, el poema fue glosado por Gonzalo de Montalván (o Montalvo), glosa que hubo de ser muy difundida y que se ha conservado en varios pliegos poéticos: Glosa de los romances y canciones / que dizen. Domingo era d’ ramos. Entre torres e ximena. E mo / rir vos quereys mi padre. Hechas por Gonçalo de montaluan (en Pliegos Poéticos Españoles de la Biblioteca de la Universidad de Praga, ed. «Col. Joyas Bibliográficas», Madrid, 1960, 2, pp. 161-168); Glosas de vnos r[omances] / y canciones... (Praga, 2, pp. 185-192); Glosas de los romances y canciones... (en Pliegos Poéticos Góticos de la Biblioteca Nacional, ed. «Col. Joyas Bibliográficas», Madrid, 1957, 3, pp. 193-200); Glosas de vnos romances y canciones... (B. Nacional, 4, pp. 185-192). También en el siglo xvi, los primeros versos de la serranilla fueron incluidos en algunas «ensaladas» de romances y cantares; así en una Ensalada de romances viejos (Pliegos Poéticos de Praga, 1, p. 7), y, a lo divino, en una Ensalada para cantar la noche de Navidad (Pliegos Poéticos de la B.N., 2, p. 244).
Texto de Sd.
1. Ma: Camena; Argote y todos los pliegos poéticos: y Ximena.
2. Argote: a. de un; pliegos poéticos: saliendo de un.
1. Torres, Canena, Bedmar son lugares de la provincia de Jaén que don Iñigo recorrería en 1438 cuando, a instancias de Juan II, partió como frontero del reino y logró tomar la villa de Huelma y el castillo de Bexis.
J. Terrero cree superior la lección Ximena, ya que se trata de un lugar muy próximo a Torres y Bedmar, mientras que Canena «es del partido de Ubeda y se halla al norte de Baeza, cerca de Linares [...] muy alejada del teatro de la contienda, por lo que no puede ser punto de referencia» (art. cit., p. 184). No obstante, no hay razones mayores para esperar de las serranillas una absoluta precisión geográfica. Elaboradas después de los viajes, los nombres brotarían en el recuerdo sin excesiva meticulosidad, y más obedeciendo a razones de estilo que puramente geográficas (cf, J. Ma de Cossío, art. cit.).
2. allozar: terreno cubierto de allozas, ‘almendrucos’; nombre que aparece en varios topónimos de la región: Molino de Allozar, Arroyo de los Allozos (J. Terrero, art. cit., p. 184). La lección Sallozar, de algunas ediciones modernas, se debe a una errónea separación de las palabras.
3. Praga 164: de beldad; BN 3: de belmar.
4. Ma, Argote, pliegos poéticos: Julian; Praga 185, BN 4: de buen e.
5. pliegos poéticos: ricas aljuvas v.
6. pliegos poéticos: tocados b. t.
7. pliegos poéticos: cambian el orden de este verso y el siguiente.
8. pliegos poéticos: alcorques de oro c.
9. pliegos poéticos: si mi libertad a.
10. pliegos poéticos: en otro 1.
11. pliegos poéticos: no dexara de quedar.
12. pliegos poéticos: prisionero en su cadena.
13. pliegos poéticos: falta esta estrofa.
14. Ma: uve saludado.
4. Sant Julián en buena estrena: estrena «es el aguinaldo y presente que se da el principio del año [...] se llamó estrenar el empezar qualquier cosa [...] En Salamanca me acuerdo que los que pregonavan el vino de alguna taberna, quando se encetava la cuba, entre otras cosas que dezían, invocavan a San Julián de buena estrena» (Covarrubias). San Julián era también santo invocado por los caminantes: comp. Libro de buen amor, 963, «La Chata endiablada, / ¡que Sant Illán la cofondal».
5. pellote: pellón, «vestido de antiguo, que parece era ropa larga, y que por hacerse regularmente de pieles le dieron este nombre» (Aut.).
6. tocava: adornaba.
7. a fuer: «primero significó ‘con arreglo al fuero (de un lugar)’ y después ‘a la manera de’» (DCECH).
8. alcorques: «género de calçado cuyas suelas eran aforradas en corcho» (Covarrubias).
17. Argote: que la aguardava en Recena.
18. Argote: all Olivar.
21. pliegos poéticos: dixele do vays (vas); Ma, Praga 185, BN 3, BN 4: señora.
22. Argote y pliegos: señora aquesta m.
23. pliegos poéticos: que han.
24. BN 4: allende de.
25. Praga 185, BN 4: valpurchena; Praga 164: valpuchena; BN 3: valdepuchena.
26. Praga 164, Praga 185, BN 4: de abiuar; BN 3: de animar.
17. Raçena: Recena, nombre de una aldea, hoy desaparecida, que Alfonso X había concedido a Baeza (J. Terrero, art. cit., p. 185).
20. Ximena: vid. nota 1.
21. señera: vid. núm. 1, v. 28.
25. Valdepurchena: nombre no identificado.
26. Abdilbar: Abrahén Audibnar o Adilbar, embajador moro ante el rey Juan II (vid. Crónica del Halconero, p. 70, y Refundición…, p. 101, edcs. Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1946), ya identificado por Argote de Molina.
34. Jamilena, Pegalajar son dos pueblos «en la latitud de Jaén y equidistantes; el primero al norte de la Sierra Jabaleuz, casi en el nacimiento del río Salado de Porcuna, en el partido de Martos, y Pegalajar se halla sobre uno de los brazos del Guadalbullón, en el partido de Mancha Real» (J. Terrero, art. cit., p. 187).
7. (VII)
[La vaquera de la Finojosa]
Moça tan fermosa
non vi en la frontera,
com’ una vaquera
de la Finojosa.
Faziendo la vía 5
del Calatraveño
a Santa María,
vençido del sueño,
por tierra fragosa
perdí la carrera, 10
do vi la vaquera
de la Finojosa.
En un verde prado
de rosas e flores,
guardando ganado 15
con otros pastores,
la vi tan graçiosa
que apenas creyera
que fuesse vaquera
de la Finojosa. 20
Non creo las rosas
de la primavera
sean tan fermosas
nin de tal manera.
Fablando sin glosa, 25
si antes supiera
de aquella vaquera
de la Finojosa,
non tanto mirara
su mucha beldad, 30
porque me dexara
en mi libertad.
Mas dixe: «Donosa
(por saber quién era),
¿dónde es la vaquera 35
de la Finojosa?»
Bien como riendo,
dixo: «Bien vengades,
que ya bien entiendo
lo que demandades: 40
non es desseosa
de amar, nin lo espera,
aquessa vaquera
de la Finojosa.»
36. Argote: vos bolveos en h. b.; en los pliegos poéticos esta última estrofa es como sigue:
Responde ella:
Muchas gracias e mercedes
a vuestra gran cortesía,
que aunque aquí sola me vedes,
no me falta compañía;
que Miguel de Jamilena
con los de Pegalajar
son salidos atajar:
vos bolveos en hora buena.
Sd 250v-251v («Cançión»), Ma 216v-217r («Serrana»; falta la última copla). Texto de Sd.
6. Ma: de Calatraveño.
2. El paisaje de la serranilla es la región de La Sierra, en la provincia de Córdoba, territorio que recorrería don Iñigo en 1431, cuando participó en la expedición guerrera de don Alvaro de Luna contra el reino de Granada y hubo de permanecer un tiempo convaleciente en Córdoba (cf. J. Terrero, art. cit., p. 189). Por entonces pudo escribir la composición, «pero nada se opone a que la escribiera en 1438, como la [6], cuando hacía la guerra a los moros desde Jaén, o al terminar la campaña» (R. Lapesa, «De nuevo sobre las serranillas...», art. cit., p. 46).
4. Finojosa: hoy Hinojosa; en tiempos del Marqués fue importante enclave en el paso de Castilla a Andalucía.
6. Calatraveño: «es un puerto de la Sierra de Chimorra [...] Se llamó así en la Baja Edad Media por discurrir por él el camino que comunicaba a Córdoba con los campos de la Orden de Calatrava» (J. Terrero, art. cit., p. 191).
9. fraguosa en Sd.
35. Ma: aquella vaquera.
7. Santa María: lugar de la comarca, muy probablemente, según Terrero, la actual villa de Pedroche.
28. Sobre la puntuación de este verso, vid. Leo Spitzer, «A passage of Santillana’s SerranillaV», en HR, XXI, 1953, pp. 135-138; y Arnold H. Weiss, «A note on Santillana’s Serranilla V», en MLN, LXXII, 5, 1957, pp. 343-344,
8. (VIII)
[La moça lepuzcana]
De Vitoria me partía
un día desta semana
por me passar Alegría,
do vi moça lepuzcana.
Entre Gaona e Salvatierra, 5
en esse valle arbolado
donde s’aparta la sierra,
la vi guardando ganado,
tal como ell alvor del día,
en un hargaute de grana, 10
qual tod’ onbre la querría,
non vos digo por hermana.
Yo loé las de Moncayo
e sus gestos e colores,
de lo qual non me retrayo, 15
e la moçuela de Bores;
pero tal filosomía
en toda la Sumontana
cierto non se fallaría,
nin fue tan fermosa Yllana. 20
De la moça de Bedmar,
a fablarvos çiertamente,
razón hove de loar
su gracia e buen continente;
mas tanpoco negaría
la verdad: que tan loçana
aprés la señora mía,
non vi dona nin serrana.
37. Falta esta copla en Ma; el ms. señala: «Aquí paresçe que falta oja».
Se halla únicamente en Sd 251v-252r («Cançión»), de donde la transcribo. En Ma se encontraría recogida seguramente en esa hoja que, según indica el códice, falta tras la serranilla VII.
38. Comp. núm. 5, v. 14.
1. El escenario de esta serranilla es la comarca llamada Concha de Vitoria o llanada de Álava, lugares que hubo de recorrer el poeta cuando, en 1440, viajó a la frontera de Navarra para recibir a doña Blanca, que venía a desposarse con el príncipe don Enrique (cf. J. Terrero, art. cit., p. 199). Vid. también núm. 17, n. 10.
3. Alegría: localidad alavesa en el camino hacia Navarra; debe entenderse: a Alegría.
4. lepuzcana: de Lepuzca, nombre antiguo de la actual Guipúzcoa.
5. Gauna y Salvatierra son también pueblos al oriente de la región, en el camino a Navarra (J. Terrero, art. cit.).
10. Amador de los Ríos, erróneamente: hargante.
24. Amador de los Ríos: su grand, por mala interpretación de la abreviatura gra.
10. hargaute: lo mismo que argayo (vid, núm. 1, v. 9), a través del francés antiguo hargaut.
13. Desde este verso al 21, son obvias las referencias a las serranillas I, IV, II, III y VI, compuestas años atrás por el poeta.
24. buen continente: vid. núm. 4, n. 12.
27. aprés: ‘después’, ya arcaico en el castellano de la época; quizá lo mantenga Santillana (vid. también Comedieta, v. 73) por influencia francesa.
28. Para R. Menéndez Pidal es rasgo provenzalizante esta proclamación de la superioridad de la señora amada, recordada entre los galanteos a la serrana («La primitiva poesía lírica española» [1919], en Estudios literarios, Madrid, 19578 , p. 229). Comp., por ejemplo, con la pastorela de Giraut de Bornelh que comienza «L’altrer, lo primer jorn d’aost» (Martín de Riquer, Los trovadores, I, Barcelona, 1975, p. 502).
9. (IX)
[La serrana de Navafría]
El comendador de Segura 1
De Loçoya a Navafría,
agerca de un colmenar,
topé serrana que amar
tod’ ombre codiçia avría.
A la qual desque llegué, 5
pregunté si era casada.
Respondió: «No, en buena fe,
nin tanpoco desposada;
que aun oy en este día
mi padre lo va fablar, 10
aquí çerca a un lugar,
con fijo de Johan Garçía.»
Enyego Lopeç de Mendoça
«Serrana, tal casamiento
no consiento que fagades,
car de vuestro perdimiento, 15
maguer no me conoscades,
muy grand desplazer avría
en vos ver enagenar
en poder de quien mirar
nin tratar non vos sabría.» 20
Garçía de Pedraça2
«Serrana, si vos queredes
dexar destos su conseja,
yo faré que vos casedes
con fijo de Mingo Oveja.
Creed que gran bien sería 25
que lo fuésemos lamar,
car más vale su solar
que de otros gran valía.»
Se halla únicamente en Sc 12r-12v («Serrana»), de donde la transcribo acomodando su grafía a la del cancionero Sd. Se trata de un poema hecho en colaboración con otros caballeros poetas, forma de composición que no hubo de ser rara en el género de la serranilla.
1. El marco geográfico es el mismo que el de las serranillas III y X: la tierra de Buitrago, señorío de Iñigo López. J. Terrero, al desglosar de su contexto la estrofa de Mendoza, situó erróneamente el escenario del poema en la región de La Liébana, como la serranilla IV (art. cit., pp. 193-194).
Loçoya: municipio de la provincia de Madrid, próximo a Torrelaguna, y en la orilla del río de su nombre. Navafría: pueblo de la provincia de Segovia; entre este lugar y Lozoya se alza el Puerto de Navafría, donde se enmarca nuestro poema.
24. Mingo ‘vexa en el ms.
10. (X)
[La vaquera de Verçossa]
Enyego Lopeç de Mendoça
Madrugando en Robredillo
por ir buscar un venado,
fallé luego al colladillo
caça de que fui pagado.
Al pie dessa grand montaña, 5
la que dizen de Verçossa,
vi guardar muy grand cabaña
de vacas moça fermosa.
Si voluntad no m’engaña,
no vi otra más graçiosa: 10
si alguna desto s’ensaña,
lóela su namorado.
Respuesta de Gómez Carrillo Dacunya3
Señor, yo me maravillo,
siendo vos galán onrado,
este fecho tan poquillo 15
avervos tan agradado.
La que mi sentido apaña,
esto no tomés por glosa,
que no bive ’n toda España
señora más generossa 20
y fermosa, cosa estraña,
… … … … … … [-osa]:
si alguna desto s’ensaña,
lóela su namorado.
Se halla únicamente en Sc 93v («Serrana»), de donde la transcribo. Sólo los versos de don Iñigo recoge también Sx 122r («Serranylla de Ynygo Lopez»).
1. Sx: robedillo.
5. Sx: daquessa m.
12. Sx: enamorado.
1. Como la anterior, se trata de una serranilla en colaboración, que tiene también por escenario la Tierra de Buitrago.
Robredillo: Robledillo de la Jara, del partido de Torrelaguna.
3. colladillo: diminutivo de collado; J. Terreno supone que se trata de un topónimo hoy desaparecido (art. cit., p. 195).
6. Verçossa: «no hay actualmente ninguna montaña con el nombre de Verçossa, y debe de referirse a las alturas que hay cerca de Berzosa del Lozoya» (J. Terrero, art. cit., p. 195).
7. cabaña: ‘número de cabezas de ganado’, ‘rebaño grande’.
11.
[Cantar a sus fijas loando su fermosura]
Dos serranas he trobado
a pie de áspera montaña,
segund es su gesto e maña,
non vezadas de ganado.
De espinas trahen los velos 5
e de oro las crespinas,
senbradas de perlas finas
que le aprietan sus cabellos,
ruvios, largos, primos, bellos,
e las trufas bien posadas, 10
amas de oro arracadas,
segund donzellas d’estado.
Fruentes claras e luzientes,
las çejas en arco alçadas,
las narizes afiladas, 15
chica boca e blancos dientes;
ojos prietos e rientes,
las mexillas como rosas,
gargantas maravillosas,
altas, lindas, al mi grado. 20
Carmiso blanco e liso
cada qual en los sus pechos,
porque Dios todos sus fechos
dexó, quando fer las quiso.
Dos pumas de paraíso 25
las [sus] tetas igualadas;
en la su çinta delgadas
con aseo adonado.
Blancas manos e pulidas,
e los dedos no espigados, 30
a las juntas no afeados,
uñas de argén guarnidas;
rubíes e margaridas,
çafires e diamantes,
axorcas ricas, sonantes, 35
todas de oro labrado.
Ropas trahen a sus guisas,
todas fendidas por rayas,
do les paresçen sus sayas
forradas en peñas grisas; 40
de martas e ricas sisas
sus ropas bien asentadas,
de azeituní, quartonadas,
de filo de oro brocado.
Yo las vi, sí Dios me vala, 45
posadas en sus tapetes,
en sus faldas los blanchetes,
que demuestran mayor gala.
Los finojos he fincado,
segund es acostumbrado 50
a dueñas de grand altura:
ellas, por la su mesura,
en los pies m’an levantado.
22. Falta aquí un octosílabo en el cancionero.
Se halla únicamente en Sa 63v-64v («Cantar que fizo el Marqués de Santillana a sus fijas loando su fermosura»), de donde lo transcribo. Por primera vez lo dio a conocer R. Menéndez Pidal, «A propósito de La Bibliothéque du Marquis de Santillane, por Mario Schiff», BHi, IX-X, 1907-1908, pp. 497-411; luego en «Poesías inéditas del Marqués de Santillana», recogido en Poesía árabe y poesía europea, Madrid, 1941, pp. 107-118.
1. Tres hijas legítimas tuvo el Marqués: doña Leonor, casada en 1430, a los once años de edad; y doña Mencía y doña María, que aún no habían nacido en 1428 (cf. J. Amador, Vida..., cap. II). Con toda probabilidad, estas dos últimas son las «no avezadas serranas» que aquí celebra el poeta, y que aún eran doncellas, como indica el v. 12 (vid. R. Lapesa, La obra literaria..., cit., p. 63 y n., quien se inclina a fechar el poema hacia 1444 ó 1445).
9. En el ms. este v. es penúltimo de la copla, aunque el orden de la rima exige colocarlo en el lugar que aquí le asignamos, como ya hizo Menéndez Pidal.
4. vezadas: acostumbradas, avezadas.
5. velos: rima falsa (cabellos, bellos) que, como sugiere Menéndez Pidal, «pudiera ser mala lectura por cuellos», aunque no arriesga la corrección, dada la desconocida acepción del vocablo espinas que precede («Poesías inéditas...», cit., p. 117).
6. crespinas: ‘cofia o redecilla que usaban las mujeres para recoger el pelo y adornar las cabezas’, quizá de procedencia catalanoaragonesa (DCECH).
9. primos: sutiles, finos.
10. trufas: por trunfas, hápax del Corbacho, posiblemente lo mismo que el portugués antiguo trunfa, ‘toucado antigo’ (DCELC).
11. arracadas: pendientes de oreja. Comp. esta enumeración de adornos femeninos con Arcipreste de Talavera, II, 3: «e quando comyençan las arcas a desbolver, aquí tyenen alfójar, allá tyenen sortijas, aquí las arracadas, allá tyenen porseras, [...] tocas catalanas, trunfas con argentería, polseras brosladas, crespinas, partidores, alfardas [...]».
13. Comp. esta descripción femenina con el retrato de la doncella de la Razón de amor, vv. 60-65: «fruente blanca e loçana, / cara fresca como maçana; / naryz egual e dreyta, / nunca uiestes tan bien feyta; / oios negros e ridientes, / boca a razón e blancos dientes...».
26. M. Pidal supone [sus], para regularizar el octosílabo.
21. carmiso: por carmeso, ‘tela carmesí’ (DCECH).
24. fer: forma de infinitivo coexistente con far y fazer en la lengua antigua. Vid. también núm. 19, n. 4.
25. pumas: por pomas, ‘manzanas’.
27. çinta: cintura, talle.
32. argén: ‘plata’, latinismo a través del francés argent (DCECH).
33. margaridas: margaritas, «lo mismo que perla; aplícase regularmente a las más preciosas» (Aut.), del lat. margarita.
40. peñas: ‘piel empleada como forro de abrigos’ (del latín pinna, ‘pluma, plumaje’), acepción frecuente en la lengua antigua (DCECH); comp. Sumas de historia troyana, p. 206: «E leuaua otrosy vna penna en vn manton que non le podia ser puesto preçio.»
grisas: «El nombre de gris, variedad de ardilla empleada para forrar con pieles, es sustantivación del adjetivo de color, aunque en lo antiguo el adjetivo suele hallarse solamente en el grupo de vocablos peña gris o grisa, piel que se hacía precisamente con la de esta ardilla» (DCECH).
41. martas: piel del animal de ese nombre.
sisas: ‘género de paño’, acepción antigua, quizá a través del catalán, que registra también el Canc. de Baena, núm. 37: «todos los dichos farán su devisa, / de xergas e sogas, también de otra syssa» (DCECH).
12.
[Villancico a tres fijas suyas]
Por una gentil floresta
de lindas flores y rosas,
vide tres damas fermosas
que d’amores han requesta.
Yo, con voluntad muy presta, 5
me llegué a conoscellas.
Començó la una dellas
esta canción tan honesta:
Aguardan a mí:
nunca tales guardas vi. 10
Por mirar su fermosura
destas tres gentiles damas,
yo cobríme con las ramas,
metíme so la verdura.
La otra con gran tristeza 15
començó de suspirar
y a dezir este cantar
con muy honesta mesura:
La niña que los amores ha,
sola ¿cómo dormirá? 20
Por no les fazer turbança
no quise ir más adelante
a las que con ordenança
cantavan tan consonante.
La otra con buen semblante 25
dixo: «Señoras d’estado,
pues las dos avéis cantado,
a mí conviene que cante:
Dexaldo al villano pene:
véngueme Dios d’ele.» 30
Desque uvieron cantado
estas señoras que digo,
yo salí desconsolado,
como hombre sin abrigo.
Ellas dixeron: «Amigo, 35
non sois vos el que buscamos,
mas cantad, pues que cantamos.»
Dixe este cantar antiguo:
Sospirando iva la niña
y non por mí, 40
que yo bien ge lo entendí.
49. M. Pidal anota;«Este verso debiera rimar en -ala, según el orden de los consonantes; pero esta estrofa final es anómala, llevando un verso más que las otras.»
Es una de las composiciones que plantea mayor número de problemas. Se ha conservado en los cancioneros siguientes: Sc 31v-32v («Otro dezir de Suero de Ribera»), Md 7r-7v («Avía en el mismo cançionero estas de Suero de Ribera»), Esp [ed. Rodríguez-Moñino, pp. 61-62 («Aquí comiençan muchas maneras de romances con sus glosas, canciones, villancicos... Nuevamente recopiladas y corregidas. Y estas primeras son un villancico que hizo el Marqués de Santillana a tres hijas suyas»)]. También se encuentra en un pliego suelto de la Biblioteca de la Universidad de Praga (s. l., s. a., siglo xvi) [ed. Colección Joyas Bibliográficas, VII-VIII, Madrid, 1960, 1, pp. 161-168 («Villancico hecho por el Marqués de Santillana a unas tres
44. brocado: «tela texida con seda, oro, o plata, o con uno y otro, de que hay varios géneros» (Aut.),
46. tapetes: ‘alfombras’, acepción común en la lengua antigua.
47. blanchetes: ‘perrillos falderos’, del francés brachet, ‘especie de perro de caza’, contaminado por blanchet, ‘blanco’ (DCECH); comp. Libro de buen amor, 1404: «pues tanbién terné pino e falagaré la dueña, / como aquel blanchete que yaze so su peña». hijas suyas»)]. Antonio Rodríguez-Moñino da también noticia de otro pliego suelto de hacia 1511-1515, Romance de vn desafio q se hi- / zo en paris de dos caualleros prin- / cipales de la tabla redonda..., que contiene también el «Villancico hecho por el Marqués de Santillana a unas tres hijas suyas» (Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos, Madrid, 1970, núm. 1040).
Rafael Lapesa, que editó críticamente el poema, resumió con toda precisión la cuestión textual: «Estos cuatro textos [los primeros aquí citados] se agrupan en dos ramas: las versiones de S y E [nuestros Praga y Esp] son idénticas, a excepción de sendas variantes en las últimas cancioncillas; las de P y C [Sc y Md], aunque no iguales, son muy afines y coinciden en muchas divergencias importantes respecto a S y E. A cada rama corresponde una atribución: en S y E, al Marqués; en P y C, a Suero de Ribera. Indudablemente proceden de las fuentes respectivas, hoy ignoradas. La versión de E y S es, en general, superior a la de P y C, en cuanto al sentido, pero tiene abundantes modernizaciones fonéticas» (La obra literaria..., cit., p. 322). El citado pliego, catalogado por Rodríguez-Moñino, pertenece con toda probabilidad a la misma rama de Praga yEsp, puesto que también atribuye el poema a Santillana y comienza con el mismo verso, «Por una gentil floresta».
Respecto de la autoría, nada puede garantizarse de manera definitiva. Un buen número de argumentos, como indicó R. Lapesa, están en favor del Marqués: superior calidad poética; semejanza del poema con el «Cantar» a sus hijas; más perfecto conocimiento de la lírica gallego-portuguesa, donde era frecuente la inserción de intermedios líricos, procedimiento que él mismo llega a poner en práctica en la Querella de amor; frecuentes errores de atribución en el cancionero Sc (téngase también en cuenta que se trata de un cancionero que muestra especial predilección por textos olvidados y versiones primitivas de los poemas de Santillana, y que también en otra ocasión confunde los nombres de Suero de Ribera e Iñigo López: vid. la canción «Ya del todo desfallesçe», que en el fol. 23 es asignada al primero, y en el fol. 85 al segundo). No obstante, el hecho de que se trate, como ha señalado Margit Frenk Alatorre, de un poema que responde «a la corriente de dignificación popular que estaba tomando cuerpo a mediados del siglo xv», de la que tan ajeno se sentía Santillana, pero que se inicia en la corte napolitana de Alfonso V, donde precisamente ejerció como poeta Suero de Ribera, obliga a considerar insegura la paternidad del poema («¿Santillana o Suero de Ribera?», en NRFH, XVI, 1962, p. 437). Blanca Periñán, moderna editora de Suero de Ribera, tampoco ha encontrado argumentos decisivos, y coloca la composición en un apéndice de «poesías de atribución dudosa», reproduciendo el texto crí tico de Lapesa («Las poesías de Suero de Ribera», estudio y ed. crítica anotada de los textos, en MSI, 16, 1968, pp. 5-138).
Texto de base: Esp.
1. Sc, Md: en una linda f.
2. Sc, Md; de muchas.
3. Sc, Md: vi tres donzellas f. La versión de Esp corrige certeramente, conforme al verso 12, donzellas por damas (de las tres hijas del Marqués, doña Leonor estaba desposada desde 1433, fecha en que las otras dos, doña Mencía y doña María, no tenían aún cinco años; es por lo que el poema hubo de redactarse bastante después de 1433, cuando ya no era posible llamar a las tres hijas donzellas); hermosas en Esp y Praga.
5. Sc, Md: et (e) yo con v. p.
6. Sc, Md: lleguéme por c.
7. Sc: e dixo la mayor dellas; Md: començó la mayor dellas.
8. Sc: muy honesta; Md: este cantar muy honesta.
11. hermosura en Esp y Praga.
12. Sc, Md: daquestas tres lindas d.
13. Sc: escondíme entre las r; Md: escondíme so las r.
14. Sc, Md: asentado en la v.
6. El encuentro del poeta en el vergel con tres damas que narran o cantan sus amores, frecuente en la poesía del siglo xv (comp. Imperial, «En un fermoso vergel», Canc, de Baena, núm. 242), no guarda sino un débil paralelo con el soneto de Boccaccio «Intorn’ ad una fonte, in un pratello» (vid. Joseph G. Fucilla, «Santillana’s Villancico and a Boccaccio Sonnet», en MLN, LXVI, 3, 1951, pp. 167-168, y las puntualizaciones de R. Lapesa sobre esa pretendida influencia, La obra literaria..., cit., pp.70-71 y 325-26).
10. El tema de la doncella celada por su madre fue muy común en las cantigas gallego-portuguesas, y hubo de serlo en la lírica popular castellana, registrándose en la famosa seguidilla que Cervantes glosaría en El celoso extremeño: «Madre, la mi madre, / guardas me ponéis; / que si yo no me guardo, / mal me guardaréis» (vid. R. Menéndez Pidal, «La primitiva poesía lírica española», 1919, recogido en Estudios literarios, Madrid, 19578 p. 249). El estribillo fue también incluido por Juan Fernández de Heredia en su Diálogo de una dama y un galán, vv. 3176-77, ed. R. Ferreres, Madrid, 1955, p. 104.
17. Sc: et dezía; Md: diziendo.
18. Md: con muy donosa m.
20. Sc, Md: como dormirá sola.
21. hazer en Esp y Praga; Sc, Md: non (no) quise más adelante.
22. Sc, Md: yr por non fazer mudança.
24. Sc, Md: concordante.
25. Sc, Md: la otra gentil bastante.
26. Praga: señora; Sc, Md: señoras de grado, lectura inferior a la de Esp, como hace notar Lapesa (comp. núm. 11, v. 51).
27. Sc: pues me avedes c.; Md: pues vos avedes c.
29. Praga: dexadlo;Sc, Md: y pene.
30, Sc: