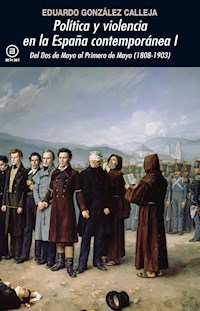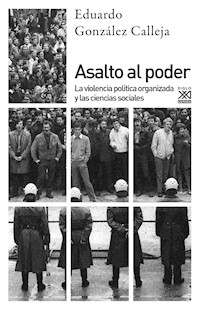Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Universitaria
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Lejos de constituir una particularidad del comportamiento político de los españoles, la violencia es, a la luz de una historiografía global y comparativa, ingrediente definitorio de las transformaciones experimentadas por las sociedades europeas desde finales del siglo XVIII. Fenómeno a la vez estructurante y de oportunidad, la naturaleza y expresiones de la violencia colectiva responden a procesos de largo aliento vinculados a mudanzas de orden social, económico, científico, cultural y político, pero también a cambios de coyuntura en los espacios donde se plantean conflictos de poder, desde el ámbito local al internacional.El presente tomo aborda acontecimientos clave del siglo pasado como la «Semana Trágica» de 1909, la huelga general de 1917, el pistolerismo surgido o el pronunciamiento de Primo de Rivera, así como la Guerra Civil y el maquis, el 23-F o el rebrote del terrorismo en el último cuarto de la centuria. Y, adentrándose en el siglo XXI, revisa el declive y la disolución de ETA, la irrupción del terrorismo yihadista y las implicaciones violentas del Procés catalán.Conforme a la explicación dada por Eric J. Hobsbawm del siglo XX como «era de las catástrofes», esta magna obra del profesor González Calleja arroja luz sobre las violencias subversivas y represivas que, en sucesivas oleadas, han modelado la historia reciente de España.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2255
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Universitaria / 397 / Serie Historia contemporánea
Eduardo González Calleja
Política y violencia en la España contemporánea II
Del Cu-Cut! al Procés (1902-2019)
Lejos de constituir una particularidad del comportamiento político de los españoles, la violencia es, a la luz de una historiografía global y comparativa, ingrediente definitorio de las transformaciones experimentadas por las sociedades europeas desde finales del siglo XVIII. Fenómeno a la vez estructurante y de oportunidad, la naturaleza y expresiones de la violencia colectiva responden a procesos de largo aliento vinculados a mudanzas de orden social, económico, científico, cultural y político, pero también a cambios de coyuntura en los espacios donde se plantean conflictos de poder, desde el ámbito local al internacional.
El presente tomo aborda acontecimientos clave del siglo pasado como la «Semana Trágica» de 1909, la huelga general de 1917, el pistolerismo o el pronunciamiento de Primo de Rivera, así como la Guerra Civil y el maquis, el 23-F o el rebrote del terrorismo en el último cuarto de la centuria. Y, adentrándose en el siglo XXI, revisa el declive y la disolución de ETA, la irrupción del terrorismo yihadista y las implicaciones violentas del Procés catalán.
Conforme a la explicación dada por Eric J. Hobsbawm del siglo XX como «era de las catástrofes», esta magna obra del profesor González Calleja arroja luz sobre las violencias subversivas y represivas que, en sucesivas oleadas, han modelado la historia reciente de España.
Eduardo González Calleja (Madrid, 1962) es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus investigaciones han versado principalmente sobre la teoría y la historia de la violencia política y el terrorismo, los grupos de extrema derecha en la Europa de entreguerras, y la relación entre memoria e Historia. Autor de una amplia y variada producción historiográfica, los dos volúmenes de Política y violencia en la España contemporánea (2020 y 2024) constituyen sin duda uno de los grandes hitos de su trayectoria.
Diseño de portada
RAG
Motivo de cubierta
Imagen de la manifestación que, en febrero de 1976, recorrió las calles de Barcelona al grito de «llibertat, amnistia, estatut d’autonomia» (Archivo RTVE).
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Eduardo González Calleja, 2024
© Ediciones Akal, S. A., 2024
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5477-1
INTRODUCCIÓN
LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA DE LA «ERA DE LAS CATÁSTROFES» EUROPEA
«Siglo terrible», «siglo de masacres y guerras», «la centuria más violenta de la historia humana»… Estas son algunas de las caracterizaciones del siglo XX que realizaron grandes personalidades de las ciencias y de las artes, y que Eric J. Hobsbawm sitúa en el frontispicio de su obra, ya clásica, Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991. El historiador británico situó la barbarie como uno de los elementos centrales de la historia de este «siglo breve», en el que las víctimas de las guerras, los genocidios y todo tipo de violencia política fueron, en todo el mundo, ciento ochenta y siete millones de personas. Cerca de 80 millones eran europeas[1]. La Gran Guerra supuso la muerte de más de 8 millones de militares, además de 5 millones de civiles que fallecieron como resultado de los combates, las deportaciones, el hambre o las enfermedades. En los escenarios europeos de la Segunda Guerra Mundial, dos terceras partes de los más de 47 millones de víctimas contabilizadas fueron no combatientes. Entre medias de estas masacres globales se pueden registrar otras más localizadas, pero no menos aterradoras, como los 3 a 9 millones de muertos que produjo la guerra civil rusa 1917-1923, los 100.000 caídos de la guerra polaco-soviética de 1919-1921, las más de 200.000 bajas del conflicto greco-turco de 1919-1922 o el medio millón de fallecidos en el frente y en la retaguardia de la guerra civil española de 1936-1939.
La adecuada ubicación de la experiencia española de esta «era de las catástrofes», que Hobsbawm sitúa cronológicamente entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda, resulta una tarea insoslayable para cualquier historiador que pretenda abordar seriamente la cuestión de la violencia política en nuestro país. La elaboración de cualquier hipótesis que aspire a aclarar los fenómenos de violencia en España requiere abordar un análisis previo de tipo comparativo, donde el contexto histórico europeo debe actuar con punto de referencia. En primer lugar, se trataría de mensurar la intensidad y duración de las violencias. En un primer vistazo, llaman la atención el mantenimiento del terrorismo individual anarquista hasta más allá de la Gran Guerra; la persistencia de motines urbanos en ciudades como Barcelona hasta mucho más allá del cambio de siglo; el estallido de una guerra civil a fines del primer tercio de la centuria (casi veinte años después de la gran oleada de violencias intestinas surgidas del tramo final del primer conflicto mundial); la inusitada letalidad (para los estándares occidentales de la época) del proceso de transición a la democracia abordado en la segunda mitad de la década de los setenta, o la contumacia de un terrorismo étnico-nacionalista –el representado por ETA– que se mantuvo como un solitario exponente de épocas pasadas, sobreviviendo dos décadas a la resolución pacífica del conflicto irregular más dilatado: el norirlandés, que siempre había sido su modelo a imitar.
Junto a un ensayo de explicación de estas y otras particularidades, la otra tarea a efectuar sería determinar el grado de sincronía de las violencias producidas en España con procesos similares o colaterales de alcance continental. Y ahí encontramos, como no podía ser menos, mayores coincidencias que desfases, especialmente si dirigimos la mirada al entorno más próximo de la Europa Occidental. Tomando como punto de partida la cronología propuesta por Donald Bloxham y Robert Gerwarth, podremos calibrar el nivel de concordancia entre los procesos particulares de ámbito nacional y los ciclos (u oleadas, concepto tomado de la división temporal establecida para el terrorismo contemporáneo por David C. Rapoport)[2] que se fueron sucediendo en lo que estos autores denominan el «siglo largo» de la violencia política. Una centuria que arrancó con la guerra franco-prusiana de 1870-1871 y finalizó con las guerras yugoslavas de 1991-2001[3].
1870-1914
El «largo siglo XX» de la violencia política europea comienza, pues, en el último cuarto de la centuria precedente, cuando se fueron definiendo los contornos de un gran cambio económico (la segunda revolución industrial), cultural (el auge y la crisis del cientifismo positivista) y político, este último marcado por la transición del liberalismo clásico a la política de masas que vino de la mano de la expansión de los nacionalismos, de los socialismos y poco más tarde de los populismos de derecha. La brutal liquidación de la Comuna de París selló el ocaso de la insurrección urbana como llave maestra del cambio revolucionario. Ante esta evidencia, los movimientos sociales del último cuarto del siglo XIX –esencialmente, obreristas y nacionalistas– quedaron divididos entre los partidarios de la participación política legal en los regímenes liberal-parlamentarios y los que continuaron usando la violencia para subvertir el sistema. Bien es cierto que estas decisiones no dependieron tanto de los principios doctrinales o de las capacidades propias para impulsar la protesta como de las oportunidades que los Estados brindaban para que los grupos de oposición pudiesen implementar estrategias de signo reformista o rupturista.
La estabilización de la Europa burguesa no implicó la erradicación de los conflictos socioeconómicos. La industrialización, la urbanización, el crecimiento demográfico y su corolario de emigración en masa hacia los centros fabriles desorganizaron las estructuras comunitarias y las viejas pautas de trabajo y producción. Estos fenómenos vinculados a la modernización económica y social produjeron tensiones muy diversas, que fueron desde la desestructuración del núcleo familiar al incremento del paro, la proletarización o la delincuencia. Pero, en general, estos cambios estructurales actuaron en primera instancia como freno de la violencia colectiva, ya que los individuos que los estaban sufriendo aún no habían creado aún una identidad común, ni forjado los instrumentos necesarios para abordar una estrategia de lucha coherente. Sería a medio plazo cuando la urbanización alentase la acción política, al agrupar a los individuos en grandes bloques homogéneos de sociabilidad (fábricas, colonias, barrios obreros…), facilitar la formación de asociaciones de intereses (partidos, sociedades de socorro, sindicatos…) y aproximar a la población a los focos del poder central, mientras que, en respuesta, las autoridades se vieron obligadas a adoptar nuevos métodos, más enérgicos y sofisticados, para controlar los eventuales movimientos de disidencia[4].
El desarraigo producido con la emigración, los bajos salarios, el acoso creciente de la dinámica industrial capitalista sobre un mundo artesanal en declive, los cada vez más frecuentes contactos entre grupos de conspiradores anarquistas, populistas o nacionalistas, la intransigencia de los patronos y la represión sistemática sobre el asociacionismo de clase desde el nacimiento de la AIT en 1864 fueron circunstancias que decidieron a estos grupos a adoptar métodos de lucha mejor adaptados a los requerimientos de la moderna disidencia frente a un Estado reforzado en sus instrumentos predictivos, preventivos y represivos de control social. El Ejército comenzó a ser sustituido por la Policía como principal agente de represión estatal, crecientemente profesionalizado, pero con insuficiencias coyunturales para actuar con proporcionalidad y eficacia.
Esta primera oleada de violencia, de marcado (aunque no exclusivo) signo proletario, no afectó a Europa en un periodo de desorden revolucionario, sino en una época caracterizada por el auge del socialismo reformista, la expansión de los sindicatos organizados y el predominio de gobiernos conservadores, pero receptivos hasta cierto punto a los requerimientos políticos y sociales de la población, que trataban de llegar a acuerdos con unos grupos de oposición empeñados en reformas pacíficas, mientras que los movimientos subversivos de carácter antiburgués continuaban siendo francamente minoritarios. Sin embargo, la violencia brotó allí donde los cambios políticos pacíficos habían despertado expectativas de inmediata transformación social, o donde la expansión económica fruto de la segunda revolución industrial había ahondado las diferencias entre ricos y pobres. El «apaciguamiento» de la clase trabajadora obrera y campesina con la entrada de un sector del socialismo en el legalismo parlamentario permitió que los trabajadores pasaran a ser considerados como un grupo de interés más, y no ya como una clase capaz de representar a toda la sociedad e impulsar su transformación por medio de la violencia. Con la convicción de la imposibilidad de una transformación social o nacional obtenida por métodos evolutivos, y ante la perspectiva de una guerra mundial imperialista que se juzgaba inevitable, una minoría de jóvenes anarquistas, socialistas o patriotas se organizaron en pequeños grupos de combate, decididos a representar y a defender por la violencia las aspiraciones de los sectores marginados de los beneficios de la industrialización y la construcción de los estados plurinacionales, incluso sin la aquiescencia o la participación activa de sus eventuales clientes[5]. Nació así la era del terrorismo individual, que caracterizó el devenir de la violencia política subversiva en el tránsito del siglo XIX al XX, aunque la oleada de atentados ejecutados desde 1879 por anarquistas-nihilistas, populistas y socialistas revolucionarios se prolongó más allá del final de la Gran Guerra, como lo atestiguan el intento de asesinato perpetrado por el anarquista Émile Cottin contra Clemenceau en febrero de 1919, los atentados ácratas en Milán y Turín en 1920-1923, la resistencia armada de los eseristas (populistas social-revolucionarios rusos) contra el Gobierno bolchevique hasta bien entrados los años veinte o la actividad de los grupos de acción afines a la CNT en la «guerra» sociolaboral que afectó a los más importantes centros fabriles españoles en la inmediata posguerra.
En los años anteriores a la conflagración europea, la conversión del obrerismo y de los nacionalismos sin Estado (con sus ideas fuerza de socialismo y autodeterminación) en movimientos de masas trató de ser contrarrestada con el auge del ultraconservadurismo y del derechismo radical, comprometidos en mantener el antiguo orden de cosas[6]. En paralelo, el Estado se fue dotando de un dispositivo de protección que le fue aproximando al designio weberiano de ente monopolizador de la violencia. A diferencia de las «tormentas del 48», la autoridad estatal ya no parecía vulnerable a las manifestaciones tumultuarias y a las barricadas, a no ser que mediaran las imprevisibles consecuencias desestabilizadoras de la guerra moderna, tal como lo comprendió Engels en 1895[7]. El creciente poder de las burocracias estatales, el establecimiento de ejércitos basados en la conscripción, la creciente diversificación y el más amplio despliegue de nuevas fuerzas de Policía no militarizadas, la imposición fiscal masiva o la educación primaria obligatoria y universal hicieron que los europeos fueran cada vez más conscientes de su posición como ciudadanos subordinados a un Estado virtualmente invulnerable, reforzado en su papel de administrador de bienes y personas, que actuó como definidor de los parámetros permitidos de protesta. En consecuencia, la resistencia al poder estatal hubo de organizarse mejor, y a mayor escala. A inicios del siglo XX, el rearme reivindicativo del proletariado a través del empleo de la huelga general en sus diversas variantes (reivindicativa, antimilitarista, revolucionaria, insurreccional…) provocó violencias hasta que el Estado toleró la progresiva regularización y legalización de este método de lucha. Las manifestaciones callejeras, los motines urbanos y las huelgas fabriles que, por ejemplo, proliferaron en Italia o España entre los Moti di Milano de mayo 1898 y la «Semana Trágica» barcelonesa de julio de 1909, son un buen exponente del periodo de transición entre el tumulto local premoderno y el nuevo repertorio organizado, especializado, flexible y nacional de la protesta colectiva[8].
Durante la etapa que va de 1892 a fines del siglo XIX, la protesta popular tuvo escasa relevancia, y se desgranó en agitaciones campesinas de carácter espontáneo o defensivo como los sucesos de la Mano Negra (1882) y el asalto a Jerez de la Frontera (1892). También se produjeron manifestaciones de violencia urbana marginal, como el terrorismo anarquista, que tuvo su momento culminante en 1890-1897, y un rebrote con más complejas implicaciones políticas en 1904-1909. En el tránsito entre los siglos XIX y XX tuvo lugar en España una ruptura perceptible en la naturaleza, frecuencia y alcance de los fenómenos de violencia política. El eje de los procesos de confrontación pasa de girar en torno a la España rural para hacerlo de forma preferente en el ámbito urbano, que vivía un momento crucial de expansión y desarrollo. Se alumbró así un ciclo violento de impronta eminentemente popular, que fue imperfectamente canalizado e instrumentalizado por el republicanismo y, sobre todo, por el anarquismo. El régimen de la Restauración, crecientemente deslegitimado por la derrota colonial de 1898 y por su ineficacia en la resolución de los problemas estructurales del país, hubo de afrontar una movilización obrera independiente, que comenzó a ser organizada desde los postulados del sindicalismo revolucionario. Estas circunstancias allanaron el camino al desarrollo de movimientos huelguísticos crecientemente organizados e influyentes, que fueron adquiriendo madurez en los sucesivos ciclos reivindicativos de 1901-1903, 1905-1906, 1914-1915, 1918-1920 y 1930-1936. En general, la descoordinación en su ejecución, la falta de un claro objetivo político, la resistencia interpuesta por los sectores sociales dominantes apoyados por el Estado, la división interna del obrerismo y las reticencias de la burguesía reformista a secundar la revolución social frustraron estas expectativas de cambio o las hicieron derivar a manifestaciones subversivas fracasadas o incompletas. Así sucedió con los primeros ensayos de huelga general realizados en Barcelona en 1901-1902, y, sobre todo, con la «Semana Trágica», que puede reputarse como la primera gran rebelión popular urbana contra el sistema de la Restauración. Con su diversidad de manifestaciones violentas, los sucesos barceloneses de julio de 1909 fueron el verdadero punto de inflexión desde un repertorio antiguo, dominado por la protesta popular instrumentada por movimientos políticos declinantes (republicanismo histórico) o antimovimientos (anarcocomunismo), hacia un repertorio moderno de lucha de clases en el ámbito urbano[9].
Otras violencias que fueron modelando las culturas políticas y corporativas fueron los conflictos bélicos. Se olvida a menudo que, entre los años setenta del XIX y la primera década y media del XX, España estuvo inmersa en varias guerras civiles (la carlista de 1872-1876, el conflicto cantonal de 1873-1874, e incluso las guerras de Cuba de 1868-1878, 1879-1880 y 1895-1898), entreveradas con guerras coloniales en Melilla (1893-1894 y 1909), Filipinas (1896-1898) y el Rif (1911-1927), además de la breve pero traumática confrontación con los Estados Unidos de abril a diciembre de 1898. Se puede hablar de un auténtico ciclo bélico que sólo remitió circunstancialmente en la década de los ochenta del XIX y la primera del siglo XX, y que tuvo rasgos de conflicto doméstico (con frecuentes atisbos de «guerra del pueblo», al estilo de las campañas revolucionarias francesas de 1792-1815 o los conflictos franco-prusiano y communard de 1870-1871), pero también de competición interimperialista entre estados europeos y extracontinentales, como fueron la guerra ruso-turca de 1877-1878, la greco-turca por Creta de 1897, la hispano-norteamericana de 1898, la ruso-japonesa de 1904-1905 o la ítalo-turca de 1911-1912. Un legado envenenado de estos conflictos fue el traslado a las metrópolis europeas de las experiencias de la conquista colonial: empleo de fuerzas auxiliares indígenas, utilización de armamento prohibido por las convenciones internacionales, división de la población conquistada en hostiles y amistosos, construcción de campos de concentración (como los pioneros establecidos por los españoles en Cuba en 1895-1898) o uso sistemático de represalias colectivas de carácter ejemplificante, con atisbos de limpieza étnica[10].
La violencia colonial actuó como válvula de escape de la tensión política que afectaba a la metrópoli (en los casos, bien estudiados, de Francia o gran Bretaña, pero también en España o Portugal)[11], y como tecnología de la subyugación ha dejado un legado duradero en la cultura política europea. Fue un elemento característico de ese «apocalipsis de la modernidad» que caracterizó los años previos a la primera conflagración mundial, si bien, como ha puntualizado Ian Kershaw, «la modernidad de los métodos asesinos […] aparece en relación con la modernidad del Estado que los dirige»[12].
1914-1936
El segundo ciclo violento europeo vino marcado por la experiencia y las secuelas de la Primera Guerra Mundial, que, como asegura Enzo Traverso, implicó un cambio antropológico fundamental: la irrupción definitiva de la violencia como moldeadora de las mentalidades colectivas, las formas de la convivencia civil, las culturas y la visión de la humanidad en general[13]. La contienda puso fin al militarismo romántico, que idealizaba la guerra como algo honroso, deseable e inevitable[14]. Como advirtió George L. Mosse, la que, en su momento, fue denominada Gran Guerra dejó como legado la brutalización de la vida política en Europa, esto es, la penetración duradera de las facetas más crudas de las culturas combatientes en el seno de las sociedades postbélicas. Este primado absoluto de la violencia ya se había atisbado en los conflictos que jalonaron la época de la «paz armada». La guerra ruso-turca de 1877-1878, la ocupación de Libia por Italia en 1911-1912 o las dos guerras balcánicas de 1912-1913 contemplaron indicios de lo que la futura «guerra total» depararía a las poblaciones indefensas: terrorismo, operaciones irregulares en retaguardia y limpieza étnica con masacres y deportaciones multitudinarias.
Julián Casanova desglosa la violencia genocida que se extendió por Europa a lo largo del siglo XX en varias fases: una inicial, con el foco en Armenia, entre la guerra de los Balcanes de 1912 y el tratado delimitador de las fronteras turcas firmado en Lausana en 1923, una segunda marcada por la planificación y ejecución del Holocausto por los nazis, una tercera caracterizada por los ajustes de cuentas y los desplazamientos masivos de la población en la posguerra, y una última señalada por la limpieza étnica que se enseñoreó de Yugoslavia en los años noventa[15]. El asesinato, perpetrado durante la Gran Guerra, de 1 a 1,2 millones de armenios de una población de 2 millones radicados en el Imperio Otomano fue una deriva «lógica» de las violencias anteriores, además de un ominoso precedente de las futuras violencias que iban a ser aplicadas de manera aún más destructiva y sistemática a las poblaciones que el poder considerara inasimilables o peligrosas. Genocidios y politicidios en los que confluyeron doctrinas y estrategias eliminatorias contrastadas en los conflictos anteriores con la voluntad de los dirigentes políticos y la creciente eficacia de los gestores burocráticos y técnicos de la violencia de masas.
Nacida como un conflicto clásico entre estados, la Gran Guerra finalizó con el derrumbe de los regímenes monárquicos imperiales instalados en el continente, en un contexto de guerras civiles, donde, al menos entre 1918 y 1923, se estableció una relación simbiótica entre revolución y contrarrevolución[16]. El armisticio de noviembre de 1918 no marcó una divisoria temporal neta, sino una etapa de transición desde la guerra internacional a las guerras civiles, implícitas o declaradas, que se libraron en diferentes países europeos desde 1917. Las técnicas de enfrentamiento experimentadas durante la Gran Guerra, además del propio lenguaje bélico, se introdujeron en casi todas las sociedades civiles del viejo continente, en particular en las de los países perdedores, alimentando las culturas de la derrota en Alemania, Rusia, Austria, Hungría o Turquía. Pero la crueldad soldadesca, que fue asumida por una parte importante del movimiento excombatiente que nutrió las milicias organizadas por las formaciones políticas más radicalizadas, también se pudo percibir en países victoriosos como Italia, Francia o Gran Bretaña, o en neutrales como España, donde la experiencia brutalizadora se limitaba a las guerras coloniales, y afectó a un colectivo minoritario, pero crecientemente influyente: los militares «africanistas». La violencia paramilitar, de derecha o de izquierda, se transformó en un componente fundamental de la cultura cívica en la Europa de entreguerras, dando lugar a nuevos tipos de personal político: el líder carismático surgido de la experiencia combatiente, o el oficial desmovilizado encargado del encuadramiento y el adiestramiento del soldado político evocado por Ernst Jünger.
El binomio revolución-guerra civil dominó la vida europea más de un lustro después del armisticio. Aunque es cierto que la época de las revoluciones del siglo XX se había iniciado entre 1905 y 1911 (con la primera revolución rusa de 1905, la gran revuelta campesina rumana de 1907, el movimiento de los Jóvenes Turcos de 1908, el golpe militar griego de 1909 y la proclamación de la república en Portugal en 1910)[17], las revoluciones rusas de febrero y octubre de 1917 supusieron un salto cualitativo, ya que hicieron imaginable y hasta factible la posibilidad de una revolución a escala global en el siglo XX, como el mito revolucionario francés lo había sido para el siglo anterior. En realidad, las grandes conmociones revolucionarias de la inmediata posguerra –que Traverso enmarca en la «era de la ideología» iniciada en 1917– consistieron en mayor medida en conflictos étnico-nacionalistas que en enfrentamientos sometidos a la lógica de la lucha de clases. Estos movimientos de autodeterminación nacional fueron incluso más potentes que los movimientos democráticos desencadenados tras la revolución norteamericana del XVIII y las sucesivas revoluciones acaecidas en Francia en el tránsito de esta centuria y el siglo XIX.
Las salidas de la guerra representaron oportunidades para la creación de grupos paramilitares de soldados desmovilizados, y la ejecución de motines militares, insurrecciones y putschs, facilitados por la pérdida repentina de capacidades coactivas de los estados derrotados. Los actores subestatales, de signo revolucionario (sobre todo el bolchevismo-comunismo), contrarrevolucionario (cuerpos francos, ejércitos blancos, expediciones militares extranjeras…) o nacionalista en Europa Central y Oriental y en los territorios del antiguo Imperio Otomano, emplearon la violencia, muchas veces al margen de la lógica militar convencional, para colmatar el vacío de poder dejado por la desaparición de los grandes imperios, y hacerse con el control de los frágiles estados sucesores.
La implantación y desarrollo del sistema soviético tuvo en el resto del continente un impacto menos inmediato de lo que parecía posible en 1918, ya que, a pesar de la proliferación de soviets, huelgas, motines e insurrecciones entre 1918-1919, la temida revolución apenas logró materializarse y fue fácilmente aplastada en el conjunto de Europa[18]. Las grandes insurrecciones urbanas de signo comunista tuvieron lugar sobre todo al comienzo del periodo de entreguerras: rebelión espartaquista de Berlín en enero de 1919, Märzaktion de 1921 en los distritos sajones de Mansfeld y Halle-Merseburg, levantamiento de Hamburgo en octubre de 1923 y golpe de Estado fallido en Reval (hoy Tallin, la capital estonia) en diciembre de 1924. En la mayor parte de los casos, el poder revolucionario, frecuentemente de naturaleza soviético-consejista, fue derrotado por los ejércitos, cuerpos francos, milicias, policías o bandas reaccionarias, como la contrarrevolución monárquica que estalló en Oporto a inicios de 1919, el derrumbamiento de la Räterepublik bávara a manos de los Freikorps en abril-mayo de ese año, el derrocamiento de Stamboliski en Bulgaria en junio de 1923 o la ocupación rumana de Budapest de julio a noviembre de 1923 que fue el preludio de la restauración anticomunista y monárquica liderada por el almirante Horthy. La rebelión socialista en Linz y Viena en febrero de 1934 y la «comuna» asturiana de octubre de ese año fueron las últimas y más sangrientas insurrecciones proletarias del periodo, a la vez que actuaron como precedente de los grandes alzamientos antifascistas del verano de 1944 en Varsovia y otras ciudades polacas, París, Praga, Budapest, Sofía, Eslovaquia, etcétera.
En algunas ocasiones, el conflicto se inició con un golpe que capturaba la capital, pero la revolución o la contrarrevolución se jugó su suerte en una larga lucha planteada en el espacio rural. Las confrontaciones tendieron a ser más agudas y mortíferas cuanto mayor era el déficit de poder estatal, como se pudo constatar en la guerra civil rusa de 1917 a 1920, que batió marcas en materia de represión contra soldados y civiles, en especial los 50.000 judíos muertos por las tropas blancas y los 25.000 cosacos del Don ejecutados por los bolcheviques. La brutalización fue en aumento en las distintas «guerras del pueblo» que acontecieron desde entonces, como la breve pero mortífera guerra civil finlandesa del 28 de enero al 13 de abril de 1918 (en la que desaparecieron unas 31.000 personas –10.000 de ellas en actos de represión–, lo que suponía el 1,2% de la población del país), el conflicto polaco-soviético de 1919-1921 (con un balance de más de 100.000 muertos) o la guerra greco-turca de 1921-1922, que arrojó más de 200.000 víctimas mortales, muchas de ellas en el transcurso de operaciones de limpieza étnica que precipitaron el éxodo de 1,2 millones de ortodoxos de Anatolia hacia Grecia, mientras que 400.000 musulmanes tomaban el camino opuesto[19].
Como potencia oficialmente neutral en la Gran Guerra, España vivió este abrumador proceso violento de forma indirecta, pero no fue ajena a él. Los años 1917-1918 fueron los culminantes de un ciclo conflictivo de nuevo cuño, sometido de forma creciente a la lógica de la lucha de clases, y donde el proletariado asumió el protagonismo subversivo, con sus peculiares modos de organización y de acción colectiva: grandes sindicatos de ámbito nacional, que asumieron la huelga general como instrumento adecuado, pero no único, de protesta colectiva. Las acciones violentas de carácter subversivo tuvieron cierta continuidad con modos de acción colectiva convencionales o trasgresores: la huelga general se trasmutó en huelga insurreccional, y el motín urbano en levantamiento armado. Pero las más de las veces, las agresiones fueron iniciativa de grupos pequeños, clandestinos y aislados de las grandes organizaciones y participantes en movilizaciones colectivas.
Durante este ciclo de protesta se ensayaron dos grandes estrategias subversivas: por un lado, la alianza revolucionaria de amplio espectro y con designios democratizadores en lo político, como la fugaz concertación que se estableció en 1916-1917 entre las burguesías industriales de la periferia, el republicanismo de impronta mesocrática y el proletariado reformista representado por el PSOE-UGT. Por otro, la radicalización del impulso reivindicativo del anarcosindicalismo, primero en el campo (el «trienio bolchevique» de 1918-1920), y luego en la ciudad –sobre todo en Barcelona– con la ofensiva laboral cenetista, que acabó degenerando en comportamientos pistoleriles y entró en declive a partir de 1920. Durante la agitación social y política posterior a la Gran Guerra, el Estado fue perdiendo el control de los ámbitos político, intelectual y económico, y hubo de acentuar su capacidad de respuesta, ya fuera mediante la cooptación o la represión. El sistema de coerción de la Restauración experimentó un lento y progresivo desmoronamiento, marcado por la ineficacia para afrontar los nuevos modos de protesta sociopolítica, por la insubordinación de alguno de sus organismos clave de vigilancia pública (la rebeldía corporativa de las Juntas Militares de Defensa), y por la retirada de confianza por parte de sectores significativos de la elite social. Estos optaron por respaldar al poder militar en detrimento del poder civil, patrocinando la movilización creciente de los ciudadanos en armas con la creación de «guardias cívicas» como el Somatén[20], desarrollando un contramovimiento –el Sindicato Libre– que utilizó medios violentos equiparables a los de la CNT para resolver la disputa por el espacio sociolaboral, y, por fin, aceptando y apoyando el estado de excepción permanente que supuso la dictadura del general Primo de Rivera, donde el orden público, convertido en un valor en sí mismo, se transformó en una de las piedras angulares del sistema político. El declive del régimen cívico-militar desde mediados de 1928, la paralela deslegitimación de la monarquía y la apertura de una auténtica situación prerrevolucionaria a fines de los años veinte resultaron decisivos en la estructuración de una concepción verdaderamente «orgánica» de la violencia como factor a tener en cuenta en las tácticas políticas enfocadas hacia planteamientos subversivos, insurreccionales y de lucha armada.
Visto desde España, este ciclo de violencia política mostró varios rasgos relevantes. El primero fue su carácter universalmente compartido: en uno u otro momento del periodo 1917-1936, casi todas las fuerzas políticas e institucionales (militares, catalanistas, republicanos, anarcosindicalistas, comunistas, socialistas, carlistas e incluso figuras del fenecido régimen monárquico constitucional) se vieron tentadas de recurrir a la conspiración como modo de acción, y de utilizar la fuerza como medio de ejecución de sus proyectos políticos. La segunda característica a resaltar fue la progresiva convergencia de las distintas líneas históricas de disidencia: tras casi medio siglo de ostracismo político, y en el contexto favorable que brindaba el desprestigio de la monarquía, la actitud expectante del socialismo y la aguda crisis del cenetismo, los republicanos volvieron a ponerse a la cabeza de la subversión antimonárquica a fines de los años veinte, apostando por una revolución puramente política en la que aspiraban a contar con el apoyo de las organizaciones obreras, aunque también esperaban incorporar las nuevas vías subversivas abiertas por el nacionalismo catalán (1918-1934) y el movimiento estudiantil (1924-1931). La conjura impulsada por ciertos políticos liberales en 1924-1926 dejó paso en 1928-1930 a los complots urdidos por los constitucionalistas, y en 1930-1931 a la gran plataforma republicano-socialista que trajo la República tras el fracaso insurreccional de diciembre de 1930 y el desenlace plebiscitario de las elecciones municipales de abril de 1931.
En 1920, de los 28 estados europeos, todos menos dos (Rusia y Hungría) podían calificarse de gobiernos parlamentarios libremente elegidos, pero a fines de 1940 sólo seis democracias permanecían intactas: Gran Bretaña, Irlanda, Suecia, Finlandia, Islandia y Suiza[21]. La Segunda República española –el último régimen democrático en proclamarse en la Europa de entreguerras y el primero en caer por una agresión militar derivada en conflicto civil masivo– fue un momento clave en la historia de la violencia política española del siglo XX, ya que se convirtió en crisol de las experiencias del conjunto del ciclo subversivo iniciado en 1914, pero cuyas repercusiones y consecuencias se extendieron al conjunto del periodo. Durante los años treinta, a la vez que se asentaba definitivamente el moderno repertorio de la acción colectiva pacífica, se perfeccionaron las anteriores formas de conflictividad violenta (golpe de Estado, huelga general revolucionaria, insurrección, terrorismo…), y aparecieron tácticas de acción subversiva nuevas o apenas enunciadas en el periodo anterior, como la paramilitarización, el vanguardismo bolchevique, el armamento del pueblo o el Ejército Popular[22]. Esto no quiere decir que no se manifestaran ocasionalmente violencias propias del repertorio antiguo: riñas tumultuarias, motines urbanos, insurrecciones campesinas, ocupación de tierras, quema de cosechas, destrucción de maquinaria agrícola, etcétera.
Al igual que en el resto de Europa, la crisis del sistema social, político y económico liberal-capitalista potenció las formas de actuación pública al margen de las pautas democráticas marcadas por el régimen republicano. El hecho de que el contencioso entablado entre las fuerzas reformistas, revolucionarias y contrarrevolucionarias no pudiese ser canalizado por métodos consensuales, pero tampoco superado mediante el empleo de la fuerza, dice mucho de la incapacidad de estas alternativas para volcar a su favor ese «equilibrio social catastrófico» usando la violencia. Se ha acostumbrado a interpretar el devenir de la República en clave de fracaso (de las elites dirigentes, del proyecto reformista, del carácter integrador del régimen democrático, de la política militar o de orden público…), pero se ha tenido menos en cuenta que su dramático derrumbe en un proceso de guerra civil con intervención internacional es un reconocimiento del fiasco de la violencia como herramienta alternativa para la conquista, conservación, redistribución o liquidación de las instancias de poder político. Los grupos que proponían vías de hecho no lograron convertirla en un elemento efectivo de superación del statu quo, y el impasse hubo de ser superado por la gran institución especializada en la administración de la violencia: el Ejército, que, como en otros países europeos, había acentuado sus rasgos pretorianos, pasando de la protesta corporativa a la adopción de actitudes arbitrales (1917-1922), dirigentes (1923-1930) y vigilantes (1934-1936)[23]. En julio del 36, el golpe militar –una técnica moderna de asalto al poder, pero parcialmente ejecutado en la estela de los pronunciamientos decimonónicos– fracasó en la mayoría de las grandes ciudades, pero al no ser completa y rápidamente derrotado, derivó en guerra civil. La desembocadura de las discordias intestinas en un conflicto armado abierto es un fenómeno que sobrepasa la idea convencional de violencia como estrategia calculada y administrada de forma más o menos racional para obtener fines políticos, ya que sitúa en primer plano lógicas tendentes a la liquidación del adversario.
1936-1946
La Guerra Civil española de 1936-1939 ocupa un lugar muy importante en la historia de la violencia política europea del siglo XX, porque constituye uno de los puntos de transición de la «guerra civil europea» o «segunda guerra de los treinta años» delimitada por la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Pero su impacto se proyectó bastante más allá de 1945, tanto en sus manifestaciones de resistencia como en sus implicaciones represivas.
La Guerra Civil no contempló la prolongación mecánica de las violencias políticas preexistentes, pero en ella se recogieron y amplificaron fenómenos y procesos anteriores, como la brutalidad inherente a la cultura de guerra del Ejército colonial, la conversión de las bandas paramilitares de izquierda y derecha en voluntariado miliciano, y el mantenimiento de las modalidades más ejecutivas que preventivas de gestión del orden público. Las formas organizativas, las estrategias y los comportamientos de violencia represiva desplegados durante la Segunda República evolucionaron y trataron de adaptarse a la lógica de la guerra, transformándose en algunos aspectos y convirtiéndose en residual en otros a medida que las necesidades de la lucha dejaban obsoletas algunas manifestaciones violentas que se habían practicado hasta el 18 de julio. La evolución de la contienda desde un golpe de Estado no concluyente a una campaña improvisada, y de ahí a una guerra convencional de larga duración, cuyo desenlace dependió de la superioridad técnica, material y organizativa de los contendientes, produjo cambios en las formas de violencia, especialmente la intensificación y la diversificación de las estrategias represivas: control irrestricto del orden público, incremento de las competencias de la justicia militar o popular, limitación permanente de las libertades individuales, etc.[24] Algunas de estas «nuevas» formas de coacción se mantendrían vigentes durante décadas, ya que el régimen que resultó vencedor de la contienda tuvo como objetivo consolidar y prolongar la «restauración» del dominio de las clases propietarias tradicionales con la implantación de un régimen de represión continuada, apoyado en un aparato jurídico que no era sino una estructura pseudolegal, empeñada en considerarse a sí misma, frente al interior y al exterior, como un Estado de Derecho. A ese respecto, el régimen franquista fue alumno aventajado en la imposición de sistemas de control masivo de la población en la estela de la establecida por los grandes fascismos europeos. Porque la época de entreguerras contempló no sólo la multiplicación de la violencia revolucionaria, sino sobre todo la culminación de una estrategia del terror sobre la población que fue desplegada como modo habitual de gestión política por los estados totalitarios, a través de mecanismos como la deliberada indeterminación del ámbito del delito político, la proliferación de instancias jurídicas especiales o la potenciación y la multiplicación desmesuradas de los resortes de control social: propaganda, servicios de información, instancias sectoriales de movilización político-social, órganos policiales y parapoliciales, etcétera.
La era dominada por el segundo conflicto mundial empezó y finalizó con grandes procesos de violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria, que comenzaron en el escenario español en 1936-1939 y concluyeron en Grecia a fines de los años cuarenta. La extrema militarización de la revolución y la contrarrevolución en el Este durante este periodo –una reacción que fue bastante similar frente a la imposición del poder nazi o el soviético– contrastó con el uso más político de la violencia empleada por los grupos armados en el Sur de Europa, y el empleo más limitado, pero no excepcional, de la misma que caracterizó a la Liberación en el noroeste del continente.
En realidad, lo que denominamos convencionalmente Segunda Guerra Mundial fue también un enfrentamiento que contuvo en su seno diferentes contiendas paralelas: planteada en un principio como una conflagración militar entre naciones partidarias o enemigas del statu quo continental salido de la Paz de Versalles, el conflicto total implicó a ideologías, culturas, clases, grupos étnicos y nacionales, etc. Los más de veinte millones de víctimas mortales que se contabilizaron en Europa (6 millones en la «Solución Final» antisemita orquestada por los nazis) atestiguan el cambio radical de concepción de la violencia que trajo consigo este nuevo capítulo de la guerra entendida en términos absolutos. Con todo, el conflicto asumió algunos rasgos propios de las campañas coloniales del siglo XIX, concebidas como guerras raciales de conquista y de exterminio, en las que no se estableció una distinción neta entre combatientes y civiles[25]. La guerrilla antifranquista de la segunda mitad de los cuarenta, que fue lanzada y contrarrestada con estrategias insurgentes y contrainsurgentes heredadas de los pasados conflictos coloniales, pero también de las estrategias de resistencia y ocupación ensayadas en la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo apropiado para dar cuenta de la coexistencia de lo viejo y lo nuevo en materia de violencia.
La «Operación Barbarroja» fue el inicio de una catástrofe humanitaria que provocó la muerte a diez millones de soldados soviéticos y a otros tantos civiles, además de otros diez millones de ejecutados, de ellos cinco millones de judíos y tres millones de prisioneros de guerra. Las estrategias de resistencia frente al invasor nazi-fascista fueron muy diversas, y oscilaron entre la guerrilla urbana utilizada en el Centro y Norte de Europa, los batallones partisanos en el Este y el Sur y los pequeños sabotajes, insumisiones, actos de propaganda o de espionaje que proliferaron por todas partes[26]. La resistencia civil fue predominante en Dinamarca, las huelgas fueron el instrumento más destacado de la protesta en Holanda, la guerrilla urbana y la propaganda armada (que incluía el castigo a los colaboracionistas) se impuso entre los grupos clandestinos belgas, y la lucha armada comenzó a articularse en Noruega a partir de la creación de la Milorg en mayo de 1941 y en Francia a partir de la constitución, en mayo de 1943, del Conseil National de la Résistance (CNR) como entidad coordinadora, que despegó a inicios de 1944 hasta encuadrar a unos 200.000 combatientes.
La Guerra Mundial desató una amplia gama de guerras civiles de resistencia cuyas raíces se remontaban a 1919, si no antes[27]. Claudio Pavone llega a definir una guerra civil europea entre colaboracionismo y resistencia, entendidos ambos como fenómenos transversales a los diferentes países y vinculados a los planes de unificación forzosa de Europa impulsados por la Alemania nazi[28]. El fenómeno guerracivilista, presentado como conflicto convencional o irregular, fue característico del periodo de crisis y derrumbe de los regímenes fascistas y colaboracionistas, especialmente en el Sur de Europa, donde se enfrentaron ideologías, clases sociales y comunidades nacionales. Los abusos contra civiles fueron frecuentes en estos conflictos, donde la liberación vino acompañada de una purga más o menos espontánea de afines al régimen derrotado: 7.000 de ellos murieron en la épuration sauvage francesa de 1944-1945, 3.000 lo fueron en la guerra civil librada en el norte de Italia por esas mismas fechas, y 700 fueron ejecutados legalmente y miles ilegalmente en Checoslovaquia al final de la contienda mundial[29]. Aunque la resistencia armada española tuvo más que ver con las expectativas de las liberaciones europeas y las estrategias partisanas soviéticas que con la guerra civil oficialmente zanjada en abril de 1939, la Guerra de España de 1936-1939 y su corolario guerrillero de 1944-1952 actuaron como preludio y epílogo de esas «guerras de liberación» o «de independencia», mitificaciones de un combate que, en realidad, fue un conflicto fratricida. Así define Pavone el conflicto armado italiano de 1943-1945, sobre el que se erigió el mito de la guerra de liberación nacional, que había sido alimentado por el nacionalismo transalpino desde inicios del siglo XIX. Este relato apologético permitió superar los traumas del fascismo y de una guerra civil que, en sus diversos frentes, costó unas 100.000 vidas, y que fue librada a tres bandas: una guerra de liberación nacional frente al invasor alemán, una guerra civil contra los fascistas de la República de Salò, y una guerra revolucionaria que enfrentó a diferentes tendencias de la resistencia[30]. Esta última pugna tuvo menos importancia en Italia, Francia o España que en Yugoslavia o Grecia. Junto con Albania, los partisanos comunistas dirigidos por Josip Broz Tito fueron el único caso en que un movimiento insurgente predominantemente guerrillero consiguió conquistar el poder sin ayuda exterior, en medio de una confusa lucha contra los nacionalistas serbios (chetniks) del coronel Draza Mihailović, los ustashas croatas de Ante Pavelić y las fuerzas del gobierno colaboracionista serbio presidido por el general Milan Nedić. La supervivencia de la resistencia griega, protagonizada por el procomunista Ejército Popular de Liberación Nacional (ELAS) entre 1943 y 1950, dependió sobremanera de factores exógenos que acabaron cristalizando en la política de bloques característica de la Guerra Fría. El conflicto civil heleno pasó por tres etapas que recuerdan las vicisitudes del maquis hispano: desde el otoño de 1943 a la retirada alemana de octubre de 1944, la resistencia a la ocupación nazi-fascista se entreveró con los ataques a los grupos resistentes no comunistas. Tras la intervención británica en octubre de 1944 y la insurrección comunista fallida en Atenas en diciembre, se abrió un periodo transitorio de represión anticomunista hasta que, en mayo de 1946, se inició el «tercer asalto» al poder, donde la guerrilla del ELAS luchó contra el ejército regular monárquico en un intento vano de hacer derivar el conflicto en guerra convencional. El enfrentamiento entre Tito y Stalin, en el que lo comunistas griegos tomaron partido por este último, provocó la pérdida del vital apoyo yugoslavo. La guerra finalizó en septiembre-octubre de 1949 con un balance de unos 120.000 muertos, en su mayor parte población civil. Cerca de 20.000 izquierdistas fueron asesinados en Grecia entre 1946 y 1950[31].
En la etapa última de la Guerra Mundial, las lógicas enfrentadas de la liberación y la ocupación se manifestaron en toda su crudeza. La retirada nazi de inicios de 1945 llevó la limpieza étnica al corazón del Reich: 600.000 alemanes capturados murieron al final del conflicto y seis millones fueron desplazados. Las evacuaciones nazis, tardías y mal planificadas, acentuaron la catástrofe. Paradójicamente, este brutal conflicto posibilitó que surgieran estados más homogéneos en Europa Oriental, incluida la URSS, donde millones de ucranianos fueron anexionados en la «Operación Vístula» y otras minorías (karachai, calmucos, balkar o tártaros de Crimea) fueron deportadas a Siberia o Asia Central[32]. La limpieza étnica fue más intensa en la posguerra (11,7 millones de víctimas) que en la misma guerra (10 millones). La persistencia del antisemitismo dejó a Europa Oriental prácticamente sin judíos en 1948, pero también hubo matanzas de eslovenos y de croatas en Yugoslavia, o de ucranianos colaboracionistas en Polonia, sin contar con la integración forzosa de estos últimos a instancia de la URSS en 1944-1946, o la expulsión de siete millones de alemanes de Polonia, tres de Checoslovaquia y 1,8 de otras tierras del este[33].
La Guerra Mundial no finalizó de forma unívoca. En el Este del continente, la imposición del poder soviético a punta de bayoneta (salvo en Yugoslavia y Albania) a partir de 1944 derivó en respuesta armada, que ya se había intuido en la oposición de las repúblicas bálticas a la ocupación y sovietización de 1940-1941, y, sobre todo, en la doble resistencia polaca (contra nazis y soviéticos), militarizada desde el otoño de 1939, y que fue unificada con la creación del Ejército del Interior (Armia Krajowa) en febrero de 1942. Allí donde habían conquistado y administrado zonas liberadas (las variopintas «repúblicas partisanas») antes de la llegada del Ejército Rojo, las guerrillas se vieron confrontadas al dilema de dar prioridad a la liberación nacional o a la transformación social. La intervención soviética se inclinó por esta última, generando guerras intestinas de intensidad variable en Rumanía, Polonia, los estados bálticos o Ucrania, donde 445.000 personas fueron muertas, arrestadas o deportadas[34]. La Segunda Guerra Mundial no concluyó de hecho hasta que, entre 1948 y fines de la década de los cincuenta, los últimos movimientos guerrilleros en España, Grecia, Rumanía, Letonia, Lituania, Ucrania o Polonia derivaron en bandolerismo común, se dieron por vencidos o fueron exterminados[35].
1947-1990
Como hemos visto, durante la primera mitad del siglo XX, Europa conoció una insólita acumulación de conflictos: guerras «clásicas» entre estados, revoluciones, guerras civiles, guerras de liberación nacional, genocidios y enfrentamientos violentos surgidos de divisiones de clases, nacionales, religiosas, políticas e ideológicas[36]. Las dos guerras mundiales y el proceso revolucionario iniciado en 1917 fueron las secuelas de unas modalidades de violencia intensiva, total y apocalíptica, basadas en el nacionalismo étnico-racista, el imperialismo colonial y los conflictos de clase agudizados por la revolución bolchevique y la crisis del capitalismo[37]. Sin embargo, después de 1945 y hasta 1990 no se produjeron en el continente grandes conflictos revolucionarios, contrarrevolucionarios, nacionalistas o étnicos en forma de guerras, insurrecciones o paramilitarismo. El Estado se impuso con sus mecanismos de coerción y administración en aras del mantenimiento de la paz civil[38]. El psicólogo norteamericano Steven Pinker contrasta esta etapa de la primera posguerra con la «larga paz» vivida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que las grandes potencias y los países desarrollados en general han dejado de librar guerras entre sí, y ningún Estado reconocido internacionalmente ha desaparecido debido a una conquista, con la posible excepción de Vietnam del Sur[39]. Existe una tendencia –simplista, a nuestro juicio– a contrastar la violenta primera mitad del siglo XX que acabamos de esbozar con una segunda parte esencialmente pacífica, donde el carácter disuasorio de la Guerra Fría y la aparición y desarrollo de la sociedad de consumo de masas brindaron una prosperidad sin precedentes que apuntaló el statu quo continental durante medio siglo. Superado el periodo «catastrófico» delimitado por ambas guerras mundiales, la invención de las armas nucleares acentuó la dimensión psicológica de la guerra mediante el «equilibrio del terror» enunciado en 1959 por Albert Wohlstetter como la disuasión recíproca ocasionada por la esperanza de que el temor inspirado por las armas nucleares fuera suficiente para apaciguar al adversario[40]. La confrontación entre los bloques ya no se realizaría por medio de guerras libradas en territorio europeo, sino que se trasladó a otros continentes, aprovechando el recrudecimiento de conflicto entre metrópolis y colonias. La congelación de la guerra convencional en el enfrentamiento bipolar hizo que las superpotencias planteasen la aplicación de estrategias subversivas de menor riesgo, como el fomento de conflictos armados de mayor o menor intensidad en países periféricos y la instrumentalización del terrorismo como generador de inestabilidad en los países más desarrollados. El terrorismo internacional, inspirado, alentado o justificado en aras de esa estrategia desestabilizadora global, tuvo su momento culminante en los años setenta y primeros ochenta de la pasada centuria, precisamente en un contexto en el que las grandes potencias enfrascadas en la «segunda Guerra Fría» trataban de defender sus intereses geopolíticos de otro modo que con una guerra abierta de costes impredecibles. Los intentos de aplicación de la «estrategia de la tensión» a la italiana durante la transición española hacia la democracia son un ejemplo entre varios de la aplicación de estas modalidades de conflicto indirecto.
Mark Mazower ha definido con el oxímoron de «Paz Brutal» las tensiones desatadas en Europa entre 1942 y 1949 por el declive y destrucción de los fascismos y la no menos traumática división del continente entre las potencias vencedoras en la Guerra Mundial[41]. Con la estabilización del sistema bipolar, evidente tras la crisis producida por el bloqueo soviético de Berlín en 1948-1949, violencia en Europa se convirtió a partir de los cincuenta en un monopolio incontestable del Estado, como podo constatarse en el tratamiento que Francia dispensó a la insurgencia de la «guerra sin nombre» que asoló Argelia y se trasladó a la metrópoli entre 1954-1962, en la crisis húngara de octubre de 1956 o en los conflictos que estallaron a uno y otro lado del Telón de Acero en la primavera de 1968. El abrumador incremento del poder de vigilancia y coerción del Estado, heredado de la administración bélica, actuó como elemento disuasorio de cualquier rebrote de brutalidad, y coadyuvó al disciplinamiento pacífico de la población. En todo caso, el empleo de la fuerza ante cualquier amenaza al orden social y político seguía siendo contundente, como demuestran los cerca de 100 muertos producidos en Italia hasta finales de los cincuenta o los más de 200 contabilizados en la Francia metropolitana en enfrentamientos callejeros hasta 1968[42]. Pero a partir de los años ochenta, el control policial de la protesta se hizo más tolerante, preventivo, negociador y flexible. Las doctrinas de la contrainsurgencia heredadas en las guerras coloniales fueron sustituidas por políticas antiterroristas cada vez más enérgicas y globales.
Mientras que, en Asia, África o Latinoamérica, las tensiones de la descolonización provocaban continuos golpes de Estado y enfrentamientos civiles, los países desarrollados contemplaron la virtual desaparición de alguna de las violencias colectivas más características de la preguerra, como la huelga general política, la insurrección urbana, la paramilitarización, el putsch militar o la guerra interna. Con el declive de las acciones revolucionarias de masas, evidenciado tras el reflujo de la agitación de mayo de 1968, los países occidentales asistieron al lento establecimiento de nuevos repertorios de acción que no se centraban necesariamente en el ámbito nacional, y que daban preferencia a la vertebración de la protesta en base a movimientos sectoriales (antinucleares, ecologistas, feministas, estudiantiles, de minorías raciales o subculturales, integristas y radicales de diverso signo…) articulados de forma muy tenue y flexible y relativamente independientes de las grandes opciones políticas.
Dada la imposibilidad de hacer triunfar la revolución proletaria en Europa Occidental, algunos partidos revolucionarios adscritos al movimiento político-cultural de la «nueva izquierda» ensayaron nuevos modelos violentos, bien como avanzadilla del impulso descolonizador, bien por creer en la existencia de una explotación imperialista y capitalista mundial que justificaba una interpretación unificadora de todas las luchas y reivindicaciones de los pueblos, cualesquiera que fueran el lugar y las condiciones en que se produjeran[43]. De modo que, tras la breve «edad de oro» de 1947-1973, y en coincidencia con el estallido de la primera crisis del petróleo, la violencia revolucionaria reapareció en Europa Occidental de la mano del sector más radicalizado de la «nueva izquierda». Fue, sin embargo, un fenómeno transitorio, ya que el terrorismo ideológico comenzó a declinar en los años ochenta. Pero en Irlanda del Norte, Córcega y el País Vasco español el terrorismo étnico-nacionalista pudo sobrevivir gracias al despliegue de una ideología nacional-revolucionaria y a un apoyo social más consistente y duradero.
La evolución de la violencia política en España durante esta cuarta etapa se acompasa perfectamente con las dinámicas que experimentó el conjunto del continente, en especial su zona meridional. El hecho de que, durante buena parte de este periodo, el país estuviera sometido a una dictadura de cuño originariamente fascista no implicó grandes diferencias cualitativas, ya que, como en el resto de Europa, las capacidades coercitivas del Estado fueron puestas en primer plano. Cosa distinta es que ese despliegue preventivo y represivo fue especialmente intenso y despótico, como correspondía a un régimen carente de los principios garantistas de un Estado de Derecho.
El régimen de Franco se entiende bien como la culminación del ciclo de represión iniciado en la Guerra Civil, que no cambió sustancialmente hasta los años sesenta, cuando una profunda y rápida transformación social –quizás la más profunda del siglo– colocó la función de la violencia política en un contexto bien diferente. La historia de la represión política en la época de Franco puede ser articulada en tres momentos con sus propias peculiaridades: el primero, que se prolongó hasta fines de los cuarenta, contempló la liquidación de las consecuencias directas de la Guerra Civil, donde la represión cada vez más «normalizada» se dirigió a erradicar la última manifestación de insurreccionalismo armado de nuestra historia contemporánea: el maquis. Conjurada la parte esencial del peligro guerrillero en el nuevo contexto brindado por la Guerra Fría, se pasó a la segunda etapa, en la que el aparato represor fue dotado de nueva legislación y se definieron los «delitos políticos», a pesar de que el régimen negó obstinadamente la calificación de tales como separados de los comunes[44]. Esta segunda fase culminó con la creación en 1963 del Tribunal de Orden Público (TOP), por el que se apartó al Ejército del protagonismo directo en la represión, que era hasta entonces una de las características más destacadas del régimen represivo franquista. Los años sesenta marcaron el inicio de una tercera etapa, en la que la dictadura hubo de afrontar un nuevo tipo de acción violenta, el terrorismo, que protagonizaron organizaciones dependientes de los nuevos grupos de la izquierda radical de inspiración marxista, leninista o maoísta, cuya acción de propaganda armada en el ámbito urbano está ligada a la lucha política antifascista y a la propuesta de un orden social socialista. Pero la amenaza terrorista de mayor relieve y duración vino del ámbito nacionalista vasco, especialmente de su vertiente radical representada por ETA en sus diversas corrientes y escisiones, que logró conjugar con eficacia el mito de la liberación nacional heredado de la guerra mundial y la descolonización con la retórica de la transformación revolucionaria de la sociedad desarrollada por la «nueva izquierda».
Como se acaba de decir, la respuesta europea a estas amenazas consistió en relegar las estrategias heredadas de la descolonización (los diferentes modos de contrarrestar la guerra revolucionaria tercermundista) y favorecer la implementación de políticas antiterroristas más sofisticadas y globales. En España, el remozamiento global del aparato represivo en sus vertientes legislativa (decretos y leyes antiterroristas), judicial (TOP), policial (desmilitarización y especialización funcional), gubernativa (uso y abuso de los estados de excepción) y doctrinal (adopción de estrategias represivas más complejas), que fue abordado desde inicio de los años sesenta, no impidió que la legislación punitiva siguiera insistiendo hasta 1974 en la «represión del bandidaje y el terrorismo», en un reconocimiento tácito de la supervivencia de la mentalidad contrainsurgente heredada del ciclo anterior, concretamente de la lucha contra el maquis. La insuficiencia de estas reformas se pudo constatar en la creciente deslegitimación social de la violencia procedente del Estado, que tuvo su primera ocasión de manifestarse a escala internacional en el proceso de Burgos de fines de 1970, y uno de sus episodios postreros tras el fusilamiento de cinco activistas ETA y FRAP en septiembre de 1975[45].
El periodo de la transición política hacia la democracia, si lo encajamos en las fechas convencionalmente establecidas entre 1975 y 1982, presenta una fenomenología de la violencia política de sumo interés, variabilidad e incidencia. Los años setenta coincidieron con una de las etapas de mayor conflictividad del siglo, en el momento álgido de la protesta sociolaboral y de la oposición política, con un aumento sustancial de la violencia terrorista (en sus versiones subversiva y «vigilante»), en un contexto de intensa represión patrocinada por el Estado y con conatos de insubordinación en instituciones clave como las Fuerzas Armadas. La transición política y el advenimiento del régimen democrático no significaron el fin de la violencia política en España, aunque en ese periodo se empezó a gestar un cambio de gran trascendencia, cuya verdadera entidad no llegaría a conocerse hasta los años noventa: la violencia política ya no era el instrumento de doctrinas que aspiraban a un cambio revolucionario del orden socioeconómico, sino que pasó al terreno exclusivo de los proyectos políticos. La violencia política, que aparecía cada vez más como un fenómeno perturbador y marginal, se hizo cada vez más localizada y selectiva, y pasó a estar únicamente representada –o casi– por el terrorismo de raíz étnico-nacionalista practicado por ETA. Este fenómeno aparece vinculado a la evidencia de que los nuevos movimientos de protesta propios de las sociedades posindustriales recurren excepcionalmente a la violencia como resultado de la institucionalización y de la generalización de los procedimientos formales para expresar el malestar social y político, y por el hecho innegable de que el Estado garantiza los derechos de las minorías con mayor eficacia que en el pasado, tanto en el aspecto social como en el jurídico.
1991-2001
La quinta y última etapa, la de la posguerra fría, aparece acotada por la crisis y colapso del socialismo realmente existente y la reaparición de las tensiones étnicas en los Balcanes y el Cáucaso, donde confluyeron factores conflictivos de índole local, regional, nacional e internacional. Pinker llama a este periodo «nueva paz», ya que disminuyeron en todo el mundo los conflictos organizados en forma de guerras civiles, genocidios, represión a cargo de gobiernos autocráticos y atentados terroristas[46]. Entre 1989 y 1991 se pudo contemplar un hecho excepcional: el derrumbamiento casi pacífico de un gran poder multinacional: la Unión Soviética y su imperio. A diferencia de las grandes secuelas violentas que trajo aparejado el triunfo del bolchevismo en Rusia, las revoluciones de Europa Central y Oriental tras 1989 fueron generalmente no violentas. Sólo en lugares donde grupos étnicos rivales se vieron implicados en una disputa por el poder territorial del Estado, la etnicidad actuó como catalizador de la violencia extrema. Así sucedió en Rumanía, donde las tensiones intercomunitarias habían sido exacerbadas por el régimen de Ceaușescu, o en Yugoslavia, donde el derrumbamiento de las estructuras federales del Estado en 1991 desencadenó una sucesión de «nuevas» guerras balcánicas donde la intensidad de la violencia militar y paramilitar contra la población civil no encontró parangón desde los conflictos civiles de los años cuarenta[47]. Durante algún tiempo, el fantasma de la guerra civil, que había regresado a Europa con la disolución de Yugoslavia, amenazó también con estallar en algunos estados postsoviéticos, como Georgia o Ucrania, pero los conflictos internos sólo revistieron gravedad cuando adoptaron la fisonomía de insurrecciones étnicas en Chechenia y el Cáucaso. Se podría afirmar que, tras las convulsiones de los primeros años noventa, en Europa Oriental reinaba una estabilidad superior a la de cualquier otro momento del siglo XX, como pudo comprobarse en el respeto generalizado a las fronteras acordadas en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa celebrada en Helsinki en el verano de 1975[48].
En la década postrera del siglo XX, la sociedad española había experimentado un cambio decisivo en el horizonte de los fenómenos de violencia política, tras la consolidación de un régimen constitucional liberal y la generalización de los valores de la «reconciliación nacional», que algunos denunciaron como políticas del olvido de anteriores violencias. Una de las grandes transformaciones que sobrevino en el tránsito del siglo XX al XXI fue la virtual desaparición de la violencia sociopolítica planteada por razones domésticas. Este importante cambio en el modo de afrontar los conflictos de poder obedeció a causas múltiples, entre las que podrían enumerarse la adopción mayoritaria de repertorios no violentos de protesta colectiva característicos de una sociedad postindustrial, la adaptación de las estrategias de actuación política a las circunstancias propias de una democracia consolidada, los cambios en la estructura de oportunidades brindadas por el marco político, legal e institucional –en concreto, los nuevos modos de control estatal de la protesta– o la incidencia de procesos similares en la escena internacional, sobre todo el final de la violencia sectaria en el Ulster con los acuerdos de abril de 1998 (que dejó a ETA como único y último gran movimiento terrorista autóctono de Europa Occidental) y las secuelas de los atentados del 11-S de 2001, que convirtieron a la violencia política –especialmente el terrorismo– en uno de los grandes tabúes colectivos del nuevo siglo.
Por otro lado, el poder del Estado ha llegado a ser tan omnipresente y avasallador que disuade del uso de la violencia política sistemática y organizada, al menos cuando los conflictos estallan sin alcanzar las dimensiones de una guerra civil[49]. Si cualquier movimiento contestatario –y los violentos con énfasis especial– se muestra sensible a los cambios en la estructura de oportunidades políticas y a la evolución de los ciclos de protesta, una eventual elección de estrategias explícitamente violentas en la España actual resultaría especialmente costosa, no sólo por la ya aludida institucionalización del disentimiento público o por el reforzamiento de los poderes preventivo y represivo del Estado, sino porque la cultura cívica de la mayor parte de la población, condicionada por el recuerdo ominoso de la Guerra Civil, hastiada de la persistencia por casi medio siglo de la violencia etarra y traumatizada por las grandes masacres del terror global de inicios del siglo XXI, no resulta el caldo de cultivo más propicio para que broten nuevas propuestas de lucha armada. Sólo resultaba posible la aparición de una amenaza alógena que no tuviera en cuenta estos factores internos de oportunidad. El terrorismo islámico parece, en la actual coyuntura histórica, la única fuerza subversiva capaz de actuar como alternativa rupturista a la corriente general de normalización de la protesta política, que se mantuvo incluso en las movilizaciones «indignadas» de la segunda década del siglo XXI.