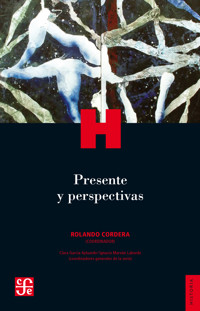
Presente y perspectivas E-Book
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia. Serie Historia Crítica de las Modernizaciones en México
- Sprache: Spanisch
Se abarcan diversos temas de suma importancia, como las relaciones entre la justicia y el derecho; la Constitución y la democracia; el corporativismo y la estabilidad; la iglesia, el Estado y la sociedad; los retos del federalismo; la violencia y la política; la globalización y demás aspectos que acompañan el ciclo modernizador más reciente del país.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
SerieHistoria Crítica de las Modernizaciones en México
Presente y perspectivas
Historia Crítica de las Modernizaciones en México
Coordinadores generales de la serie
CLARA GARCÍA AYLUARDO, División de Historia, CIDE
IGNACIO MARVÁN LABORDE, División de Estudios Políticos, CIDE
Coordinadora administrativa PAOLA VILLERS BARRIGA, CIDE
Asistentes editoriales ANA LAURA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, CIDE ADRIANA VÁZQUEZ MARÍN, CIDE
Presente y perspectivas
CoordinadorROLANDO CORDERA
7
Primera edición, 2010Primera edición electrónica (ePub), 2018
Esta publicación forma parte de las actividades que el Gobierno Federal organiza en conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Revisión editorial: Paola Villers BarrigaDiseño de portada: Paola Álvarez Baldit
Imagen de portada: fragmento de la obra Forma circular, acrílico sobre tela, 200 × 200 cm, de Alberto Castro Leñero (2009)
D. R. © 2010, Centro de Investigación y Docencia EconómicasCarretera México-Toluca, 3655 (km 16.5), Lomas de Santa Fe; 01210 Ciudad de México
D. R. © 2010, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de MéxicoFrancisco I. Madero, 1, San Ángel; 01000 Ciudad de México
D. R. © 2010, Consejo Nacional para la Cultura y las ArtesAv. Paseo de la Reforma, 175, piso 14, Cuauhtémoc; 06500 Ciudad de México
D. R. © 2010, Fondo de Cultura EconómicaCarretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected]. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0412-5 (volumen 7, impreso)ISBN 978-607-16-0442-2 (obra completa)ISBN 978-607-16-6064-0(volumen 7, ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Siglas
A manera de presentaciónRolando Cordera Campos
Nuestro (mal) devenir constitucionalJosé Ramón Cossío D.
El peso del corporativismo en el siglo XXICarlos Elizondo Mayer-Serra
Los cristianos frente a la modernizaciónJean Meyer
La modernización de la economía política mexicana: las aventuras de la globalización neoliberalRolando Cordera Campos y Leonardo Lomelí Vanegas
Treinta notas sobre la modernización frustrada del federalismo mexicanoMauricio Merino
México: tendencias modernizadoras y persistencia de la desigualdadLuis Reygadas y Alicia Ziccardi
El crecimiento de las últimas tres décadas en México: ¿para quién?Rogelio Ramírez de la O
Violencia y política en el México del bicentenario. Causas y consecuencias de la primera crisis de la democraciaGuillermo Trejo
Bibliografía
Siglas
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CIDAC: Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Clacso: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
CNCA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
CNCPAP: Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública.
Cofipe: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Colef: Colegio de la Frontera Norte.
Colmex: El Colegio de México.
Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Conago: Conferencia Nacional de Gobernadores.
Conapo: Consejo Nacional de Población.
Coneval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
FCE: Fondo de Cultura Económica.
Flacso: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
IEDF: Instituto Electoral del Distrito Federal.
IEEJ: Instituto Electoral del Estado de Jalisco.
IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
IFE: Instituto Federal Electoral.
IIJ: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
IIS: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
Imdosoc: Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana.
Inacipe: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INEHRM: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México.
ITESO: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
LAPOP: Latin American Public Opinion Project.
NBER: The National Bureau of Economic Research.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
Pemex: Petróleos Mexicanos.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (siglas en inglés: UNDP).
Profeco: Procuraduría Federal del Comsumidor.
Sedesol: Secretaría de Desarrollo Social.
Trife: Tribunal Federal Electoral.
UAM: Universidad Autónoma Metropolitana.
UIA: Universidad Iberoamericana.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
A manera de presentación
ROLANDO CORDERA CAMPOS*
Con la finalidad de analizar las visiones, los conflictos, los acuerdos y desacuerdos, los equilibrios (entre lo nuevo y lo viejo, entre la permanencia y el cambio), resaltando los claroscuros y alejándose de la unicidad, las divisiones de Historia y de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas echaron a andar un ambicioso proyecto que arrancó en julio de 2008 con la realización del seminario “Historia crítica de las modernizaciones en México”, organizado en siete mesas de trabajo que resultará en igual número de publicaciones. El proyecto busca revisar el pasado y ver qué puede arrojar la experiencia histórica para seguir construyendo nuestro futuro, para precisar, en lo posible, nuestro rumbo y ritmo hacia la modernidad.
Los ensayos que aquí presentamos consideran diversos aspectos de nuestra historia y tienen que ver con las relaciones entre la justicia y el derecho, la Constitución y la democracia; el corporativismo y la estabilidad; las iglesias, el Estado y la sociedad; la economía política mexicana y la globalización; los retos del federalismo; la modernización y la desigualdad; los saldos del crecimiento; así como el expediente de la violencia y la política.
Usos de la Constitución
José Ramón Cossío aborda las perspectivas del Estado social y democrático de derecho; las relaciones entre la democracia y la Constitución, la justicia y el derecho. En su opinión, más que en la base normativa, los cambios en materia constitucional se ubican en la comprensión jurídico-cultural que la sociedad (incluidos el poder público, los órganos jurisdiccionales y el ámbito académico) ha hecho y asumido de la Carta Magna, lo que ha permitido comprender las funciones constitucionales como uno de los elementos importantes de la modernidad jurídica.
Su exposición se inicia ubicando la Constitución como fundación del Estado. Y aunque nada de particular, asegura, tuvo la incorporación al proceso de elaboración de textos constitucionales, es en el plano de las ideas en donde la Constitución de 1857 testimonia el triunfo de la corriente liberal; sin embargo, la Constitución fue entendida, en un principio, más que como un conjunto de normas jurídicas, como mera ordenación del poder público, de las instituciones; quedó como gran símbolo pero no como el referente normativo último de la vida nacional.
Y si bien al final de la dictadura, la Constitución, para la mayoría de los ciudadanos era un texto desconocido e irrelevante; para los juristas críticos, ilusoria; para los ortodoxos, parcial, y para los juzgadores, un texto por demás limitado, resultó en cierta dimensión esencial para el inicio y marcha de la Revolución. Cossío da cuenta de algunos debates constitucionales y dedica espacio a determinados artículos como el 3°, 27, 123. Considera que no obstante la modernización de ciertos contenidos constitucionales (de manera preeminente los de carácter social), buena parte del entendimiento constitucional básico del nuevo texto descansaba en los mismos postulados de la época prerrevolucionaria: la Carta Magna era un instrumento de la política, su normatividad estaba limitada a las formas de realización que le impusieran los jueces.
Durante el siglo XX, aun con las modificaciones hechas, tanto la normatividad constitucional como su función de límite al poder público o su capacidad de generar una racionalidad alternativa siguieron subordinadas a una lógica política; su desarrollo, entendimiento y representación resultaban ser los de un texto que solamente cumplía las funciones de expresión y contención (de acuerdo con sus propios límites) de un régimen. Situación que si bien se ha modificado, en un proceso que no ha sido ajeno a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que ha experimentado la sociedad mexicana en los últimos decenios, a la transición, sostiene Cossío, llegamos con usos y prácticas constitucionales en claro agotamiento.
Además, ahora, la Constitución ha empezado a constituirse en objeto de disputa y búsqueda de sentido a las acciones de una pluralidad de actores; ha dejado de ser el objeto de un partido y ahora cualquier actor reivindica para sí la interpretación que mejor convenga a sus intereses. Contexto en el que se ha “desempolvado” el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que actúa como intérprete último, con una racionalidad distinta a la política, que ha implicado nuevas reflexiones que tienen que ver con lo que se ha resumido en los debates que hacen alusión a la judicialización de la política o la politización de la justicia.
Uno de los asuntos actuales que resulta de la mayor importancia, acota, es entender que la normatividad constitucional debe ser uno de los referentes más importantes de nuestra modernidad, ya que sólo así será posible realizar muchas de las funciones del Estado contemporáneo; lo relevante de nuestro tiempo radica en que la Constitución adquiera un profundo sentido normativo; es decir, que sea regla de restricción de los poderes públicos, que imponga una racionalidad a partir de decisiones democráticas, y que realmente garantice ciertos mínimos sociales básicos.
Liberalización y democracia:resultados contradictorios
Carlos Elizondo Mayer-Serra aborda la relación entre el corporativismo y la estabilidad política. El XX es el siglo del corporativismo mexicano, postula el autor. En su opinión, fue precisamente gracias a las corporaciones que el país logró la pacificación tras el proceso revolucionario, ya que fueron capaces de institucionalizar exitosamente el conflicto; el arreglo corporativo, sostiene, no sólo se tradujo en estabilidad política sino que hizo posible el proceso de modernización y una prolongada etapa de crecimiento.
Elizondo apunta que las últimas dos décadas del siglo XX se caracterizaron por un amplio y ambicioso ciclo de reformas, en el país y en el mundo. En el caso mexicano, los resultados son contradictorios; por una parte, se liberalizó la economía, pero los mercados tienen poca o nula competencia; el Estado se hizo más esbelto en términos de su intervención directa en la economía, pero no más fuerte; se democratizó el sistema político, pero los órganos de representación tienen una magra capacidad para tomar decisiones en buena medida por el peso que aún mantienen ciertos actores que siguen operando conforme a la lógica corporativa del pasado y que obstaculizan la realización de reformas. Su argumento es que esos grupos ganan con un sistema semicompetitivo que no sólo les permite seguir extrayendo rentas al resto de la economía, sino que sistemáticamente obstaculizan la realización de reformas institucionales. Se trata, asegura, de grupos que han logrado no sólo protegerse de la competencia sino mantener su statu quo recurriendo a recursos formales y materiales.
Su trabajo da cuenta del bajo crecimiento de la economía y de los esfuerzos realizados para promover un mayor crecimiento; de la falta de competencia de los mercados y sus efectos en el conjunto de la economía, poniendo particular atención en los déficit educativos y de formación de habilidades; luego pasa al terreno de la política y asegura que las altas expectativas que el proceso de democratización generó no se han visto correspondidas con los resultados; aunque el voto sea el mecanismo que determina quién gobierna, en la práctica son los intereses corporativos los que suelen determinar cuánto y cómo gobernar. Plantea que la democracia puede servir para aglutinar a los ciudadanos vis-à-vis los intereses corporativos y propiciar reformas benéficas para la mayoría, lo que requiere liderazgos fuertes con estrategias claras, pero también que los ciudadanos se interesen y se involucren en el debate de las políticas para defender sus intereses; el elemento central es una sociedad más dispuesta a presionar por cambios que generen derechos para todos y que limiten los privilegios; sólo así se puede ir construyendo una coalición política que rompa con la actual situación, que califica de ejercicio subóptimo, donde predomina una lógica corporativa ajena a reglas democráticas.
En su opinión entre las reformas por impulsar están una que regule mejor la toma de decisiones en el Congreso; una que abarate las campañas electorales y en general el costo de hacer política; otra que impida los abusos de las autoridades contra el amparo, así como evitar que éste sea un instrumento para evadir o posponer el cumplimiento de la ley; otra que reforme las relaciones laborales y al tiempo que cree mejores condiciones de empleo formal no desconozca los derechos de los trabajadores, y otra más que proteja los derechos de los consumidores.
Más que grupos de poder, relaciones regulares
Jean Meyer se refiere a Iglesia, catolicismo y modernización. Tras citar textos de literatos como Agustín Yáñez e historiadores como Luis González, quienes encontraban un cristianismo ligado a las tradiciones locales, se pregunta ¿qué pasó con un cristianismo tan ligado a la tradición que bien pudo desaparecer con ella? Contra ciertos pronósticos, la revolución cultural que podemos llamar secularización/modernización, si bien obligó a la religión a cambiar, no acabó con ella; aunque algunos pensaron que era el fin de un mundo religioso que el anticlericalismo revolucionario no había podido construir, la realidad es más compleja y contradictoria; en opinión de Meyer, esa separación sólo es posible entenderla bajo el mirador securalización/modernización. La “salida de la religión”, citando a Marcel Gauchet, más que salida se trató de emprender un nuevo camino, tesis que refuta la idea que corrió desde el Siglo de las Luces, que sostenía que la modernización y la secularización caminan al unísono y que por tal razón la luz de la modernización desaparece el arcaísmo religioso. Tanto los secularizadores como los laicistas, sostiene, se han equivocado al pensar que la religión debía circunscribirse al fuero interno del individuo; no han entendido que penetra la cultura (en su sentido más amplio) e impacta todos los aspectos de la vida social.
Hablar sobre la dimensión cultural de la religión requiere tener presente que la secularización adquirió su sentido original en el siglo XVI, durante las guerras de religión en Europa, al designar la desamortización, la expropiación de las propiedades de las autoridades eclesiásticas; sentido en el que secularizar significó para los liberales separar la Iglesia de la economía y la política. La separación Iglesia-Estado es su símbolo y afectó todas las esferas de la vida pública, no sólo política, hasta pretender que la religión quedara sólo en el ámbito privado; sin embargo, con todo y modernización, las grandes preguntas existenciales persisten por lo que ni la religión ha perdido fuerza ni lo profano en la cultura ha eliminado lo sagrado.
Aunque en las democracias occidentales llamadas laicas nos hemos acostumbrado, dice Meyer, a separar la esfera religiosa (adjudicada al fuero interno) de la política (identificada con el espacio público), y que la separación estructural de la Iglesia y el Estado garantizaba teóricamente la doble libertad del individuo y del ciudadano, creer o no, sin la menor coerción social, eso resultó ser una ilusión como lo demostró el conflicto de los años 1914-1938. Por lo tanto, dice, hay que pensar de nuevo en la existencia de la pareja política-religión; la política ha buscado, con señaladas excepciones, en la religión, un fundamento para su legitimidad, y ésta, a su vez, no ha dejado de influir en la política para defenderse como institución y para encontrar o mantener su arraigo social.
Da cuenta de otros paradigmas en relación con la Iglesia católica —como conservadora, ultrarrevolucionaria, derechista, bloque monolítico— y de sus diferentes momentos bajo la batuta de sus diversos papas y en medio de variados contextos nacionales e internacionales, así como de los temas polémicos para (y sostenidos por) su jerarquía. También se refiere al desarrollo, en particular, de los evangélicos y de la relación de la(s) religión(es) con la sociedad.
Para Meyer no se debe olvidar la historia. Debido a la política de laicización los católicos se han comportado como una comunidad que pelea sus propias libertades, que siente que no tiene su lugar en la sociedad mexicana, aun cuando es mayoritaria, y no se siente menos nacionalista que los liberales o los revolucionarios, y aunque en algunos periodos la animosidad anticlerical y la intransigencia católica llegaron a extremos, también en algunos aspectos los católicos han sufrido una discriminación. Y si bien durante años los católicos quedaron tácitamente excluidos de la vida pública o encerrados en la oposición, en México hoy nada justificaría que los católicos formaran un grupo de presión. El Estado ha dejado de perseguirlos hace tiempo, la Constitución ha sido reformada, la libertad religiosa es un hecho, los políticos manifiestan abierta y públicamente su afiliación religiosa, hechos que deben enmarcar la normalidad de las relaciones entre las iglesias y los diferentes niveles del poder.
“Nacionalizar” la globalización
Rolando Cordera y Leonardo Lomelí abordan la crisis del Estado de bienestar, la adopción del paradigma democracia y mercado como “modelo” mundial, el aceleramiento de la globalización, así como la necesidad de redefinir el modelo de desarrollo seguido durante los últimos años por México. Consideran que es pertinente discutir las capacidades del Estado mexicano y sus estrategias de inserción en la globalización, no sólo para entender la historia reciente, sino las circunstancias que han impedido a la nación aprovechar las oportunidades que ofrecen tanto la globalización como la vecindad geográfica con los Estados Unidos y la propia transición demográfica. Una manera constructiva de conmemorar el centenario y el bicentenario es la revisión de nuestra historia reciente y el análisis de las oportunidades perdidas, hacer recuentos de fortalezas y debilidades para discutir la viabilidad del proyecto nacional en una perspectiva histórica que deje atrás la “leyenda negra” del desarrollo anterior, tejida para justificar el cambio estructural. Cualquier reflexión que se emprenda debería reconocer que a lo largo de casi 200 años de vida independiente, el crecimiento económico sostenido ha sido la excepción y no la regla.
El hecho de que los dos únicos periodos prolongados de crecimiento hayan tenido lugar bajo regímenes autoritarios (durante el Porfiriato y en el de 1934-1982) debiera ser motivo de reflexión; la incapacidad de construir puentes entre proyectos de nación antagónicos ha estado presente en nuestra historia política y ha tenido un costo muy importante en términos económicos y sociales. A la necesidad de revisar la pauta de desarrollo reciente del país y reorientarla para hacer frente a los desafíos que la demografía y la desigualdad plantean, se añade la urgencia por lograr que la democracia se consolide.
Recuerdan que a principios de los años ochenta ya se planteaba en la “disputa por la nación” la posibilidad de lograr una nueva combinatoria de proyectos sin que se afectara de manera sustancial la estructura constitucional y, no obstante, desde entonces la Constitución y las relaciones sociales básicas de la economía política se han modificado en varios aspectos fundamentales, bajo el supuesto de la necesidad de darle congruencia institucional al cambio estructural globalizador emprendido, con los resultados que ahora tenemos: modernización y globalización a la america-na, que han desembocado en una difícil circunstancia social de pobreza dura, informalidad laboral creciente y extrema desigualdad.
El desafío que se le presenta a México en la actualidad adquiere una dimensión que va más allá de la alternancia política o del perfeccionamiento de las instituciones electorales y de las formas de representación. Se trata de llevar a buen puerto una política constitucional, entendida como práctica y no sólo como teoría, como vía principal para acometer una reforma del Estado que potencie y coadyuve a consolidar un desarrollo económico y social cuya esencia se ha extraviado de la perspectiva nacional.
Es urgente, consideran, acometer la reforma de las reformas; “nacionalizar” aprendizajes de los países que han sido exitosos en la globalización para adaptarla a nuestras tradiciones y necesidades; ser heterodoxos frente al fundamentalismo del pensamiento y el mercado únicos como receta universal; ser ortodoxos en la afirmación de los intereses nacionales que, en el caso mexicano, se originan en la cuestión social dominada por la desigualdad, la concentración del privilegio y la pobreza de las masas.
Es necesario reiterar, insisten, en que después de más 20 años de una disputa por el ritmo y la dirección para globalizar a la nación, es preciso y factible proponerse nacionalizar la globalización: crear capacidades productivas, institucionales e intelectuales, de imaginación histórica y sociológica innovadoras, para adaptar la tecnología global y hacer que la apertura funcione en favor de la nación.
¿Federalismo modernizado?
Mauricio Merino revisa las dinámicas, los escenarios y opciones frente a las desigualdades regionales y las relaciones entre descentralización y centralización y perspectivas del federalismo mexicano. Si bien éste ha cambiado durante los últimos 25 años, el cambio no ha sido parte de un proyecto político deliberado ni compartido, sino una de las consecuencias de la nueva pluralidad política. La agenda del federalismo se ha modificado sobre la base de negociaciones que no han resuelto los problemas de distribución de competencias, recursos fiscales y espacios de decisión entre los tres niveles de gobierno; para el autor el federalismo no ha formado parte de un proyecto deliberado de modernización de las instituciones políticas del país.
El federalismo fue una solución coyuntural a un problema político, pero no se tradujo en una propuesta de modernización del Estado sino hasta bien entrado el siglo XIX, cuando el liberalismo se identificó plenamente con el proyecto; sin embargo, nuevamente a fines de siglo la consolidación del Estado nacional reclamó mayor centralismo, de modo que aun a despecho del discurso político liberal y de la formalidad constitucional, el federalismo fue visto como problema y no como solución.
Durante la mayor parte del siglo XX, particularmente con la consolidación del régimen presidencialista, el federalismo fue una formalidad constitucional sin cumplimiento práctico, contribuyendo a la sistemática concentración de facultades constitucionales (recursos y decisiones) en el Ejecutivo federal, al amparo del aparato político partidario.
La ausencia de proyecto ha generado tres efectos visibles: una disputa permanente por el control de los recursos públicos entre los tres niveles de gobierno, sin que se haya encontrado una fórmula que sea políticamente satisfactoria ni económicamente eficiente; la ausencia de un sistema de competencias que aclare los límites de las atribuciones y las responsabilidades asignadas a cada nivel de gobierno, y el predominio de los aparatos políticos sobre las instituciones formales de los gobiernos.
Para Merino el federalismo ha sido más bien una formalidad constitucional, sin un cumplimiento práctico, y aunque ha habido cambios como las reformas realizadas en los años de 1983 y 1999 que modificaron las relaciones entre los gobiernos estatales y federal y otorgaron nuevos ámbitos a los municipios y también facultades fiscales y reglamentarias, y a pesar de los cambios políticos registrados en diversos gobiernos locales y de la creación y modificaciones al Sistema de Coordinación Fiscal, en México persiste la necesidad de modificar el régimen de competencias. El gobierno federal no ha renunciado a seguir criterios más o menos discrecionales para la transferencia de recursos fiscales a los gobiernos estatales y/o municipales; conserva el control de las principales políticas sociales y favorece a ciertas entidades desde las políticas públicas.
En este sentido, el federalismo no ha logrado trascender los tres problemas que ha enfrentado desde sus primeros pasos y que han sido, al mismo tiempo, sus desafíos principales: el régimen fiscal, el régimen de competencias y el predominio de los aparatos políticos sobre las instituciones formales. Tampoco la pluralidad política ha conjurado las contradicciones (ni las consecuencias) del régimen de competencias y del sistema fiscal federal; por el contrario, la pluralidad política regional ha añadido nuevas dificultades y desafíos a la gobernación del país, de modo que el federalismo también ha estado mediado por la disputa electoral entre los tres partidos políticos mayores.
Para Merino la modernización del federalismo no sólo pasa por el establecimiento de un nuevo régimen de competencias, apoyado por un sistema fiscal renovado; también se requiere crear las condiciones institucionales necesarias para que los ciudadanos verifiquen, de manera efectiva, que sus gobiernos cumplen con las tareas que les han sido asignadas.
Paradojas de la modernidad
Luis Reygadas y Alicia Ziccardi se refieren a modernización y desigualdades (sociales y regionales), así como a los alcances y las limitaciones de las políticas públicas de combate a la pobreza; plantean el análisis de las diferentes manifestaciones de la desigualdad y la comprensión de las complejas tensiones que, a partir de aquéllas, se generan en México.
La relación entre modernización y desigualdad, apuntan, es paradójica, ya que siendo la igualdad uno de los valores centrales de la modernidad, los procesos que desata suelen generar nuevas formas de desigualdad. ¿Cuáles han sido los saldos, se preguntan, de los años de modernización? ¿Por qué el modelo seguido no ha logrado contrarrestar las causas de la brecha desigual que prevalece en la sociedad? ¿En qué medida la desigualdad está vinculada con los elevados niveles de pobreza que existen en el país?
En la primera parte del ensayo los autores hacen algunas precisiones en torno a los conceptos de desigualdad, pobreza y exclusión social; la segunda contiene una breve evaluación de algunos de los principales procesos de modernización como las políticas de ajuste estructural, la inserción en la globalización, las transformaciones tecnológicas y los cambios sociodemográficos y sus repercusiones sobre la desigualdad; la tercera incluye un diagnóstico de las desigualdades, haciendo referencia tanto a las estructurales como a las originadas por la llamada sociedad del conocimiento.
Si bien las fronteras conceptuales entre desigualdad, pobreza y exclusión social suelen ser poco claras (la complejidad de estos procesos se sustenta en la concurrencia de múltiples causas económicas, sociales, culturales, políticas), no hay duda de que es la dimensión económica la que define el carácter estructural. En este sentido, las políticas de ajuste estructural constituyen una de las dimensiones de la modernización que mayor efecto han tenido sobre la desigualdad.
Asimismo, los autores revisan las relaciones campo-ciudad, las migraciones internas, la desigualdad en el empleo y en los salarios e ingresos de los mexicanos, las diferencias y/o relaciones entre las pobrezas rural y urbana, las desigualdades entre los grupos en atención a la salud, en educación, en conocimientos y acceso a mecanismos informáticos y digitales. Dan cuenta de los efectos de la apertura comercial, la liberalización, de los procesos de desconcentración económica y territorial, de los cambios en las dinámicas poblacionales. Tras su recorrido se preguntan ¿qué puede concluirse sobre las nuevas desigualdades en México? ¿Qué saldos han dejado los ajustes estructurales y los procesos de modernización de las últimas décadas?
Señalan que hay una visión, la optimista, que afirma que México está rompiendo con su historia de desigualdades, misma que no tiene sustento frente a las realidades aunque, aseguran, tampoco es cierta, del todo, la tesis de los críticos per se que señala a la globalización y a las reformas estructurales como las causas de la ampliación de las desigualdades, tesis que no considera la forma en la que se ha insertado México en el mundo y que tiene que ver con las políticas seguidas.
Aunque lo que sí resulta innegable —acotan— es que la nación mexicana arriba al segundo centenario de su Independencia y al primer centenario de su Revolución sin haber resuelto la asignatura pendiente, la herida abierta, de la desigualdad. Muchas zonas y numerosos grupos sociales se han quedado en el camino hacia la globalización, y las viejas fracturas sociales se están reproduciendo bajo las nuevas condiciones de una economía volcada hacia el exterior. La relación entre modernización y desigualdad es, una vez más, compleja y paradójica.
Cambios estructurales,modernización superficial
En su trabajo, Rogelio Ramírez de la O examina la experiencia mexicana de los últimos 30 años, cuando el crecimiento, interrumpido por las crisis macroeconómicas, fue relegado por el cumplimiento de los objetivos de controlar la inflación y reducir los déficit fiscales. Y aunque no hay duda de que en las últimas tres décadas la economía tuvo avances importantes —con la apertura al exterior—, este desempeño no se ha traducido ni en mayor bienestar social ni en mayor eficiencia económica; el éxito parece radicar en que, con frecuencia, se le ha asociado con una economía mayormente integrada a la economía mundial y, en esa medida, con mejores condiciones para competir y modernizarse. Sin embargo, para en verdad apreciar los avances, es necesario distinguir entre el aumento de la exportación en valor y el valor agregado y empleo que se genera. En este sentido es que las políticas, instituidas desde principios de los años ochenta, no han tenido resultados positivos tangibles para la mayoría de la población, por lo menos en materia de salarios manufactureros, empleo y distribución del ingreso nacional. Ciertamente la estabilidad macroeconómica consolidada en ese periodo fue un logro notable después de varios años de inestabilidad e inflación; sin embargo, el poco crecimiento logrado no ha permitido al país mejorar el nivel de vida de la mayoría en un grado similar al observado en otros países exportadores.
En México los gobiernos han actuado como si el crecimiento tuviera que ser un resultado automático de las políticas públicas aplicadas, que han considerado como intrínsecamente “buenas”, en parte porque son las usualmente recomendadas por los centros financieros internacionales. Entre otras, los gobiernos han recurrido a la desregulación de la actividad económica, de los movimientos de capital y de los sistemas financieros; al libre comercio; a la eliminación de los déficit fiscales; a la autonomía de la banca central, y al retraimiento del Estado.
Al no dar importancia a la falta de crecimiento y sin haber resuelto el papel de los monopolios, los sindicatos y otros intereses creados, el gobierno no ha podido adaptar el modelo ni la estrategia a la realidad nacional y a las exigencias de una liberalización funcional, dando por resultado una modernización en la superficie pero no en el fondo de la estructura económica y social, lo que explica la falta de impulso al crecimiento.
Dos son, en opinión del autor, las lecciones principales de la experiencia mexicana. La primera es que las referencias internacionales sobre políticas públicas que promueven los organismos multilaterales son útiles siempre y cuando se adapten al terreno concreto de una realidad económica y social específica. La segunda es que el tipo de cambio estructural pro liberalización económi-ca ha sido tergiversado al suponer que es posible hacer cambios parciales sin modificar la estructura de poder económico, incluyendo los monopolios, y sin erradicar la corrupción gubernamental.
En la medida en que las políticas públicas no resulten en crecimiento y sean incapaces de sortear las crisis internacionales, la adopción de soluciones estructurales viables está lejana y, en su lugar, prevalece la parálisis.
Entre alternancia y crisis
Guillermo Trejo, por su parte, se refiere a violencia y política; también da cuenta de los alcances y limitaciones del proceso de democratización; de los mecanismos que impulsaron las reformas, y de los límites y las resistencias.
México inició el nuevo siglo, dice, tras dos siglos de vida independiente y contados episodios de vida democrática, con la derrota del PRI en el 2000; en el país se instauraba lo que entonces parecía ser un sólido régimen democrático. En los albores del siglo XXI todo indicaba que México había conjurado su pasado; un nuevo intento de modernización autoritaria ya no había derivado en revoluciones sociales sino en el insospechado arribo de la democracia a tierras mexicanas. Con la llegada de Vicente Fox como el primer presidente no priista tras siete décadas de dominio priista, los elementos mínimos de una democracia representativa parecían cumplirse: reglas de competencia electoral claras y aceptadas por ciudadanos y partidos; autoridades imparciales a cargo de la organización y calificación de los procesos electorales; partidos políticos que ganaban y perdían. Con la derrota del PRI en el 2000 nacía un nuevo régimen político porque el país había superado la prueba de fuego de la transición de un autoritarismo electoral a una democracia electoral.
Ese año, la democracia era el juego que todos aceptaban, el nuevo equilibrio nacional. Arropado en un acuerdo comercial con la economía más grande del mundo y con su nueva vestimenta democrática, se pensaba que México se enfilaba a revertir siglos de pobreza, desigualdad y discriminación; sin embargo, luego de tres años de vida democrática, el país entró en una profunda crisis política en la cual se encuentra todavía entrampado, sin sospechar siquiera su verdadera magnitud ni profundidad.
Trejo organiza su trabajo con base en cuatro ideas. En el primer capítulo da cuenta del papel de la violencia guerrillera en la construcción de las instituciones políticas que permitieron al país transitar a la democracia electoral y las consecuencias de la erosión del orden institucional, con el retorno de la desconfianza electoral y la desinstitucionalización de la izquierda partidista; en el segundo busca retratar la crisis de representación política y perfila una ciudadanía no sólo incapaz de exigir cuentas a sus representantes, sino cada vez más escéptica de las instituciones electorales; en el tercero, ubicándose en un mirador ciudadano, se refiere a la crisis del Estado de derecho y a la inoperancia del sistema de impartición de justicia; en el cuarto sostiene que las patologías político-electorales y la ausencia de un Estado de derecho son claves para entender la explosión de la violencia criminal que ha sumido al país en una guerra civil que no se acepta ni se nombra.
Lamenta que la competencia electoral no sea un mecanismo lo suficientemente poderoso para impulsar reformas que profundicen y consoliden una democracia electoral con un verdadero Estado de derecho. La competencia electoral posibilitó la alternancia en todos los niveles de gobierno, pero más que permitir el aumento de la pluralidad y la intensificación de la competencia, se ha construido una partidocracia a prueba de cualquier intento ciudadano no solamente por acceder a la representación política —al margen de los partidos— sino de cualquier intento por exigir cuentas.
A diferencia de otros momentos de la historia, cuando la violencia y las amenazas revolucionarias llevaron a las élites a liberalizar el poder para prevenir un colapso del sistema, a instaurar un sistema de representación proporcional, dar autonomía a la autoridad electoral, realizar profundas reformas económicas ante la crisis de las finanzas públicas y la amenaza hiperinflacionaria, ahora no parecen estar dispuestas a impulsar reformas macroinstitucionales. Ante la violencia narcocriminal y la erosión del sistema político-institucional, las élites políticas están en un estado de negación. Pensar que la erosión de la confianza electoral y la profunda desconfianza en los partidos son asuntos que no tienen consecuencias políticas es sólo resultado de una grave miopía. Creer que la guerra contra el narco es solamente un asunto criminal y que el ejército ganará la batalla, es querer tapar el sol con un dedo; el problema es estructural. Contrario a las expectativas generadas en el año 2000, asegura Guillermo Trejo, México llega a su bicentenario hundido en una profunda crisis institucional y con un Estado incapaz de hacer frente a la violencia.
* Facultad de Economía, UNAM.
Nuestro (mal) devenir constitucional
JOSÉ RAMÓN COSSÍO D.*
La inacabada cuestión constitucional
¿Qué es lo más importante en materia constitucional que ha acontecido en nuestra vida nacional? De inmediato surgen diversas respuestas, siempre en relación con la manera como se conciben las funciones constitucionales. Habrá quien sostenga que la propia variación constitucional habida en el siglo XIX hace difícil identificar qué fue lo más relevante, ya que prácticamente cabe identificar más a un texto constitucional que a alguna institución; al haber estado en vigor una sola Constitución durante buena parte del siglo XX, alguien podría decir que se trata de las adiciones a los derechos fundamentales, las modificaciones a la economía mixta o la rectoría estatal, las vías de integración de los órganos democrático-representativos, el cambio o perfeccionamiento de las vías de control de regularidad constitucional (amparo, controversias y acciones), la ampliación de los órganos jurisdiccionales o la asignación de competencias a los municipios, por citar sólo algunos de los más conocidos conjuntos temáticos en los que recayó la acción del órgano reformador de la Constitución. Al ser tantas las reformas y adiciones hechas al texto promulgado en febrero de 1917, hay muchas posibilidades de respuesta a la cuestión anterior. Sin embargo, a mi juicio el cambio constitucional más importante no radica en ninguna de las muchas modificaciones al texto. Tampoco creo que pueda encontrarse en las “mutaciones” llevadas a cabo por los tribunales al cambiar la interpretación de un mismo enunciado constitucional.
Si el cambio constitucional más relevante no está en la base normativa de la Constitución ni en las interpretaciones normativas, ¿dónde se dio? A mi parecer, en la comprensión cultural o, si se prefiere, jurídico-cultural que a lo largo del tiempo se dio respecto de la Constitución. Por paradójico que parezca, lo más relevante que nos aconteció no tiene que ver con las modificaciones particulares a los textos o a sus interpretaciones, sino con la manera en que la sociedad, el poder público, los órganos jurisdiccionales y los académicos fueron comprendiendo la Constitución. La transformación verdaderamente relevante radicó en dejar de lado la representación de la Constitución como un conjunto de enunciados políticos o, si se quiere, de meras formas políticas de regulación de la vida social, para aceptar su papel de norma jurídica determinante de las conductas de los órganos estatales y, en buena medida, de la sociedad en su conjunto.
Este cambio en la comprensión de las funciones constitucionales se ha entendido, además de factor constitutivo de nuestra modernidad constitucional, como uno de los elementos centrales de nuestra modernidad jurídica en general. Ello es así por su relación con dos elementos que suelen ser considerados propios de ésta. En primer lugar, debido a que con la posición jerárquica que como consecuencia precisamente de su aceptación normativa se realizan desde la Constitución respecto de la totalidad de las normas de nuestro ordenamiento, se posibilita un proceso de racionalización general respecto de prácticamente la totalidad de los componentes sociales y sus conductas.1 En segundo lugar, por su necesaria relación con el régimen democrático (sin entrar a definir por ahora si éste es causa o efecto de la normativización).
En el ensayo que sigue trataré de desarrollar la tesis acabada de exponer, entendiéndola como un largo y complejo proceso de avance hacia la modernidad jurídica nacional iniciada desde los comienzos mismos de nuestra vida independiente. Si partimos desde ese momento, encontraremos que tal fenómeno se actualizó de distintas maneras en momentos variados, dio lugar a avances y retrocesos, a la aparición de fuertes obstáculos, generó diferentes entendimientos entre diversos segmentos del texto constitucional y propició también nuevos procesos a partir de la propia normativización. Por lo mismo, no debemos admitir que ésta sea un estado ya acabado o un punto de llegada, sino una situación dinámica que habrá de generar nuevos y complejos problemas en tanto, regreso a lo ya dicho, impone una nueva racionalidad a una sociedad que se encuentra inmersa en un proceso democrático-plural; simultáneamente, tenemos que dar cuenta de la aparición o, mejor, de la reiteración de fenómenos que por ahora simplemente designaremos como “no modernos”, en tanto conviven o resisten a la modernidad constitucional.
La Constitución como fundación del Estado
Nada de particular tuvo la incorporación mexicana al proceso de elaboración de textos constitucionales vivido ya en buena parte del mundo. Que en la metrópoli se expidieran la de Bayona o la de Cádiz no hacía sino reflejar nuestra condición colonial; que en el proceso de independencia se hubiera expedido la primera nuestra en Apatzingán, tampoco era nada extraordinario, si con Luis Villoro recordamos las fuentes ideológicas de nuestra revolución de Independencia.2 Lo que en ese momento correspondía era darnos una Constitución, tal como los cánones ilustrados y revolucionarios venían mandando. Al terminar la lucha armada e imaginarnos como nación independiente y, con ello, no sólo capaz sino legitimada para imaginar su futuro, lo propio era establecer por escrito y del modo más formal posible en los usos de la época los componentes fundamentales de la situación a la que habíamos arribado. Mediante el Acta Constitutiva y la Constitución, los constituyentes de 1824 buscaron captar su momento y dar a la nueva nación una carta de navegación que guiara, primordialmente, el ejercicio del poder público. El esfuerzo realizado, por importante que haya sido, no tenía la capacidad para resolver todo aquello que no pudieron madurar la Guerra de Independencia, la terminación de la primera aventura imperial o la evolución natural de nuestros propios procesos sociales. Los constituyentes del momento no supieron captar lo que entonces se quería, ni tampoco los gobernantes que bajo ella actuaron pudieron ajustar nuestra sociedad al modelo creado.
Nuestra primera Constitución nació desconocida y sus impulsores descalificados; las autoridades que la ejercieron quedaron identificadas con los males del diseño y los defectos de éste concitaron la animadversión contra quienes querían cumplir con ella. No importaba que en ese momento se hubieren adoptado las mejores soluciones de la época para los países que deseaban distanciarse de su pasado monárquico colonial, tales como el federalismo, la división de poderes, el presidencialismo o una incipiente organización judicial. Lo importante para los redactores del texto (por haber sido los ganadores de la lucha) era que estaban tomando lo mejor del mundo, aquello que venía dado de la continuidad del ideario revolucionario, para solucionar los acuciantes problemas de la patria; los derrotados, que por ello no participaron en la formulación del gran texto, suponían que era inadecuado y lo conducente era elaborar otro que fuera “correcto”, “verdadero” o “auténtico”. La única solución posible en este contexto era constituir un nuevo momento fundacional, crear un nuevo texto y ordenar la vida a partir de él. La totalidad como resultado era esencial, como también lo era la posibilidad de la acción y de la redacción del texto que certificaba el triunfo. Que este conjunto de posibilidades pasara por la lucha armada era irrelevante, pues la puridad de las ideas, su corrección, justificaban tan difícil proceso. La destrucción de vidas y bienes era necesaria, pues ¿de qué otra manera se forja la patria sino con sangre? En la era de las revoluciones, cuando el mundo imitable realizaba esos mismos procesos, ¿por qué no íbamos a intentarlo de manera similar? La dinámica misma de la Revolución francesa, nuestro más cercano modelo constitucional, nos lo enseñaba. Como tan correctamente lo diría años después Carl Schmitt para explicar este tipo de revoluciones (que no el ejercicio constitucional democrático), la Constitución era la suma de las “decisiones políticas fundamentales” impuestas por los vencedores, las que necesariamente provenían de un momento fundacional en que el enemigo fue derrotado.3
Es en este contexto de frustraciones, rencillas, mala administración, errores de diseño y mucho de lo que hoy llamaríamos “grilla”, que nuestro primer momento fundacional quedó roto: el texto supremo, aquel que nos habíamos dado para expresar este magno momento, resultó imperfecto, ninguneado, atacado. La única solución posible era crear otra Constitución que, ahora sí, fuera el producto de una adecuada identificación de los problemas nacionales, como condición para darle a la autoridad pública la capacidad de resolverlos. Si las bases eran firmes, como ahora sí se conseguiría establecerlas, la Constitución sería adecuada y con ello el acto fundacional también habría de serlo. A partir de ahí, la nación mexicana habría de constituirse y el poder público orientarse al devenir que la historia deparaba a la naciente República.
El tema constitucional pasaba entonces, necesariamente, por la generación de una guerra interna, iniciada en la forma de asonada, cuartelazo o levantamiento, previa redacción del correspondiente plan. La repetición constante de este patrón a lo largo de la primera mitad del siglo XIX y de los primeros años del XX tenía un elemento común en lo que hace a las constituciones. El triunfador militar legítimamente ganaba la posibilidad de imponer sus “decisiones políticas” (fundamentales) en forma de preceptos constitucionales y, por consiguiente, desplazar a sus contrincantes de unas y otras. Es desde esta perspectiva que, me parece, se comprende la génesis de los textos de 1836, 1843, 1847 y 1857, así como nuestro segundo intento imperial. ¿De qué otra manera se explica la dialéctica liberal/conservadora que vivimos hasta finales del siglo XIX sino a partir de la necesidad de lograr la totalidad fundacional y con ella o, mejor, como expresión de ella, la consiguiente totalidad constitucional? En esta lucha dialéctica, desafortunadamente cruenta y en ocasiones y por lo mismo tragicómica, las posiciones se refinaron, se radicalizaron, se solidificaron y se mitificaron. Matices importantes aparte, pareciera que se trataba de seguir, para unos, el camino de los Estados Unidos y avanzar en la consolidación de una patria liberal, secular, racionalizada y eminentemente liberal. La enorme diferencia de clases y la imposibilidad de superarla; el mantenimiento de inexplicables fueros y privilegios; la inexistencia de una mínima ciudadanía; la grave ineficacia institucional; la ausencia de cualquier medio para ordenar la vida democráticamente y, al mismo tiempo, para frenar los abusos del poder y de los aforados y privilegiados, se interponían en el camino. Sin embargo, en el sentido romano, después retomado por Maquiavelo en sus escritos sobre Tito Livio o más recientemente por Pettit,4 frente a tan graves ausencias en el tejido social e institucional, la confianza en los gobernantes y gobernados sólo podía ser de tipo republicano. Entonces, ¿qué hacer ante la ausencia de una cultura generalizada, de una tradición de la moderación propia y de realización primera de la “cosa pública”? ¿Cómo enfrentarse a la inexistencia de las más mínimas prácticas generalizadas y la impaciente voluntad de constituirlo todo desde el comienzo?
Nuestros modelos históricos funcionaban de otra manera y se alejaban tanto de nosotros que no hacían sino confirmar la necesidad de adoptarlos. Los estadunidenses polemizaban fuertemente y para entonces ya habían perfilado sus dos grandes modelos democráticos (madisoniano y jacksoniano); habían encontrado la manera de administrar razonablemente el pluralismo religioso; la dinámica presidencialista estaba en marcha y en el ámbito de la división de poderes se ensayaban diversas relaciones entre frenos y contrapesos. Igualmente, la judicial review era un hecho, no sólo en la afamada decisión de 1803 (Marbury v. Madison), sino en la mucho más relevante de McCulloch v. Maryland de 1819. En los Estados Unidos el Poder Judicial, con la Suprema Corte Federal a la cabeza, comenzaba a ser una fuente de protección y confianza, tanto que su mítica función empezaba a ordenar ciertos aspectos de la vida política. Los franceses, ya metidos en la restauración monárquica, entendían y enfrentaban los excesos de la Revolución primigenia. ¿De verdad implicaba la ciudadanía el que todos votaran por igual o había que introducir algunas restricciones? ¿De verdad bastaba con que los ciudadanos ejercieran sus derechos para que la sociedad y el gobierno marcharan, o era necesario poner el énfasis en una Asamblea Nacional que entendía unitaria y correctamente “la voluntad general, la voluntad de todos” y desde ahí posibilitar de mejor manera la marcha de la administración en tanto mera ejecutora de esa voluntad?
La necesidad constitutiva y la prisa por realizarla llevaron a unos y otros a buscar lo evidente, a aplicar la parte más obvia de las recetas, dadas las crecientemente graves circunstancias que se vivían. Dos ejemplos. Que el constitucionalismo estadunidense realizara jurisdiccionalmente su componente liberal y nosotros careciéramos en toda la primera mitad del siglo XIX de un instrumento más o menos eficaz para cumplir tal función, no era grave, pues los derechos se impondrían de algún modo; que los franceses tuvieran una codificación sólida y nacionalmente aplicable por tribunales crecientemente profesionales mientras nosotros no habíamos podido constituir ni una ni otra, tampoco era problemático, pues las disputas se resolvían ya a su manera.
Con estas ideas en mente, con las afrentas y los proyectos a cuestas, nos pasamos 50 años discutiendo y luchando, hasta perder el impulso inicial de la Independencia y la mitad del territorio. El proyecto constitucional de los liberales proponía avanzar en la liberación de las fuerzas sociales, fueran éstas económicas, civiles, políticas o religiosas, nacionales y regionales, esperando que un sentimiento de decencia nacional (el citado republicanismo) nos hiciera comprender las bondades de tal esfuerzo para construir las instituciones ausentes y las reglas de convivencia de las que carecíamos. El camino, ya lo señalé, era fijar todas esas reglas en un documento completo pero que, al mismo tiempo, diera las bases mínimas de la actuación política y dejara transcurrir lo social en el esfuerzo creativo que le era propio y que malas leyes o malos hombres habían impedido. Los conservadores, por el contrario, apelaban a la necesidad de una autoridad que, entendiendo al grueso de la población como pobre y atrasada, pudiera establecer los objetivos por alcanzar y los pasos necesarios para ello. La legitimidad de una autoridad así, dotada de un mandato prácticamente autorreferente (piénsese en el voto censitario y sus funciones), requería amplios poderes (piénsese también en el Supremo Poder Conservador) y debía legitimarse más allá de la tambaleante democracia que era la ocasión misma de los males. ¿Dónde encontrar una fuente de legitimidad tan reconocida, tan hondamente arraigada? En la tradición, especialmente en la católica, que desde siempre había consagrado reyes y monarcas, dando lugar o confirmando la existencia de un derecho divino. La necesidad (o al menos la intención) de ver todo, de controlar todo, de ordenar todo, definió la manera en la que el poder debía organizarse y actuar y los ciudadanos comportarse en el ámbito interno y externo.
En el plano de las ideas, la Constitución de 1857 testimonia el triunfo de la corriente liberal y de parte de las concepciones estadunidenses, tal como lo dijera Ponciano Arriaga al presentar la propuesta de nuevo texto a nombre de la Comisión; en el de la práctica constitucional, dejando de lado la obvia inaplicación de la Constitución durante los tres años de lucha y el Imperio, terminamos siendo, sin embargo, más franceses o, ya para entonces, más españoles. La Constitución fue entendida como la mera ordenación del poder público, de las instituciones, como resultado de metafísicas tales como el “bien común”, la “tradición” u otras categorías semejantes, o como una compleja relación entre derecho público y Constitución, como decían los autores de la época. Por lo mismo, la Constitución no alcanzó a verse, como ya acontecía sin sobresaltos y sin discusiones en los Estados Unidos, como un conjunto de normas jurídicas, cuyos sentidos posibles podrían ser primeramente litigados y luego definidos por los tribunales para, finalmente, imponerse a poderes públicos y ciudadanos.5 Entre nosotros, por el contrario, la representación general de la Constitución vino a ser la de una serie de declaraciones, modos institucionales de organización, “decisiones fundamentales” o cualquier otra cosa, menos normas jurídicas. La inmensa lucha fundacional y, por ende, constitucional, de buena parte de nuestro siglo XIX terminó con la formulación de un texto que patentizaba la derrota de sus oponentes. Sin embargo, ni el texto fue entendido normativamente ni se impuso como tal. Nuestro primer tránsito constitucional demuestra que, agotados los impulsos fundacionales o resultando clara la derrota política y militar de los contendientes conservadores, la Constitución de 1857 quedó como gran símbolo (que no es poca cosa, por cierto), sin llegar a constituirse en lo que debía ser: el referente normativo último de la vida nacional.
De una Constitución a medias(o hasta ilusoria) a un nuevo Constituyente
Con el asentamiento de Díaz en el poder, el fenómeno constitucional tomó variados caminos, tal vez hasta contradictorios entre sí, pero de enorme importancia para comprender la visión que de la Constitución se tuvo en este régimen y la manera como se le comprendía en el proceso revolucionario y en el Constituyente de 1916-1917. En cuanto al régimen, sucedieron dos cosas en principio paradójicas, salvo que se las relacione desde un elemento ordenador común.
Por una parte, el régimen se consideró a sí mismo fruto de la Constitución de 1857, es más, su necesaria realización, de manera que tenía que operar con y desde ella. A partir de la enorme derrota de sus contrincantes (finalmente moral después del vergonzoso intento imperial), la Constitución representaba por vez primera un hecho fundacional, de manera que todo aquello que hubiera de realizarse debía ser hecho con la Constitución en la mano. No valía ya convocar a un nuevo Constituyente, ni seguir buscando en el cuartelazo la solución inmediata, sino ajustar los actos de gobierno a aquello que razonablemente pudiera entenderse por Constitución. Esto se relacionó, ante todo, con el seguimiento de las formas constitucionales, fuera en el sistema de aprobación de leyes (incluido el facultamiento por el Congreso al Ejecutivo para legislar), la periódica celebración de elecciones o el respeto a las garantías individuales tal como lo determinaran los tribunales, por ejemplo. Por vez primera se aceptó que la Constitución debía modificarse en los términos que ella misma establecía, recurriendo a sus mecanismos ordinarios, sin tener que acudir a abruptas y sangrientas rupturas.
Adicionalmente se inició la exaltación de la generación de la Reforma como la mejor de las nuestras (lo que por lo demás es cierto), para desde ahí significar la importancia de la obra que se realizaba y, con ello, lo benéfico del ejercicio del poder que se vivía. ¿Cómo podía ejercerse mal el poder si se limitaba a realizar aquello que una generación previa, honesta y preclara, había determinado conveniente para México en la nueva Constitución? El régimen no era sino el ejecutor de nuestros mejores ideales, los plasmados en la Constitución y, por ende, su actuar era intrínsecamente bueno.
¿Dónde quedó la Constitución en este proceso? Visto por ahora parcialmente (en tanto se hace necesario incorporar al juicio de amparo y las correcciones que éste impuso), en nuestro primer ejercicio de instrumentalización, la Constitución no era, no podía ser, dadas las condiciones de ejercicio del régimen, norma obligatoria de conducta de los poderes públicos, sino a lo más un referente formal de sus actuaciones y un símbolo de la pax porfiriana. Su fuerza normativa sólo podía ser aquella que el propio régimen le daba, de manera que resultó más un instrumento de su ejercicio que un referente generalizado de comportamiento público y privado. Se quería hacer ver que al realizar la Constitución, el régimen era su instrumento cuando, más posiblemente, la Constitución no era sino un instrumento del régimen, más simbólico que normativo, más legitimante que eficaz.6
El segundo hecho notable consistió en que dentro del régimen se desarrolló el juicio de amparo y, con ello, se dio un ajuste al entendimiento de la Constitución y a la condición instrumental acabada de mencionar. Desde los nebulosos orígenes yucatecos de Rejón y la incorporación federal de Otero, el juicio de amparo había venido creciendo en importancia como el medio efectivo, aunque limitado, para el control de los actos de las autoridades federales y locales. En un complejo avance, protegía contra detenciones irregulares, amagos de fusilamientos, actos arbitrarios, errores judiciales e inconstitucionalidad de leyes. El Poder Judicial de la Federación acrecentaba su prestigio y sus resoluciones imponían, así fuera parcialmente, una racionalidad distinta a la generada por el régimen, debido en buena medida a la obra de Iglesias y Vallarta. A fuerza de las muchas resoluciones que se dictaban,7 esta racionalidad jurídica logró imponer una idea de la normatividad constitucional, es decir, hacer patente que al menos una parte de la Constitución, la que contenía garantías individuales, no era mera retórica. Al ser efectivas las normas que protegían los derechos del hombre, sólo esa parte de la Constitución era jurídica. Mariano Coronado escribía en 1887 que por Constitución debía entenderse la ley fundamental de un Estado en la que se determinan la forma de gobierno, la organización y atribuciones de los poderes públicos y las garantías que aseguran los derechos del hombre y del ciudadano.8 Señalaba que si bien la Constitución es suprema, ello es posible por dos razones: porque no puede llegar a ser desconocida por las leyes (normas) inferiores y porque existe la posibilidad de declarar su invalidez por la intervención de los órganos del Poder Judicial mediante el juicio de amparo a nivel federal o del control difuso en el local. Al año siguiente Eduardo Ruiz publicó su Curso de derecho constitucional y administrativo,9 donde afirma que una Constitución es el cuerpo de reglas y de máximas conforme a las cuales se ejercen los poderes de la soberanía, estimando luego que sólo cuentan con gobierno constitucional los estados que a través de la Constitución imponen restricciones eficaces a su ejercicio con el objeto de proteger los derechos individuales y establecer una garantía contra las violaciones del poder. Estos autores introdujeron una distinción entre la parte orgánica (a la que básicamente asignaron un sentido puramente retórico) y la dogmática, considerada suprema (normativa, cabría decir en un lenguaje no de esa época), sólo en virtud de la existencia del juicio de amparo. Este entendimiento se dio por el grado de evolución del juicio de amparo, de ahí que sólo se refleje en las obras escritas a partir de los años ochenta del siglo XIX y se mantenga en aquéllas que fueron escritas a comienzos del siglo XX.10
Esta concepción constitucional fue la que básicamente estuvo presente a finales del porfirismo, al momento de redactarse la Constitución de 1917 y a lo largo de buena parte de la vigencia de ésta. Por lo mismo, es capital para la comprensión de nuestra normatividad constitucional. El problema es que la aceptación de la “media normatividad” nunca fue suficiente para arrastrar la representación total de la Constitución como norma jurídica, por lo que terminó imponiéndose el entendimiento “político”. La razón de este acontecer, me parece, debe buscarse en una dimensión ciertamente sutil del proceso constitucional mexicano: la racionalidad jurídica, incluso con todo el andamiaje judicial determinado por el juicio de amparo, nunca pudo imponerse sobre la racionalidad política. Ello produjo que el fenómeno jurisdiccional fuera percibido como desarrollo político y la Constitución (referente privilegiado de la actuación judicial) como un instrumento de la política y no del derecho.
Ante la dificultad de enfrentar directamente al régimen dada su total prevalencia política, social, económica y cultural, y la identificación entre su legitimidad de origen y de actuación con el texto constitucional, la crítica podía ser en contra del texto mismo. Con ello se lograba la erosión de la apuntada legitimidad, el cuestionamiento de la forma de actuación y la apertura de una discusión acerca de la manera en que debían conducirse los asuntos públicos. No se trataba de abrir un nuevo momento fundacional como unas décadas antes, sino de propiciar una crítica al texto para lograr los propósitos mencionados y su corrección en algunos de sus principales aspectos. La diferencia aquí es enorme: de la necesaria y total sustitución, pasamos a la búsqueda de ajustes a partir de las condiciones a que daba lugar el propio sistema. ¿Cuál fue el camino para constituir la crítica a la Constitución? Sintetizando diversas posiciones, presentarla como un texto ilusorio, sin ninguna conexión con los fenómenos de la realidad que se vivían. Justo Sierra, Rabasa, García Granados o posteriormente Luis Cabrera, por ejemplo, daban cuenta de este defecto. Con todo su talento y patriotismo, los constituyentes de 1857 habían sido ilusos o, al menos, habían diseñado una Constitución tan ideal, que no se adecuaba a nuestras realidades. La solución que se sugería era superar los males introduciendo importantes cambios a la Constitución, cosa que crecientemente se proponía (Aguirre Berlanga, Querido Moheno, José Diego Fernández, entre otros). Estas críticas y propuestas, difundidas a finales del porfirismo, acrecentaban la crisis constitucional que ya se vivía: ¿de verdad tenía sentido acatar una Constitución “ilusoria” cuando muy probablemente era más causa de males que de soluciones? La solución constitucional no pasaba por el acatamiento de la Constitución, sino por las transformaciones que desde ella podían realizarse a las formas de organización del poder público.
¿Cómo se entendía la Constitución al final del régimen de Díaz? En una situación de enorme debilidad: el comportamiento público “macro” difícilmente se orientaba por ella, pues poco podía mostrarse como realización del federalismo, la división de poderes, la democracia o la vigencia generalizada de los derechos fundamentales; la racionalidad jurídica no podía imponerse a la política en tanto entendimiento general y simbólico; la Constitución lo era en la medida en que el amparo pudiera ser eficaz para proteger los derechos fundamentales, lo cual se percibía como uno de los males importantes del régimen; el texto se veía cada vez más como una ilusión, como un producto concebido inadecuadamente por los grandes hombres de la reforma. Finalmente, la legitimidad del poder estaba cuestionada. Habiéndose fundado en el respeto a la Constitución, la influencia de los hombres de la Reforma era cada vez más lejana, sus ideas constitucionales eran ya criticadas y se estimaban inútiles para mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Qué había al final del porfirismo? Para los ciudadanos, una Constitución desconocida; para los juristas críticos, una ilusoria; para los juristas ortodoxos, una parcial; para los juzgadores, una limitada, y para las mayorías sociales una irrelevante, cuando no sofocante. La suma es compleja, pero en conjunto el régimen acababa sosteniendo la constitucionalidad en elementos diversos, salvo en lo que veía al mantenimiento de las formas jurídicas más elementales.





























