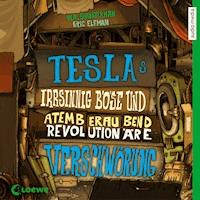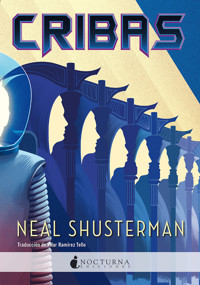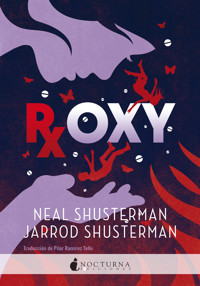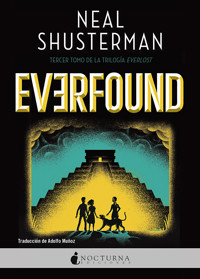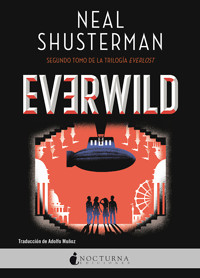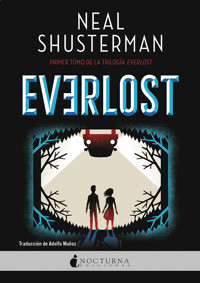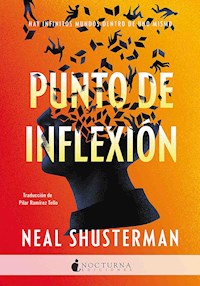
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un segundo es lo que tarda su vida en transformarse. Nada más recibir un golpe en la cabeza, la realidad de Ash cambia. Por imposible que parezca, ha llegado a una especie de mundo paralelo en el que su vida es similar..., pero al mismo tiempo muy diferente. A medida que se desliza en bucle de un universo a otro, Ash empieza a ver las cosas desde nuevas perspectivas: algunas en las que tiene todo lo que siempre ha deseado y otras en las que ha perdido hasta el menor de sus privilegios, algunas en las que la sociedad se ha anclado al pasado y otras en las que el futuro está a punto de desintegrarse. Y tal vez, al perderse en otras dimensiones, encuentre mucho más de lo que había buscado. Punto de inflexión es la nueva novela independiente del premiado autor de Siega. Su adaptación televisiva, a cargo de Netflix, se encuentra en preparación. Cita de reseña crítica: «Un oportuno y reflexivo texto especulativo sobre los puntos de vista, los privilegios y la identidad». Kirkus «La premisa es verdaderamente única. Si bien hace gala del habitual aplomo narrativo del autor, también logra profundizar en temas más serios y actuales, como el racismo, el sexismo y la homofobia». Booklist
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original: Game Changer
Copyright © 2021 by Neal Shusterman
Publicado por acuerdo con HarperCollins Children’s Books, un sello de HarperCollins Publishers
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.
© de la traducción: Pilar Ramírez Tello, 2022
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: abril de 2022
ISBN: 978-84-18440-50-2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Come as you were,
Not as you’ll be,
Remember to bring back
the best part of me.
Take what you find,
Leave what you lost,
Light the way burning
the bridges you crossed…1
KONNNITION:
«Come As You Were»
PUNTO DE INFLEXIÓN
1
PUNTO FINAL
No me vais a creer.
Diréis que he perdido la cabeza o que he sufrido demasiadas conmociones cerebrales. O puede que os convenzáis de que os estoy timando y sois las víctimas de una broma pesada muy compleja. No pasa nada. Creed lo que queráis si eso os ayuda a dormir mejor. Es lo que hacemos, ¿no? Nos fabricamos una red de realidad que nos resulte cómoda, como arañitas hacendosas, y nos aferramos a ella para poder sobrellevar los peores días.
Hemos tenido muchos días malos, ¿verdad? Todos nosotros. El suelo se mueve, el mundo cambia y caemos dando tumbos. Puede suceder en el tiempo que tarda un viajero en salir de un vuelo internacional y estornudar. O en lo que tarda en dejar de respirar un hombre con la tráquea aplastada.
He visto todo eso, igual que vosotros, pero también conozco otras cosas. Acontecimientos capaces de volver el mundo patas arriba y que ni las noticias ni los científicos pueden rastrear. Cambios de los que no se enterará nadie más sobre la faz de la tierra.
Pero, como he dicho, no tenéis por qué creeros nada de lo que diga. De hecho, es mejor que no lo hagáis. Mejor convenceos de que no es más que una historia. Quedaos en el centro de vuestra telaraña. Atrapad unas cuantas moscas. Vivid a tope.
Me llamo Ash. A pesar de la cantidad de cosas que han cambiado, mi nombre no lo ha hecho. Es una constante alrededor de la que gira el resto de mi universo, y doy gracias por ello.
Un dato sin demasiado interés: Ash es el diminutivo de Ashley, que, según insiste mi abuela, antes era un nombre «muy masculino». Era el nombre de su hermano. Al parecer, se lo pusieron por un tío de Lo que el viento se llevó porque tuvo la mala suerte de nacer en 1939, cuando estrenaron la película, mucho antes de que la gente estuviera dispuesta a reconocer lo racista que era. Tenía un hermano gemelo llamado Rhett que murió de polio. Y ahora viene lo gracioso: ¿sabéis cómo se llama el actor que hizo de Ashley Wilkes en la película? Su nombre real era… Leslie Howard. Al pobre no le daban un respiro ni en la ficción.
Mi nombre solo cobraba importancia una vez al año, el primer día de clase, cuando algún profesor despistado pasaba lista y, al decirlo, buscaba a una chica. Si alguien era lo bastante estúpido como para hacer algún comentario desagradable, yo le daba una paliza, básicamente, y al resto de la clase le quedaba claro que lo mejor era correr un tupido velo. En fin, que siempre me ha ido bien con Ash. La única que me llama Ashley es la susodicha abuela.
Aunque esta historia empieza y acaba con fútbol americano, lo que importa es lo que pasa en medio. La carne misteriosa del sándwich que, como ya os he avisado, no vais a ser capaces de tragaros y mucho menos de digerir. Bebed leche, que os calmará el estómago.
Decir que el fútbol era mi vida sería un poco exagerado, pero sí es cierto que gran parte de mi vida giraba a su alrededor. Jugaba desde pequeño y era titular del equipo del instituto, los Tsunamis de Tibbetsville. No empecéis. No es culpa mía. Antes eran los Demonios Azules, pero, hace años, un tipo muy santurrón de la junta escolar la lio parda porque decía que «no era moralmente aceptable» y obligó al instituto a cambiarlo. Así que nuestra mascota pasó de ser un demonio azul sonriente que nunca le había hecho daño a nadie a convertirse en una rugiente ola azul que había matado a 800 000 personas en el sureste asiático y había preparado sushi radiactivo en Japón. Al parecer, eso es menos ofensivo. Al menos tenemos unos cascos muy chulos.
Puede que el deporte hubiera sido mi vida de haber jugado de running back, de wide receiver o, el sueño definitivo, de quarterback. Pero no soy rápido. No soy elegante. No soy «poesía en movimiento». Soy más bien como un slam de poesía. Podría decirse que soy recio. No gordo, sino robusto. Como un roble. En parte, por eso soy un fantástico defensive tackle.
Los tackles y los linebackers… hacemos el trabajo sucio y nadie nos aclama, pero siempre siempre somos los responsables de las victorias y las derrotas. Veréis, el quarterback es como el presumido cantante de una banda, que va por su cuenta y exige tener M&M’s en su camerino, pero solo de los azules. Los running backs y los wide receivers son la guitarra y el bajo. Pero ¿los linemen? Somos el ritmo. Los baterías que sostienen el tiempo, siempre al fondo.
Pero no pasa nada. No me metí en el deporte por la atención. Me encantaba su energía pura y dura, lo que se sentía al atravesar una línea ofensiva. Y me encantaba la sensación y el sonido de los cascos al entrechocarse. Recordad eso, porque saldrá de nuevo.
Yo era famoso por mis placajes. Por mis golpes. Rara vez me sacaban un pañuelo amarillo cuando placaba, y para mí eso era un orgullo. Lo hacía bien y como debe ser. Que yo sepa, nunca he provocado una conmoción, aunque sí he dado caña y me la han dado. A veces, mucho, pero no me quejaba. «Solo necesitas un poco de aire fresco» era el lema de mi familia.
«Disfrútalo mientras puedas —me dijo mi padre una vez—, porque se acabará antes de lo que crees».
Mi padre también jugaba en el equipo de fútbol americano del instituto. Contaba con conseguir una beca universitaria, pero no fue así. Al final acabó trabajando para mi tío en la gestión y distribución de repuestos para coches. Se le pasó tomando un poco de aire fresco. Con eso y lo que ganaba mi madre como nutricionista nos las apañábamos bien. Gracias a Dios por la comida rápida; es lo que hacía que la gente acudiera corriendo a mi madre.
Así eran las cosas. Es lo que los médicos llaman «punto de partida», los valores de referencia para medir todo lo demás. Era lo normal antes de que todo se fuera al infierno y más allá.
Tomamos decisiones, otras veces toman las decisiones por nosotros y, en algunas ocasiones, evitamos fijarnos en ciertas cosas hasta que ya no hay decisión que tomar. En mi caso, he sido culpable de mirar hacia otro lado un montón de veces cuando no quiero enfrentarme a algo, hasta que ya da igual o está demasiado jodido para que merezca la pena arreglarlo. Como cuando fui dejando lo de matricularme en los exámenes de prueba para la selectividad hasta que fue demasiado tarde. Mi madre estaba furiosa, pero a mí me daba igual. De todos modos, ella ya me había matriculado en una clase de preparación para la selectividad, así que ¿qué sentido tenía perder un bonito sábado en presentarme a un examen de prueba que iba a repetir una docena de veces? Además, esperaba que me concedieran la beca que mi padre no logró.
—Eso es lo que creía Jay, el vecino de al lado —me dijo mi madre—. Lo apostó todo a la beca, no se la dieron y no entró en ninguna parte.
—Siempre le queda la formación profesional —intervino mi padre, que solía elegir sin falta el bando opuesto al de mi madre—. Es más barato y dentro de dos años puede cambiarse a una universidad que no nos deje en la bancarrota.
Eso me recordó a mi amigo Leo Johnson, al que ya habían tanteado las universidades más importantes. Me alegraba por él y sabía que eso atraería a los reclutadores a nuestros partidos, aunque era consciente de que ninguno de ellos me miraría. No puedo negar que envidiaba las opciones que se le presentaba a Leo, pero tenía que seguir confiando en las mías.
Entonces, ¿cuál fue la decisión que me llevó hasta los lugares ligeramente distintos en los que acabé? No puede ser la decisión de jugar aquel día. Es decir, ¿quién en su sano juicio decide no jugar a su deporte sin una buena razón para ello, como la muerte o el desmembramiento? Pocas cosas eran capaces de apartarme del campo de juego. Tenía una obligación con mi equipo. Ese primer día ni siquiera hubo una premonición. No había nada que indicara el inicio de algo que no podría deshacerse.
Puede que lo que lo pusiera todo en movimiento fuera la decisión de empezar a jugar al fútbol americano, hace ya tantos años. Pero ¿de verdad tenía elección? El fútbol era la pasión de mi padre. Era nuestra forma de conectar, así que a mí también me encantaba. Es lo que pasa a veces cuando eres pequeño: te tragas todo lo que tus padres te ponen en el plato de la vida.
Así que dejad que os ponga la mesa antes de serviros este guiso demencial. Es viernes, ocho de septiembre. Estamos en el primer partido de la temporada. Yo había dado un estirón durante las vacaciones de verano y me había empleado al máximo en la semana intensiva previa de entrenamientos. Estaba preparado. Como todavía quedaban casi dos meses para que cambiaran la hora, el partido empezaría a la luz del sol de la tarde, pero acabaría iluminado por los fuertes halógenos que convertían lo ordinario en espectáculo.
El vestuario rebosaba una energía salvaje que el entrenador tuvo que canalizar en «un muro y una cuña». Así quería que lo viéramos. La defensa de los Tsunamis era un muro de agua que nadie podía penetrar. La ofensiva era una cuña de aguas bravas que atravesaba todo a su paso.
En cuanto me puse la equipación, me acerqué a Leo. Era mi mejor amigo desde que tenía uso de memoria. Llevábamos jugando juntos al fútbol americano desde que éramos pequeños, en la liga Pop Warner, cuando las protecciones nos pesaban tanto que hasta una ráfaga de viento podría habernos tirado al suelo. Leo era un wide receiver increíble. Era como si tuviera rayos tractores en la punta de los dedos capaces de succionar el balón cuando iba por el cielo. Era negro, como una tercera parte de nuestro equipo, más o menos. En realidad, en el equipo había una buena representación demográfica del instituto: un equilibrio entre blancos, negros y latinx, además de un chico asiático al que todos llamaban Kamikaze a pesar de ser coreano y no japonés.
Yo era amigo de todos ellos y siempre nos estábamos tomando el pelo, pero de buen rollo.
«Si fueras más blanco podría usarte para pedir una tregua», me dijo una vez mi amigo Mateo Zuñiga después de intentar, sin éxito, enseñarme a pronunciar español. Mateo era el mejor kicker de field goals del condado. Puede que no me ayudara con la pronunciación, pero no se le dio nada mal educarme las papilas gustativas, ya que la cocina de su madre era una experiencia religiosa, incluido el milagro nocturno del pozole.
En aquellos momentos creía que tener un grupo diverso de amigos cubría mi cuota de responsabilidad social, como si bastara con añadir un toque de marrón a la mesa. Siempre me habían enseñado que el color no debería importar… y siempre lo había creído. Aun así, existe una gran diferencia entre «no debería importar» y «no importa». El privilegio consiste en no ver esa brecha.
Mientras Mateo, Kamikaze y todos los demás del vestuario gritaban y aullaban para entrar en calor, Leo siempre mantenía la calma antes de un partido. Se concentraba. «Si quiero llegar a la zona de anotación, primero tengo que estar allí dentro de mi cabeza», me explicó una vez. Pero ese día sabía que se trataba de algo más.
—¿Listo para convertir a los Ñus en una especie protegida? —le pregunté con la esperanza de meterlo en el asunto. Y sí, nos enfrentábamos a los Ñus de Wharton; comparado, lo de los Tsunamis casi sonaba bien.
Leo sonrió.
—Ya lo son —dijo—. He oído que solo se aparean en cautividad.
Me sentó bien sacarle una sonrisa. Era el primer partido que jugaba desde que su novia se mudara a Michigan, que era como decir que se había mudado a Marte. Las semanas anteriores a la mudanza, Leo estaba empeñado en matricularse en Michigan State, convencido de que los dos resistirían al paso del tiempo. Entonces, ella le envió un mensaje para romper con él. Desde el avión. Eso tenía que ser algo nuevo, que te dejaran a once kilómetros de altura. Es una caída muy larga.
«Hizo lo correcto —me dijo Leo cuando ocurrió—. No es buena idea pasarse el último año de instituto esperando a una persona a la que puede que no vuelvas a ver. A veces es mejor arrancar la tirita de golpe». Aunque a mí me daba la impresión de que era más bien como depilarse el pecho entero con cera.
Me senté a su lado en el banco.
—Sabes que todas las chicas de las gradas van a estar mirándote, ¿no?
—Lo sé. Pero todavía no estoy preparado. Dentro de unas cuantas semanas.
Tenía que reconocerlo, otros tíos habrían buscado consuelo en los siguientes brazos que encontraran, pero Leo no. Él tenía claras sus prioridades.
—Vale, entonces podrías desviar algunas de esas miradas hacia mí.
—Lo haré —respondió, y torció muy levemente la sonrisa—. El problema es que solo funcionará con las que lleven gafas.
Me reí, él se rio más fuerte y yo me reí más fuerte todavía. Así funcionábamos. Así creía que funcionaríamos siempre.
Los cinco primeros minutos del partido eran pura energía porque estábamos emocionadísimos de volver al campo y jugar delante de la gente que nos animaba. Los Ñus era un equipo competente pero poco inspirado. Un buen equipo para foguearnos al inicio de la temporada. Aunque al principio del segundo cuarto todavía no habíamos puntuado, estábamos seguros de nuestra victoria. Entonces, Layton Vandenboom, nuestro quarterback, hizo un mal pase y se lo interceptaron. Mientras él se fustigaba por ello (algo que seguiría haciendo durante toda una semana, ganásemos o perdiésemos), el equipo defensivo tomó el campo. Y con eso me refiero a mí, por si no habíais estado prestando atención.
El quarterback de los Ñus era una comadreja que se quejaba a los árbitros por cualquier cosita. Derribar al quejica de los Ñus me iba a resultar muy satisfactorio.
Así que los dos equipos se colocaron en posición en la línea de scrimmage y el partido se reanudó. Se lanzó el snap y yo entré en acción. Se supone que debes atacar por los hombros. Los golpes de casco, aunque no están estrictamente prohibidos, no se aconsejan, aunque a veces no pueden evitarse. Esas cosas pasan. Y como a mí siempre me ha gustado notar esa sensación en la cabeza, nunca me había importado que pasaran. Como he dicho, era famoso por la potencia de mis golpes.
Pero esta vez fue distinto.
¿Sabéis esas ocasiones en las que os sorprende un ruido fuerte, el cerebro patina y os parece ver un flash junto con el sonido? Bueno, pues esto fue igual, pero con un frío repentino. No una ráfaga de aire ni un escalofrío de fiebre, sino más bien como si me hubieran reemplazado la sangre por agua helada, pero solo durante un instante. Después la sensación desapareció y yo me vi en el suelo; había placado a la comadreja de los Ñus, todavía tenía el balón en la mano y el público me vitoreaba.
Ni siquiera recuerdo lo que pasó entre que golpeé al lineman y llegué hasta el quarterback. Fue como si me hubiese teletransportado hasta allí.
Los Ñus perdieron doce yardas. La comadreja se quejaba de que deberían haber sacado el pañuelo amarillo, aunque, por supuesto, no fue así porque no se había producido ninguna infracción. La jugada no tenía nada de raro, salvo por el frío que yo ya no sentía pero que había sido muy real. ¿A qué había venido eso?
Choqué manos y nudillos con mis compañeros, me dieron palmadas en el trasero y regresé a la línea. Lo malo es que tenía una especie de dolor de cabeza. No exactamente un dolor de cabeza, sino algo parecido. Era como un zumbido eléctrico que percibes más que oír. Pero solo necesitaba un poco de aire fresco, ¿no? Así que seguí adelante y no volví a pensar en ello hasta el final del partido.
Ganamos veinticuatro a catorce y, con el subidón de la victoria, casi me olvidé del rayo helado. No lo recordé hasta mucho más tarde.
Después del partido, unos cuantos jugadores fuimos a comer hamburguesas al Tibbetsville Towne Center, uno de esos pretenciosos centros comerciales que se enorgullecen de no parecerlo y van de pijos. Cines, boleras y restaurantes, además de una zona de comida rápida para los que solo querían zamparse algo barato. Como éramos el mejor equipo de fútbol americano en una ciudad que flipaba con ese deporte, los viernes por la noche los Tsunamis nos convertíamos en los dueños de la zona de comida rápida.
Layton estaba con su novia, Katie; le rodeaba los hombros con un brazo que debía de pesarle como un lomo de ternera. Los dos eran justo la imagen que te viene a la cabeza cuando piensas en un quarterback y su novia. Layton era el típico chaval estadounidense de clase media que probablemente soñaba con ser el Capitán América. Katie era una animadora que valía mucho más de lo que Layton creía; su novio era incapaz de ver más allá de sus pompones.
¿Os habéis dado cuenta de que algunas personas ven un estereotipo y se convierten en él? El camino está ahí, es amplio y trillado. Resulta más fácil seguir ese camino que desafiarlo. Algunas personas siguen ese camino hasta la caja que les espera al final, en cuyo interior el sermón se conoce de memoria y las flores son de plástico. Y así es y será, el quarterback y la animadora, en todos los institutos, en todas las ciudades, ahora y para siempre, amén.
En realidad, no creo que Katie fuera animadora por voluntad propia. En primavera jugaba al tenis y estaba claro que esa era su verdadera pasión, pero su madre había sido animadora, al igual que su hermana, y la habían animado a hacerlo desde que era pequeña. Como he dicho, comemos del plato que nos sirven nuestros padres. Debo confesar que Katie y yo teníamos un pasado, aunque no del tipo que pensáis. Enterramos juntos un cadáver. Pero ya llegaré a eso.
Norris, un jugador de la línea ofensiva (y aquí la palabra ofensiva tiene varios significados), también estaba con nosotros. Estaba solo porque, en esos momentos, la relación intermitente con su novia estaba en off y parecía bastante probable que siguiera así. A Norris parecía gustarle la idea de tener una relación más que la relación en sí. O quizá rompieran una y otra vez por la estupidez crónica de Norris y por sus comentarios, que rara vez parecían estar unidos a un cerebro. Seguro que conocéis a alguien como Norris. Todo el mundo conoce a alguien como Norris. Siempre está tomando decisiones absurdas y diciendo lo menos apropiado en los momentos menos oportunos, como si hubiera estado cagando cuando Dios repartió el sentido común. Una vez contó una serie de chistes de mexicanos que nadie quería escuchar hasta que Mateo se le acercó y le pegó un puñetazo que lo dejó KO.
Aguantamos a los Norris del mundo porque a) era tu amigo antes de que te dieras cuenta de su gilipollez y b) es como una esponja para todo lo malo que pienses sobre ti porque, por muy mal que te vaya el día, al menos no eres Norris.
Y, por supuesto, también estaba Leo con su hermana, Angela, que se había impuesto la tarea de apoyar socialmente a Leo ahora que su exnovia era una marciana. Angela era un año menor que nosotros, aunque casi todo el mundo creía que Leo y ella eran mellizos, ya que ella siempre salía con los mayores. No puedo negar que estaba buena. Puede que le hubiera preguntado si quería salir conmigo de no haber supuesto un problema a varios niveles. En primer lugar, no es buena idea salir con la hermana de tu mejor amigo porque nunca acaba bien en ningún sentido. En segundo lugar, aunque me avergüence reconocerlo, salir con una chica negra le habría provocado un segundo ataque al corazón a mi abuelo. No diría que mi abuelo era racista. Vale, de acuerdo, sí que lo diría, pero no a su cara.
«Es algo generacional», me decía siempre mi madre; le daba demasiada vergüenza debatir en profundidad sobre el tema porque, aunque el abuelo no tenía ningún problema con Leo, una vez lo vi echarle el seguro al coche cuando Leo se acercaba. No es que pensara que fuera a robárselo, pero ver a un chico negro le recordó que tenía que hacerlo. Así son los viejos, ¿no? Leo nunca le dio importancia, así que no se me ocurrió que quizá se sintiera más molesto de lo que daba a entender.
Solo me peleé una vez con Leo por el tema de la raza; fue hace más de dos años, cuando hice un comentario estúpido sobre la acción afirmativa en la clase de sociales. Dije que Leo tenía mejores notas que cualquier otra persona de la clase y que, sin duda, era el mejor del equipo de fútbol americano, lo que, para el simplón de segundo que era en aquel momento, demostraba que nadie necesitaba trato preferente por la raza. Entonces me puso en mi sitio con un discurso sobre todos los chavales que no tenían la misma suerte que él, que no habían contado con las mismas oportunidades que él, a los que les habían cerrado las puertas antes de que llegaran hasta ellas. «Cuando tienes que dedicar todo tu tiempo a derribar la puerta, ya estás agotado y varios kilómetros por detrás de la gente que la cruza sin ningún esfuerzo —me dijo—. ¿De verdad crees que eso es justo?».
No lo había visto desde esa perspectiva, así que me disculpé y le respondí que no lo decía por nada, aunque supongo que no puedes echarte atrás cuando sueltas una estupidez que en realidad no te has parado a pensar. Está claro que no fue uno de mis mejores momentos. Pero, por lo menos, no soy Norris.
«Este país está lleno de ignorantes con buenas intenciones —me dijo Leo—. Es una puñetera plaga y tú eres un portador».
El resultado fue que Leo y yo nos tiramos una semana sin hablarnos. Después se pasó y todo volvió a estar bien. Vamos, que Leo era mi mejor amigo; no podíamos permitir que una pizca de tensión racial se interpusiera entre nosotros. Y después lo acompañé a protestar por la brutalidad policial, con un puño levantado y una pancarta casera en la otra mano. Creía que con eso bastaba para demostrarle que estaba en el lado bueno de la historia. Ahora tengo una perspectiva diferente.
Total, que estábamos seis del equipo comiendo hamburguesas. Todavía notábamos el subidón de la victoria y la adrenalina que hace que todos los deportes de competición sean tan adictivos; sin embargo, por debajo de todo eso, sentía una extraña corriente de ansiedad. No era una premonición, sino una réplica, porque no se trataba de que fuera a suceder algo, sino de que ya había sucedido; pero yo todavía no lo sabía. Percibía que algo iba «mal». ¿Era una sensación dentro de mí o a mi alrededor? ¿Ambas cosas? En aquel momento, mi cuerpo solo era capaz de traducir la sensación a ese zumbido extraño que parecía un dolor de cabeza.
—No puedo creerme que lanzara un pase tan malo —se lamentaba Layton.
—Tío, déjalo ya —respondió Norris—. Hemos ganado a los Ñus, eso es lo único que importa.
Pero la cara de Layton decía lo contrario. Más o menos en ese momento, Katie se movió bajo su brazo y empezó a comerse una patata frita tras otra tan deprisa que Layton tuvo que contraatacar quitándole el brazo del hombro para usar esa mano y agarrar algunas antes de que desaparecieran todas.
Sonreí porque me daba cuenta de que Katie lo había hecho justo por eso: no porque quisiera las patatas, sino para obligar a Layton a que apartase el brazo y la liberase de su peso. Katie, que sabía que yo lo había visto todo, me lanzó una breve mirada culpable que yo respondí con un breve guiño para hacerle saber que su secreto estaba a salvo conmigo. Ella apartó la vista, aunque me di cuenta de que reprimía una sonrisa. Recuerdo haberme preguntado si era una falta de lealtad estar deseando que Layton y ella rompieran para poder tener alguna oportunidad, una oportunidad que ya debería haber aprovechado de haber reunido el valor necesario para hacerlo. De todos modos, no pensaba permitirme pensar en eso por ahora. Procuraba mantenerlo en segundo plano mental. Nunca he sido de los que intentan ligarse a la novia de otro. Aun así, circulaban rumores sobre cómo la trataba Layton. En aquel momento creía que no era asunto mío… Razón de más para pensar que su barco se hundiría antes de que acabara la temporada.
Hablamos más sobre fútbol mientras comíamos y Angela se aburrió.
—¿Es que no os interesa nada más?
—La comida —respondió Norris—. Y el sexo.
—En ese orden, para Norris —añadí.
—Si no querías oír hablar de fútbol, ¿por qué has venido? —le preguntó Leo.
—Para que Katie no tuviera que luchar en soledad contra la masculinidad tóxica.
—No somos tóxicos —le dije—. Que juguemos al fútbol americano no quiere decir que seamos unos incultos y todo eso.
—Y todo eso —repitió ella para burlarse de mí—. Reconozco que los niveles actuales de toxicidad están dentro del verde, pero os avisaré si empiezan a subir.
A unos doce metros de nosotros, a un camarero se le cayó una bandeja. Como el restaurante lo servía todo en cestas de plástico rojas, no se rompió nada; solo se oyeron unos cuantos golpes impotentes y el tintineo de los cubiertos. El caso es que me hizo girar la cabeza para mirar y entonces el cerebro empezó a darme vueltas como una de esas brújulas para los salpicaderos de los coches. Respiré hondo y extendí las manos sobre la mesa, como si sentir una superficie sólida y estable bajo las palmas y las puntas de los dedos pudiera confirmarme que la gravedad todavía tiraba de mí más o menos en la misma dirección. Norris había empezado con el obligado aplauso a la comida derramada y todo el mundo miraba al pobre camarero que corría a limpiarlo todo antes de que saliera el encargado. Fue Katie la que se fijó en mí, igual que yo me había fijado en ella.
—¿Estás bien, Ash?
—Sí, bien. Me he mareado un segundo.
Layton miró a Katie, siguió su mirada hasta mí y arqueó las cejas.
—¿Adónde ha ido tu sangre, tío? ¿Se te ha bajado a los pies? Tienes cara de muerto. ¿Vas a potar?
—No. Creo que no.
Katie empujó su vaso de agua hacia mí.
—A lo mejor estás deshidratado.
—Gracias.
Le di un par de tragos… y Layton me dijo que me quedara con el vaso, por si era contagioso.
Se me pasó el mareo, aunque volvía cada vez que giraba la cabeza demasiado deprisa. ¿Era una conmoción? Había tenido ya algunas, menores, pero aquello era distinto. Imagino que sabéis que, algunas veces, cuando le trasplantan un órgano a alguien, el cuerpo lo rechaza y tiene que tomar medicamentos para evitarlo, ¿no? Bueno, pues eso es lo más parecido que se me ocurre para describirlo. Mi cuerpo no estaba rechazando mi cerebro, sino lo que tenía dentro. Como si mi propia mente fuese un invasor. En aquel instante no tenía sentido, pero después me pareció curioso lo precisa que era esa idea. En cualquier caso, cuando ocurrió solo quería quitarle importancia y no pensar más en ello. ¡Solo necesitaba aire fresco! Se me pasaría con un poco de aire fresco.
Esa noche llevé a Norris a casa porque él todavía no había aprobado el examen de conducir. La última vez lo hizo bien hasta el final y entonces se le ocurrió tocar la bocina para meterle prisa a una anciana que cruzaba un paso de peatones.
—El tío de Tráfico me la tenía jurada —se lamentó Norris—. Seguro que había puesto allí a la anciana a propósito.
—Añádelo a tu lista de teorías de la conspiración —le dije, porque tenía muchas.
—No te rías. ¡Al final saldrá la verdad!
Y entonces fue cuando estuve a punto de matarnos.
Las cosas que te cambian la vida (las cosas que cambian tu mundo) rara vez avisan. Te pegan de lado como un camión articulado en un cruce. En fútbol americano, a eso lo llamamos clipping o recorte. Es completamente ilegal. Una penalización importante. Pero el universo juega sin reglas o, al menos, sin reglas que tengan sentido para los que estamos regidos por el tiempo y la física.
El camión en cuestión entró en el cruce a toda velocidad, aunque estaba claro que mi coche se encontraba en posesión del balón. Tocó la bocina y yo me di cuenta de que pegar un frenazo me garantizaba un sangriento impacto lateral, así que pisé el acelerador para adelantarme lo suficiente. El camión no frenó en ningún momento y siguió a toda velocidad por el cruce. No nos dio por pocos centímetros.
Entonces sí que pisé el freno. Cuando paramos, habíamos recorrido ya casi veinte metros de calle y el camión había seguido su violento camino. Aunque estábamos completamente parados, yo todavía me aferraba al volante en modo nudillos blancos, como si intentara confirmar que seguíamos vivos de verdad.
—Pero ¡¿qué pasa contigo, Ash?! —exclamó Norris una vez que todo había acabado—. ¿Es que intentas matarnos?
—Solo a ti. Fracaso absoluto.
Esperaba que la bromita nos devolviera a un estado mental normal, pero no.
—Te has saltado el stop.
—No. No había stop.
Sin embargo, cuando volví la vista atrás vi la parte de atrás de la conocida señal octogonal. Recordé las clases de conducir, cuando nuestro instructor nos decía que la mayoría de los accidentes se deben a un error humano. Ese día, yo era el error humano.
Miré a mi alrededor para ver quién más había sido testigo de mi desastrosa forma de conducir. En la calle solo había un chico delgaducho con un monopatín. Pasó rodando junto a nosotros sin percatarse de nada. Al final resultó que el skater sí que se había percatado de algo, cosa que yo todavía no sabía. Por el momento, no era más que un tío cualquiera con un monopatín. Fácil de pasar por alto. Fácil de olvidar. Por ahora.
Pisé el acelerador y seguimos nuestro camino, aunque conduciendo con mucha más prudencia que antes. No obstante, a pesar del cuidado con el que conducía, estuve a punto de saltarme también el siguiente stop. Pisé el freno al límite, no lo suficiente para que Norris se diera cuenta de que había estado a punto de saltarme otra señal, aunque sí lo bastante para que lo que teníamos en el asiento de atrás se cayera al suelo. Y entonces me fijé. Me fijé en algo en lo que no me había fijado en el cruce anterior porque la señal ya se había quedado atrás cuando miré, así que solo vi la parte trasera metálica.
Veréis, cuando conduces, algunas cosas se vuelven automáticas. Miras el espejo y vuelves la vista sin darte cuenta al cambiar de carril. Se convierte en un acto reflejo. Y es un acto reflejo frenar cuando ves un stop. La señal de stop cuenta con unos detonantes mentales. Supongo que lo hacen a propósito para asegurarse de que no te la saltes. Primero, la forma. Después, la palabra «STOP» en sí. Y el color. Si falta uno de los tres elementos, puede que no lo notes conscientemente, pero también puede que no frenes.
—¿Qué le pasa a esa señal? —le pregunté a Norris mientras la señalaba.
—¿Qué le pasa? —repuso él sin darse cuenta de nada.
La señalé otra vez.
—Es azul.
Entonces, él me miró como si esperase el final de un chiste. Al final preguntó:
—¿Y?
Así que se lo tuve que explicar como si fuera imbécil.
—He estado a punto de no verla porque es azul. ¿Dónde se ha visto que una señal de stop sea azul?
De nuevo me puso la misma cara de estar esperando al final del chiste.
—¿Qué dices? Las señales de stop siempre son azules.
El color de una señal de tráfico es algo pequeño, insignificante a nivel global. Intranscendente. Como el color de la casa de alguien. Si os preguntara por el color de la casa de vuestro vecino de al lado, seguro que ni siquiera me lo sabríais decir porque no es algo que os importe; ni debería hacerlo.
Pero sí que importa.
Mis padres, que habían estado en el partido, se fueron derechos a casa después de felicitarme por la victoria. Cuando llegué, mi madre estaba avergonzándome con las fotos que publicaba al respecto y mi padre veía su serie favorita del momento en la tele.
—Mamá —le pregunté procurando escoger con cuidado mis palabras—, ¿qué color exacto dirías que tienen las señales de stop?
Ella levantó la mirada de su portátil e, igual que Norris, por su cara parecía estar pensando que se trataba de una pregunta con truco.
—Azul —respondió—. Azul… normal.
—Así que ¿ningún tono de otro color? —insistí—. ¿Como, quizá…, rojo?
Ella arrugó la frente y respiró hondo, como si percibiera que se avecinaba tormenta. Cerró el ordenador.
—¿Te encuentras bien, Ash?
—Estoy bien. Solo es una pregunta. ¿Por qué se te ocurre pensar que algo va mal solo porque te hago una pregunta?
Ella no perdió la paciencia, aunque yo sí lo hubiera hecho.
—Porque es una pregunta muy rara.
Abrí la boca para discutírselo y explicarle lo poco rara que era la pregunta, pero me di cuenta de que no tenía sentido. Cuanto más intentara defenderla, más rara parecería.
—Da igual —le dije—. Solo era una pregunta.
Y me fui a mi dormitorio sin darle ninguna explicación porque no había explicación que dar. Seguí diciéndome que aquello no tenía importancia, que estaba siendo ridículo. Pero había una verdad más profunda: no se puede tolerar ni el más diminuto hilo suelto en el telar de tu mundo; o todo funciona o no funciona nada.
Mi extraño dolor de cabeza no se había ido del todo y en ese instante volvió a alcanzar el umbral necesario para molestarme de nuevo. Se me ocurrió tomarme un analgésico, pero estaba demasiado concentrado en el hilo suelto. Me senté frente al ordenador y busqué imágenes de señales de stop. Huelga decir que eran todas azules. Aunque no debería haberme sorprendido, lo hice. Y no eran solo las señales. Los semáforos tenían tres colores: verde, amarillo y azul. No me había dado cuenta antes porque debía de habérmelos encontrado todos en verde.
Y ahora viene lo más raro de todo: cuanto más lo miraba, más normal me parecía. Cuanto más pensaba en ello, más recuerdos aparecían para verificar lo que me enseñaban las imágenes. Sin embargo, al lado de aquellos recuerdos había señales rojas y semáforos en rojo, y al intentar imaginarme las dos versiones a la vez la cabeza me rechinaba como cuando alguien frota un globo. Me rendí y me acurruqué en la cama. Estaba cansado y con los nervios de punta después de un día muy largo. Todo tendría más sentido al día siguiente. Se me pasaría. Y por la mañana me daría cuenta de que todo el mundo tenía razón. Las señales de stop siempre habían sido azules y a mí se me tenía que haber ido mucho la pinza para pensar lo contrario.
2
DE LADO
El rojo es el color de la sangre. El color del peligro. Lo que significa que, si existe la intuición, yo debería haber estado viendo rojo por todas partes.
El lunes me pasé la hora de la comida en la biblioteca del instituto, investigando sobre la historia de las señales de tráfico. Estaba obsesionado. Habría sido más sencillo dejar el tema y tratarlo como «una de esas cosas que pasan», pero soy más cabezota de lo que me conviene.
La historia de las señales de tráfico es mucho más interesante de lo que cabría pensar. Al parecer, el color azul se prefirió al rojo por dos razones. La primera, por tener en cuenta el daltonismo rojo-verde. La segunda, porque el rojo simboliza peligro para los mamíferos. Por eso los toreros agitan una capa roja delante del toro; no sirve para que paren, sino para que ataquen. Se llegó a la conclusión de que los semáforos en rojo y las señales en rojo contribuirían a la ira de los conductores. Así que, en 1954, el Manual estadounidense para la uniformidad de los dispositivos de control del tráfico adoptó el azul como el color universal de «parar». El único lugar en el que todavía se encontraban señales de tráfico rojas era Hawái, y solo en las carreteras privadas, porque la ley hawaiana solo permitía las señales de tráfico azules en las carreteras públicas.
Todo parecía tener sentido y una lógica interna. Pero esa lógica me excluía a mí y al mundo que creía conocer.
Katie me pilló investigando durante la comida y le dije que estaba haciendo un trabajo sobre las señales de tráfico.
—Qué divertido —respondió con una mezcla de sarcasmo y aburrimiento—. ¿Para qué clase?
Casi me deja mudo con la pregunta, así que, en vez de mirarla con cara de «vaya, no he pensado bien esta mentira», respondí:
—Matemáticas.
Lo que demostraba que, efectivamente, no había pensado la mentira a fondo.
—¿Señales de tráfico en mates?
—Estoy… calculando estadísticas de accidentes y su relación con las señales.
Punto para mí por sacarme algo medio coherente de la manga.
—Suena más interesante que el álgebra —contestó.
Y, de repente, sentí el impulso irrefrenable de confiar en ella. Puede que porque ya compartíamos un secreto, aunque fuera un secreto estúpido.
Por resumir, cuando yo estaba en quinto, de camino al colegio, atropellé una ardilla con la bici. ¿Que cómo es posible que una ardilla sea tan lenta como para acabar aplastada por una rueda de bici? Ni repajolera idea. Pero así fue. Patiné hasta parar y regresé a buscarla, sin ser todavía consciente de que la cosa ya no tenía solución. Cuando la recogí, todavía estaba viva. Abrió la boca y la cerró dos veces, como si estuviera bajo el agua e intentara respirar. Después se estremeció y murió allí mismo, en mis manos. Puede que estéis pensando: «Pues tampoco es para tanto, mueren animalejos todos los días». Pero ¿cuándo fue la última vez que se os murió uno en las manos? Y no me habléis de la caza porque eso es distinto; cuando sales a cazar ya sabes que es con intención de matar. Cuando algo se te muere en las manos de forma inesperada y te está mirando con esa cara de «¿qué te he hecho yo?», te afecta de una manera impredecible. De repente, me eché a llorar mientras hablaba con la ardillita como si pudiera oírme: «Lo siento, lo siento —le susurraba—. ¡Ha sido sin querer!». Entonces levanté la cabeza y allí estaba Katie, viéndolo todo.
Creía que me diría algo horrible, como: «¡Monstruo! ¡Has matado a una ardilla!». O que se reiría de mí por aquellos lagrimones tan bochornosos. Pero lo que me dijo fue: «Deberíamos enterrarla».
No «deberías», sino «deberíamos». Con una palabra transformó un accidente triste y solitario en una conspiración encubierta.
Enterramos la ardilla en una tumba anónima; elegimos un patio cercano porque sabíamos que los dueños no tenían perro, y así no corríamos el peligro de que la desenterrase. Ninguno de los dos volvimos a hablar del tema, pero, desde entonces, siento una especie de extraña conexión con ella. Y todo porque me pilló llorando por el roedor muerto y no se lo contó a nadie.
Así que pensé que quizá tampoco le contaría aquello a nadie. Y quizá, como la otra vez, podría empezar a hablar del tema en primera personal del plural y no me sentiría tan solo.
Recuperé un montón de imágenes de señales de stop azules para ella.
—Es curioso, pero siempre había pensado que las señales de tráfico eran rojas —dije como sin darle importancia.
Ella me miró un instante, no pasmada ni confundida, sino pensativa. Después me dio un codazo para apartarme, se sentó al ordenador e hizo su propia búsqueda. En pocos segundos apareció la imagen de un vestido.
—Hace un tiempo se montó una gran controversia por los colores de este vestido. ¿A ti qué te parecen?
Era bastante evidente. Me pregunté si se trataba de un truco.
—Es blanco con rayas doradas, ¿de qué color va a ser?
Ella negó con la cabeza.
—Eso no es lo que yo veo. Cuando miro la misma imagen, veo un vestido azul con rayas negras.
Lo miré de nuevo.
—Eso es una locura. Me tomas el pelo, ¿no?
—No. Y no soy solo yo. El treinta por ciento de las personas ven el vestido como yo y el setenta por ciento lo ven como tú. El caso es que la gente ve el mundo de formas distintas, así que ¿quién te dice que tu rojo no es el azul de los demás?
Era la explicación más reconfortante que había encontrado hasta el momento. Quería darle las gracias, pero me daba la impresión de que, si revelaba el grado de emoción que sentía en aquellos momentos, las cosas se pondrían muy incómodas a toda prisa, así que me limité a decir:
—Eso tiene sentido.
Sonrió y se fue, satisfecha de haber resuelto mi pequeño dilema. La vi alejarse y miré a mi alrededor para comprobar si alguien me había visto mirarla. Respiré hondo y tomé la decisión consciente de aparcar el tema. Tenía cosas más interesantes que hacer que quedarme atascado en un acertijo mental que nunca sería capaz de resolver. La explicación de Katie tenía sentido. O, al menos, el sentido suficiente.
Sin embargo, antes de salir de la biblioteca, paré a un estudiante que pasaba por allí.
—Oye, ¿de qué color es tu camiseta? —le pregunté.
Él la miró y dijo:
—Es roja.
Que es justo como yo la veía.
Aquel día, el entreno fue difícil. Siempre lo eran, pero, por muy difíciles que resultaran, los partidos tenían un nivel de energía que los entrenamientos no alcanzaban. Veréis, el entrenamiento no es más que eso, una proyección del futuro. Lo importante era ganar fuerza y habilidad para competir. Pero en un partido vives el momento; todo adquiere mayor claridad y cada segundo que pasa te pega más fuerte. En otras palabras, por mucho que me esfuerce en el entreno, los golpes del día del partido son completamente distintos. Como si pudieras cambiar el mundo.
Así que el lunes no se repitió aquel golpe impresionante. No noté hielo en las venas ni tiempo perdido. No fue más que un entrenamiento agotador y normal. Pero me despejó la mente durante un rato, lo que me vino bien. No tuve que preocuparme por si tenía un extraño daltonismo sin diagnosticar ni por si estaba perdiendo la cabeza por culpa de tanto porrazo en el casco.
Entonces, cuando llegué a casa, nuevo drama.
Descubrí que mi hermano, Hunter, había borrado el archivo de mi partida al WarMonger 3 para crear un nuevo archivo propio.
—No quería hacerlo —se disculpó—. No me avisó de que estaba guardando la partida encima de la tuya hasta que ya era demasiado tarde.
Puede que, a nivel global, parezca algo microscópicamente insignificante, pero, en aquel momento, a mí me daba igual lo global; y, a nivel personal, era muy importante. Como seguro que sabéis, el WarMonger 3 es uno de esos juegos que te pasas años esperando, y es tan complicado que puedes tirarte unos seis meses intentando terminarlo. Yo iba por mi quinto mes.
El juego tiene tres huecos para guardar, dos de los cuales ya estaban ocupados por las otras campañas que jugaba Hunter. Cuando intentas salvar sobre un archivo existente, el juego te pregunta: «¿Seguro que quieres eliminar este archivo?». Y si haces clic en el Sí, te sale una enorme señal roja de stop, que supongo que entonces sería azul, y te dice en mayúsculas: «¡ATENCIÓN! SI BORRAS ESTE ARCHIVO NO PODRÁ RECUPERARSE». Así que, básicamente, solo un completo imbécil podría borrarlo por accidente. Y, a pesar de que a menudo se lo llamaba, la verdad es que Hunter no era un completo imbécil. Lo que significaba que lo había hecho a propósito.
—Siempre cliqueo demasiado deprisa, sin leer —me soltó mi hermano—. Siempre me lo dices.
Se puso rojo mientras hablaba, manteniendo las distancias y medio de puntillas, por si me abalanzaba sobre él y tenía que huir a toda prisa. Yo no sabía si la cara roja era porque estaba cabreado consigo mismo o porque intentaba hacerme pensar que lo estaba…
Mi primer instinto fue pegarle, pero tuve que contenerme. Hunter era tres años menor que yo, justito: los dos cumplíamos el mismo día, lo que no nos gustaba a ninguno, ya que ni a él ni a mí se nos daba bien compartir. Yo ya había dado el estirón, pero él no, y en aquel momento era mucho más grande que Hunter, por lo que podría haberle hecho daño de verdad si le pegaba.
Mi segundo instinto fue borrar todos sus archivos, pero entonces me di cuenta de que él ya se lo esperaría y, probablemente, no le importara. Era bastante posible que se hubiera hartado del juego, lo que quería decir que mi venganza no surtiría efecto. Me habría ganado y se regodearía en secreto por haberme engañado y manipulado.
Llegados a este punto, puede que creáis que le estaba dando demasiadas vueltas, pero, si es así, es porque nunca habéis experimentado las alucinantes acciones de un hermano pasivo-agresivo.
Por ejemplo: tres meses antes.
Me iba con un grupo de amigos a ver a la banda Konniption en directo. Resulta que se separaban el día después del concierto, así que era la última vez que sería posible verlos juntos.
Y perdí mi entrada.
No tendría por qué ser un problema, ¿verdad? La imprimes otra vez, ¿no? Pero una de las excentricidades de la banda consistía en que tenías que ir al estadio y esperar en una cola física para comprar las entradas, como un guiño intencionado a los primeros días del rock and roll. Y mi entrada había desaparecido.
«Tu dormitorio está siempre hecho un asco, ¿cómo vas a encontrar nada?», comentó mi madre. Era cierto, pero, si antes estaba hecho un asco, no era nada comparable con el campo de escombros en el que se convirtió después de que lo recorriera como un tornado en busca de aquel estúpido pedazo de papel.
Sin entrada, fui de todos modos con mis amigos para suplicar en la puerta, pero, claro, a nadie le importaba ni me creía. Acabé pasándome toda la noche sentado en el coche, escuchando mi lista de reproducción de Konniption mientras fingía estar dentro con ellos, en directo.
Hasta una semana después no se me ocurrió que quizá no hubiera perdido la entrada.
Una noche, mientras Hunter estaba en casa de un amigo, siguiendo una corazonada, llevé a cabo una búsqueda mucho menos destructiva de mi entrada en su dormitorio. La encontré: estaba en su cajón de arriba, debajo de unos deberes antiguos. Ni siquiera la había escondido bien.
—¿Por qué? —le pregunté—. ¿Por qué lo has hecho?
Al principio afirmó haberla encontrado después del concierto, pero hasta él sabía que su historia no tenía ni pies ni cabeza. Al final se puso rojo y lloroso y dijo:
—Podrías haberme comprado una entrada, pero ni siquiera se te ocurrió preguntarme, ¿verdad? Y la habría pagado con mi dinero.
—¿Así que te aseguraste de que yo no fuera para vengarte?
—Iba a devolvértela —insistió—. Solo quería fastidiarte un rato.
—¿Y por qué no lo hiciste?
Bajó la vista.
—¿Recuerdas que fui a hablar contigo cuando estabas destrozando tu cuarto? «A lo mejor estás buscando donde no es», te dije. Y te pregunté si podía ayudar.
Sí que lo recordaba. Estaba tan alterado que lo había mandado a la mierda. Y, como no me dejaba en paz, le lancé un sándwich mohoso. Así que se fue.
—La iba a dejar caer detrás de tu escritorio. Después pensaba apartar el escritorio para que la encontraras —me dijo—, pero no querías que te ayudase. Así que no lo hice.
Por supuesto, nada de aquello excusaba lo que había hecho.
—Hunter, te juro que a veces me parece que no te conozco de nada —le dije, y su respuesta todavía me provoca escalofríos.
—No me conoces. Ni siquiera lo has intentado.
No les conté a papá y mamá lo de la entrada. Esas cosas es mejor dejarlas entre hermanos. Lo que sí hice fue instalar un candado mejor en la puerta, con un código que solo yo conocía. Mis padres empezaron a desconfiar de lo que hacía allí dentro, pero, si tus padres no son un poco paranoicos contigo, es que no estás haciendo bien tu trabajo de hijo.
El caso es que nadie confía de verdad en sus hermanos, eso es normal, pero sí confías en que te cubran las espaldas cuando importa. Hunter y yo ni siquiera teníamos eso.
Así que ¿borró Hunter a propósito mi partida de WarMonger 3? Vosotros me diréis.
—Puedes usar uno de mis archivos —se ofreció, sin decir las palabras «lo siento» en ningún momento de su disculpa—. No había llegado tan lejos como tú en ninguna, pero es mejor que nada.
En ese momento todavía estaba afectado por la pérdida, pensando en todo el tiempo perdido que tendría que volver a perder. Sin embargo, pensé en Hunter y en cómo estaba jugando conmigo. Era como cuando jugábamos al ajedrez de pequeños y él esperaba a que no mirase para robarme las piezas. La única forma de ganarle era largarme y negarle la victoria. Así que respiré hondo y me tragué la rabia.
—No te preocupes —le dije—. De todos modos, el juego no me gustaba.
Hunter esperaba verme estallar, así que mi respuesta lo dejó desconcertado.
—Pero…, pero me dijiste que WarMonger 3 era mejor que los dos primeros juntos.
Me encogí de hombros.
—Ah, ¿sí? No me acuerdo.
Después salí de la habitación sin mirar atrás, porque temía que me leyera en la cara lo que de verdad sentía por dentro.
«¿Cómo has llegado a ser así, Hunter?», quería preguntarle, pero no lo hice. Puede que lo hubiera heredado de mi padre, que siempre parecía disfrutar cuando vendía piezas de repuesto innecesarias a precios inflados. O puede que de mi madre, que se había puesto contentísima con la tormenta de nieve de la Navidad pasada porque las caras vacaciones caribeñas de los vecinos (que nosotros jamás habríamos podido pagar) se convirtieron en una serie de caros vuelos cancelados.
Tampoco es que yo sea perfecto, estoy seguro de que tengo muchas de las cosas malas de mis padres, pero alegrarme por la desgracia de los demás no es una de ellas. A no ser que cuente el humillar al equipo contrario.
Aunque perder un mundo lúdico virtual no tenía importancia, estaba escocido. Lo que necesitaba era algo que me anclara un poco más en mi mundo real, una comida rica que me reconfortara el alma… y el estómago.
Teníamos la norma de que, cada vez que la madre de Leo preparaba sus famosos macarrones con queso y langosta, yo estaba invitado. Nunca me sentía culpable por comer demasiado porque, según la señora Johnson, no era un plato tan pijo como parecía. Una bolsa de langosta congelada del Costco daba para mucho, así que alimentar a una familia de cuatro más un gorrón hambriento costaba menos que la comida rápida.
—¿Sabías que los pobres del noreste se alimentaban de langosta? —me dijo Leo mientras comíamos—. Entonces, a alguien se le ocurrió la brillante idea de vendérsela a la alta sociedad de Nueva York y, de repente, se convirtió en una comida de ricos.
—Todo depende de la percepción —dijo su padre; el señor Johnson era ejecutivo de una empresa de marketing, así que sabía de lo que hablaba—. Podríamos vender hasta caca de pájaro en tostada si la gente viera a determinadas personas comiéndosela.
—Papá —se quejó Ángela—, que me quitas las ganas de comer.
—Es que es así.
—Menos marketing y más masticar —dijo la señora Johnson—. Hoy no nos pueden quedar sobras: como metamos otro táper, vamos a perder la última partida del Tetris en el frigo.
Después de cenar, Leo y yo bajamos al sótano, donde tenían lo que llamaban «el refugio para machos», aunque Angela siempre decía que le parecía fatal la exclusión implícita y amenazaba con pintarlo de rosa.
«Pero si odias el rosa», le recordó una vez Leo.
«Por algunas causas, merece la pena sufrir», respondió ella.
Ya había empezado el partido del lunes por la noche, los Colts contra los Jaguars. Elegí un sillón reclinable y me dejé caer en él. Creía que allí podría relajarme en mi zona de confort, pero algunas cosas te encuentran allá donde te escondas.
—Espera…, ¿qué equipo es ese? —pregunté señalando la tele, donde un equipo morado se preparaba para la siguiente jugada.
—Los Colts, ¿quiénes van a ser?
—Pero los Colts son azules. Azules y blancos.
Leo me miró raro.
—No, los Jets son azules y blancos.
—¡Son verdes y blancos!
—Te confundes con los Vikings.
Me levanté de un salto.
—¡No! ¡Esos sí que son morados!
Allí de pie, empecé a marearme y me di cuenta de que hiperventilaba. Cerré la boca y también los ojos, más fuerte todavía; después me dejé caer en el sillón y escondí la cabeza entre las manos. Cuando abrí los ojos de nuevo, Leo me miraba.
—Ash, ¿estás bien?
No lo estaba, pero no podía hablar del tema con Leo. Nuestra amistad era como una isla de normalidad en un mar embravecido. Necesitaba esa normalidad y no quería arrastrarlo a las olas. Mientras tanto, él me miraba como si yo tuviera una agresión grave en el cerebro. Así es como llaman los doctores a una conmoción importante, agresión, como si al cerebro lo hubieran asaltado en un callejón oscuro.
—No es lo que estás pensando —le dije—. No es algo… físico.
—No he dicho que lo fuera —me respondió con una calma que me pareció forzada, así que yo también me obligué a calmarme.
—Estoy bien —insistí—. Es que me he confundido un poco. Para lo que uno es verde, para otro es morado, ¿no?
Seguía mirándome como si estuviera a punto de preguntarme qué narices le decía, pero dio marcha atrás y los dos nos concentramos de nuevo en el partido. Aunque no era verdad. Bueno, al menos los Jaguars seguían vistiendo de verde azulado y dorado, aunque el gato de los cascos miraba para el lado que no era. Entonces, cuando pasaron a publicidad, Leo bajó el volumen.
—¿Te acuerdas de hace un par de años, cuando Angela tuvo la meningitis? —preguntó sin venir a cuento.
—Sí…
—Nos afectó mucho a todos. Incluso después de mejorar, mis padres seguían de los nervios y yo no podía dormir. No dejaba de pensar cosas rarísimas. Si había tormenta, para mí era un huracán. Si el viento soplaba, era un tornado. Estaba siempre preparándome para lo peor y, aunque después no sucedía, seguía preparándome. Todos lo hacíamos. Qué locura, ¿no?
—Vaya… Lo siento, Leo, no tenía ni idea.
—Ya, bueno, el caso es que fuimos a ver a una terapeuta. Nos dijo que teníamos trastorno de estrés postraumático y nos ayudó a superarlo. Es la mejor idea que hemos tenido nunca.
El partido había empezado, pero no subió el volumen.
—Ash, si algo te está rayando la cabeza, no pasa nada por hablar de ello. Y si no quieres hablarlo conmigo, no pasa nada, lo entiendo. Así que, si quieres, puedo pasarte su teléfono.
Miré de nuevo hacia la tele, incapaz de mirarlo a los ojos.
—Gracias, Leo. Después del partido, a lo mejor. —Aun así, incluso mientras lo decía, sabía que ni todas las charlas del mundo podrían arreglar aquello—. Por ahora, ¿te parece bien que… quitemos los colores? ¿Ponerlo todo en blanco y negro, a la antigua?
Me miró y, por un momento, temí que me presionara para que le diera una explicación. Pero, al final, cogió el mando.
—Claro.
Pulsó unos cuantos botones y vi que los colores se iban apagando hasta desaparecer. Y, aunque no me calmó del todo, sí que redujo el ancho de banda de mi estrés a luces y sombras.
—Ahí lo tienes —dijo Leo—. En blanco y negro, como en los viejos tiempos.
El resto de esa semana fue tan normalísimo que me dejé llevar por una falsa sensación de seguridad. La gente habla de «no ver lo que tienes delante de las narices», pero conseguí reprimir el tema de los colores hasta que se convirtió en algo que solo veía por el rabillo del ojo. No era más que una diminuta locura en un mundo por lo demás racional. Y si me preocupaba el siguiente partido, procuraba convencerme de lo contrario.
No había razón para pensar que lo sucedido el viernes anterior volvería a suceder y, durante tres cuartos enteros, no lo hizo. Pero el último cuarto fue un tema completamente distinto.
Al partido le quedaban menos de cinco minutos. Era el tercer down para el equipo contrario, primero y goal. Íbamos seis por debajo, y el quarterback del otro equipo lanzaba pases que parecían misiles teledirigidos. Sabía que tenía que derribarlo antes de que pudiera lanzar el balón para el touchdown.
Empezó como una jugada normal… y quizá lo fuera para todos los demás. Se lanzó el 8
,*0AFS D0 snap. Me enfrenté a los jugadores de la línea ofensiva y pasé entre ellos, escurridizo como un pez, derecho al quarterback, sintiéndome tan veloz y potente como una locomotora.