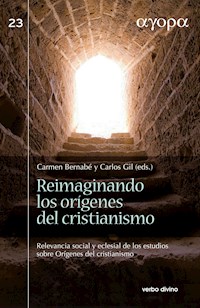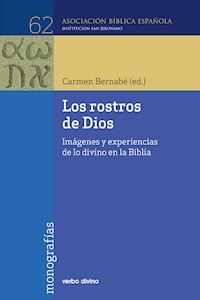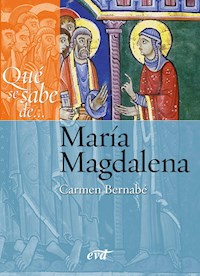
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Qué se sabe de...
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
El cine, la pintura y la literatura la han mostrado como anacoreta penitente, como prostituta arrepentida, como amante o esposa de Jesús Sin embargo, los rasgos con los que María Magdalena es presentada en los textos más antiguos, los evangelios, han sido pasados casi por alto o tergiversados. Este libro es un estudio histórico y crítico sobre María Magdalena y la evolución de su imagen a lo largo de la historia en una sociedad y en una Iglesia fuertemente patriarcales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Qué se sabe de…
Colección dirigida y coordinada por:
CARLOS J. GIL ARBIOL
Índice
Introducción
Primera parte: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
1. De discípula y apóstol a prostituta arrepentida y esposa de Jesús.
1. Un puñado de imágenes
2. De apóstol a prostituta. La persistencia de la imagen y el tópico
3. Proceso de confusión-sustitución entre otras dos Marías: la de Nazaret y la de Magdala
4. María Magdalena como esposa de Jesús
Bibliografía
Segunda parte: ¿Cuáles son los aspectos centrales del tema?
2. Se llamaba Miriam y era de Magdala
1. Jesús de Nazaret y su movimiento de renovación intrajudío
2. Miriam, la magdalena: lo que indica el nombre por el que fue recordada
a) La llamaron Miriam...
b) ...Y era de Magdala. Magdalena, el apelativo por el que fue recordada
• Al borde de la Via Maris 44
• Importante puerto lacustre y nudo de comunicaciones 45
• ¿Rival de Tiberíades? 48
• Magdala en la I Guerra Judía 49
3. María de Magdala, seguidora del profeta Jesús de Nazaret
Bibliografía
3. Recordad sus nombres: las listas de mujeres y su importancia
1. La importancia de la memoria y su tipología
2. La importancia de nombrar a las mujeres mediante listas
3. Diferentes listas, diferentes tradiciones con María Magdalena citada en primer lugar
Bibliografía
4. El sentido del seguimiento de María Magdalena
1. La importancia de ser recordada como seguidora y discípula
a) Dos obstáculos: ausencia del término «discípula» y de relatos de vocación de mujeres
b) Un flashback determinante
c) «Seguir» y «servir»: dos verbos muy significativos que definen su memoria
d) Un tercer verbo: «subir a Jerusalén con Jesús»
2. La memoria de María Magdalena en Marcos:modelo de discípulos y discípulas
Bibliografía
5. Recorriendo las aldeas galileas con Jesús
1. La importancia de ser recordada por el nombre
2. Un sumario como presentación
3. Los Doce y algunas mujeres sanadas de enfermedades: dos símbolos de la llegada del reinado de Dios
a) Liberadas de espíritus malos y sanadas de enfermedades
b) Posesiones, exorcistas y su trasfondo político
c) María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios
4. María Magdalena ¿proclamadora de la buena noticia o benefactora agradecida?
a) El servicio y la mesa como característica de la comunidad cristiana reunida en la casa
b) La acción de servir y la división de labores según el género
c) Aportación de bienes como forma de servicio
d) María Magdalena, la «que les servía con sus bienes»
5. Ejemplo de mujeres: discípulas evergetas y testigos sin palabra en un mundo de varones
Bibliografía
Tercera parte: Cuestiones abiertas en el debate actual
6. Del lamento a la alegría pascual: el papel de María Magdalena en la formación del kerigma pascual comunitario
Introducción
1. Por el relato a la experiencia
2. Visita a la tumba: ¿creación redaccional de Marcos o relato de la memoria colectiva?
a) Una tradición y varias versiones de la visita de María Magdalena a la sepultura de Jesús
b) La importancia del motivo de la visita y sus elaboraciones redaccionales
3. Los ritos funerarios y el papel de las mujeres en ellos
a) La muerte de la persona como un acontecimiento social desestabilizador
b) El papel de las mujeres en los ritos funerarios: preparación del cadáver y duelo
c) La lamentación y su función anamnética y reivindicativa
d) El duelo y los lamentos de María Magdalena
4. La importancia del sepulcro como lugar de memoria
a) El culto comunitario de la Resurrección como uno de los contextos del relato de la visita a la tumba de María Magdalena y sus compañeras
b) La importancia del papel de María Magdalena en el inicio del kerigma pascual cristiano
5. «Palabras de mujeres, ¿palabras sin sentido?»
Bibliografía
«Vete y di». La autoridad apostólica y la memoria peligrosa de María Magdalena
1. La memoria peligrosa de María Magdalena
2. Receptora de una experiencia extraordinaria: la aparición del Resucitado
3. La aparición del Resucitado y la autoridad apostólica
4. Una primera relectura de la memoria comunicativa
5. El problema de la autoridad y las relecturas de las tradiciones. Un problema acuciante en la tercera generación
6. El desarrollo de la memoria de María Magdalena en la tercera y cuarta generación. Las múltiples memorias
a) Los escritos extracanónicos
• El uso de la palabra con autoridad, la enseñanza y el liderazgo 285
• Rivalidad entre la figura de María Magdalena y Pedro 288
• Sustitución de su figura por otras figuras: Pedro y María, la madre de Jesús 290
b) La memoria de María Magdalena en los escritos eclesiásticos
Bibliografía
Cuarta parte: Para profundizar
8. Relevancia socio-eclesial de la memoria de María Magdalena
1. Las relecturas posteriores de la memoria de María Magdalena y su función social
a) El uso de la palabra con autoridad: anuncio y enseñanza
b) La mística y la ramera arrepentida
2. La memoria que no cesa
3. De Memoria a Fiesta, la celebración litúrgica de su memoria recobrada
Bibliografía
9. Bibliografía comentada
Ensayos
Novelas
Otros libros
Bibliografía específica
Créditos
A mis sobrinas Naia, Andrea, Paola, María y Udane. A mis sobrinos Fran, Kerman, Markel, Koldo, Eneko y Luken.
Para las mujeres del centro cultural Tejiendo Sororidades «María Magdalena», de Cali
Introducción
En las últimas décadas se han escrito muchas obras sobre María Magdalena; ensayos académicos serios, pero también obras de ficción que suelen inundar los expositores de las librerías, sobre todo en ciertos momentos del año. Si bien algunas son de indudable belleza y calidad literaria, otras muchas solamente han contribuido a reforzar los tópicos más manidos sobre su figura, incluso con anunciadas pretensiones de historicidad que pronto se descubren engañosas.
El objetivo de este libro no se centra en la reconstrucción de la figura histórica de María Magdalena, sino en el estudio de sus tradiciones tal como fueron transmitidas y releídas en el cristianismo primitivo; es decir, en la forma en la que se hizo memoria de María Magdalena en las primeras generaciones del cristianismo y en cómo se la recordó siglos después.
Quien lea este libro no encontrará la reconstrucción histórica de la vida de aquella mujer a la que nombraron María y apodaron «la Magdalena»; aunque podrá entrever la huella y el eco persistente que dejó la persona histórica que está en el origen de la tradición recordada y releída en momentos históricos muy diversos. La perspectiva de este libro es la mirada retrospectiva, el ejercicio de memoria, que, en diferentes épocas, se ha hecho de la figura histórica de una mujer que perteneció al grupo que rodeaba a Jesús de Nazaret; es el estudio de sus tradiciones tal como fueron transmitidas y releídas en el cristianismo primitivo; es decir, en la forma en la que las primeras generaciones del cristianismo hicieron memoria de María Magdalena y en cómo se la recordó siglos después. Su objetivo es conocer no solo su contenido, sus cambios y las razones que pudieron existir para hacerlos, sino también sus consecuencias, su función social y eclesial. Se busca saber los modos y las razones por las que la memoria de María Magdalena parece haber sido importante y decisiva para la identidad y vida de las primeras comunidades, aquellas que llevaron adelante la conformación del cristianismo en sus primeros momentos; pero también se tendrá en cuenta su persistencia en tiempos posteriores. Proceso de recuerdo y relectura que jamás ha cesado y que llega hasta nuestros días.
Han pasado casi tres décadas desde la defensa de mi tesis doctoral, en 1991, reelaborada después para ser publicada con el título Las tradiciones de María Magdalena en el cristianismo primitivo (Estella: Verbo Divino, 1994). Desde entonces se han escrito numerosos trabajos con planteamientos similares: el estudio de su figura y sus tradiciones en los evangelios canónicos y en los escritos extracanónicos. Algunos de esos ensayos han subrayado uno u otro de aquellos aspectos con los que fue presentada. Otras obras han tratado de descubrir los procesos comunitarios y los conflictos que los textos (y en ellos las relecturas de la tradición sobre María Magdalena) parecen reflejar cuando son leídos en relación mutua y en el contexto del surgimiento y consolidación del cristianismo primitivo.
En el momento de la elaboración de la tesis doctoral, cuando apenas se escribía sobre esta figura femenina, mi estudio se centró en un análisis histórico-crítico de los textos, que atendía también a su trasfondo tradicional veterotestamentario, y que, posiblemente, estaba demasiado preocupado por la figura histórica de esta seguidora de Jesús de Nazaret. Posteriormente, mi perspectiva de estudio quedó enriquecida con la utilización de las ciencias sociales en el análisis exegético; con la atención a la importancia del contexto y situación de las comunidades primitivas a la hora de recibir, transmitir las tradiciones y elaborar los textos; y con la consideración de la función social de los mismos. Con todo ello, mi acercamiento a esta figura se ha profundizado y ampliado en las múltiples ocasiones que, desde entonces, he vuelto a estudiar y a escribir sobre ella. En el trabajo de la tesis doctoral la crítica feminista se contemplaba de forma muy incipiente; sin embargo, a lo largo de estos años, la perspectiva de los estudios de género desarrollados en la investigación académica, me ha permitido profundizar en la utilización de la memoria y la figura de María Magdalena para la construcción, crítica o legitimadora, de ciertos modelos femeninos, así como en su función social y política. Creo que todo ello puede contribuir a que, fuera ya de los moldes rígidos de una tesis doctoral, este libro ofrezca una visión más interesante, más legible y más completa de esta figura femenina, fundamental para el cristianismo de los orígenes y el de todas las épocas, a juzgar por la memoria hecha y conservada como parte de la memoria cultural cristiana.
El libro está dividido en cuatro partes, según el diseño de la colección. En la primera, «Cómo hemos llegado hasta aquí», se analizan las imágenes más comunes con las que se ha definido a esta mujer a lo largo de la historia, el proceso de confusión de algunas de ellas y la importancia de usar una u otra. Prostituta arrepentida, anacoreta penitente, o esposa-amante de Jesús, imágenes que nacen en momentos concretos y cumplen una función social o eclesial determinada.
En la segunda parte, «¿Cuáles son los aspectos centrales del tema?», se examinan, en cuatro capítulos, los principales rasgos con los que aparece presentada y recordada en los evangelios, entendidos en su contexto cultural e histórico que es lo que realmente permite valorar el alcance de lo que se dice de ella. Recordada por su nombre como seguidora y discípula ya en Galilea, como testigo de la muerte y sepultura de Jesús. Se aborda también el tema de los siete demonios de los que es liberada y que solo Lucas menciona, así como otra característica con la que también Lucas la recuerda, el servicio con los bienes.
En la tercera parte, «Cuestiones abiertas en el debate actual», se presentan otros aspectos que no ha sido tan desarrollados y pueden ser más discutidos: su papel en el inicio del kerigma comunitario o el hecho de ser receptora de una aparición del Resucitado; la autoridad apostólica y el envío que la aparición fundamenta; y el alcance de todos estos elementos para la consideración de su figura. Todos estos son aspectos cruciales muchas veces pasados por alto, infravalorados o invisibilizados.
En la cuarta parte, «Para profundizar», se trata el tema de la relevancia actual de la memoria de María Magdalena y su función socio-eclesial.
He decidido poner entre paréntesis algunos términos griegos transcritos porque son importantes y significativos para la interpretación. En algún caso se menciona el nombre de autores que hacen interpretaciones diferentes del mismo pasaje. Considero que puede ser útil para quien lea el libro y recuerde otras opiniones, o quizá se las encuentre posteriormente. Su comparación, aunque breve, desea dar argumentos para poder situarse personalmente.
PRIMERA PARTE
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
De discípula y apóstol a prostituta arrepentida y esposa de Jesús.
La persistencia de una imagen y un tópico
CAPÍTULO 1
En realidad, el título de esta sección es el plan del libro porque en él se pretende presentar la historia de la memoria cultural de María Magdalena; aquella que ha llegado a plasmarse en textos, rituales, obras de arte, novelas o películas. Una memoria que, en gran parte y en la tradición occidental, se construyó mediante la aplicación de la intertextualidad en la relectura de su tradición primera y ha seguido así, con variaciones menores, hasta los días del Vaticano II y la reciente transformación litúrgica que ha hecho el papa Francisco al cambiar a Fiesta lo que era simple Memoria.
En esta primera parte, se hace alusión a las imágenes más habituales que de ella se tienen y al proceso seguido en su desarrollo. Primero, se aludirá a la formación de la imagen más persistente de esa memoria cultural: la de la prostituta arrepentida; después se tratará la variación moderna que la presenta como esposa de Jesús de Nazaret.
1. Un puñado de imágenes
El estudio más detenido de las imágenes y su función social se hará en otro capítulo, por ahora es suficiente con fijarse en cuáles han sido las imágenes de María Magdalena que, a lo largo de la historia, han construido su memoria y han conformado el imaginario popular.
En las paredes del baptisterio de la casa-iglesia de Dura Europos (s. III), una ciudad a orillas del Éufrates (entre Alepo y Bagdad), se encuentran algunas de las pinturas más antiguas de la iconografía cristiana (véase Fig. 1). Una de ellas muestra a tres mujeres dirigiéndose al sepulcro con frascos de perfume. Una imagen que evoca el texto evangélico de la visita de las mujeres al sepulcro, entre las que se cita a María Magdalena en primer lugar.
Fig. 1. Detalle del fresco del baptisterio de la casa-iglesia de Dura Europos (s. III).
Un paseo por el Museo del Prado o por su galería virtual nos permitirá observar muchas obras pictóricas que presentan la figura de María Magdalena; aunque sería mejor decir que la mayoría plasma determinadas relecturas de su tradición. Algunos de los artistas plasmaron la escena evangélica del encuentro entre el Resucitado y María Magdalena (Jn 20,11-18), conocida popularmente como el «Noli me tangere». Junto a ellas, en otras pinturas del siglo XVII aparece la imagen del descendimiento de la cruz y el llanto por Jesús muerto.
Fig. 2. Magdalena penitente, obra de José de Rivera (Museo del Prado).
En la mayoría de ambas series, María Magdalena es presentada con su cabellera suelta y con un frasco de perfume, que la tradición ha identificado con el de la mujer «pecadora en la ciudad» que unge los pies de Jesús en una cena y a la que alude Lc 7,36-50. Lo prueban todas las pinturas posteriores de María Magdalena como una dama lujosamente vestida, dejando intuir su vida «licenciosa» pasada o presente, y con el recipiente del ungüento en sus manos. Esta representación pictórica se mezcla y se confirma en aquella otra mucho más habitual de María Magdalena penitente que aparece en la mayoría de los cuadros del siglo XVI-XVII, donde se la presenta en una cueva o lugar cerrado, con una calavera, una cruz, a veces un libro, y muchas veces un frasco de perfume. Excepto una escultura de Pedro de Mena (s. XVII), donde aparece delgada y demacrada, cubierta de sayal, con largos cabellos y con una cruz en las manos, el resto de las obras son pinturas que la presentan como penitente, aunque muestran una figura femenina más o menos voluptuosa en sus formas corporales, visibles bajo los restos de unos vestidos que dejan adivinar un pasado lujoso. Una representación pictórica que posibilita al autor hacer un estudio de la anatomía femenina y al espectador descubrirla.
No se puede dejar de mencionar el alto relieve policromado de la Escalera de Soto (s. XVI), en el convento dominico de San Esteban en Salamanca, donde María Magdalena aparece representada recostada, vestida y en actitud reflexiva, con la calavera, el frasco de ungüento y el libro.
Fig. 3. Escalera de Soto (s. XVI), en el convento dominico de San Esteban en Salamanca.
Es evidente para quien lea los evangelios, que la imagen de la pecadora arrepentida haciendo penitencia en una cueva nada tiene que ver con los relatos evangélicos; muestra, más bien, la influencia que ha tenido parte de La leyenda dorada medieval (y decimos «parte» porque este relato también presenta a María Magdalena predicando, y, sin embargo, este aspecto ha sido escasamente representado). Esa imagen de la prostituta arrepentida es la más extendida y la que ha conformado mayoritariamente la memoria y el imaginario cultural sobre María Magdalena en Occidente. Es una imagen persistente, difícil de cambiar, que sigue presente en pinturas, novelas, libros que se dicen históricos, en algunos sermones, y también en películas que son el medio actual más poderoso para fijar esa memoria cultural. ¿Cómo no recordar el éxito mundial Jesucristo Superstar (Jewison, 1973), con la figura de María Magdalena, prostituta arrepentida enamorada de Jesús? Algo más ambigua era la presentación que hacía de ella la película El discípulo (Barrachina, 2010) donde María de Nazaret hace un acuerdo con ella para que desvíe la atención de su hijo de la misión que se empeñaba en emprender. Es muy llamativo, por otra parte, que algunas películas, que tienen la pretensión declarada de presentar la verdadera identidad del Jesús de la historia, no hayan sentido esa misma urgencia de exigencia histórica respecto a una mujer como María Magdalena, que formaba parte del movimiento reunido en torno a él.
No es posible dejar de preguntarse por qué es tan persistente esta imagen, dónde se apoya, a quién beneficia y a quién perjudica, pero el análisis de su función social se hará en otra sección, al final de este libro. Por último, hay que mencionar que existen algunas películas y novelas donde ha comenzado a divulgarse otra imagen de María Magdalena: la de esposa de Jesús y madre de sus hijos. Imágenes que aseguran tener su fundamento en algún pasaje de ciertas relecturas de la tradición de María Magdalena realizadas en los primeros siglos. Volveremos a ello más adelante.
2. De apóstol a prostituta. La persistencia de la imagen y el tópico
A pesar de todos los estudios serios y rigurosos que se han hecho en las últimas décadas; a pesar de los cambios realizados a partir del Vaticano II en los textos litúrgicos de la memoria de la santa (22 julio), de la que fueron eliminados los rasgos que la identificaban con la mujer pecadora y se establecieron textos y antífonas nuevas que subrayaban los rasgos de discípula, la mayoría de las personas, creyentes y no creyentes, mantienen la idea de que María Magdalena fue una prostituta antes de seguir a Jesús. Esta imagen de la pecadora arrepentida que llora sobre los pies de Jesús, los seca con su melena y los unge con caro perfume, continúa muy presente y «vende» más que la figura evangélica a la que ha llegado a eclipsar, haciendo invisible lo que los relatos evangélicos dicen de ella.
Como veremos más detenidamente al final del libro, esa imagen compuesta por la memoria cultural ha tenido mucho que ver con la construcción del ideal de «mujer» promovido en cada momento, lo que en parte explica su persistencia. Se puede decir que la figura de María Magdalena ha sufrido un proceso de ideologización acentuado y que ha sido utilizada para construir un tipo de mujer muy definido, que sirviera, más o menos conscientemente, a intereses socio-culturales, políticos y religiosos concretos según la época y el grupo que está detrás de esas imágenes. Ser conscientes de ese proceso puede ayudar a entender la persistencia y la función de la imagen de María Magdalena como prostituta arrepentida. También puede ser un acicate para recuperar la figura recordada por las primeras comunidades, cuya memoria más primitiva se plasmó en los textos evangélicos. Este proceso de recuperación ha sido emprendido por la hermenéutica y la teología feministas y por muchos grupos de mujeres que reivindican su memoria más genuina, aquella que se puede vislumbrar a través de los evangelios.
Vamos a examinar brevemente el origen de esa figura compuesta y compleja de la Magdalena y los hitos principales del proceso en el que se fueron construyendo las diferentes imágenes con la que ha sido recordada a lo largo del tiempo. El proceso no es simple ni lineal puesto que algunas de esas imágenes pueden ser paralelas o, incluso, combinarse entre ellas mediante el recurso a la intertextualidad para dar lugar a otra más compleja.
Así, analizaremos a continuación la conformación de la imagen de María Magdalena como prostituta arrepentida, un tópico que tiene su origen en un gesto (la unción) y un nombre (María).
Es importante señalar que en ninguno de los pasajes evangélicos donde aparece María Magdalena se dice que esta hubiera sido prostituta antes de unirse al movimiento de Jesús, ni que él le hubiera perdonado sus pecados. La popular imagen procede más bien de la fusión y confusión de varias figuras femeninas evangélicas, favorecida bien por la coincidencia en el nombre de sus protagonistas, bien por ciertas acciones que los textos mencionan, o bien por alusiones intertextuales implícitas que los evangelistas usaron en su trabajo literario. También hizo su parte la tendencia a uniformizar y reunir las individualidades femeninas en un genérico femenino plural, como puede verse en la tradición fijada en los textos y en algunas de sus interpretaciones posteriores.
El relato de la unción de Jesús que aparece en los cuatro evangelios es el origen de esa identificación de mujeres que está en la base de la figura de María Magdalena como prostituta arrepentida y ha sido su imagen más habitual en la memoria cultural de Occidente. Marcos, seguido por Mateo, habla de una mujer de la que no da su nombre y quien, a las puertas de la Pasión y en el entorno de Jerusalén, unge la cabeza de Jesús en un gesto profético-mesiánico que los evangelistas ponen en relación con su sepultura, queriendo indicar así que el mesianismo al que apunta esa unción es de un tipo muy especial pues pasa por la muerte del profeta justo y su reivindicación por Dios (Mc 14,3-9; Mt 26,6-13).
Lucas localiza el episodio al inicio del camino de Jesús a Jerusalén (Lc 7,36-50) y cuenta cómo una mujer innominada, a la que él define con la expresión «conocida en la ciudad como pecadora» (hamartolós), llora sobre los pies de Jesús, los seca con sus cabellos y los unge con perfume, mientras este declara perdonados sus muchos pecados por haber demostrado mucho amor (Lc 7,36-50), como respuesta a las críticas del anfitrión.
Juan, por su parte, narra un episodio que sitúa en Betania y en vísperas de la Pasión. Allí, María, la hermana de Marta y Lázaro, unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. En la escena no aparecen lágrimas (Jn 12,1-8; cf. Jn 11,1-4).
A lo largo de la historia de su interpretación, hasta la aparición de los métodos histórico-críticos, este episodio ha sido objeto de múltiples controversias acerca de si las versiones contaban el mismo episodio o si bien aludían a sucesos distintos, en cuyo caso surgía la pregunta por el número de unciones que había recibido Jesús y por el número e identidad de las mujeres que las habrían realizado. Las respuestas a estas preguntas han abarcado todo el espectro posible: desde tres episodios y tres mujeres diversas a dos unciones y una mujer en dos momentos diferentes de evolución espiritual, pasando por dos unciones y dos mujeres.
Muchos Padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos de los primeros siglos que interpretaron este pasaje, se enfrentaban al problema de contemporizar la definición de «pecadora en la ciudad» que Lucas 7,36 hace de la mujer que unge a Jesús, con el nombre de María de Betania que Juan 12,1-3 da a la mujer que hace un gesto muy similar. Un problema añadido surgía del hecho de tener que explicar la disparidad de los relatos mientras se confesaba que los evangelistas habían contado con la inspiración del Espíritu Santo que les impedía errar. Los diferentes intentos de solución a esas cuestiones dieron lugar a una disparidad de soluciones más o menos irénicas, por ejemplo, la posición que defendía dos unciones separadas temporalmente y por la situación moral de la mujer.
El problema, que durante siglos hizo correr tanta tinta, encuentra hoy una explicación mucho más sencilla, gracias a los conocimientos exegéticos y a los presupuestos teológicos acerca de la inspiración y la verdad de la Biblia que son comunes desde el Vaticano II (DV 12). El error estaba en la inadecuación del planteamiento de base. Los métodos histórico-críticos han permitido despejar el camino al aclarar que los evangelistas podían utilizar de formas diversas una misma tradición, sin que sea necesario buscar una correspondencia histórica literal en cada caso. Por tanto, los rasgos y subrayados específicos que cada evangelista hizo (como aquel que aparece en el relato lucano sobre la identidad de la mujer como «pecadora» en la ciudad) se explican más por las insistencias teológicas de cada uno que por el acontecimiento histórico al que puedan apuntan los relatos y la tradición primitiva.
Es claro que los supuestos de partida y varios de los problemas consecuentes han quedado superados gracias a la ciencia exegética actual. Sin embargo, puesto que aquellos supuestos dieron lugar a la imagen que ha conformado el recuerdo de María Magdalena y que los resultados de la exégesis bíblica moderna apenas han llegado al gran público, parece necesario conocer la génesis del problema, su evolución y las soluciones dadas.
En 1975, André Feuillet escribió un largo artículo donde analizaba las posturas de diferentes autores cristianos de los ocho primeros siglos acerca del número de mujeres y unciones. En este trabajo retomaba algunos de los argumentos que, ya a comienzos de siglo, había escrito sobre el tema M.-J. Lagrange, el fundador de l’École Biblique de Jerusalén. Los autores antiguos que se mencionan en él diferían en su posición según el área geográfica de procedencia, pero también según el «oficio» (exégeta, predicador). Mientras aquellos autores del área siria, donde la principal corriente exegética del texto bíblico era la histórica y literal (Taciano, Efrén el Sirio, Teodoro de Mapsuesta, Juan Crisóstomo), se mostraban partidarios de la diferenciación de sucesos y mujeres, los autores procedentes del área alejandrina, donde primaba la exégesis alegórica, y también los autores del área latina (Clemente, Orígenes, Cirilo alejandrino, Macario el Egipcio, Jerónimo o Agustín), se inclinaban por la identificación, aunque estos dos últimos mostraban ciertas reservas, sobre todo cuando actuaban como exégetas y no como predicadores.
La mayoría de los escritores alejandrinos y también los latinos hicieron una interpretación que defendía la existencia de dos unciones realizadas por una misma mujer en dos momentos diferentes. La primera vez, la habría realizado cuando aún era pecadora (Lc) y la segunda cuando, ya convertida, había pasado a llevar una vida de santidad (Mc, Mt, Jn), momento este en el que ya se podía decir su nombre. Algunos afirmaban que si Marcos y Mateo no lo habían hecho se debía al respeto por María de Betania de la que no habrían querido recordar su pasado pecador, al que solo aludiría Lucas. En la solución que dan estos autores es evidente el intento de armonización de los diferentes relatos, en un momento en el que el análisis crítico de las fuentes o de la redacción no era conocido.
Por otra parte, es de destacar que la identificación de las mujeres servía también a ciertos intereses morales y parenéticos. La identificación de mujeres que resultaba de aquellas interpretaciones del pasaje evangélico cumplía una función socio-eclesial. De hecho, autores como Jerónimo o Agustín de Hipona adoptaban una posición u otra según el momento y la actividad que ejercían. Jerónimo, por ejemplo, diferenciaba unciones y mujeres cuando ejercía de exégeta, pero utilizaba la identificación como un «topos» fácil y útil para la predicación y la instrucción moral (la pecadora que se convierte y llega a ser santa). Agustín, por su parte, después de haber apoyado la identificación durante algún tiempo, no pudo por menos que acabar reconociendo que esta era problemática.
Una vez hecha la fusión de la mujer de Lc 7,36-50 con María de Betania, el siguiente paso que se dio fue identificar a esta última con María Magdalena. La identificación de las dos Marías fue el resultado de varios factores: el nombre, la importancia narrativa que ambas tienen en el evangelio de Juan; la extrañeza de que María de Betania fuera un personaje tan importante a las puertas de la Pasión en el cuarto evangelio, y, sin embargo, no volviera a aparecer en ella, dejando el protagonismo a María Magdalena; también el hecho de que ambas aparezcan relacionadas con ungüentos y con el cuerpo de Jesús. Más sutil, pero no menos importante, fue un motivo de intertextualidad que probablemente introduce Juan al utilizar una evocación implícita al Cantar de los Cantares en Jn 12,1-3 y Jn 20,1-3, con el fin de presentar a Jesús como el novio mesiánico, dado que este libro de la Biblia y su interpretación mesiánica parece haber sido muy utilizado en el momento.
Ahora bien, la identificación de María Magdalena con la mujer «pecadora en la ciudad» de Lc 7,36-50 aún tardó un tiempo en producirse. Parece que se produjeron algunos intentos de identificación a partir del siglo II, aunque no todos los autores detectan su existencia con la misma claridad y seguridad. En ese momento, comenzó un proceso de alegorización del personaje de María Magdalena (en relación a Eva y luego a María de Nazaret) que facilitó la identificación posterior con la mujer de Lucas 7,36-50 y su conversión en la prostituta arrepentida, imagen con la que ha recorrido los siglos. Suelen mencionarse dos motivos que pudieron colaborar en esta identificación: a) Lucas menciona a María Magdalena como parte del grupo de mujeres que acompañaban a Jesús (8,1-3), inmediatamente después de narrar la unción de los pies de Jesús por la mujer «pecadora en la ciudad» (7,36-50); b) Lucas dice que María Magdalena fue liberada de siete demonios (8,2-3), que acabaron siendo interpretados sin razón como pecados capitales.
Fue entre los siglos VI-VII, en la obra literaria de Gregorio Magno, cuando esta identificación se hizo explícita. Este escritor, en su intento de relacionar las tres mujeres, comete un error al atribuir a Marcos y no a Lucas, la mención a los 7 demonios expulsados de María Magdalena. Marcos solo menciona el dato en el final tardío (16,8-20) que pertenece al siglo II y que depende de los evangelios ya escritos.
Verdaderamente creemos que esta a la que Lucas denomina mujer pecadora y Juan llama María, es aquella María de la que Marcos atestigua que fueron arrojados siete demonios. ¿Y qué significan siete demonios, sino la totalidad de los vicios? Porque, ya que todo el tiempo es abarcado por los siete días, con certeza la totalidad es simbolizada por el número siete. Pues siete demonios tuvo María, que está llena por todos los vicios (Homilía 33).
María Magdalena, identificada ya con la mujer «conocida como pecadora en la ciudad» (Lc 7,36), fue convertida en prostituta arrepentida. Se dio por supuesta la índole sexual del pecado atribuido a la mujer de la que habla Lucas en 7,36-50, a pesar de que el texto lucano es más ambiguo al utilizar el término genérico de «pecadora» y no el específico de «prostituta», como hace en otras ocasiones.
La razón más probable de esta identificación entre pecadora y prostituta es que, en una sociedad patriarcal, se considera que el pecado femenino por excelencia es de índole sexual, puesto que «la mujer» es reducida a cuerpo, y su cuerpo a sexo. Esta reducción deja ver una persistente consideración patriarcalmente patrimonialista de las mujeres, que se centra exclusivamente en su sexualidad, considerada como propiedad de los varones, posibilidad de placer y descendencia, pero también de deshonor, tentación y peligro; sobre todo, si ese cuerpo no estaba en el lugar adecuado o no tenía el comportamiento requerido, según las normas establecidas por el sistema androcéntrico. La definición de pecado femenino, hecha por los varones dirigentes, estaba relacionada con el mantenimiento de las instituciones claves de la estructura social vigente. Esta imagen y consideración de las mujeres permanece aún, en mayor o menor medida, en algunas sociedades actuales o en sectores de todas ellas. En aquel momento, las mujeres debían estar en lugares y ocupaciones señaladas como propias (la casa, la crianza de los hijos) y en actitudes de sumisión, silencio, recato y prudencia, que eran las que se consideraban propias de una mujer honesta. En caso de no adoptar estas actitudes, se extendía la sospecha y la duda acerca de lo que era considerado el rasgo fundamental de la honestidad y el honor femenino, la exclusividad sexual. Cualquier actuación «indebida» según las normas culturales suponía una etiqueta o designación negativa que trataba de controlar la conducta. La ambigua etiqueta de «pecadora», que dejaba en el aire una duda sobre la exclusividad sexual, era una forma de controlar conductas «anormales» respecto a lo que se había establecido como norma para las mujeres. Los griegos, por ejemplo, dudaban de la honestidad de las mujeres romanas porque iban a banquetes junto a sus maridos; un comportamiento que, según afirmaban con rotundidad, ellos no permitían a sus esposas. En la primera mitad del siglo I, las mujeres romanas de la élite iniciaron un movimiento para lograr una mayor libertad y autonomía frente a lo que estas pautas y etiquetas pretendían imponer.