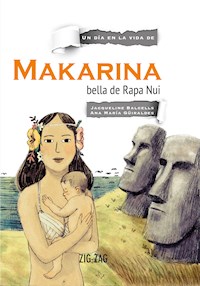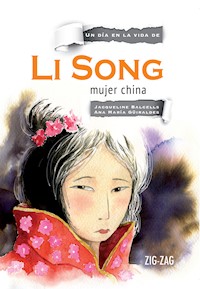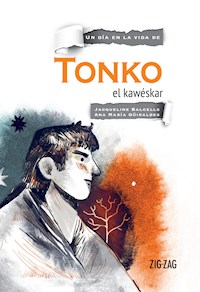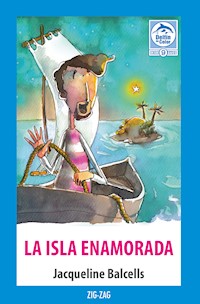Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zig-Zag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Don Diego, un conquistador español, es herido en la lucha y hecho prisionero por un cacique mapuche, cuya hija, Quidora, lo cuida con dedicación y, al mismo tiempo, se enamora de él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 60
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un día en la vida de…
I.S.B.N. 978-956-12-2974-7
I.S.B.N. digital 978-956-12-2652-4.
39ª edición: noviembre de 2021.
Obras Escogidas
I.S.B.N. 978-956-12-2975-4
I.S.B.N. digital 978-956-12-2652-4
40ª edición (nuevo formato): noviembre de 2021.
© 1992 por Jacqueline Marty Aboitiz
y Ana María Güiraldes Camerati.
Inscripción Nº 83.408. Santiago de Chile.
© 2013 de la presente edición por
Empresa Editora Zig-Zag, S.A.
Inscripción Nº 234.451. Santiago de Chile.
Derechos exclusivos de edición reservados
por Empresa Editora Zig-Zag, S.A.
Los Conquistadores 1700, piso 10, Providencia.
Teléfono 56 228107400.
www.zigzag.cl / E-mail: [email protected]
Santiago de Chile.
El presente libro no puede ser reproducido ni en todo ni en parte, ni archivado ni transmitido por ningún mediomecánico, ni electrónico, de grabación, CD-Rom, fotocopia, microfilmación u otra forma de reproducción, sin la autorización de su editor.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
El alba blanqueaba los maizales y teñía de amarillo las quince rucas que formaban el pequeño poblado indígena. El bosque y la quebrada parecían aún dormidos en espera de que el sol asomara tras los picachos nevados. Y cuando Quidora, con sus cabellos sueltos hasta la cintura, se deslizó en silencio hacia la choza de paja donde dormía don Diego, un pájaro chilló entre las ramas de un canelo.
Todavía humeaba la fogata de la noche anterior, donde el padre de Quidora, el cacique, y los jóvenes guerreros que lo rodeaban se habían reunido a conversar junto al calor de las llamas. Habían planeado los últimos detalles de la partida y bebido agua de hierbas purificantes preparada por la machi hasta que el cielo se puso del color de la luna. Ahora, los ronquidos de los hombres, cansados después de siete días de intensos ejercicios, se escuchaban tras las paredes de barro y paja.
La joven entró a la ruca del español con el silencio de un gato.
–Ya está todo preparado, Diego –susurró a la figura tendida en el jergón.
El hombre abrió los ojos y las hebras negras y brillantes del cabello de Quidora tocaron su frente. Las acarició con la mano y se incorporó a medias en su colchón de hojas de maíz.
–¿Qué dices, pequeña? –su voz era débil.
–Ha llegado el día –repitió la joven indígena. Y tocando la áspera barba del hombre, agregó–: Mi padre desató anoche el último nudo del quipu que le envió hace siete días el maputoqui, junto a la flecha ensangrentada.
Don Diego se enderezó con dificultad y su rostro se contrajo en un espasmo de dolor. La herida de su hombro aún no cicatrizaba, pese a las numerosas cataplasmas de hierbas que Quidora y la machi habían aplicado a diario sobre ella.
–¿El último nudo, dices? –preguntó, con voz tensa.
–Sí. Atacarán hoy, cuando el sol esté bajando hacia el mar oculto tras las montañas. Y además... –la muchacha bajó la voz y dejó la frase inconclusa.
–¿Sí? –el rostro de don Diego parecía esperar lo peor–. ¿Sí...? ¡Termina de hablar!
–Maulicán ha sido nombrado toqui..
El hombre dio un largo suspiro. Si era así, ahora más que nunca su vida corría peligro. Dejó que la joven, con dedos livianos, levantara las vendas que cubrían la herida. La flecha del guerrero Maulicán había sido certera para inmovilizar ese fuerte brazo.
Quidora se dirigió a un rincón de la choza y con dedos ágiles recogió sus cabellos en una gruesa trenza. El hombre contempló desde su lecho la figura ancha pero bien formada de la india. Cuando ésta hubo despejado su rostro de hebras negras, descolgó del techo un manojo de hierbas. Luego remojó un paño en un líquido oscuro y espeso que había dentro de una vasija de greda; con él envolvió las hojas y las apretó con fuerza entre sus palmas. Una vez listo el emplasto, caminó hacia el hombre y se arrodilló a su lado.
–¡Qué habría hecho sin ti, Quidora! –dijo él, cerrando los ojos.
Mientras la mujer, con sus manos toscas pero delicadas, aplicaba la catasplama sobre la herida, Diego volvió a rogar al cielo para que este ataque indígena no tomara desprevenido a su ejército. La situación para él era dramática y maldijo el momento en que el cacique le perdonó la vida. Recordó cuando había caído de su caballo, con el hombro traspasado por la flecha de Maulicán. Y recordó también la orden del cacique que detuvo el brazo del joven guerrero, cuando éste levantaba su lanza para asestarle el golpe mortal.
El cacique Quilalebo había reconocido en él al hijo de don Alvaro, el capitán español con el que entablara una especial amistad durante una de esas cortas treguas que ocurrían, a veces, en aquellas tierras de Arauco. Ambos se habían enfrentado en una anterior batalla y, ambos también, habían sabido reconocer en el otro su señorío y valentía. Por eso, llegado el momento de la paz, los jefes intercambiaron agasajos y se reconocieron mutuamente como hombres temerarios y honestos.
Hacía menos de un mes, Diego se había alegrado de su buena fortuna. Y en esa oportunidad agradeció a Dios el haber heredado los ojos azules y de pestañas negras y crespas de su padre, gracias a los cuales el cacique había reconocido en él al hijo de don Alvaro de López y Mancilla. Sin embargo, ahora no estaba tan seguro de su suerte, pues la situación se volvía amenazante. Si los araucanos atacaban esa misma tarde, no tendría más remedio que huir de allí de inmediato. Hoy, por primera vez, sentía fuerte su cuerpo y su mente despejada. Trataría de ponerse de pie. ¡Tendría que llegar, fuera como fuese, hasta el fuerte antes del ataque! Si partía de inmediato y caminaba toda una jornada, talvez lo lograría...
No recordaba cuánto tiempo la fiebre lo había mantenido en una duermevela inquieta, pero sí recordaba las manos de Quidora refrescando su cara y alzando su cabeza para darle de beber. ¿Cómo no había imaginado antes lo que los indígenas preparaban? El estruendo de los ejercicios de guerra de los días anteriores había sido para él una pesadilla, unas voces que venían de una nebulosa lejana. Pero ahora, con la batalla contra la fiebre ganada, la inminencia de la ofensiva araucana lo aguijoneó como si otra flecha lo hubiese herido a mansalva.
Por su parte, su fuga sería ahora aún más difícil. El joven Maulicán, nombrado toqui, no desperdiciaría la ocasión de terminar con el hombre al que le impidieron matar en la batalla.
–¿Por dónde vaga tu espíritu? –la joven india lo contemplaba con ansiedad.
–Pensaba en ti, pequeña.
–¿Y qué pensaste de mí? –se alegró ella.
–Deberías unirte a Maulicán: he observado cómo te mira cuando entra a este lugar.
–¿Es que tú no me quieres? –los ojos de Quidora se oscurecieron aún más y la sonrisa se esfumó de sus labios.
Diego no respondió y su brazo acarició la trenza brillante de la india. La joven tenía la mirada franca y confiada de un niño. Ella lo había cuidado abnegadamente, día y noche, y sentía que era su dueña. Sus ojos lo contemplaban con amor y posesión. Cogió la mano delgada pero fuerte de Quidora y la presionó contra su pecho, mientras sus pensamientos se con-centraron en la huida.
El día avanzaba rápido y la actividad del poblado crecía. Las mujeres –algunas con un niño amarrado a sus espaldas–, terminaban de coser las corazas de pieles y de preparar las viandas para los guerreros; y los hombres, muchos de ellos con las cabezas rapadas, daban los últimos toques a sus armas.