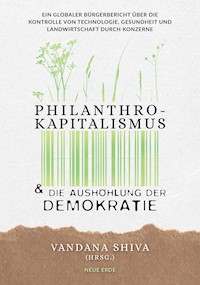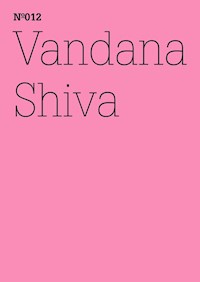Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ENSAYOS
- Sprache: Spanisch
Desacreditando la noción de que nuestra actual crisis alimentaria debe abordarse a través de la agricultura industrial y la modificación genética, la autora y activista Vandana Shiva sostiene que esas fuerzas son, de hecho, las responsables del problema del hambre en primer lugar. En lugar de depender de la modificación genética y del monocultivo a gran escala para resolver la crisis alimentaria mundial, propone que consideremos la agroecología, el conocimiento de la interconexión que crea los alimentos, como una alternativa real y posible frente al paradigma industrial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Nos encontramos ante una profunda crisis, que va en aumento, cuyos orígenes están en nuestra forma de producir, procesar y distribuir los alimentos. El bienestar del planeta, la salud de sus habitantes y la estabilidad de las sociedades sufren la amenaza severa de una agricultura globalizada e industrial que se rige por la avaricia y la rentabilidad. Las presiones de un modelo ineficaz, irracional y no sostenible de producción de alimentos están llevando a la destrucción al planeta, sus ecosistemas y las diversas especies que lo habitan. La comida, cuya finalidad principal es proporcionar salud y alimento, constituye hoy en día el mayor problema de salud que hay en el mundo: casi mil millones de personas son víctimas del hambre y la desnutrición, dos mil millones padecen enfermedades como la obesidad y la diabetes y un sinfín de ellas sufren otras —incluido el cáncer— ocasionadas por los agentes tóxicos que hay en los alimentos.[1]
La comida ha dejado de ser una fuente de nutrientes y se ha convertido en un producto, en algo con lo que se especula y de lo que se obtiene un beneficio económico. Esto da lugar a un aumento de los precios y suscita la inestabilidad social en todas partes. Desde 2007 se han producido cincuenta y una revueltas vinculadas a la obtención de alimentos en treinta y siete países, incluidos Túnez, Sudáfrica, Camerún y la India.[2] El sistema alimentario se ha visto gravemente dañado en sus aspectos fundamentales: la sostenibilidad, la justicia y la paz.
Necesitamos con urgencia una alternativa que haga posible nuestra supervivencia. Es hora de que empecemos a preguntarnos: «¿Quién alimenta al mundo?».
Alimentación y agricultura se han convertido en los escenarios de la guerra entre paradigmas. En cada uno de esos paradigmas se fomenta un determinado tipo de conocimientos, economía, cultura y, naturalmente, agricultura. Y cada uno de ellos dice ser el que alimenta al mundo, pero en realidad solo uno lo hace.
El paradigma dominante es el industrial, mecanizado, que ha conducido al desplome de nuestros sistemas agrícolas y alimentarios. Esta crisis no es un accidente: es parte del propio diseño del sistema. En el centro de este paradigma está la Ley de Explotación, que trata al mundo como si fuera una máquina y a la naturaleza como si fuera materia inerte. Además, este paradigma considera que el ser humano es independiente de la naturaleza, y el resto de componentes de la naturaleza son independientes unos de otros: la semilla del suelo, el suelo de la planta, la planta del alimento y el alimento de nuestro cuerpo. El paradigma industrial también considera a los humanos y a la naturaleza como meros agentes que son parte de un sistema de producción. La productividad de la Tierra y sus habitantes se ha vuelto invisible gracias a una sofisticada infraestructura intelectual que pone dos conceptos inseparables, el del capital y las corporaciones, en el centro de su modelo económico.
El paradigma de la agricultura industrial tiene su origen en la guerra: literalmente, emplea para destruir la naturaleza los mismos químicos que en otro tiempo se utilizaron para exterminar a la gente. Se basa en la idea de que cualquier insecto o hierba es un enemigo que hay que exterminar mediante un veneno, y está constantemente buscando instrumentos nuevos y cada vez más potentes con los que ejercer esa violencia: pesticidas, herbicidas y plantas manipuladas genéticamente para que los generen. Mientras la tecnología de la violencia se va haciendo cada vez más sofisticada, el conocimiento de los ecosistemas y la biodiversidad se va reduciendo. Cuanto más profunda es la ignorancia de la rica biodiversidad del planeta y de los procesos ecológicos, mayor es también la arrogancia de los destructores corporativos que dicen ser sus creadores. La vida queda así redefinida como la invención de unos pocos cuya única capacidad es envenenarlo y exterminarlo todo.
Los instrumentos creados con el objetivo de dominar y gobernados por la Ley de Explotación y la Ley de Dominación perjudican la salud de la gente y del entorno. Esos instrumentos suelen ser venenos que se comercializan con el nombre de «agroquímicos», y nos cuentan que son imprescindibles para los cultivos. En realidad, las corporaciones que los fabrican juegan con otro paradigma, creado por ellas: la posibilidad. Ellas determinan qué es el conocimiento científico, cómo es un sistema eficiente de producción de alimentos y cuáles deberían ser los límites de la investigación y el comercio. Cuando se aplica a la agricultura y al sistema alimentario, un paradigma que se sustenta en la violencia de la guerra y en unas estructuras mentales que se rigen por lo militar lo único que hace es llevar la guerra a nuestros campos, a nuestros platos y a nuestro cuerpo.
Pero hay otro paradigma nuevo, emergente, que mantiene la continuidad con esas formas de trabajo que respetan los tiempos y se adecuan a la naturaleza. Se rige por la Ley de Devolución. Bajo esta ley todos los seres vivos toman y dan en igualdad de condiciones. Este paradigma ecológico de la agricultura se basa en la vida y sus interconexiones. Se centra en la Tierra y en los pequeños agricultores, sobre todo las mujeres. Reconoce el potencial de las semillas fértiles y de los suelos fértiles para alimentar a la humanidad y a las distintas especies con las que nos relacionamos como Ciudadanos de la Tierra. Bajo este paradigma el papel de la comunidad humana es hacer de cocreadores y coproductores junto con la Madre Tierra. En este paradigma el conocimiento no se posee: crece con la actividad agrícola, de la que todos participamos en el tejido de la vida. En la agricultura ecológica los ciclos de la naturaleza se ven intensificados y diversificados para producir más y mejores alimentos empleando menos recursos. En la agricultura ecológica las plantas que se desechan sirven de alimento para los animales de la granja y para el suelo. Si nos adherimos a la Ley de la Devolución nada se desperdicia, todo se recicla.
Los sistemas ecológicos de alimentación son sistemas locales de alimentación: se cultiva lo que se puede, se exporta lo que sobra y se importa lo que no se puede cultivar a escala local. La sostenibilidad y la justicia fluyen de manera natural en este ciclo de la Ley de Devolución, gracias a la localización de la producción de alimentos. Los recursos de la Tierra que son vitales para la conservación de las especies, como la biodiversidad y el agua, se gestionan como bienes comunes, que comparten varias comunidades. El paradigma ecológico cultiva la compasión por todos los seres vivos, incluidos los humanos, y garantiza que ninguno se verá privado de su cuota de alimento.
Actualmente, el paradigma industrial está en conflicto con el ecológico, y la Ley de Explotación enfrentada con la Ley de Devolución. Es la guerra de los paradigmas de la economía, la cultura y el conocimiento, que encarna la base misma de la crisis de la alimentación a la que nos enfrentamos hoy en día.
* * *
«¿Quién alimenta al mundo?». La respuesta depende del paradigma que pongamos en la lente con la que miramos, pues el significado de «alimento» y «mundo» varía mucho de uno a otro. Primero lo examinaremos desde la perspectiva del paradigma dominante: el de la agricultura mecanizada, industrializada. Bajo este paradigma el «alimento» no es más que un producto que hay que extraer o fabricar y comercializar para obtener beneficios, y el «mundo» es un mercado global en el que se venden las semillas y agentes químicos (los aditivos necesarios para los cultivos), y los productos que se obtienen (productos alimenticios). Si se contempla el planeta a través de esta lente, lo que alimenta al mundo son los fertilizantes y pesticidas químicos, las semillas de las corporaciones, los organismos modificados genéticamente, el agronegocio y las multinacionales de la biotecnología.
Pero la realidad es que solo un 30 % del alimento que consume la gente procede de grandes explotaciones agrícolas industrializadas. El 70 % restante procede de pequeñas explotaciones en las que el granjero cultiva una pequeña porción de tierra.[3] Y, sin embargo, la agricultura industrializada es la causante de un 75 % del daño ecológico que se inflige al planeta.[4] Estas cifras se ignoran sistemáticamente, se ocultan y se niegan para promover el mito de que la agricultura industrial es la que alimenta al mundo.
Un paradigma mecanizado y violento da lugar a la opinión dominante relativa al conocimiento, la ciencia, la tecnología y las políticas destinadas a la alimentación y la agricultura. En la realidad, un sistema alimentario que destruye la economía de la naturaleza —el fundamento ecológico en el que se basa la producción de alimentos— no puede alimentar al mundo. Un sistema agrícola diseñado para desplazar a los pequeños agricultores, que son los que conforman la base social de la agricultura, no hace más que alterar el frágil tejido de la vida y destruir los cimientos que dan seguridad a nuestra alimentación.
La industria agrícola está aniquilando a los polinizadores y a los insectos beneficiosos. Einstein ya nos previno, adelantándose a su tiempo: «Cuando desaparezca la última abeja, desaparecerá la raza humana». Durante los últimos treinta años hemos aniquilado el 75 % de las colonias de abejas en algunas regiones con los pesticidas tóxicos.[5] Los pesticidas químicos matan a los insectos beneficiosos y disparan las plagas. Los fertilizantes sintéticos acaban con la fertilidad del suelo porque matan a los organismos que viven en él y que, de manera natural, crean un sustrato vivo. Los fertilizantes químicos, por su parte, propician la erosión del suelo y su degradación.
La agricultura industrial merma y contamina las reservas de agua. El agua del planeta se está viendo reducida o contaminada en un 75 % con la irrigación intensiva que exigen las explotaciones agrícolas industriales, que emplean gran cantidad de aditivos químicos.[6] Los nitratos que hay en el agua de las explotaciones agrícolas mecanizadas están provocando la formación de «zonas muertas» en los océanos, es decir, espacios en los que ya no es posible la vida.
La agricultura industrializada es, fundamentalmente, una actividad que necesita combustibles fósiles para su funcionamiento. Se nos ha hecho creer que sustituir la mano de obra humana por la maquinaria que funciona con combustibles fósiles era eficiente, gracias a una lógica que trata a las personas como si fueran materias primas, parte de los aditivos que se utilizan en la agricultura. Pero los costes financieros y ecológicos de los combustibles fósiles son astronómicos: en Estados Unidos cada trabajador agrícola tiene más de 250 esclavos energéticos ocultos. Un esclavo energético es el equivalente en combustible fósil a un ser humano, y si tenemos en cuenta la intensidad (en energía fósil) de nuestra producción alimentaria y nuestros sistemas de consumo, queda claro que la agricultura industrializada consume más de lo que produce. Como ya expuso Amory Lovins, «en términos de mano de obra, la población de la tierra no es de 4.000 millones, sino de unos 200.000 millones. Lo fundamental es que un 98 % no consume alimentos convencionales».[7] Eso porque no son personas, en realidad: son esclavos energéticos y comen petróleo. La agricultura industrial emplea diez unidades de energía procedente de combustibles fósiles (input) para obtener una dosis de alimento (output). La energía que se desperdicia en el proceso se destina a contaminar la atmósfera y desestabilizar el clima.
El paradigma industrial de la agricultura es lo que está provocando el cambio climático. Un 40 % de las emisiones de gas con efecto invernadero, responsables de dicho cambio climático, procede de un sistema agrícola global que se basa en el empleo de estos combustibles fósiles.[8] Los combustibles fósiles que se emplean para fabricar fertilizantes, mover la maquinaria agrícola y trasladar, sin la menor sensatez, los alimentos, recorriendo miles de kilómetros por todo el globo terráqueo, contribuyen a aumentar las emisiones de dióxido de carbono. Los fertilizantes químicos con nitrógeno emiten óxido de nitrógeno, que resulta un 300 % más desestabilizador para el clima que el dióxido de carbono.[9] Además, la explotación agrícola a escala industrial es una enorme fuente de metano, otra toxina responsable del calentamiento global. En 1995 las Naciones Unidas calcularon que la agricultura industrial ha llevado a la extinción a más del 75 % de la agrobiodiversidad, la biodiversidad que se encuentra en la agricultura. Y es posible que hoy esa cifra haya alcanzado el 90 %.
Paradójicamente, mientras se justifica la destrucción ecológica del capital natural porque «hay que alimentar a la gente», el problema del hambre no ha hecho más que aumentar. Mil millones de personas pasan hambre continuamente, y otros dos mil sufren enfermedades que tienen que ver con la alimentación, como la obesidad. Estas situaciones son dos caras de la misma moneda: una crisis nutricional. A medida que se extiende la «macdonaldización» de los alimentos, que está llenando el mundo de comida basura procesada, incluso los que tienen dinero para comer rara vez obtienen los nutrientes que necesitan. Al contrario de lo que sostiene la creencia popular la obesidad no es un problema que tienen los ricos por comer mucho: es, con mayor frecuencia, un problema que aqueja a los pobres que viven en países ricos, que son los que se llevan la peor parte de las enfermedades relacionadas con la dieta. A esto se añade que las enfermedades vinculadas a las dietas industrializadas y a los venenos que están presentes en nuestra comida —incluido el cáncer— van en aumento. Los productos de consumo no alimentan a la gente: los alimentos, sí.
Aunque el sistema de agricultura industrializada impuesto por las grandes corporaciones fomenta el hambre, aunque solo contribuye en un 25 % al sistema alimentario, mientras consume un 75 % de los recursos de la Tierra, y aunque es la fuerza dominante de la destrucción ecológica y de la desestabilización de los sistemas naturales de los que depende la producción de alimentos, el mito de que la agricultura industrial alimenta al mundo sigue cobrando fuerza. Este mito se basa en un paradigma obsoleto que ya ha sido desechado por la ciencia. Falsas ideas de la naturaleza como materia inerte, como algo que los seres humanos pueden manipular a su antojo, son las que nos han llevado a creer que cuanto más veneno pongamos en nuestro sistema alimentario, más producción de alimentos obtendremos. Un sistema alimentario que es destructivo desde el punto de vista ecológico e ineficaz desde el nutricional se ha convertido en paradigma dominante entre nuestras opiniones y en la práctica habitual en nuestras tierras, y eso aunque en la realidad sean las pequeñas explotaciones, que respetan la biodiversidad y trabajan con procesos afines a la naturaleza, las que producen la mayor parte de los alimentos que consumimos.
La agricultura industrial es intolerante con la diversidad. La diversidad es nutritiva y resistente por naturaleza, pero para aumentar los beneficios la agricultura industrial hace que las cosechas dependan de factores externos como los fertilizantes químicos, los pesticidas, los herbicidas y las semillas modificadas genéticamente. No solo está aumentando el parecido entre la agricultura industrial y una guerra química contra el planeta: la distribución de alimentos también se asemeja a una guerra, con esos tratados que llaman «de libre comercio» que enfrentan a unos agricultores con otros, a unos países con otros, en perpetua competencia, en eterno conflicto. El libre comercio permite a las corporaciones y a los inversores hacerse hasta con la última semilla, hasta con la última gota de agua y la última pulgada de terreno. Explota la Tierra sin límite ni reparo, a los agricultores y a todos los ciudadanos. Este modelo tiene el beneficio económico como único objetivo, y no presta atención alguna al suelo, a los productores ni a la salud de la gente. Las corporaciones no cultivan alimentos: cultivan beneficios.
El paradigma industrial sustituye la verdad por la manipulación, la realidad por la ficción. La primera ficción es la de la corporación como persona física: la corporación actúa disfrazada de persona y escribe las reglas de la producción y del comercio para aumentar al máximo los beneficios y explotar a los seres vivos. La segunda ficción es la de afirmar que es el «capital» —y no los procesos ecológicos de la naturaleza y el trabajo duro e inteligente de los agricultores— lo que crea riqueza y alimento. La gente y la naturaleza son simples instrumentos, factores externos. La tercera ficción es que un sistema que gasta más de lo que produce es eficiente y productivo. Esto se hace creer a la gente porque se ocultan no solo los costes económicos de los combustibles fósiles y los productos químicos, sino los otros costes, devastadores para la salud y el medio ambiente, de un sistema que se basa en el empleo intensivo de productos químicos y sus efectos perniciosos sobre el planeta y sus habitantes. Una cuarta ficción es que lo que es rentable para las corporaciones es también rentable —y beneficioso— para los agricultores. En realidad, a medida que aumentan los beneficios que las corporaciones obtienen de sus sistemas agrícolas y de los alimentos, los agricultores son cada vez más pobres, están cada vez más endeudados y acaban viéndose obligados a abandonar sus tierras. La quinta ficción es que el alimento es un producto, cuando la realidad es que al convertir los alimentos en productos estamos robando a los pobres, aumentando el hambre cada vez más y degradando la calidad de ese producto, lo que provoca enfermedades.
De lo que estamos hablando aquí no es de un sistema alimentario. Es del anti-alimento. El alimento entra en conflicto consigo mismo porque ha sido arrancado con violencia del tejido del que forma parte —constituido por las economías locales— y se lanza primero al mercado, para obtener beneficios, y después a la basura, como un desecho. Esta forma de proceder tiene como resultado la debacle ecológica, el hambre y la pobreza. El futuro de los alimentos depende de que recordemos que el tejido de la vida lo forman los alimentos. Este libro pretende contribuir a ello, porque olvidar la ecología de los alimentos es la receta perfecta para la hambruna y la extinción.
* * *
En las últimas tres décadas me he dado cuenta de que nuestro actual sistema alimentario ya no funciona. En 1984 comencé a estudiar la Revolución Verde en Punyab. La Revolución Verde es la engañosa denominación que se da a un modelo agrícola basado en el empleo de productos químicos que se introdujo en la India en 1965. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las empresas químicas y las fábricas comenzaron desesperadamente a buscar nuevos mercados para los fertilizantes sintéticos que se producían en las factorías destinadas a fabricar explosivos durante la guerra. Como muchas variedades autóctonas de cultivos rechazaban esos fertilizantes artificiales las plantas se manipularon genéticamente, creando variedades enanas que fueran compatibles con los productos químicos y acabaran por depender de ellos. Hacia mediados de la década de 1960 este nuevo paquete, compuesto por semilla más aditivo químico, estaba listo para exportarse a los países del llamado Sur global, con la etiqueta de «Revolución Verde».
Las falsedades que la Revolución Verde ha contribuido a perpetuar son esenciales para entender el discurso dominante creado en torno a la alimentación y a la agricultura. Es un discurso que afirma que la Revolución Verde sacó a la India de la hambruna y por el que Norman Borlaug, el principal científico del proyecto, recibió el Nobel de la Paz en 1970. Pero en 1965 en la India no había hambruna. Los precios de los alimentos habían subido en las ciudades debido a una sequía de dimensiones nacionales, y el país tuvo que importar grano. Pero gracias a una política destinada a promover el empleo de agentes químicos en la agricultura se produjo una situación —o, mejor dicho, el Gobierno de Estados Unidos y el Banco Mundial la crearon— en la que solo enviarían cereal en grano a la India si la India importaba, además, semillas y productos químicos.
El desfase entre el supuesto éxito de la Revolución Verde y las realidades de Punyab era enorme. Convertido, simplemente, en una tierra de arroz y trigo, Punyab comenzó a producir cada vez menos alimentos y nutrientes como consecuencia de la agricultura industrial. Hubo un tiempo en que los agricultores cultivaban cuarenta y una variedades de trigo, treinta y siete variedades de arroz, cuatro de maíz, ocho de bajra, dieciséis de caña de azúcar, diecinueve de leguminosas y nueve de semillas oleaginosas.[10] La mayor parte de esta diversidad quedó destruida. En lugar de grano de trigo con nombres como Sharbati, Darra, Lal Pissi y Malwa, que hacían referencia al origen y calidad de las cosechas, nos encontramos con monocultivos sin personalidad que respondían a la denominación de HD 2329, PBW 343 y WH 542: cultivos infestados por las plagas y las enfermedades que cada vez necesitaban dosis más altas de pesticidas.
La Revolución Verde, en Punyab, ha dejado tras de sí suelos desertizados, acuíferos agotados, una biodiversidad que desaparece, agricultores ahogados por las deudas y un «tren del cáncer» que traslada a las personas que han enfermado de cáncer por el uso de pesticidas a Rajastán para recibir tratamiento gratuito. Es un modelo no sostenible que se está exportando a los estados orientales de la India y también a África. Bill Gates, con todos sus miles de millones de dólares, está apoyando ciegamente la implantación en África de químicos y semillas comerciales a través de la Alianza para una Revolución Verde en África. De hecho, toda la ayuda mundial que allí se envía al amparo de las políticas de los países del G8 está imponiendo en África, de manera nada democrática, un modelo fallido. Por desgracia, la verdadera lección de la Revolución Verde de Punyab solo la aprendieron los que fueron destruidos por su estela.
Hoy hay una segunda Revolución Verde en marcha, compuesta por los llamados ogm. Los ogm (organismos genéticamente modificados) son cultivos en los que se introducen de manera artificial genes de toxinas. Como la Revolución Verde primitiva, los ogm se adjudican la alimentación del mundo. Pero la realidad es que con ellos no ha aumentado la producción de alimentos: nos han obligado a incrementar el uso de agentes químicos y no ayudan a controlar las malas hierbas y las plagas. La ingeniería genética da lugar a un tipo de contaminación enteramente nuevo para nuestro planeta que ejerce un impacto negativo en las plantas y los animales, en la salud de los seres humanos, en la vida de los agricultores y en las comunidades locales. Solo las grandes corporaciones se benefician de los cultivos modificados genéticamente, porque venden más químicos tóxicos y cobran regalías por las semillas. En realidad, la avaricia de las multinacionales y su deseo de poseer las semillas es la única razón por la que los organismos modificados genéticamente se están imponiendo por la fuerza en los sistemas agrícolas y alimentarios de todo el mundo.
Pero algo está cambiando. La rabia que estalló en Punyab en 1984 está estallando ahora en todo el mundo, ya sea en las calles de Egipto, donde comenzó la Primavera Árabe en forma de protesta contra el aumento de los precios del pan, o en Siria, donde hay un conflicto que surgió porque los campesinos buscaban una compensación por las cosechas que habían perdido a causa de una pertinaz sequía, o entre los millones de personas de toda condición social que se unen a la Marcha contra Monsanto, un movimiento autogestionario y global de ciudadanos que protestan ante el control que ejercen las corporaciones sobre lo que cultivamos y comemos. El descontento es generalizado porque el sistema alimentario industrializado y globalizado, controlado por un puñado de empresas multinacionales, está destruyendo el planeta, el estilo de vida de los agricultores, la salud de la gente, la democracia y la paz. Y ante todo esto, el rediseño de un sistema alimentario se ha convertido en algo ineludible para la supervivencia.
Entonces, ¿qué nos impide pasar de ese sistema a otro que sea respetuoso con el medio ambiente y con las personas?
El primer obstáculo está en el poder de las corporaciones, que tienen una base muy sólida en la arquitectura de la guerra. Cinco gigantes de las semillas y los productos químicos (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow y DuPont) persiguen el dominio absoluto de nuestro sistema alimentario. Las corporaciones son personas jurídicas, aunque intentan actuar como personas físicas. Pero las corporaciones no son personas. No nacen y no mueren. No pueden cultivar alimentos ni consumirlos. Y, sin embargo, se han hecho con nuestros sistemas de producción de alimentos, sostenibles y nutritivos, y los han sustituido por productos de consumo y por violencia.
El segundo obstáculo está en un paradigma militarizado, mecanizado, reduccionista y fragmentado de la agricultura, que no permite apreciar la contribución de diversas especies y los procesos ecológicos y funciones de los que participan. Este paradigma se niega a reconocer e incluir a las mujeres y a los pequeños agricultores, que son los que producen la mayor parte de los alimentos que consume el mundo y cuyos conocimientos son fundamentales para hacerlo de un modo sostenible.
El tercer obstáculo procede de la avaricia y de una prosperidad calculada, basada en ella. El afán codicioso de las corporaciones por obtener rendimientos económicos está bloqueando la transición a un sistema alimentario saludable, sostenible y democrático. Para los agricultores, el sistema de avaricia corporativa se manifiesta en el imperativo de perseguir la ilusión de conseguir más dinero, incluso cuando en un sistema de producción industrializado y con unos costes elevados, ellos son los que siguen perdiendo. A nosotros, los ciudadanos, esa avaricia nos reduce a simples consumidores, y la mayoría de nosotros seguimos sin ser conscientes de cómo y dónde se cultivó lo que comemos, quién lo cultivó y qué contiene en realidad.
* * *
Entonces… ¿quién alimenta al mundo en realidad? Una vez más tenemos que preguntarnos qué queremos decir con «alimento» y qué queremos decir con «mundo». Si el alimento constituye el tejido de la vida, la moneda de cambio de la vida —nuestro nutriente, nuestras células, nuestra sangre, nuestro cerebro, nuestra cultura y nuestra identidad— y el mundo es Gaia —nuestro planeta, rico y vivo, nuestra Madre Tierra, que vibra con una enorme variedad de seres y de ecosistemas, con multitud de pueblos y culturas—, entonces lo que alimenta al mundo es la contribución a la biodiversidad, la compasión, los conocimientos y el saber hacer de los pequeños agricultores. Mis propias investigaciones y la experiencia vivida en los últimos treinta años me han enseñado que la respuesta a esa pregunta sobre el alimento no se encuentra en el cultivo industrial, sino en la agroecología y en la explotación agrícola ecológica.
El alimento se produce gracias al suelo, la semilla, el sol, el agua y el agricultor, por la interacción de todos ellos. El alimento representa una serie de relaciones ecológicas, y el conocimiento de la ciencia de esas interacciones e interconexiones que propician su obtención se llama agroecología. La agroecología es lo que nos alimenta.
Un suelo fértil es la base de la producción de alimentos. La fertilidad del suelo la propician miles de millones de organismos que viven en él y que se unen para conformar otro tejido, el del alimento del suelo. La biodiversidad y los sustratos ricos en materia orgánica son el mejor aliado para adaptarse al clima y preservar el agua. El agua es fundamental para el sustrato vivo del suelo, y una actividad agrícola orgánica contribuye a preservarla porque incrementa la capacidad del suelo para almacenarla mediante el reciclaje de la materia orgánica. El suelo se convierte en algo parecido a una esponja, capaz de absorber el agua, con lo que se reduce el consumo y se mejora la resiliencia ante el cambio climático. Un suelo vivo es lo que nos alimenta.
Los polinizadores, como las mariposas, llevan el polen de una planta a otra y en ese proceso las fertilizan. Sin polinizadores las plantas no pueden reproducirse. Los polinizadores son lo que nos alimenta.
Alimentar al planeta supone preservar la integridad y diversidad del tejido alimentario: del suelo a los océanos, de los microorganismos a los mamíferos, de las plantas a los seres humanos. El sistema alimentario no es algo externo a la naturaleza y a la Tierra: se basa en procesos ecológicos a través de los cuales el planeta crea, mantiene y renueva la vida. El planeta es algo vivo, y su moneda de cambio es la vida, es el alimento. Como nos recuerda el antiguo texto hindú Taittiriya Upanishad: «Todo es alimento. Todo sirve de alimento a otro ser». La naturaleza, al contrario de lo que nos dice la agricultura industrial, está muy viva, y su diversidad es lo que nos alimenta.
Los agricultores cultivan plantas y guardan las semillas, conservan el suelo y lo construyen, preservan el agua y la mantienen. Los agricultores producen alimentos. Utilizando solo un 30 % de los recursos mundiales los pequeños agricultores proporcionan al planeta un 70 % del alimento que se consume. Los pequeños agricultores y ganaderos, las explotaciones agrícolas familiares y los hortelanos son los que nos alimentan.
Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Sin semillas no hay alimentos. Si no hay una diversidad de semillas, no hay diversidad de alimentos y nutrientes, algo fundamental para la salud. Sin diversidad de semillas, no se genera resiliencia ante los cambios climáticos en momentos de alteraciones e inestabilidad. Las semillas son lo que nos alimenta.
Los alimentos no son productos de consumo: no son perfumes ni joyas que se pueden vender en cualquier parte del mundo. Cada ser vivo se relaciona con el alimento de una manera que puede ser diferente a la del resto, y cada cultura, cada zona geográfica producen sus propios alimentos. Y dado que todo el mundo tiene que comer, la soberanía de los alimentos autóctonos es clave para la seguridad en la alimentación. La localización es lo que nos alimenta.
Aprovechar las semillas, la biodiversidad, el suelo y el agua como nos dicen las leyes de la naturaleza y la ecología es la base de la producción de alimentos. Este conocimiento y su puesta en práctica han estado tradicionalmente en manos de las mujeres, que son mayoría entre los productores de alimentos del mundo. Las mujeres son quienes nos alimentan.
El alimento es vida, y se crea mediante una serie de procesos vivos que sostienen esa vida. En la agricultura, en la producción de alimentos, la naturaleza y sus leyes son prioritarias. Violar estas leyes y sobrepasar los límites de la capacidad de renovación de la naturaleza, de las semillas y el suelo, del agua y la energía, es la receta perfecta para llegar a la inseguridad en la alimentación y a futuras hambrunas. Regenerar la economía natural, sin embargo, como hace la agricultura ecológica, permite producir más y mejores alimentos, contribuyendo a la salud y el bienestar de las comunidades. Cuidar la tierra y alimentar a la gente son dos procesos que van de la mano.
La necesidad de alimentar a los habitantes del planeta abre dos de los principales interrogantes de nuestro tiempo. El tema de la alimentación es una cuestión de ética en nuestra relación con la Tierra y con las demás especies: ¿es correcto llevar a ciertas especies a la extinción, o negar a un gran número de miembros de la familia humana su derecho a recibir una alimentación segura, saludable y nutritiva? Es también una cuestión ecológica: ¿vivirán los seres humanos como miembros de la Comunidad de la Tierra, o también los abocaremos a la extinción destruyendo los cimientos ecológicos de la agricultura? Y es una cuestión cultural relacionada con el significado que damos a la comida, con nuestra identidad y nuestro sentido del lugar y del arraigo.
Alimentar a la gente es cuestión de conocimientos. ¿Vamos a seguir aplicando un paradigma destructivo, reduccionista y mecánico, tratando a las semillas y al suelo como materia inerte, como simples máquinas que pueden manipularse y envenenarse? ¿O vamos a empezar a pensar en las semillas y el suelo como sistemas vivos, que se organizan y se renuevan solos y que pueden proporcionarnos alimentos sin necesidad de recurrir a productos químicos y tóxicos? Es también una cuestión de conocimientos en otro ámbito: ¿vamos a dar crédito a tantos siglos de agricultura basada en la experiencia de los campesinos, agricultores y ganaderos, o vamos a creer que son todos unos ignorantes porque no han ido a la universidad?
La cuestión de la alimentación es, además, un tema económico. Supone preguntarse si los pobres comen o tienen hambre, si los impuestos se destinan a sufragar un sistema alimentario que no es saludable ni sostenible, si las semillas son un bien común o propiedad privada en virtud de una patente que pertenece a una corporación. Y sobre la distribución de los alimentos, si se hace basándose en los principios de justicia, equidad y soberanía o en las reglas, injustas, de eso que se llama «libre mercado».
Cuando fui consciente de lo engañoso, falso incluso, que era el sistema agrícola dominante, decidí hacer algo al respecto: dediqué mi vida a guardar semillas y a promover la agricultura ecológica y orgánica. En lugar de incrementar la aplicación de capital y productos químicos, que era lo que estaba llevando al endeudamiento a nuestros pequeños agricultores, me empeñé en mejorar los procesos ecológicos y de biodiversidad y a trabajar en sintonía con la naturaleza en lugar de entrar en guerra con ella.
En 1987 puse en marcha Navdanya, un movimiento destinado a guardar semillas, proteger la biodiversidad y promover métodos de agricultura ecológica. Hemos contribuido a crear más de un centenar de bancos de semillas que han dado a los agricultores acceso franco a esas semillas: ese es el camino para obtener cosechas nutritivas y llenas de sabor sin ayuda de aditivos, con lo que hemos logrado mejorar su propia alimentación e incrementar sus ingresos. Estos bancos de semillas han salvado a los agricultores en momentos en los que las condiciones climáticas fueron extremas, provocando sequías, inundaciones o ciclones. Comenzamos guardando y compartiendo semillas y ahora compartimos las semillas del conocimiento de la agroecología. Gracias a la Universidad de la Tierra podemos difundir ideas y prácticas que tienen que ver con las semillas vivas, el suelo vivo, el alimento vivo, las economías vivas y las democracias vivas. Practicando una agricultura ecológica, basada en la biodiversidad, enseñamos cómo puede cultivarse lo que será un alimento saludable y abundante, cómo puede trabajarse la tierra para mejorar la fertilidad del suelo, aumentar la biodiversidad, preservar el agua y reducir los gases con efecto invernadero que influyen en el cambio climático.
La competición entre estos dos paradigmas de la alimentación es la competición entre dos ideas, entre dos principios organizativos. Un paradigma se basa en la Ley de Explotación y la Ley de Dominación, que comienza con las guerras y está arraigado en la violencia. El otro tiene que ver con la agroecología y las economías vivas, y se basa en la Ley de Devolución: lo que se devuelve a la sociedad, a los pequeños agricultores y a la Tierra. Representa los valores de la colaboración y el cuidado, y no los del egoísmo y la codicia. Hoy se impone un cambio de paradigma para la supervivencia global, que no puede posponerse más.
¿Quién alimenta al mundo? es un destilado de tres décadas de investigación y actuación, y una llamada al cambio generalizado.
Necesitamos un cambio de paradigma y un cambio de poderes. La agricultura industrial a la que ha dado lugar la avaricia de las grandes corporaciones no nos proporcionará —porque no puede hacerlo— sostenibilidad ni salud. Pero podemos hacer el tránsito a la agroecología, y alimentarnos con nuestros propios medios y en abundancia, si nos centramos en guardar las semillas y devolvérselas al suelo, cultivar la biodiversidad y proteger a nuestros pequeños agricultores y a las mujeres de la Tierra. Tenemos que detener el empobrecimiento de nuestro hermoso planeta. En nuestras manos está sembrar la semilla de la esperanza para conseguir un sistema alimentario que trabaje para el planeta, su bienestar y el de sus habitantes.
[1]Marie-Monique Robin, Our Daily Poison: From Pesticides to Packaging, How Chemicals Have Contaminated the Food Chain and Are Making Us Sick (Nueva York: New Press, 2014).
[2]Mike Adams, «World Bank Warns of Food Riots as Rising Food Prices Push World Populations toward Revolt», OpEdNews, 1 de junio de 2014, www.opednews.com/articles/World-Bank-warns-of-food-r-by-Mike-Adams-Food_Food-Agriculture-Org-FAO_Food-Contamination_ Food-Crisis-140601-389.html, consultado el 21 de junio de 2014.
[3]«Hungry for Land: Small Farmers Feed the World with Less Than a Quarter of All Farmland», Grain, 28 de mayo de 2014, www.grain.org/article/entries/4929-hungry-for-land-small-farmers-feed-the-world-with-less-than-a-quarter-of-all-farmland, consultado el 22 de junio de 2014.
[4]«Informe de la Conferencia Técnica Internacional sobre el estado mundial de los recursos fitogenéticos, Leipzig, Alemania, 17-23 de junio de 1996», Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma, 1996.
[5]«Colony Collapse Disorder Progress Report», Ministerio de Agricultura de los EE. UU., junio de 2010, citado en www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2013/130409_GPI-Report_BeesInDecline.pdf.
[6]«Water Uses», AQUASTAT, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2014, www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/ index.stm.
[7]Vandana Shiva, Earth Democracy (Cambridge, Massachusetts: South End Press, 2005).
[8]Vandana Shiva, Soil Not Oil (Nueva Delhi: Women Unlimited, 2008), p. 97.
[9]«Cambio climático 2007: Resumen del informe», Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (ipcc), 2007, www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf.
[10]Vandana Shiva, «Poisoned Roots», Asian Age, 26 de febrero de 2014, http://archive.asianage.com/columnists/poisoned-roots-591, consultado el 7 de agosto de 2015.
01
La agroecología es lo que alimenta al mundo,
y no un paradigma de conocimiento
basado en la violencia
Durante los últimos diez mil años la humanidad ha estado practicando la agricultura ecológica, con sistemas y ciclos naturales que han hecho posible la renovación, la reproducción y la diversidad, y que han permitido que todos los seres coexistan en paz. Estos sistemas sostenibles están en constante evolución, son dinámicos, no estancos. Y dentro de esos sistemas ecológicos es donde ha surgido la agricultura orgánica: surgido y medrado, hasta el punto de que los primeros que gozaron de los beneficios de la agricultura industrial se dieron cuenta de que poco podían hacer sus productos químicos y sus pesticidas para mejorar un sistema agrícola tradicional y ecológico.
Ya en 1889 el doctor John Augustus Voelcker viajó a la India para asesorar al Gobierno imperial británico sobre la aplicación de aditivos químicos en las explotaciones agrícolas del país. Tras estudiar los sistemas que aplicaban los agricultores de allí, Voelcker declaró que había «poco o nada» que pudiera mejorarse: «Lo cierto es que yo, al menos, no he visto jamás un retrato más perfecto de un cultivo cuidadoso. Quizá sea osado afirmar que es mucho más sencillo proponer que se hagan cambios en la agricultura en Inglaterra que aventurar una sugerencia válida que aplicar a la de la India».[11]
Más de veinte años después, sir Albert Howard, el «padre» de la agricultura sostenible moderna, escribió de la India y China: «Las prácticas agrícolas de Oriente han pasado el examen definitivo, y son tan permanentes como las de la selva virgen, la pradera o el océano».[12] Lo que resulta llamativo de estas afirmaciones es que estos dos hombres eran, a fin de cuentas, colonizadores que iban buscando obtener más beneficios de la tierra indígena y un mayor control sobre ella, y ni siquiera ellos lograron encontrar alguna deficiencia en un sistema de cultivo tan perfecto. Al contrario de lo que sostiene la opinión generalizada, el origen de las hambrunas de aquella época no fueron los métodos autóctonos de explotación agrícola ni que estos no dieran cosechas abundantes, sino la explotación colonial, como prueba la gran hambruna de Bengala de 1943.[13]
En los últimos cincuenta años, sin embargo, algo ha cambiado. El último medio siglo ha sido un breve experimento con una forma de cultivo no sostenible y que se apoya en el uso y abuso de aditivos químicos, agua y capital.[14] Esta nueva forma de explotación agrícola que a veces se promociona, erróneamente, como «convencional», ha destruido los fundamentos ecológicos de la agricultura, devastado los entornos naturales y provocado la inseguridad en la alimentación, a escala mundial. Si los sistemas autónomos de explotación llevan milenios funcionando…, ¿cómo se ha convertido esta forma tan devastadora de explotar la tierra en el paradigma dominante, que se aplica a la agricultura en todo el mundo? Para responder a esta pregunta tendremos que repasar las formas de pensamiento —o los paradigmas de conocimiento— que dieron lugar a esa nueva agricultura.
Como escribió el físico Thomas Kuhn, todos los sistemas científicos se enmarcan en un paradigma de conocimiento. Esto también se aplica a la ciencia y la tecnología que se emplean en la agricultura. Las herramientas tecnológicas para la producción de alimentos no existen de forma independiente del paradigma de conocimiento al que pertenecen, y la sofisticación y la sostenibilidad de un sistema de explotación agrícola dependerán de la sofisticación del paradigma de conocimiento que lo gobierna.
La agricultura tradicional y la explotación orgánica de la tierra tienen sus raíces en diversas corrientes de pensamiento que la colectividad reconoce ahora como agroecología, que es un paradigma de conocimiento emergente. La agroecología tiene en cuenta la interconexión de la vida y los complejos procesos que tienen lugar en la naturaleza. El conocimiento agroecológico avalado por siglos de práctica y que ha evolucionado en diversos ecosistemas y culturas está siendo ahora reforzado por las últimas conclusiones de la ciencia moderna respecto a la Tierra como ente vivo, los recientes avances de la epigenética, la interacción entre los genes y el medio ambiente y los nuevos conocimientos del servicio ecológico que nos proporcionan la biodiversidad y los ecosistemas. Todos ellos contribuyen al surgimiento de la agroecología como paradigma científico.
Durante la revolución agrícola industrial estos sistemas de conocimiento tradicional fueron sustituidos por una forma de pensamiento militarizada que fomentaba la violencia hacia la Tierra. Las herramientas diseñadas al amparo de este sistema fueron concebidas ignorando lo frágil que es la retícula de la vida, y con su actuación desestabilizaron y destruyeron los fundamentos ecológicos de la producción de alimentos. La agricultura industrial no es un sistema de conocimiento basado en el entendimiento de los procesos ecológicos que hay dentro de un agroecosistema: es más bien un compendio de herramientas violentas que antes fueron, literalmente, productos para la guerra y se apoyaron en aditivos agroquímicos diseñados, en origen, para matar gente.
El debate sobre quién alimenta al mundo es, sobre todo y ante todo, un debate sobre el paradigma de conocimiento que representa la mejor garantía para la sostenibilidad en la producción de alimentos. Siempre han existido sistemas sostenibles y sofisticados de pensamiento y de producción de alimentos. A fin de cuentas la humanidad no empezó a comer en la era contemporánea. Entonces, ¿cómo llegamos a una situación en la que la Revolución Verde y la agricultura industrial han desplazado al conocimiento de unos sistemas agrícolas ecológicos —agroecología— que llevaban milenios alimentando a la humanidad y los han destruido con los instrumentos de la guerra? ¿Y cómo pudo una filosofía mecanicista y desfasada seguir dominando la agricultura cuando muchas disciplinas emergentes coincidían con el conocimiento autóctono, que abogaba por crear un sistema propio de explotación y obtención de alimentos? Y, por último, ¿cómo podemos acceder a un futuro que se sustente en los fundamentos ecológicos de la agricultura, sin el cual es imposible la producción de alimentos?
* * *
Cuando se introduce un veneno en la agricultura para controlar las plagas, o cuando se introducen los OGM con el pretexto de «alimentar al mundo», la justificación que se da siempre es científica. Pero la ciencia no tiene una identidad singular, y surgió del vacío. Hoy en día eso que llamamos «ciencia», en general, es en realidad la ciencia moderna, reduccionista, mecanicista y occidental, que se convirtió en la forma principal de entender el mundo durante la Revolución Industrial y ha continuado siendo el paradigma dominante.
A partir de mediados del siglo XVIII, en pleno auge del colonialismo, la tierra que antes compartían varias comunidades y que era un bien común tuvo que ser delimitada para poder construir industrias e imperios. Para ello, el conocimiento de la Tierra y sus especies, interconectadas para su beneficio mutuo, hubo de ser sustituido por otro que permitiera ejercer la violencia contra la tierra. Para dar forma al sistema industrial a imagen y semejanza de esas nuevas tecnologías violentas y modelar el sistema capitalista según la nueva economía, gobernada por las ganancias, se promovió y dio prioridad a cierto tipo de ciencia, que llegó a considerarse el único sistema de conocimiento científico. Dos teorías científicas llegaron a dominar este nuevo paradigma industrial, que son las que todavía hoy siguen moldeando las prácticas relativas a la alimentación, la agricultura, la sanidad y la nutrición.
La primera es el concepto newtoniano-cartesiano de la separación: un mundo fragmentado, compuesto de átomos fijos e inmutables. Con esta visión del mundo, como el propio Newton escribe, «las partículas móviles, sólidas, macizas e impenetrables […] son tan duras que nunca se desgastan ni se rompen en pedazos: ningún ser dotado de un poder ordinario, podrá dividir lo que Dios mismo hizo uno en la creación. […] Y así ha de mantenerlo la Naturaleza».[15] Esta forma de ver el mundo considera que la naturaleza se compone de materia inerte, como un juego de Lego donde una serie de partículas inmutables, o piezas, pueden ponerse en un sitio, trasladarse o cambiarse por otras sin mayores consecuencias. Esta concepción mecanicista ha dado lugar en la actualidad al reduccionismo genético y al determinismo genético, y al desarrollo de lo que se ha llegado a conocer como dogma central de la biología molecular, que es la creencia de que el material genético, el adn, hace de molécula maestra. Este dogma se inscribió en la creencia científica de un modo tan categórico que se convirtió en «el equivalente científico de los Diez Mandamientos, escritos en piedra».[16]
En consecuencia, este sistema de creencias sentó las bases de la ingeniería genética y de las semillas llamadas ogm, modificadas genéticamente. Como veremos a lo largo de este libro, en lugar de acabar con las plagas y aumentar la producción de alimentos, los organismos modificados genéticamente han reducido la producción de alimentos y dado lugar a nuevas plagas y malas hierbas, que surgen fortalecidas y que presentan cada vez más resistencia ante los productos que se concibieron para acabar con ellas. Y como el paradigma científico es el que provocó esto, los ogm han desplazado el conocimiento autóctono —el femenino en particular— y lo han sustituido a escala mundial por un punto de vista mecanicista y reduccionista. Como dice la doctora Mae-Wan Ho, experta en genética, «el organismo está llevando a cabo su propia modificación genética natural, y lo hace con extraordinaria precisión: una danza molecular de la vida que es imprescindible para la supervivencia. Por desgracia, los ingenieros genéticos no se saben ni los pasos, ni el ritmo, ni la música de ese baile».[17]
Las teorías newtonianas-cartesianas han probado su falta de vigencia gracias a las nuevas ciencias, como la teoría cuántica, la ecología, la nueva biología y la epigenética. La teoría cuántica nos muestra que el mundo no está hecho de materia dura e inmutable, sino de una serie de campos de potencia donde se produce la trasformación dinámica de las partículas en ondas y de las ondas en partículas. Mi tesis doctoral, sobre los fundamentos de la teoría cuántica, se centró en la inseparabilidad —no en la separación newtoniana— como característica que define el universo cuántico. La ecología nos enseña que todo forma parte de la retícula de la vida y que Gaia es un sistema que se organiza de forma autónoma en todos sus niveles, desde la célula hasta el organismo y, en última instancia, el planeta. La epigenética nos muestra lo errónea que es la noción de que unos átomos de vida llamados genes son los que determinan los rasgos que caracterizan a los organismos vivos. Y nos muestra que el medio influye en esos genes y que estos no se regulan, o se organizan, de manera independiente del entorno que les rodea.
En Doctrine of DNA, Richard Lewontin escribe:
El adn es una molécula muerta que se cuenta entre las moléculas más inertes, no reactivas desde el punto de vista químico, del mundo entero. No tiene la capacidad de autorreproducirse: es más, se produce a partir de materiales elementales mediante una compleja maquinaria celular de proteínas […] Y aunque suele afirmarse que el adn produce proteínas, lo que sucede en realidad es que las proteínas (enzimas) producen adn. Cuando decimos que los genes son autorreplicantes, los estamos dotando de un poder misterioso, autónomo, que parece situarlos por encima de los materiales ordinarios que componen el cuerpo. Y si hay algo en el mundo que es autorreplicante no son los genes, desde luego, sino el organismo como un todo, como sistema complejo que es.[18]
La segunda teoría importante en la que se enmarca el paradigma del conocimiento de la agricultura industrial es la teoría de Darwin de la competición como base de la evolución. Bruce H. Lipton lo expone así en The Biology of Belief:
[Darwin] llegó a la conclusión de que los organismos vivos están inmersos en una lucha perpetua por la existencia. Para él lucha y violencia no solo son parte de la naturaleza animal, sino las principales fuerzas que subyacen a la evolución. En el capítulo final de El origen de las especies: mediante la selección natural, o la preservación de las razas más favorecidas en la lucha por la vida, Darwin escribió sobre la inevitable «lucha por la vida» y afirmó que la evolución se rige por «los métodos de la naturaleza, la hambruna y la muerte».[19]
Pero la vida no avanza mediante la competición, sino más bien por la cooperación y la organización de cada ser. Cincuenta millones de billones de células cooperan en la creación del cuerpo humano. Millones de especies colaboran para conformar los ecosistemas y el planeta.
El paradigma darwiniano de la competición ha alimentado el paradigma de la agricultura industrial. El monocultivo nace de la idea de que las plantas compiten entre ellas, cuando lo que hacen en realidad es colaborar unas con otras. En los sistemas de cultivo mixto de México, por ejemplo, cuando se cultivan maíz, frijoles y calabacines, las vainas fijadoras de nitrógeno y las leguminosas proporcionan nitrógeno a los cereales, y a cambio los tallos de los cereales, como el maíz o el mijo, sirven de apoyo a las plantas de frijoles para que puedan trepar. Los calabacines, por su parte, proporcionan cobertura al suelo y evitan la erosión, la evaporación del agua y la aparición de hierbajos. Estos cultivos diferentes, combinados, proporcionan nutrientes al suelo, a los animales y a los seres humanos. El paradigma darwiniano, sin embargo, considera a todos los insectos enemigos de los humanos y, en consecuencia, seres que han de ser exterminados con veneno.
Estas dos teorías científicas, combinadas, conforman un paradigma de conocimiento reduccionista y mecanicista que permite una explotación ilimitada. Mientras las herramientas de que dispone este paradigma para su aplicación son diversas, el hecho de dar prioridad a este conocimiento ha sentado las bases intelectuales del industrialismo como sistema de producción y control sobre la naturaleza. En un sistema de agricultura industrializada de los que surgen de este paradigma el suelo se trata como si fuera un contenedor inerte de fertilizantes químicos, las plantas se organizan como factorías y las semillas se ven como máquinas que funcionan con agroquímicos.
La teoría newtoniana-cartesiana de la fragmentación y la separación y el paradigma darwiniano de la competición nos han llevado a esquilmar los recursos de la Tierra de tal modo que no pueden renovarse, y todo para perpetuar un modelo no sostenible de alimentación y de explotación agrícola, y un modelo de nutrición que no es saludable. Hacer hincapié en la legitimidad de esos argumentos aduciendo que son el único enfoque científico ha derivado en un apartheid del conocimiento, porque se desprecia la experiencia de los agricultores y la inteligencia y la creatividad de la Madre Tierra. A fin de cuentas, si la naturaleza es una cosa muerta, ¿cómo vamos a matarla?
* * *
Los paradigmas científicos basados en la violencia han allanado el camino a la guerra, que se ha intensificado. Durante la Segunda Guerra Mundial las grandes empresas amasaron enormes cantidades de dinero con la muerte de millones de personas. Cuando acabaron las guerras, una industria que había crecido y cosechado grandes beneficios fabricando explosivos y productos químicos para la contienda y para los campos de concentración se reinventó y resurgió como industria agroquímica. Como se enfrentaban al cierre o al cambio de actividad, las fábricas de explosivos empezaron a producir fertilizantes sintéticos, y los químicos de guerra comenzaron a emplearse como pesticidas y herbicidas. En el núcleo de la agricultura industrial se encuentra el empleo de venenos; la agricultura industrial forma parte de un sistema necroeconómico, cuyos beneficios se alimentan de la muerte y la destrucción.
El avance de los productos químicos cambió la forma en que vivíamos y entendíamos la agricultura. En lugar de trabajar con procesos ecológicos y tener en cuenta el bienestar y la salud de un agroecosistema completo, la agricultura se redujo a un sistema que depende de agentes externos y se basa en el empleo de productos tóxicos. Así, donde antes había un sistema de explotación agrícola en el que todo se reciclaba y utilizaba sin salir de la granja, desde el suelo al agua y las plantas, ahora hay un sistema que depende de una serie de agentes externos, como semillas, productos químicos y fertilizantes, que hay que estar comprando constantemente.
La agricultura industrial es uno de los principales causantes del cambio climático. Es responsable del 25 % de las emisiones de dióxido de carbono del mundo, del 60 % de las emisiones de gas metano y del 80 % del óxido de nitrógeno, que son potentes creadores del llamado efecto invernadero. Como iremos viendo en los próximos capítulos, también ha contribuido a la erosión del suelo y a su infertilidad, a la contaminación del agua y al agotamiento de los acuíferos, y a la destrucción de muchas sociedades autosuficientes que en el mundo había.
Aunque una explotación agrícola pequeña produce más alimentos si respeta la diversidad, la agricultura se ha centrado cada vez más en las grandes extensiones de monocultivo que dependen del uso de gran cantidad de productos químicos, combustibles fósiles y capital. En lugar de cultivar alimentos diversos para personas de culturas diversas utilizando las más de 8.500 especies de plantas que existen en todo el mundo, los monocultivos trabajan con un número reducido de productos que comercializan a escala global. Los monocultivos que dependen de agentes externos —fertilizantes químicos y pesticidas— son más vulnerables a las plagas y su rendimiento es muy inferior si se compara con el de un sistema agrícola orgánico y diverso. El paso de la diversidad al monocultivo en la agricultura ha conducido a un cambio paralelo en la dieta. Ese cambio agrícola ha contribuido al empobrecimiento de la salud del suelo y de la gente. La guerra, ya lo sabemos todos, no es garantía de salud ni de vida.
Bajo un paradigma de conocimiento reduccionista, los efectos de la guerra en la agricultura nos han llevado al reduccionismo también en una economía que ha apostado por vender productos de consumo. La producción de bienes de consumo es a la economía lo que el pensamiento fragmentado es a la biología: el mismo sistema que considera moléculas maestras a los genes cree que un producto de consumo es la moneda de cambio principal. El sistema que gestiona los bienes de consumo es el producto interior bruto o pib. Pero el pib no ha existido siempre; de hecho, es algo que se creó precisamente para financiar la guerra, para que los Gobiernos pudieran justificar el uso de recursos que estaban destinados al sustento para sufragar la guerra. El pib es muy peligroso para la agricultura, porque ha dado como resultado una idea ficticia: que si consumimos lo que producimos, no estamos produciendo nada.[20] Así que donde antes teníamos a la naturaleza y a las mujeres como productores clave de alimentos, ahora tenemos una serie de bienes de consumo —los que dan un beneficio económico— que cuentan como «producción».
A través de esta economía, artificialmente impuesta, la sociedad se ha reducido a productores y consumidores de productos, que sustituyen a las personas que antes cultivaban alimentos y las que se alimentaban de ellos. La producción natural de bienes y servicios ecológicos, y la capacidad de las sociedades para mantener la naturaleza y proporcionar sustento se borraron en primer lugar de los cerebros de la gente y después de los ecosistemas reales y de las economías locales. Y al borrar así varios siglos de conocimiento que proporciona nutrientes y sustento al suelo y a la sociedad se han sentado las bases de la destrucción ecológica que conduce al hambre y a la pobreza en todo el mundo.
La construcción de un paradigma económico reduccionista ha dotado de misteriosas cualidades al capital y a las corporaciones como fuerzas creativas que nos proporcionan el alimento. Al hacer invisibles los procesos de producción que llevan a cabo la naturaleza, las mujeres y los pequeños agricultores, la única parte de la economía de la comida que queda a la vista es la que está bajo el control de las corporaciones. Los sistemas que se basaban en la diversidad fueron sustituidos por monocultivos, que ofrecen menos nutrientes, pero más productos. Los agricultores se han visto obligados a depender de la adquisición de costosas semillas y productos químicos, y muchos de ellos, ahogados por las deudas, abocados al suicidio.
* * *
En el sistema agroecológico, que respeta la vida, coexisten tres economías: la de la naturaleza, la de la gente y la del mercado. Juntas, constituyen una auténtica economía de la sostenibilidad. La economía de la naturaleza incluye la biodiversidad, la fertilidad del suelo y la conservación del agua, que juntas proporcionan las bases ecológicas de las que depende la agricultura. La economía de la gente es una economía de sustento: las comunidades producen lo que necesitan y cuidan unas de otras. Y, por último, la economía de mercado propicia intercambios e interacciones entre seres humanos de carne y hueso, y no entre corporaciones.
La sostenibilidad de la economía de la naturaleza y de la economía de la gente se basa en la Ley de Devolución: siempre se devuelve algo a las semillas, al suelo y a la sociedad. La Ley de Devolución mantiene vivo el ciclo de las semillas, porque hace posible que una semilla vuelva a ser semilla al tiempo que nos proporciona alimento. También hace posible que las semillas vivas, procedentes de la naturaleza y del trabajo del agricultor, se muevan libremente cambiando de manos, de un agricultor a otro: es lo que llamamos «la libertad de las semillas». Aplicada al suelo la Ley de Devolución se encarga de devolverle la materia orgánica que permitirá renovar su fertilidad y mantenerlo vivo. En cuanto a la sociedad, se trata de devolver a los agricultores su justa cuota por participar en la producción de alimentos y por proporcionarnos a nosotros, los seres humanos, los nutrientes que necesitamos. Así esos agricultores pueden vivir digna y libremente. También tiene en cuenta la cooperación y representa el cierre del ciclo, desde la producción al consumo. Pero lo más importante de todo es que esta Ley de Devolución implica a varias generaciones: cada una de ellas recordará lo que ha recibido de sus antecesores y dejará tras de sí un legado de semillas, suelo, conocimientos y cultura para las generaciones venideras.
En un sistema sostenible estas economías forman una pirámide estable. La economía de la naturaleza, en toda su capacidad de renovación y abundancia, constituye la amplia base de esa pirámide. La economía de la naturaleza respalda la economía de la gente, que contribuye al reciclaje y la regeneración de los recursos naturales que utiliza. La punta de la pirámide es entonces la economía de mercado apoyada en la economía de la naturaleza y de la gente, que se materializa gracias a la interacción de las distintas comunidades para compartir recursos, conocimientos e ideas.
Sin embargo, bajo el paradigma mecanicista y reduccionista del conocimiento y los beneficios, la idea de sostenibilidad está cambiando. La palabra sostenibilidad tiene, claramente, dos significados distintos. De ellos, el genuino hace referencia al sustento de la naturaleza y de la gente, y reconoce que la naturaleza protege nuestras vidas y nuestras formas de vida y es la forma primaria de sustento. Una naturaleza que «sostiene» es una naturaleza que preserva la integridad de los procesos, ciclos y ritmos de la naturaleza.
Ahora, sin embargo, hay una segunda forma de sostenibilidad que se refiere al Mercado, con m mayúscula. Este paradigma solo mide el crecimiento de la economía del Mercado a través del pib, aunque ese crecimiento vaya en más de una ocasión vinculado a la destrucción y al desgaste de la economía de la naturaleza y la de la gente. La sostenibilidad, en este Mercado todopoderoso, supone garantizar el suministro de materia prima, el flujo de productos