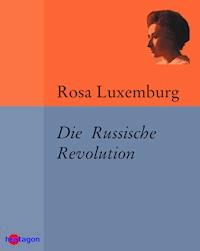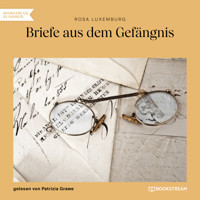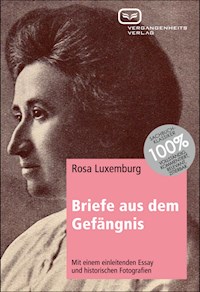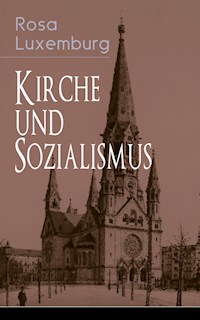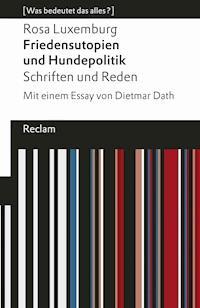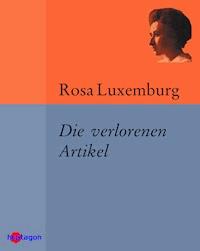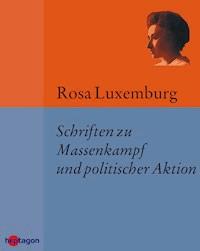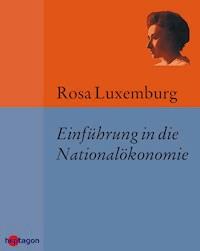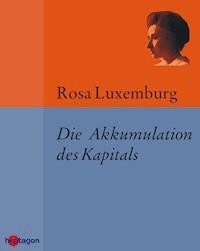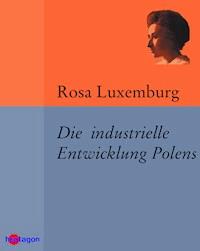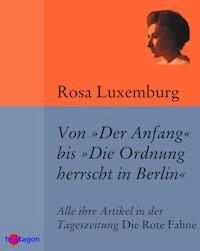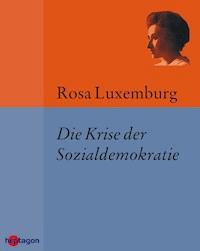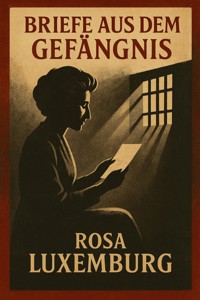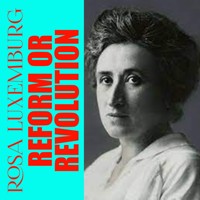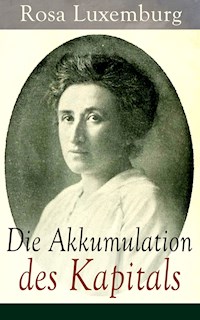Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nórdica Ensayo
- Sprache: Spanisch
La obra se sitúa en las primeras polémicas entre dos campos de la socialdemocracia europea de principios del siglo xx: revisionismo versus marxismo. Luxemburg desgrana, paso a paso, cada uno de los postulados del revisionismo de Bernstein, quien defiende la vía del reformismo como única vía para alcanzar el socialismo, desechando para este fin cualquier estrategia revolucionaria o perspectiva de toma del poder político por parte de la clase trabajadora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Puede que el título del presente escrito sorprenda a primera vista. ¿Reforma social o revolución? ¿Es que la socialdemocracia puede estar en contra de la reforma social? ¿O acaso puede enfrentar la reforma social a la revolución social, esa transformación del orden existente que constituye su objetivo final? Desde luego que no. La lucha práctica de todos los días por las reformas sociales, por la mejora de la situación del pueblo trabajador aunque sea sobre la base de la existente, por las instituciones democráticas, esa lucha constituye el único camino por el que llegar a la lucha de clases del proletariado y por el que trabajar para conseguir su objetivo final: la conquista del poder político y la abolición del sistema salarial. Para la socialdemocracia existe una relación inseparable entre la reforma social y la revolución social, en tanto que para ella la lucha por la reforma social es el medio, la transformación social, el fin.
Una confrontación de esos dos momentos del movimiento obrero no la encontramos más que en la teoría de Eduard Bernstein, tal como la ha expuesto en sus ensayos sobre Problemas del socialismo, publicados en Die Neue Zeit entre 1896 y 1897, y concretamente en su libro Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia.[1] Toda esa teoría prácticamente no conduce a otra cosa más que a aconsejar que se abandone la transformación social, objetivo final de la socialdemocracia y, por el contrario, hacer que la reforma social pase de ser un medio de lucha social a su objetivo. El propio Bernstein formuló sus puntos de vista de la manera más certera y clara al escribir: «Para mí el objetivo final, sea cual sea, no es nada, el movimiento lo es todo».[2]
Pero como el objetivo final del socialismo es el único momento decisivo que diferencia el movimiento socialdemócrata de la democracia burguesa y del radicalismo burgués, que hace que todo el movimiento obrero pase de ser un laborioso trabajo de remiendos en pro de la salvación del orden capitalista a una lucha de clases contra ese orden justamente con el fin de abolirlo para la socialdemocracia, la pregunta «¿reforma social o revolución?» en sentido bernsteiniano se convierte también en la de ser o no ser. En la confrontación con Bernstein y sus partidarios no se trata en último término de esta o de aquella forma de luchar, no de esta o aquella táctica, sino de la existencia absoluta del movimiento socialdemócrata.
Doblemente importante es que los trabajadores reconozcan esto, porque justamente se trata de ellos y de su influencia en el movimiento, porque es su propio pellejo el que aquí está en juego. La corriente oportunista del partido formulada de manera teórica por Bernstein no es otra cosa que un esfuerzo inconsciente de asegurar la supremacía a los elementos pequeñoburgueses que han llegado al partido, de modelar en su espíritu la práctica y los objetivos del partido. La cuestión de la reforma social y la revolución, del objetivo final y del movimiento es, en suma, la cuestión del carácter pequeñoburgués o proletario del movimiento obrero.
ROSA LUXEMBURG
18 de abril de 1899
[1] Eduard Bernstein (1850-1932) fue un político alemán de origen judío perteneciente al SPD (Partido Socialista Alemán), al que hoy en día se considera el padre del revisionismo y uno de los principales fundadores de la socialdemocracia. Luxemburg se refiere en este prólogo a sus obras Probleme des Sozialismus(Problemas del socialismo) y Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie (Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, 1899). [A menos que se exprese otra autoría, esta nota, al igual que todas las siguientes, es de la traductora].
[2] La cita es de su obra Der Kampf der Sozialdemokratie und die Revolution der Gesellschaft (La lucha de la socialdemocracia y la revolución de la sociedad, 1897-1898). Bernstein no veía las ventajas de una lucha política de la clase obrera, sino que, en su opinión, bastaba con luchar cada día un poco por las mejoras económicas, de manera que abandonaba el objetivo final socialista: la conquista del poder político por el proletariado. De ahí esta afirmación de que no importa el fin, sino solo el movimiento.
PRIMERA PARTE[3]
[3] El texto incluye dos series de artículos que Luxemburg escribió refutando las teorías revisionistas que Bernstein publicó entre 1896 y 1898, con las que establecía una delimitación estricta entre las clases sociales al tiempo que diferenciaba entre la sociedad capitalista y la socialista de manera absoluta y defendía un Estado que debía constituirse por encima de las clases. La autora preparó dos ediciones de esta obra, una en 1900 y otra en 1908. En esta última introdujo algunos cambios derivados de sus propias experiencias, sobre todo en lo relativo a las crisis económicas, y eliminó los pasajes en los que hacía referencia a la exclusión de los reformistas. Es en esta segunda edición en la que nos hemos basado para la presente traducción.
1
EL MÉTODO OPORTUNISTA
Si, en el cerebro humano, las teorías son reflejos de las manifestaciones del mundo exterior, a la vista de la teoría de Eduard Bernstein habría que añadir que a veces son reflejos invertidos. ¡Una teoría de la introducción del socialismo a través de reformas sociales, después del estancamiento definitivo de la reforma social alemana,[4] del control del proceso de producción por parte de los sindicatos, después de la derrota de los ingenieros ingleses,[5] de la mayoría parlamentaria socialdemócrata, después de la revisión de la Constitución sajona[6] y de los atentados contra el sufragio universal![7] Solo que lo esencial de los planteamientos de Bernstein no está, a nuestro modo de ver, en sus opiniones sobre las tareas prácticas de la socialdemocracia, sino en lo que dice acerca del proceso objetivo de evolución de la sociedad capitalista, hecho con el que sus opiniones están en muy estrecha relación.
Según Bernstein cada vez resulta más improbable un desmoronamiento general del capitalismo y de su proceso de evolución, porque el sistema capitalista, por un lado, muestra siempre mayor capacidad de adaptación; por otro, la producción se diferencia cada vez más. La capacidad de adaptación del capitalismo se manifiesta, según Bernstein, en primer lugar en la desaparición de las crisis generalizadas debido al desarrollo del sistema crediticio, de las asociaciones de empresas y de los medios de transporte y los servicios de información; en segundo, en la tenacidad de la clase media como consecuencia de la continua diferenciación de las ramas de producción, así como del acceso de grandes capas del proletariado a la clase media; en tercero, finalmente, en la mejora política de la situación del proletariado como resultado de la lucha sindical.
Para la lucha práctica de la socialdemocracia resulta de ello la advertencia generalizada de que su actividad no ha de orientarse hacia la toma del poder político del Estado, sino hacia la mejora de la situación de la clase obrera y hacia la introducción del socialismo, no por medio de una crisis política y social, sino por medio de la aplicación progresiva del principio cooperativista.
El propio Bernstein no ve nada nuevo en sus planteamientos, más bien piensa que coinciden tanto con algunas observaciones de Marx y Engels como con la tendencia general hasta ahora de la socialdemocracia. Entretanto, a nuestro modo de ver, será difícil negar que la concepción de Bernstein está de hecho en contradicción absoluta con el ideario del socialismo científico.
Si toda la revisión de Bernstein se resumiera en que el transcurso del desarrollo del capitalismo es mucho más lento de lo que uno se ha acostumbrado a suponer, esto, de hecho, no significaría más que un aplazamiento de la toma del poder político, hasta ahora supuesta, por parte del proletariado, de lo que podría derivarse en la práctica un compás de lucha más lento. Pero no es este el caso. Lo que Bernstein ha cuestionado no es la rapidez del desarrollo, sino el proceso mismo de desarrollo de la sociedad capitalista y, en relación con ello, el paso al orden socialista.
Si la teoría socialista ha supuesto hasta ahora que el punto de partida de la transformación socialista sería una crisis generalizada y destructora, a nuestro modo de ver hay que diferenciar dos tipos: la idea básica que encierra y su forma externa.
La idea consiste en suponer que el orden capitalista, por la fuerza de sus propias contradicciones, generará el momento en que se desarticulará, en que será sencillamente imposible. El hecho de que uno se imaginara ese momento en forma de una crisis comercial estremecedora y generalizada seguro que tenía sus buenos motivos, pero no por ello deja de ser menos insustancial y secundaria en relación con la idea principal.
Porque es sabido que el argumento científico del socialismo se apoya en tres resultados de la evolución del capitalismo: principalmente en la creciente anarquía de la economía capitalista, que hace de su declive un resultado irremediable; en segundo lugar, en la progresiva socialización de del proceso de producción, que genera las bases positivas del futuro orden social, y, en tercero, en la creciente organización y conciencia de clase del proletariado, que constituye el factor activo de la transformación que se avecina.
Es el primero de los denominados pilares básicos del socialismo científico el que Bernstein deja a un lado al afirmar que el desarrollo capitalista no camina hacia un crac económico general.
Pero con ello no solo desecha la forma concreta del declive capitalista, sino ese declive en sí. Afirma expresamente:
Ahora podría objetarse que, cuando se habla del colapso de la sociedad actual se tiene más en el punto de mira una crisis comercial generalizada y más fuerte que las anteriores, esto es, un colapso total del sistema capitalista debido a sus propias contradicciones.
Y a ello responde:
Que al mismo tiempo se aproxime un colapso total del actual sistema de producción no resulta probable gracias al desarrollo progresivo, sino más bien improbable, porque este, por un lado, aumenta la capacidad de adaptación; por otro, o, mejor dicho, al mismo tiempo, la diferenciación de la industria.[8]
Pero luego surge una importante cuestión: ¿cómo y por qué aun con todo llegamos al objetivo final de nuestros propósitos? Desde el punto de vista del socialismo científico la necesidad histórica de la transformación socialista se manifiesta sobre todo en la creciente anarquía del sistema capitalista, que se mete en un callejón sin salida. Si, no obstante, suponemos con Bernstein que la evolución del capitalismo no se dirige hacia su propia destrucción, entonces el socialismo deja de ser objetivamente necesario. Así pues, de los pilares fundamentales de su fundamentación científica quedan tan solo los otros dos resultados del orden capitalista: el proceso de producción socializada y la conciencia de clase del proletariado. Esto también lo considera Bernstein cuando dice:
El ideario socialista no pierde en nada su fuerza de convicción [al dejar al margen la teoría del colapso (N. de la A.)]. Pues, visto en detalle, ¿qué son todos esos factores que hemos enumerado para erradicar o modificar las viejas crisis? Todo son cosas que representan a la vez presupuestos y, en parte, incluso principios de socialización de la producción y el intercambio.[9]
Entretanto, basta con considerarlo brevemente para que se demuestre que esta también es una conclusión errónea. ¿En qué radica la importancia de los síntomas denominados por Bernstein como medios capitalistas de adaptación: los cárteles, el crédito, los medios de transporte perfeccionados, la mejora de la clase trabajadora, etc.? Evidentemente en el hecho de que eliminan o, al menos, disminuyen las contradicciones internas de la economía capitalista, de que evitan su evolución y su agravamiento. De este modo, eliminar las crisis supondría erradicar la contradicción entre producción e intercambio en base capitalista, supondría mejorar la situación de la clase trabajadora en parte dejándola como tal, en parte elevándola a la clase media, el silenciamiento de la contradicción entre capital y trabajo. En tanto que con eso los cárteles, el sistema crediticio, los sindicatos, etc., erradican las contradicciones capitalistas, esto es, salvan de su declive el sistema capitalista y conservan el capitalismo (por eso Bernstein los denomina «medios de adaptación»), ¿cómo pueden representar a un tiempo otros tantos «presupuestos y, en parte, incluso planteamientos» del socialismo? Evidentemente tan solo en el sentido en que expresan con más fuerza el carácter social. Pero, en tanto que lo conservan en su forma capitalista, hacen que, por el contrario, el paso de esa producción socializada a la forma socialista resulte superfluo en la misma medida. De ahí que representen los planteamientos y los presupuestos del orden socialista únicamente en sentido conceptual, no histórico, es decir, fenómenos de los que, debido a nuestra idea del socialismo, sabemos que le son afines, pero que, en realidad, no solo no conllevan la transformación socialista, sino que más bien la hacen superflua. Entonces no queda como fundamento del socialismo más que la conciencia de clase del proletariado. Pero, dado el caso, tampoco esta es el simple reflejo mental de las contradicciones del capitalismo, cada vez más acusadas, y el declive que le acecha (y que se evita gracias a los medios de adaptación), sino un mero ideal, cuya fuerza de convicción radica en todas las perfecciones que le atribuimos.
En resumen: lo que nos llega por ese camino es una justificación del programa socialista por el «puro conocimiento», lo que significa, dicho sencillamente, una justificación idealista, mientras que la necesidad objetiva, esto es, la justificación debida al proceso de desarrollo social y material, queda erradicada. La teoría revisionista se encuentra ante un dilema. O bien la revolución socialista surge, igual que antes, de las contradicciones internas del orden capitalista, y entonces, con este orden, se desarrollan también sus contradicciones, de manera que un colapso, sea de la forma que sea, resulta una consecuencia inevitable en cualquier momento, aunque entonces los «medios de adaptación» resultan inútiles y la teoría del colapso cierta, o bien los medios de adaptación son auténticamente capaces de evitar un colapso del sistema capitalista, esto es, de hacer al capitalismo capaz de existir, de erradicar sus contradicciones, de modo que el socialismo dejará de ser una necesidad histórica para ser entonces todo lo que se quiera, excepto el resultado del desarrollo material de la sociedad. Este dilema desemboca en otro: el revisionismo, o bien tiene razón en lo referente al curso del desarrollo capitalista y entonces la configuración socialista de la sociedad se transforma en una utopía, o el socialismo no es una utopía, pero entonces la teoría de los «medios de adaptación» no tiene fundamento. That is the question, esa es la cuestión.
[4] El industrial amigo del emperador Guillermo II y fundador del Partido del Imperio Alemán (Deutsche Reichspartei) Karl Freiherr von Stumm (1836-1901) y el Secretario de Estado y vicecanciller Arthur Graf von Possadowsky-Wehner (1845-1932) combatieron ferozmente la actividad de los sindicatos y de la socialdemocracia con la violencia más brutal a fin de someter a la clase obrera.
[5] Entre julio de 1897 y enero de 1898 unos setenta mil trabajadores ingleses llevaron a cabo una larga huelga con la que pretendían conseguir la reducción de la jornada laboral a ocho horas diarias. A pesar de las manifestaciones de solidaridad por parte de movimientos obreros tanto ingleses como alemanes, la huelga terminó en un fracaso absoluto.
[6] El 27 de marzo de 1896 se introdujo en Sajonia el sistema prusiano de sufragio de tres clases, contra el que había habido manifestaciones masivas a mediados de diciembre de 1895.
[7] En su calidad de secretario de Estado, el conde Possadowsky envió un escrito privado a los Gobiernos de los diferentes Estados alemanes en el que proponía una serie de medidas legales para abolir el derecho de huelga y la libertad de coalición. La socialdemocracia alemana logró hacerse con el documento y lo hizo público el 15 de enero de 1898. El 6 de septiembre el emperador Guillermo II anunció en un discurso las disposiciones legales previstas para 1899, el último intento por detener el ascenso de la socialdemocracia y el poder de los sindicatos.
[8] Ambos fragmentos publicados en Die Neue Zeit, n.º 18, p. 555.
[9]Ibid., p. 554.
2
ADAPTACIÓN DEL CAPITALISMO
Los medios más importantes que, según Bernstein, provocan la adaptación de la economía capitalista son el sistema crediticio, la mejora de los medios de comunicación y las asociaciones empresariales.
Empezando por el crédito, este cumple funciones muy diversas en la sociedad capitalista, pero es sabido que la más importante consiste en el aumento de la capacidad expansiva de la producción y en mediar y facilitar el intercambio. Allí donde la tendencia intrínseca de la producción capitalista a la expansión sin límites choca con las barreras de la propiedad privada, con el ámbito limitado del capital privado, el crédito se convierte en el medio para superar estas barreras de manera capitalista, fundiendo en uno solo muchos capitales privados (sociedad de acciones) y permitiendo a un capitalista disponer de capital ajeno (crédito industrial). Por otro lado, como crédito comercial, acelera el intercambio de mercancías, es decir, el retorno del capital a la producción o, lo que es lo mismo, todo el ciclo del proceso de producción. Es fácil no ver el efecto que estas dos importantes funciones del crédito tienen en la generación de una crisis. Si las crisis, como es sabido, surgen de la contradicción entre la capacidad de expansión, la tendencia a la expansión de la producción y la capacidad limitada de consumo, el crédito es justamente, después del antes mencionado, el medio más adecuado para que esta contradicción se manifieste con la mayor frecuencia posible. Ante todo aumenta la capacidad expansiva de la producción hasta niveles tremendos y constituye la fuerza interna que lo empuja a saltar continuamente los límites del mercado. Pero actúa en dos frentes. Si como factor del proceso de producción ya ha provocado una superproducción, entonces, durante la crisis, en su calidad de mediador del intercambio de mercancías, destruirá con mucho más ahínco las fuerzas productivas a las que él mismo ha dado vida. Al primer síntoma de estancamiento el crédito se encoge, deja al intercambio en la estacada allí donde sería necesario, se demuestra como inefectivo y carente de objetivos allí donde aún se ofrece y, de ese modo, durante la crisis reduce al mínimo la capacidad de consumo.
Aparte de estos dos importantísimos resultados, el crédito tiene efectos muy diversos en lo que se refiere a la generación de crisis. No solo ofrece el recurso técnico para que un capitalista pueda disponer de capitales ajenos, sino que al mismo tiempo se convierte para él en el acicate para utilizar de forma audaz y desconsiderada la propiedad ajena, es decir, para especulaciones temerarias. Como el medio pérfido de intercambio de mercancías que es, no solo agudiza la crisis, sino que facilita su llegada y su difusión, en tanto que transforma todo el intercambio en una maquinaria extremadamente complicada y artificial con un mínimo de dinero metálico como base real, y provoca su interrupción por la más mínima causa.
De este modo el crédito, muy lejos de ser un medio para erradicar o al menos suavizar las crisis, es, por el contrario, un factor de generación particularmente importante. Y eso tampoco puede ser de otro modo. La función específica del crédito (dicho de manera muy general) no es otra que desterrar lo que quede de sólido en todas las relaciones capitalistas y dotar a todo de la mayor flexibilidad posible, haciendo que todas las fuerzas capitalistas sean extensibles, relativas y sensibles en grado sumo. Es evidente que con ello las crisis, que no son otra cosa más que el choque periódico de las fuerzas antagónicas de la economía capitalista, solo pueden aliviarse o agudizarse.