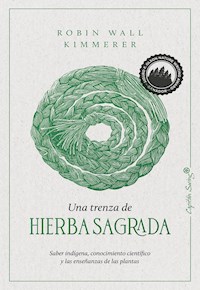Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Viviendo en los límites de nuestra percepción ordinaria, los musgos son un elemento común, pero en gran medida desapercibido del mundo natural. 'Reserva de musgo' es una hermosa mezcla de ciencia y reflexión personal que invita a los lectores a explorar y aprender de la vida elegantemente sencilla de los musgos. En esta serie de ensayos personales relacionados, Robin Wall Kimmerer lleva a lectores generales y científicos por igual a comprender cómo viven los musgos y cómo sus vidas se entrelazan con las de innumerables seres. Kimmerer explica la biología de los musgos con claridad y arte, al tiempo que reflexiona sobre lo que estos fascinantes organismos tienen que enseñarnos. Basándose en sus diversas experiencias como científica, madre, profesora y escritora de ascendencia indígena americana, Kimmerer explica las historias de los musgos en términos científicos, así como en el marco de las formas de conocimiento indígenas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
Ver la vida
del color del musgo
La primera experiencia «científica» (¿o fue religiosa?) que recuerdo tuvo lugar en clase de preescolar, en el viejo Grange Hall. Cuando los copos de nieve empezaron a caer, cautivadores, todos corrimos a pegar la nariz contra el cristal helado de las ventanas. La maestra, la señorita Hopkins, fue lo suficientemente sensata como para no frenar la emoción de unos niños de cinco años ante su primera nevada. Salimos al exterior, con botas y mitones, y nos reunimos en torno a ella. Sacó una lupa de las profundidades del bolsillo del abrigo. Nunca olvidaré la manera en que, en la lente de diez aumentos, los copos de nieve se esparcían por la manga de lana del abrigo azul marino, como estrellas en el cielo de medianoche. Su complejidad y detallismo me resultaron insólitos. ¿Cómo podía algo tan pequeño, tan corriente como la nieve, poseer una belleza tan perfecta? Era incapaz de apartar la mirada y aún hoy recuerdo la sensación de misterio y posibilidad que acompañó a esa imagen. Fue la primera vez, pero no la última, que tuve la sensación de que en el mundo había mucho más de lo que se mostraba a simple vista: contemplaba la nieve posarse suavemente sobre ramas y tejados con la certeza inédita de que esa blancura estaba formada por un universo de cristales estrellados. Maravillada, me pareció que atesoraba un conocimiento secreto de la nieve. La lupa y el copo fueron para mí un despertar, el comienzo de la visión: el momento en el que entreví que el mundo, espléndido ya, se volvía aún más hermoso cuando lo observamos de cerca.
Aprender a contemplar los musgos tiene mucho que ver con ese recuerdo. En los límites de la percepción ordinaria hay otro nivel de belleza. Allí se encuentran hojas tan diminutas y perfectamente ordenadas como un copo de nieve, vidas complejas y hermosas que pasan desapercibidas. En realidad, solo hace falta prestar atención, saber mirar. He comprobado que el musgo es un medio para trabar intimidad con el territorio, una suerte de conocimiento secreto del bosque. Este libro es una invitación a adentrarse en él.
Tres décadas después de mi primer contacto con los musgos, llevo casi siempre al cuello una lupa de mano. El cordón se entrelaza con la correa de cuero de la bolsa medicinal, tanto metafóricamente como en la realidad. Mis conocimientos botánicos proceden de fuentes diversas: las propias plantas, una educación científica, la afinidad intuitiva hacia los saberes tradicionales de mis antepasados: el legado potawatomi. Consideré a las plantas mis maestras mucho antes de que la universidad me enseñara sus nombres científicos. Allí se entrelazaron los dos enfoques posibles para acercarse a ellas, sujeto y objeto, espíritu y materia, como el cordón y la correa alrededor del cuello. La botánica que estudié en la facultad arrostró los saberes tradicionales a los márgenes y la escritura de este libro me ha permitido recuperarlos, devolver esa forma de conocimiento al lugar que le corresponde.
Nuestros relatos sobre el pasado remoto nos hablan de un lenguaje común compartido por la totalidad de las criaturas: los zorzales, los árboles, los musgos, los humanos. Hace mucho que olvidamos ese idioma. Por eso, para conocer las historias del resto de seres, tenemos que mirar, observar su forma de vivir. He querido contar la historia de los musgos, revelar la perspectiva de una especie distinta a la nuestra, pues sus voces apenas se oyen y tenemos mucho que aprender de ellos. Poseen mensajes importantes que han de ser escuchados. La científica que llevo dentro deseaba conocer la vida de los musgos y la ciencia constituía un instrumento esencial para contar esa historia, pero no suficiente. En la historia de los musgos han de aparecer también las imbricaciones. Nos tratamos desde hace mucho, ellos y yo. Al contar su historia, he llegado a ver el mundo del color del musgo.
Según la sabiduría indígena, una cosa no puede comprenderse hasta que no la conocemos con los cuatro elementos de nuestro ser: mente, cuerpo, emoción y espíritu. El saber científico únicamente confía en la información empírica del mundo, recopilada por el cuerpo e interpretada por la mente. Para contar la historia de los musgos, necesito ambos enfoques, el objetivo y el subjetivo. Estos ensayos dan voz deliberadamente a ambas formas de conocimiento, permitiendo que la materia y el espíritu caminen de la mano y en armonía. Permitiéndoles, incluso, bailar juntos.
Las piedras en círculo
Hace casi veinte años —la mayor parte de mi vida, parece— que recorro descalza este camino, de noche, la tierra presionando contra el arco del pie. Suelo venir sin linterna y dejar que, en la oscuridad de las montañas de Adirondack, el camino me guíe a casa. Cuando tocan el suelo, mis pies se comportan como dedos sobre el piano, recorriendo de memoria las teclas de una antigua y hermosa canción, de acículas de pino y arena. No me hace falta pensar para pisar con cuidado la gran raíz, junto al arce azucarero, donde las culebras rayadas reposan al sol cada mañana. Me golpeé el dedo del pie en una ocasión, por eso me acuerdo. Al pie de la colina, donde la escorrentía del agua de lluvia desdibuja el camino, me desvío para dar algunos pasos entre los helechos, evitando las piedras afiladas. El camino se eleva sobre unos salientes de granito pulido, en los que noto las reservas del calor del día. El resto es sencillo, arena y hierba. Paso junto al lugar en el que mi hija Larkin descubrió un nido de avispas a los seis años, y la arboleda de arces de Pensilvania donde una vez encontramos una familia entera de crías de autillos, en línea sobre una rama, completamente dormidas. Giro entonces hacia mi cabaña, justo en el lugar en que empiezo a oír el goteo del manantial, a oler la humedad, a sentir cómo sube entre los dedos de mis pies.
La primera vez que vine fue en la universidad, en una excursión obligatoria de biología de campo a la Estación Biológica de Cranberry Lake. Fue también la primera vez que estudié los musgos, siguiendo al doctor Ketchledge por el bosque. En aquella época, los observábamos con la ayuda de una lupa de mano común, el modelo de estudiante de Ward’s Student que había en el cuarto de materiales y que me colgaba al cuello con una cuerda sucia. Supe que el tema me apasionaba cuando, tras terminar el curso, gasté los escasos ahorros de que disponía en una lupa profesional Bausch & Lomb como la del profesor.
Aún la conservo. La llevo, colgada con un cordón rojo, cuando salgo con los estudiantes por los caminos del lago Cranberry, al que regresé para unirme al cuerpo docente de la Estación Biológica y, posteriormente, ser su directora. En todo este tiempo, los musgos no han cambiado tanto como yo. La mancha de Pogonatum que Ketch nos enseñaba junto al Tower Trail sigue ahí. Cada verano me detengo para observarla de cerca y me maravillo ante su longevidad.
Desde hace algunos veranos, he investigado las grandes rocas para aprender todo lo posible sobre los procesos de formación de las comunidades. Observo el modo en que las especies de musgo se agrupan en los peñascos. Cada roca se encuentra separada de las demás, como islas desiertas en un grandioso mar de bosque. Los musgos son sus únicos habitantes. Nos preguntamos por qué pueden coexistir sin dificultad diez o más especies de musgo en una misma roca, mientras que el bloque siguiente, de apariencia idéntica, está dominado por una única especie, con una existencia aislada de los demás. ¿Cuáles son las condiciones que fomentan la diversidad dentro de las comunidades, frente al aislamiento de los individuos? Si ya es una cuestión compleja en el caso de los musgos, aún lo es más para los humanos. Al final del verano, deberíamos contar con una pequeña publicación, nuestra contribución académica a la verdad sobre rocas y musgos.
Hay bloques glaciares dispersos por toda la cordillera de Adirondack, rocas graníticas redondeadas y pulidas que el hielo dejó atrás hace diez mil años. Los musgos que los cubren le dan al bosque una apariencia primitiva, pero sé hasta qué punto ha cambiado el escenario a su alrededor, desde el día en que quedaron varados en la llanura árida del abanico fluvoglaciar hasta la actualidad, rodeados por frondosos bosques de arces.
La mayoría de esos bloques nos llegan a la altura del hombro. Otros son demasiado grandes y necesitamos una escalera para estudiarlos por todas sus caras. Los alumnos y yo medimos el contorno con la cinta métrica. Analizamos la luz y el pH, recogemos información sobre el número de grietas y la profundidad de la fina capa de humus. Hacemos un catálogo minucioso de la posición de cada especie de musgo, pronunciando en voz alta sus nombres. Dicranum scoparium. Plagiothecium denticulatum. Son difíciles de retener y los estudiantes me piden términos más cortos, pero no es habitual que los musgos tengan nombres comunes, pues nadie se ha molestado en ponérselos. Solo poseen nombres científicos, asignados con formalismo jurídico según el protocolo que estableciera el gran taxonomista de plantas Carolus Linnaeus. Hasta su mismo nombre, Carl Linne, el que le diera su madre sueca, se ha latinizado en aras de la ciencia.
En los alrededores, un buen número de rocas cuentan con un nombre propio, y la gente las utiliza como puntos de referencia para orientarse en el lago: Chair Rock, Gull Rock, Burnt Rock, Elephant Rock, Sliding Rock. Cada nombre convoca las historias del lugar, conectando pasado y presente al ser pronunciado. Mis hijas, que crecieron creyendo que todas las rocas tenían nombre, han seguido bautizando a las suyas: Bread Rock, Cheese Rock, Whale Rock, Reading Rock, Diving Rock.[1]
Los nombres que les damos a las rocas y a otros seres dependen de nuestra perspectiva, de si hablamos desde dentro o desde fuera del círculo. El nombre en nuestros labios revela aquello que sabemos de los demás, de ahí los apelativos cariñosos secretos con que nos dirigimos a aquellos que amamos. Los nombres con que nos referimos a nosotros mismos son un instrumento de autodeterminación, una forma de declararnos territorio soberano. Fuera del círculo, los términos científicos de los musgos pueden ser suficientes, pero no dentro del círculo. ¿Por qué nombre se conocen a sí mismos?
Uno de los atractivos de la Estación Biológica es que no cambia demasiado de un verano al otro. Cada junio nos espera idéntica, como una camisa de franela gastada que aún huele al humo de las hogueras del verano anterior. Es la roca madre de nuestras vidas, nuestro verdadero hogar, una constante entre tantos cambios. No ha habido un verano en el que las parulas no anidaran en las píceas que hay cerca del comedor. A mediados de julio, antes de que los arándanos maduren, un oso se dedica a recorrer el campamento, hambriento. Veinte minutos después del crepúsculo, los castores nadan puntuales frente al muelle delantero y la bruma matinal siempre dura un poco más en el collado al sur de Bear Mountain. Oh, a veces las cosas cambian. En los inviernos más duros, el hielo puede desplazar la madera arrastrada por la corriente. En una ocasión, un viejo tronco plateado, con una rama que recuerda al cuello de una garza, apareció a veinte metros de donde se encontraba, hacia la bahía. Y hubo un verano en que los chupasavias tuvieron que anidar en un árbol diferente, pues un vendaval había arrancado la copa podrida de un viejo álamo. No obstante, hasta los cambios provocan patrones familiares: las marcas onduladas en la arena, la forma en que el lago puede pasar de una calma inmóvil a agitarse en olas de un metro, el sonido que hacen las hojas de los álamos algunas horas antes de que empiece a llover, la manera en que la textura de las nubes vespertinas predice los vientos del día siguiente. Encuentro fuerza y consuelo en esta intimidad física con la tierra, la sensación de conocer los nombres de las rocas, la sensación de conocer mi lugar en el mundo. Sobre esta orilla salvaje, mi paisaje interior es un reflejo casi perfecto del mundo exterior.
Por eso, hoy me he detenido en seco, atónita ante lo que veía. Estaba en un camino que conocía a la perfección, a pocos kilómetros de mi cabaña siguiendo la orilla del lago. Desorientada, he recuperado el aliento y he mirado en todas direcciones para asegurarme de que seguía en la misma senda y no me había adentrado en alguna dimensión desconocida, donde las cosas no son lo que parecen. He recorrido este sendero más veces de las que puedo recordar y, sin embargo, ha sido la primera vez que las veía: un apilamiento circular de cinco rocas, cada una del tamaño de un autobús escolar, cuyas curvaturas encajaban en las de las demás como una pareja que llevara muchos años casada en los brazos del otro. El glaciar debió de colocarlas en esta amorosa disposición antes de partir. Rodeo la formación, en silencio, acariciando el musgo con los dedos.
Hay una oquedad en el costado este, la oscuridad de una cueva entre las rocas. Por algún motivo, sabía que estaría ahí. Esta puerta, que nunca había visto, me resulta extrañamente familiar. Mi familia procede del Clan del Oso de los potawatomis. El Oso es el poseedor de los saberes curativos y guarda una relación especial con las plantas. Es aquel que las llama por su nombre, quien conoce sus historias. Acudimos a él en busca de visión, para descubrir la tarea que nos es dada. Tengo la impresión de que yo misma voy tras un Oso.
El territorio mismo parece mantenerse alerta, cada detalle resaltando con una nitidez poco natural. Me hallo en una isla de quietud irreal en la que el tiempo resulta tan pesado como las rocas. Aun así, cuando sacudo la cabeza y presto atención, puedo distinguir el zumbido familiar de las olas en la orilla y la cháchara de los colirrojos sobre mi cabeza. A cuatro patas, la gruta me atrae hacia la oscuridad del interior, bajo toneladas de roca, como si entrara en la madriguera de un oso. Me arrastro, sintiendo las paredes rugosas de la roca contra los brazos. La luz del exterior desaparece tras de mí al primer giro. Respiro un aire fresco, en el que no hay rastro de oso alguno, solo un suelo suave y el aroma del granito. Lo palpo con los dedos y continúo avanzando, no sé muy bien por qué. El suelo de la cueva se inclina hacia abajo, seco y arenoso como si las lluvias nunca se adentraran hasta tales profundidades. Poco después, al volver otro recodo, el túnel comienza a ascender. Distingo la luz verde del bosque, así que sigo adelante. Tengo la impresión de haberme arrastrado por un túnel bajo las rocas, que voy a salir en el bosque, al otro lado. Me retuerzo para salir y descubro que no estoy en el bosque, sino en una pequeña pradera cubierta de hierba, un círculo delimitado por los muros de las piedras. Es un habitáculo, una estancia llena de luz como un ojo redondo que mirase hacia el azul del cielo. Las castillejas han florecido y el aroma a heno de los helechos se extiende desde el borde de las piedras erguidas. Estoy dentro del círculo. No hay más entrada que el paso por el que he venido: tengo la impresión también de que se cierra detrás de mí. No distingo la apertura al mirar alrededor. Tengo miedo, hasta que huelo el aroma cálido de la hierba bajo el sol. El musgo rebosa en las paredes. Se hace extraño oír aún el canto de los colirrojos en los árboles, al otro lado de las paredes de musgo que me rodean, en un universo que se desvanece como un espejismo.
Dentro del círculo, me encuentro más allá de todo pensamiento, de todo sentimiento. No alcanzo a entenderlo. Las rocas están cargadas de propósito, una presencia profunda que atrae vida. Es un lugar de poder, donde los intercambios de energía vibran con longitud de onda larga. Sostenida bajo la mirada de las rocas, mi presencia es reconocida.
Las rocas, dueñas de la lentitud y de la fuerza, se rinden, sin embargo, al leve aliento verde del musgo, tan poderoso como un glaciar, que erosiona su superficie y las devuelve, grano a grano, a su condición de arena. Entre musgos y rocas tiene lugar una conversación muy antigua; poesía, sin duda. Una conversación que trata de la luz y de la sombra y de la deriva de los continentes. Es lo que se ha llamado la «dialéctica del musgo en la piedra: una interrelación de inmensidad y menudencia, de pasado y presente, de suavidad y dureza, de quietud y vitalidad, yin y yang».[2] En este lugar conviven lo material y lo espiritual.
Puede que las comunidades de musgo resulten misteriosas para los científicos, pero entre ellas se conocen bien. Compañeros íntimos, los musgos conocen también los contornos de las rocas. Recuerdan la senda del agua de lluvia entre las grietas igual que yo recuerdo el camino hasta mi cabaña. En el interior del círculo, sé que los musgos poseen sus propios nombres, nombres que ya les pertenecían mucho antes de Linnaeus, el nombrador latinizado. El tiempo no se detiene.
No sé si paso minutos u horas en tal desconcierto, perdiendo la noción de mi propia existencia. Solo había roca y musgo. Musgo y roca. Como si alguien posara una mano amable sobre mi hombro, vuelvo en mí y miro alrededor. El trance se rompe. Vuelvo a oír los colirrojos que cantan sobre mi cabeza. Las paredes que me rodean brillan radiantes con musgos de toda clase, y vuelvo a verlos como si fuera la primera vez. El verde y el gris, lo viejo y lo nuevo, aquí y ahora, juntos durante este intervalo entre glaciares. Mis ancestros sabían que las rocas guardan las historias de la Tierra. Por un instante, fui capaz de oírlas.
Mis pensamientos resultan ruidosos en este lugar, un molesto zumbido que interfiere en la lenta conversación de las piedras. La puerta en el muro ha reaparecido y el tiempo vuelve a ponerse en marcha. El círculo de piedras se abrió para mí, se me concedió ese don y ahora veo las cosas de otra manera, tanto desde dentro del círculo como desde fuera. Un don también es una responsabilidad. No tenía ningún deseo de nombrar los musgos del lugar, de asignarles los epítetos de Linneo. Creo que mi tarea es otra: la de transmitir el mensaje de que los musgos poseen sus propios nombres. Su propia manera de estar en el mundo, que no puede contarse solo a través de los datos. Me hacen recordar que hay misterios para los que una cinta de medir carece de sentido, preguntas y respuestas que no tienen cabida en la verdad de roca y musgo.
Salir del túnel resulta más sencillo. Esta vez, sé a dónde voy. Vuelvo la vista atrás, hacia las piedras, al pisar el sendero que me lleva a casa. Es un Oso lo que persigo.
[1]En castellano, las habrían llamado «roca del pan», «roca del queso», «roca ballena», «roca de leer», «roca de tirarse al agua». Y los nombres de las rocas que han pasado de generación en generación podrían traducirse como: «roca sillón», «roca gaviota», «roca quemada», «roca elefante», «roca resbaladiza». (N. del T.).
[2]Schenk, G., Moss Gardening, 1999.
Aprender a ver
Después de cuatro horas a diez mil metros de altura sucumbo por fin al estupor del vuelo transcontinental. Entre despegue y aterrizaje, los pasajeros nos encontramos en una animación suspendida, una pausa entre capítulos de nuestras vidas. Al mirar por la ventana, el paisaje bajo el sol no es más que una proyección plana, donde las cordilleras montañosas se convierten en meras arrugas en la piel continental. Otras historias suceden ahí abajo, ajenas a nuestro paso. Las moras maduran al sol de agosto; una mujer prepara su maleta y duda al cruzar la puerta; una carta se abre y una fotografía inesperada se desliza entre las hojas. Sin embargo, vamos demasiado rápido y demasiado lejos; salvo la nuestra, todas las historias se nos escapan. Apartamos la vista de la ventana y desaparecen en el mapa bidimensional a nuestros pies, verde y marrón. Como una trucha que se acerca a la orilla y se esfuma bajo un saliente mientras tú, atónita, te preguntas si de verdad estaba ahí o si la habías soñado.
Me pongo las gafas de leer, recién compradas y aún frustrantes, señal de los problemas oculares de la madurez. Las palabras en la página flotan, enfocadas y desenfocadas. ¿Cómo es posible que ya no vea lo que una vez me resultó tan nítido? Ese esfuerzo inútil por distinguir lo que hay delante de mis ojos me recuerda al primer viaje que hice a la selva amazónica. A la paciencia con que los guías indígenas nos señalaban la iguana que descansaba en una rama o el tucán que nos observaba entre las hojas. Lo que resultaba obvio para su mirar experto era casi invisible para los demás. Sin práctica, no conseguíamos interpretar ese patrón de luces y sombras como una «iguana», pese a que la teníamos delante.
Pobres humanos miopes, que no tenemos el don para la visión a gran distancia de las aves rapaces ni la capacidad de visión panorámica de la mosca común. Sin embargo, gracias a nuestros grandes cerebros, al menos somos conscientes de nuestras limitaciones. Con un grado de humildad poco habitual en nuestra especie, reconocemos que hay muchas cosas que no podemos ver y fabricamos instrumentos asombrosos que nos permiten observar el mundo. Imágenes satelitales infrarrojas, telescopios ópticos y el telescopio espacial Hubble traen la inmensidad a nuestra esfera de visión. Los microscopios electrónicos nos permiten recorrer el remoto universo de nuestras propias células. No obstante, en el nivel intermedio, nuestros sentidos resultan torpes. La tecnología más sofisticada nos da acceso a lo que está más allá de nosotros, pero a menudo estamos ciegos a la miríada de asombrosas dimensiones que tenemos a simple vista. Creemos ver, pero solo rascamos la superficie. Nuestra agudeza a escala intermedia es vulgar, pero no tanto por los defectos de los ojos como por las inclinaciones de la mente. ¿Acaso la potencia de nuestras invenciones nos ha llevado a desconfiar del ojo humano? ¿O hemos llegado a menospreciar aquello cuya percepción no requiere el empleo de tecnología, sino tiempo y paciencia? Por sí sola, la atención puede competir con la lente de aumento más potente.
Recuerdo la primera vez que divisé el Pacífico Norte, desde la playa de Rialto, en la península Olímpica. Como botánica de interior, anhelaba esa primera imagen del océano y estiraba el cuello en cada curva de la sinuosa pista de tierra. Llegamos envueltos en una niebla densa y gris que colgaba de los árboles y me empapaba el pelo. Si el cielo hubiera estado despejado, habríamos hallado lo que esperábamos, y nada más: una costa rocosa, bosques frondosos y la amplia extensión del mar. Pero el aire era opaco ese día y el telón de fondo de las elevaciones litorales solo se hizo visible cuando las copas de las píceas de Sitka emergieron entre las nubes. Lo único que delataba la presencia del océano eran los profundos rugidos del oleaje, más allá de las pozas de marea, a lo lejos. Resultaba extraño comprobar cómo, al borde de tal inmensidad, el mundo se volvía pequeño: la niebla velaba todo salvo lo que se encontraba a media distancia. Todo mi deseo acumulado de contemplar la vista desde la costa se dirigió a lo que sí podía ver, la playa y las pozas de marea que nos rodeaban.
Deambulamos por la grisura y no tardamos en perdernos de vista; mis amigos desaparecieron como fantasmas a los pocos pasos. No nos unía más que el tejido de nuestras voces, exclamando al descubrir un guijarro perfecto o la concha intacta de una navaja del Pacífico. Había estudiado atentamente las guías de campo antes de ir y sabía que «deberíamos» encontrar estrellas de mar en las pozas de marea. Nunca lo había hecho. Hasta el momento, solo había visto una estrella de mar en clase de biología, disecada, y ansiaba contemplarlas en el lugar al que pertenecían. Busqué entre mejillones y lapas, pero no encontré ninguna. Las pozas estaban plagadas de percebes y algas de apariencia exótica, anémonas y chitones, que sin duda satisfarían la curiosidad de un explorador novato, pero no había rastro de estrellas de mar. Caminando de una roca a otra, me llevé al bolsillo fragmentos de conchas de mejillón del color de la luna y trozos diminutos de madera, esculpidos por el mar, mientras seguía buscando. Las estrellas de mar no aparecían. Decepcionada, me erguí sobre las pozas para calmar la rigidez que me asaltaba la espalda y, de repente, distinguí una. Adherida a una roca, de un naranja brillante, delante de mis ojos. Entonces, fue como si se levantara un telón y empecé a descubrirlas por todas partes. Como estrellas que se revelaran en un cielo de verano, una a una, al anochecer. Estrellas naranjas en las grietas de una roca negra, estrellas con manchas de color burdeos estirando los brazos, estrellas moradas recogidas como una familia que se abraza para protegerse del frío. Una cascada de descubrimientos, lo invisible hecho visible de improviso.
Un anciano cheyenne me contó una vez que la mejor forma de encontrar algo es no salir a buscarlo. Para una científica, no es una idea fácil de aceptar. Recomendaba prestar atención a aquello que apenas vemos de refilón, mantenerse abierto a las posibilidades. Así se nos mostrará lo que buscamos. La súbita revelación de aquello a lo que poco antes estaba ciega me resulta una experiencia sublime. Cuando recuerdo tales momentos, siento una ola expansiva que me recorre. Los límites entre mi mundo y el mundo del resto de criaturas retroceden con claridad repentina. Es una experiencia que conjuga la humildad y el júbilo.
Esa sensación de conciencia visual repentina la produce, en parte, la formación de una «imagen de búsqueda» en el cerebro. En un paisaje visual complejo, el cerebro registra inicialmente toda la información que le llega, sin evaluación crítica. Cinco brazos naranjas en forma de estrella, roca negra y lisa, luz y sombra. El cerebro no interpreta inmediatamente los datos para transmitir su significado a la mente consciente. Solo cuando el patrón se repite y recibimos la respuesta de la mente consciente sabemos lo que estamos viendo. Es el mismo proceso por el que los animales se vuelven hábiles detectores de sus presas al diferenciar patrones visuales complejos e interpretarlos como una configuración particular que significa alimento. Por ejemplo, algunas reinitas se convierten en grandes depredadoras cuando cierta oruga alcanza números epidémicos, lo suficientemente abundante como para producir una imagen de búsqueda en el cerebro del pájaro. Sin embargo, estos mismos insectos pueden pasar inadvertidos cuando su población es menor. Las secuencias neuronales que permiten procesar lo que vemos han de entrenarse mediante la experiencia. Las sinapsis se activan y las estrellas aparecen. Lo invisible resulta inmediatamente evidente.
Si nos situamos al nivel del musgo, la perspectiva de un humano de metro ochenta caminando por un bosque no es muy distinta a la que se tiene en un vuelo a diez mil metros sobre el continente. Todo un reino natural pasa desapercibido cuando estamos a tanta distancia del suelo, de camino a otro sitio. Nos lo cruzamos cada día, sin verlo. Los musgos y otros seres vivos de menor tamaño nos invitan a instalarnos durante un tiempo en los límites de la percepción ordinaria. Lo único que nos piden es prestar atención. Mirar de cierta forma permite que un mundo nuevo se nos revele.
Mi exmarido solía mofarse de mi pasión por los musgos, y me provocaba diciendo que no eran más que elementos decorativos. Él veía los musgos como el atrezo del bosque, recursos para crear ambiente en sus fotografías de árboles. Lo cierto es que una alfombra de musgo produce una brillante luz verde, pero al llevar la lente sobre el propio musgo, cuando dejamos que el borrón verde cobre nitidez, asistimos a la revelación de una dimensión inédita. Ese decorado, que a primera vista parecía un tejido uniforme, es en realidad un complejo tapiz, una superficie brocada de patrones extremadamente ricos. El «musgo» son muchos musgos diferentes, de formas muy distintas. Hay hojas como helechos en miniaturas, tramas de pluma de avestruz, mechones como el pelo sedoso de un bebé. Cada vez que me encuentro junto a un tronco cubierto de musgo pienso que estoy entrando en una maravillosa tienda de tejidos. En las ventanas rebosan texturas y ricos colores que te invitan a inspeccionar de cerca los rollos de tela dispuestos alrededor. Puedes pasar los dedos sobre una cortina sedosa de Plagiothecium y palpar el brocado lustroso de Brotherella. Hay penachos oscuros y lanudos de Dicranum, sábanas doradas de Brachythecium y cintas brillantes de Mnium. El yardaje de tweed pardo de Callicladium se encuentra entreverado por los hilos dorados de Campylium. Alejarse apresuradamente, sin prestar atención, es como ir hablando por el móvil y pasar de largo ante la Mona Lisa.
Al acercarnos más al tapete de luz verde y sombra, se nos muestran árboles frondosos con ramas diminutas y troncos robustos, por cuyo dosel se filtran las gotas de lluvia y deambulan ácaros planos. La arquitectura del bosque que los rodea se replica en esta alfombra de musgo, el bosque de abetos y el bosque de musgo se reflejan mutuamente. Cuando dejamos que nuestra percepción se sitúe en la escala de una gota de rocío, lo que se vuelve un trasfondo borroso es el paisaje boscoso, mero escenario para el inconfundible microcosmo del musgo.
Aprender a ver musgos se asemeja más a escuchar que a mirar. Un vistazo rápido no sirve de nada. Esforzarse para oír una voz lejana o distinguir un matiz en el subtexto mudo de una conversación requiere atención, filtrar el resto de ruidos, reconocer la música. Los musgos no son como el hilo musical de los edificios: son los hilos entrelazados de un cuarteto de Beethoven. Puedes observarlos igual que escuchas el agua que discurre sobre las rocas, inmerso en ellos. El rumor calmante de un arroyo posee muchas voces, igual que el verde tranquilizador de los musgos. Freeman House habla de los sonidos del arroyo; está el del agitado vuelco con que el agua cabalga sobre sí misma, su batir contra las rocas. Ahí, con cuidado y silencio, pueden percibirse los tonos individuales de la fuga del arroyo. El agua que se escurre sobre un peñasco, las octavas sobre el rumor profundo de los guijarros que se entrechocan, el borboteo del canal vertiéndose entre las rocas, las notas de campana de una cascada en una poza. Lo mismo sucede al observar los musgos. Cuando nos detenemos y nos acercamos, vemos cómo salen a la luz los patrones, emergiendo a la superficie entre los hilos enmarañados del tapiz. Esos hilos son, a la vez, distintos del todo y parte del todo.
Conocer la geometría fractal de cada copo de nieve hace que el paisaje invernal resulte aún más asombroso. Conocer los musgos enriquece nuestro conocimiento del mundo. Percibo ese cambio al observar a mis estudiantes de briología, que aprenden a ver el bosque de una forma nueva.
Todos los veranos doy clases de briología. Les muestro los musgos entre los árboles, los comparto con ellos. Los primeros días son una aventura. Los alumnos comienzan a distinguir un musgo de otro, al principio a simple vista y más tarde con una lupa. Me siento como la comadrona de su despertar, cuando se dan cuenta de que una roca no está cubierta de «musgo», sino de veinte especies de musgo, cada una con su propia historia.
Me gusta oírlos hablar, en el campo y en el laboratorio. Día tras día, su vocabulario se expande y se refieren a los brotes verdes, orgullosos, como «gametófitos» y a las cositas marrones que hay sobre el musgo como «esporofitos». Los musgos que crecen en vertical, copetudos, se vuelven «acrocarpos», y las hojas horizontales son «pleurocarpos». Tener términos que los designan hace que las diferencias entre ellos resulten más obvias. Se puede ver con más claridad cuando hay palabras a nuestra disposición. Encontrar esas palabras es otro paso más en el proceso de aprender a ver.
Otra dimensión y otro vocabulario se abren cuando los estudiantes empiezan a observar los musgos bajo el microscopio. Tras el arduo trabajo de diseccionar cada hoja, las colocan en una lámina de cristal, donde las examinan detenidamente. Bajo la lente de veinte aumentos, la superficie de las hojas resulta muy hermosa, escultural. La luz que brilla entre las células ilumina la elegancia de sus formas. Se pierde la noción del tiempo al explorar estos lugares, como cuando recorremos una galería de arte llena de colores y figuras inesperadas. A veces, tras una hora, levanto la vista del microscopio y es la sencillez del mundo cotidiano, sus formas predecibles y apagadas, lo que me sorprende.
La claridad en el lenguaje de la descripción microscópica es fascinante. El borde de una hoja no es solo irregular; hay todo un glosario de términos específicos para describirla: «dentada» cuando tiene dientes gruesos y grandes, «serrada» cuando se parece a la hoja de una sierra, «serrulada» si los dientes son finos y regulares, «ciliada» cuando tiene flecos en el borde. Decimos que una hoja plegada como un acordeón es «plisada», y «complanada» cuando se aplana como si estuviera entre las páginas de un libro. Cada aspecto de la arquitectura del musgo tiene su propio nombre. Los alumnos intercambian esas palabras como el idioma secreto de una fraternidad, y yo observo cómo crece el vínculo entre ellos. Poseer las palabras genera también una intimidad con la planta, que nos habla de una observación atenta. Incluso las superficies de cada célula poseen sus propios descriptores: «mamilosa» cuando se hincha en forma de mama, «papilosa» cuando posee un pequeño bulto, y «pluripapilosa» cuando hay tantos bultos que parece sufrir de varicela. Aunque parecían tecnicismos esotéricos en un principio, las palabras han cobrado vida para ellos. ¿Qué mejor nombre para un brote redondo y grueso, cargado de agua, que «julaceo»?
Los musgos son tan desconocidos para el público general que solo unos pocos cuentan con nombres comunes. La mayoría se conocen únicamente por el nombre científico en latín, lo que disuade a la mayoría de aquellos que se proponen identificarlos. A mí me gustan los nombres científicos justamente porque son tan bellos y complejos como las propias plantas que designan. Date el gusto de pronunciar las palabras, rítmicas y musicales, deja que broten de tu lengua: Dolicathecia striatella, Thuidium delicatulum, Barbula fallax.
Para identificar los musgos, sin embargo, no hace falta conocer sus nombres científicos. Los términos latinos con que los llamamos son solo constructos arbitrarios. A menudo, cuando descubro nuevas especies de musgo que aún no he asociado con su nombre oficial, le doy uno que para mí tenga sentido. Terciopelo verde, punta rizada o tallo rojo. La palabra es inmaterial. Lo que me parece importante es reconocerlos, concederle su individualidad. En la tradición indígena, todas las criaturas se reconocen como personas no humanas y todas ellas tienen sus propios nombres. Es una señal de respeto llamar a una criatura por su nombre, y una falta de respeto ignorarlo. Las palabras y los nombres son la forma en que los humanos construimos las relaciones, no solo entre nosotros, también con las plantas.
Con frecuencia, la palabra musgo se aplica también a plantas que no lo son. El «musgo» de los renos es un liquen, el «musgo» español[3] es una planta con flores, el «musgo» marino es un alga y lo que en inglés se conoce como club moss, o«musgo de garrote» es una planta Lycophyta. Entonces, ¿qué es un musgo? Un musgo de verdad, o briofita, es la más primitiva de las plantas terrestres. A menudo se los describe por aquello de lo que carecen, en contraposición al resto de plantas vasculares. No tienen flores, frutos ni semillas, y carecen de raíces. Tampoco tienen sistema vascular, ni xilema o floema interiores para transportar el agua. Son las plantas más simples y, en su simplicidad, las más elegantes. Con solo unos pocos componentes rudimentarios —tallo y hoja—, la evolución ha producido unas veintidós mil especies de musgos en todo el mundo. Cada una de ellas es la variación de un tema, una creación única diseñada para sobrevivir en nichos diminutos de, en la práctica, cualquier ecosistema.
La observación de los musgos contribuye a que el conocimiento del bosque sea más profundo e íntimo. Caminar entre los árboles y distinguir la presencia de una especie concreta a cincuenta pasos solo por el color me permite vincularme de manera intensa con este lugar. Un cierto matiz de verde revela, por la forma en que captura la luz, la identidad del musgo, igual que reconocemos el andar de un amigo antes de verle la cara. Del mismo modo que diferenciamos la voz de un ser querido en el tumulto de una habitación ruidosa, o identificamos la sonrisa de nuestro hijo en un mar de rostros, el vínculo íntimo nos permite reconocer a los demás en un mundo demasiado anónimo. Esa sensación de conexión surge de una clase de discriminación especial, una imagen de búsqueda que se construye tras mucho tiempo observando y escuchando. Allí donde la agudeza visual no es suficiente, el conocimiento íntimo nos ofrece una manera distinta de ver.
[3]Tillandsia usneoides, que en castellano se conocecomo barba del hombre viejo. (N. del T.).
Ventajas de ser pequeño:
la vida en la capa límite
La niña que se queja al final de mi brazo me dirige una mirada desaprobatoria, gesto de señora avinagrada. No hay manera de consolar a mi sobrina, que se ha enfadado porque no la dejé cruzar la calle sin darme la mano. Grita a pleno pulmón: «¡No soy demasiado pequeña, quiero ser grande!». Si supiera lo rápido que se va a cumplir ese deseo... De vuelta al coche, donde gimotea por la afrenta de tener que sentarse en el asiento infantil, trato de mantener una conversación razonable con ella y le recuerdo las ventajas de ser pequeña. Puede entrar en el refugio secreto bajo el lilo y esconderse de su hermano. ¿Y las historias en el regazo de la abuela? Imposible convencerla. De camino a casa, se queda dormida aferrada a su nueva cometa, con un mohín obstinado aún en la cara.
Llevé una roca cubierta de musgo a una exposición en su clase de preescolar. Pedí a los niños que me describieran qué era un musgo. No se preocuparon de definir si era animal, vegetal o mineral, lo primero que señalaron fue su rasgo más evidente: los musgos son pequeños. Lo reconocieron enseguida. Es un atributo obvio, pero sus consecuencias para la especie y la manera en que esta habita el mundo resultan enormes.
Los musgos son pequeños porque carecen de sistema de soporte que les permita mantenerse erguidos. En general, las especies más grandes solo se dan en lagos y arroyos, donde el agua puede aguantar su peso. Los árboles se erigen altos y rígidos gracias a su tejido vascular, la red del xilema, células tubulares de paredes gruesas que conducen el agua por el interior de la planta como una tubería de madera. Los musgos son las plantas más primitivas y no tienen tejido vascular. Si fueran más altos, los frágiles tallos no podrían soportar su peso. Además, si midieran unos centímetros más, tampoco podrían hidratarse, al carecer de sistema para transportar agua desde el suelo hasta las hojas superiores.
Ser pequeño, sin embargo, no es ningún fracaso. Biológicamente, el desarrollo de los musgos ha sido exitoso: están presentes en casi todos los ecosistemas de la Tierra y su número de especies se eleva a veintidós mil. Igual que mi sobrina encuentra pequeños lugares en los que esconderse, los musgos han podido sobrevivir en una gran diversidad de microcomunidades, en las que ser grande sería un inconveniente. Entre las grietas de la acera, en las ramas de un roble, en la coraza de un escarabajo o en la repisa de un acantilado, los musgos pueden llenar los espacios vacíos que quedan entre las plantas más grandes. La manera en que se han adaptado a la vida en miniatura es hermosa. Sacan el máximo provecho de su tamaño. Es al expandirse fuera de su órbita cuando corren más peligro.
Los dueños indiscutibles del bosque son los árboles, con esos extensos sistemas radiculares y la extensa sombra que proporcionan sus doseles. Los musgos no pueden igualarlos. Gracias a su tamaño y a la pérdida de hojas en otoño, los árboles siempre vencen en la competición por la luz. Esa es una de las consecuencias de ser pequeño. Los musgos suelen verse obligados a vivir en la sombra, y es ahí donde consiguen desarrollarse. La clorofila de sus hojas es distinta a la de sus homólogos, que acaparan todo el sol, y se han adaptado para absorber las longitudes de onda de la luz que se filtra entre el dosel arbóreo.