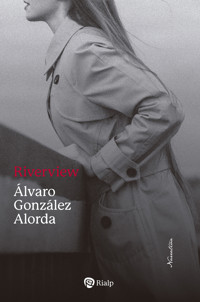
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narraciones y Novelas
- Sprache: Spanisch
"Rica y rota. Retirada prematuramente tras una carrera deslumbrante y encerrada en Riverview, la casa de mis sueños, en el condado de Oxfordshire, pero sin amor, sin amigos y despreferida por mis hijos, que han optado por irse a vivir a San Diego con su padre". Así se describe Sara al intentar rescatar a Andre, su amiga de la infancia en Medellín, a la que dejó de lado cuando empezó a triunfar como alta ejecutiva. Con la franqueza desgarrada con la que solo se habla con una verdadera amiga, Sara recorre su despreocupada vida de estudiante en Madrid y sus años trepidantes en Boston y Londres, hasta descubrir, el último año y en una aldea encantadora de la campiña británica, qué hay realmente en su corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Riverview
Álvaro González Alorda
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2023 by Álvaro González Alorda
© 2023 by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6421-7
ISBN (edición digital): 978-84-321-6422-4
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6423-1
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A mi padre, que emprendió su último vuelo pocas horas después de que yo terminara de escribir esta historia. Y a mi madre, que lo amó con amor verdadero.
Mi querida Andre, me pregunto si se puede perdonar a una amiga que te ignoró durante diez años, a una amiga que no contestó tus llamadas ni respondió tus mensajes, a una amiga que ni siquiera acusó recibo de tus postales. Pero no a una amiga cualquiera, sino a tu amiga del alma, a tu hermana elegida, con quien trepabas a aquel arce frente a tu casa para intercambiar secretos o para entrar en tu habitación por la ventana. A la que prestaste aquel vestido largo, verde agua, estampado con flores, tu preferido, para su fiesta de quince años. Con la que en verano te bañabas de noche en el río, a esas horas que tanto nos gustaban porque los mayores pensaban que estábamos dormidas y no sospechaban que andábamos de fuga. Porque eso fue nuestra infancia, una fuga imperfecta, en la que soñábamos viajes a países lejanos o listábamos cualidades imprescindibles en un novio ideal. Para el que en realidad nunca tuvimos tiempo, porque aquellos chicos no nos entendían, no eran capaces de seguirnos el juego, a nosotras, dos ardillas inquietas saltando sin cesar de rama en rama, a las que el aburrimiento les parecía intolerable y que no dejaban de hablar ni un segundo. Tan intensas éramos que las monjas ya no sabían cómo ubicarnos en el aula, porque siempre encontrábamos la manera de seguir comunicándonos, ya fuese por gestos, dando golpecitos en la mesa o lanzando aviones de papel con mensajes escritos en las alas. Como ese que se posó en la mesa de la hermana Pruna, la más severa, a la que tú dibujaste como a una ballena con cofia, y que nos costó una expulsión de una semana, noticia que recibimos con gozo y para la que, inmediatamente, empezamos a hacer planes. Pero, de pronto, esa misma tarde, sucedió lo de tu madre, el maldito accidente que truncó tu infancia, la nuestra, y te hizo, sin preaviso ni manual de instrucciones, madre de tus hermanos y casi esposa de tu padre. El pobre ya nunca levantó cabeza ni se responsabilizó de nada, que para eso estabas tú, la organizadora, y yo, la inseparable, ayudándote a preparar tamales, a tender la ropa o a tomar la lección a tus hermanos. Y sin darnos cuenta se nos olvidó que éramos niñas y elegimos carrera, tú en Medellín, para seguir cuidando de todos, y yo fuera, primero en México y luego en España, cuanto más lejos, mejor, para escapar de mi familia, para viajar por el mundo, para casarme con quien me diera la gana. Ay, Andre, tú siempre estuviste dispuesta a escuchar, de día o de noche, las aventuras y desventuras de tu amiga multinacional que hoy te llama desde Londres, mañana, desde Berlín y el fin de semana retoma la conversación mientras recorre en bici Copenhague. Pero entonces empecé a conocer a gente influyente, a enredarme, a desatender tus llamadas y mensajes, a despriorizarte con la excusa de que andaba siempre viajando. Por vacaciones, en clase turista, por trabajo, en ejecutiva y, desde que me nombraron presidenta, ya solo en primera clase. Tan boba fui que hasta llegué a creerme importante. Y así se me fueron los años, de comité en comité, de hotel en hotel, con comidas de trabajo en restaurantes maravillosos, con carro de empresa y chófer, con entrenador personal, con un bonus hiperbólico, con una agenda desquiciada. Y, a la vez, tratando de formar una familia, luchando por tener una vida equilibrada, haciendo meditación y yoga, manteniendo la dieta a raya, con una agenda social tan estratégicamente diseñada que no dejaba espacio ni para mi amiga Andre. Hasta que, avergonzada por no haberte contestado tantos mensajes, aproveché un cambio de celular para apartarte de mi vista, de mis notificaciones, como quien guarda en un baúl una muñeca rota.
Pero ahora soy yo quien está rota. Rica y rota. Retirada prematuramente tras una carrera deslumbrante y encerrada en Riverview, la casa de mis sueños, en el condado de Oxfordshire, pero sin amor, sin amigos y despreferida por mis hijos, que han optado por irse a vivir a San Diego con su padre. Ayer fui a llevarlos a Heathrow, y tanto esfuerzo puse en fingir que comprendía su elección que, al llegar a casa, me olvidé de todo, me conecté a una videoconferencia con Morgan, mi asesor financiero en Nueva York, y, al terminar, pasadas las once de la noche, cuando fui a darles un beso, a arroparlos, a sentarme a oírlos respirar dormidos, vi sus camas vacías y me derrumbé, me hundí hasta lo más profundo, lloré sin nadie que me abrazara, tratando de responder preguntas que debí hacerme mucho antes, evaluando si conocí el amor verdadero, si supe ordenar bien mis prioridades.
Anoche me dejé las ventanas abiertas, y hoy la luz me ha despertado muy temprano con una idea fija: escribirte una carta larga para narrarte cómo me ha ido, para intentar recuperarte desaguando mi vergüenza acumulada, contándotelo todo, como cuando en verano nos daba por dormir en el jardín mirando a las estrellas. He dicho escribirte, pero, en realidad, estoy hablándole a una aplicación, a un invento nuevo al que puedes dictarle tus pensamientos o insertarle un vídeo y así va componiendo tu narrativa como se hace hoy, cosiendo retales de vida, para luego enviársela a un ser querido.
Me gusta mi dormitorio. Está en el segundo piso, con orientación al oeste. Por las mañanas me asomo a ver cómo el sol ilumina los prados desde detrás de la casa. Los cultivos de mis vecinos granjeros, adorablemente silenciosos, se derraman poco a poco hasta las arboledas que acompañan al río Támesis, que viene sinuoso y sereno desde Gloucestershire, luego se ensancha presumido en Oxford y en Eton para acoger las competiciones de remo y, poco antes de llegar a Londres, acumula apresurado el imponente caudal que los barcos mercantes necesitan para subir desde el mar del Norte, trayendo mercancías de países lejanos.
Decoré las paredes con papel damasco de un tono gris plata que me da paz y con un mobiliario clásico muy british, algo así como una versión contemporánea de Downton Abbey. Apenas puse cuadros. El techo es alto y daría para una cama con dosel, pero ese recurso decorativo siempre me pareció artificioso, así que preferí dividir la habitación en dos estancias, el dormitorio y mi espacio de trabajo, con una escultura de mármol blanco, una pieza monumental de Atchugarry, un artista uruguayo al que conocí hace años en Punta del Este. Necesitaba un espacio propio para atender videoconferencias, mi refugio nuclear de acceso prohibido a los monstruos. No, no creas que es una casa encantada, me refiero a mis hijos: Oliver, ese bebé encantador y obstinado del que te envié fotos, y su hermano James, una criatura adorable que ha sido capaz de llevar mi amor y mi paciencia al límite.
Pero mejor te los presento en vivo. Mira esta escena que sucedió en la cocina el año pasado, apenas tres semanas después de estrenar Riverview. Así quedó grabada en el circuito de seguridad de la casa:
—¡Maldita sea! ¡No me lo puedo creer! ¡Oliver y James! ¡Bajen inmediatamente! ¿No me han oído? ¡He dicho in-me-dia-ta-men-te!
—Sííí, ya vamos.
—¿Qué pasa, Oliver?, ¿adónde vas?
—Chsss… Ha llegado mamá. ¡Rápido, baja!
—Hola, mami.
—¿¡Cómo que hola, mami!? Míralos, bajando sin prisa, como si tal cosa. ¿¡Quién es el responsable de esto, eh!? ¡Miren cómo han dejado las paredes de la cocina y del comedor!
—En el salón también…
—¿¡Cómo!? ¿¡También el salón!? No me lo puedo creer…
—Eso lo ha hecho James.
—¡Mentira, tú me has ayudado!
—Yo solo te bajé tus rotuladores.
—No, no, no, no… ¡También han pintado en el Banksy! Dios mío. ¿¡Saben cuánto nos ha costado ese cuadro!? No me puede estar pasando esto... ¡María!
—¿Sí, señora Sara?
—¡Tráigame un vaso de agua!
—Sí, señora Sara. Siéntese, por favor, que se va a enfermar.
—¡Y ustedes siéntense ahí, que me van a oír! Acabo de llegar de Shanghái. Ha sido el viaje más frustrante de mi vida. He maldormido las dos últimas noches en un avión. Estoy agotada. ¿Es que no se dan cuenta de lo que han hecho? Llevo años planeando este proyecto. Me he dejado la piel para ganarme el maldito bonus y poder comprar Riverview. Me he pasado todo este tiempo viajando por el mundo, trabajando hasta la extenuación para darles un hogar y una educación de primera, en los mejores colegios. Y he tenido que hacerlo todo sola. He hecho de madre y también de padre, especialmente desde que ese sinvergüenza se marchó con su última aventura…
—Señora Sara, está agotada, tiene que descansar.
—¡No quiero descansar ahora! ¡Ahora quiero una explicación! ¿¡Cómo se les ocurre!? Oliver, usted ya no es un niño. Usted es el hombre en esta casa. Usted tiene una responsabilidad sobre su hermano pequeño. No puede dejarle ejecutar la primera ocurrencia que se le venga a la cabeza.
—Es que pasamos mucho tiempo solos y nos aburrimos.
—¿¡Que se aburren!? ¡Lo que me faltaba por oír! Voy a ponerlos a trabajar en el jardín a las órdenes de Wilson. Mañana mismo empiezan. Y, por cierto, esta noche voy a hibernar sus dispositivos por una semana.
—Pero, mamá...
—¡Por un mes! Y usted, James, explíqueme todo esto. ¿No se da cuenta de lo que ha hecho? ¿No se da cuenta de lo que me ha costado sacarle adelante, de todo el esfuerzo que he tenido que hacer con usted, la educación especial, los profesores particulares, las clases extraordinarias…?
—Mamá…
—¡Oliver, usted cállese!
—No lo lleva puesto.
—¿¡No lleva puesto qué!?
—Que no oye. No lleva el implante.
—¡Suba por el implante de su hermano inmediatamente!
—Mami, no te preocupes, te estoy leyendo los labios.
—¿¡Y se ha enterado de todo!?
—¿Qué es un bonus?
—¡Dios!
—Aquí tiene su agua, señora Sara.
—María, todavía no entiendo cómo usted no ha evitado esto.
—Fue mientras ella dormía.
—¿Y qué hacen unos niños de ocho y cinco años despiertos por la noche? ¿¡Eh!?
—Mami, María ya nos ha perdonado.
A mí me costó una semana. A la mañana siguiente fui a comprar pintura a la tienda de unos pakistaníes en Cumnor, la localidad en la que vivimos. Entré rápido —aún enfadada por el desastre que me encontré la noche anterior y desvelada desde muy temprano por el jet lag— y dije en voz alta, sin saludar:
—Necesito pintura blanca.
—Me temo que nosotros solo vendemos comida —dijo secamente la señora desde detrás del mostrador. Su marido asomó desde la trastienda su bigote y una kurta blanca y se quedó detrás de ella, realzando su kurta morada.
—¿Cuántos litros necesita, señora? —preguntó él.
—No sé. Tengo que pintar tres paredes grandes.
—¿Doce litros, quizá?
—No tengo ni idea. Lo único que he pintado en mi vida son mis propias uñas.
En ese momento, advertí la presencia de una niña de unos quince años con pelo castaño recogido en una cola desbaratada. Llevaba un vestido de lino color marfil, precioso aunque algo deshilachado, y una cesta llena de fruta colgada del brazo. Ella, que estaba pagando su compra en el mostrador cuando entré precipitadamente en la tienda, dijo sin mirarme, con una determinación que me recordó a nosotras hace treinta años:
—Mi padre es pintor.
Al día siguiente, salí a correr por el campo a primera hora y me encontré dos latas de pintura en la reja de entrada a Riverview. Y a mediodía, mientras almorzaba con Oliver y James en el jardín trasero, en la mesa de nogal que mandé poner bajo la arboleda, María anunció una visita esperada.
Creo que lo olí antes de verlo. Vestía una vieja camisa azul como de presidiario, unos pantalones de trabajo que parecían no conocer la lavadora y unas viejas botas de cuero. Traía colgada del hombro una bolsa grande de lona por la que asomaban brochas y pinceles. Se acercó a la mesa, pero manteniéndose a cierta distancia. Luego descolgó la bolsa lentamente hasta posarla en la hierba, dejando ver una franja de sudor en la camisa. Y mientras se pasaba la manga por la frente, dijo con voz profunda, como un acorde de contrabajo:
—Mi hija Martha me ha dicho que necesitan pintar unas paredes. Me llamo John.
En aquel momento, quizá por la perspectiva, me pareció más robusto que alto. Apenas le vi los ojos, de un azul glacial, porque mantenía la mirada baja y el flequillo ondulado le caía por la frente.
Hice pasar a John a la casa. Echó un vistazo rápido a los daños en las paredes de la cocina y del comedor, pero se detuvo un minuto que se me hizo larguísimo en el salón.
—Es un Banksy —le dije entre orgullosa y avergonzada por los garabatos que hizo James. Él hincó una rodilla para observarlo de cerca y declaró con una seguridad incontestable:
—Podría arreglar esto también.
John estuvo trabajando toda la tarde, concentrado y sigiloso. Le ofrecí té y solo le arranqué un escueto «no, gracias». Le pregunté por su familia, y, tras hacer una pausa larga, como si hubiera tenido que contarlos uno a uno, dijo: «Cinco hijos». Le pedí que regresara al día siguiente para dar una segunda mano de pintura, y, por primera vez, me miró a la cara.
—No trabajo los domingos —sentenció.
Regresó el lunes por la tarde, terminó su tarea, se guardó en un bolsillo el sobre con dinero que le entregó María y se marchó en una vieja camioneta pick-up, con Martha sentada en el asiento delantero y dos niños de pie en la parte de atrás, agarrados a una barra. Nos cruzamos en Cumnor Road, justo antes de la desviación a Riverview, cuando yo regresaba de Londres, adonde había ido a entregar mi carta de renuncia y a poner fin a mi carrera.
Al llegar, pregunté a María si los hijos de John habían entrado en la casa, pero me contó que se quedaron tras la reja; Martha leyendo un libro bajo un árbol, y los niños lanzando piedras a los pájaros con una cauchera. Por suerte, a esa hora, Oliver y James estaban en clase de piano, una actividad que prefieren realizar juntos porque mis hijos son tan indivisibles como un átomo. Su profesora se conecta desde Viena y usa un software sofisticadísimo para escuchar y sentir desde allí, en el propio piano de su estudio, cómo toca cada uno. Francamente, no sé cómo logra enfocar la energía de mis hijos durante dos horas seguidas, porque cuando yo llego a casa los días que no tienen actividades extraescolares, primero me toca hacer inspección de daños... Comprenderás mi reticencia a que se hicieran amigos de cazadores furtivos armados con caucheras. Con los años, mis hijos me han hecho desarrollar un sistema de alerta para detectar calamidades, aunque me temo que funciona de modo selectivo, porque con su padre no me sirvió para presagiar lo inevitable. Mañana te contaré cómo ese inquilino dejó mi corazón al marcharse. Por hoy, detengo aquí mi relato.
Después de dos semanas con un clima inusualmente bueno y que parecía anunciar un verano seco, esta noche ha entrado una repentina borrasca en las islas británicas que ha traído lluvia intensa y un viento a rachas que me ha tenido en duermevela toda la noche.
En días así me refugio en la biblioteca, que conecta con el salón a través de unas puertas correderas de caoba con un cierre tan hermético que no deja pasar un decibelio. No sé por qué las he cerrado hoy, si no están los monstruos. Solo María se ha quedado conmigo, acompañándome con su serena presencia, pues apenas sale de la zona de servicio y, cuando se mueve por la casa, es tan discreta como una hoja llevada por la brisa. Riverview no fue diseñada para la vida monástica que me espera este verano. En el ala este tiene cinco habitaciones para invitados más una especie de suite imperial en la que le sobraría espacio a la reina de Inglaterra.
Quizá hoy me he encerrado por fuera para viajar por dentro, por esas estancias lúgubres del corazón donde yacen arrumbados muebles viejos, cubiertos por sábanas de las que hay que tirar con cuidado porque podrías derribar algún jarrón de porcelana y romperlo en pedazos tan pequeños que solo logras ensamblar de nuevo cuando has reunido todos, haciendo montoncitos en el suelo. Pero siempre hay alguno que no aparece hasta que alguien se asoma por detrás, mientras tú andas buscándolo en cuclillas, fatigada, y te ayuda a encontrarlo con una facilidad que resultaría exasperante si no fuera por el alivio de haber hallado todos los pedazos. Igual que cuando alguien intenta resolver tus problemas troceándolos, extendiéndolos sobre la mesa, clasificándolos por categorías, poniéndoles etiquetas y haciéndote un esquemita con su diagnóstico, como si fuera un doctor entregándote una receta. Pero hoy no ando buscando soluciones rápidas ni planes de acción. Hoy quiero observar contigo mi pena en voz alta, poco a poco, con cautela, como avanzando a oscuras por mis adentros ayudada por la luz del celular.
El año en que estudié en Madrid siempre tuvo un doble objetivo. Si contamos el tiempo que dediqué a cada uno, el segundo fue obtener mi MBA en el Instituto de Empresa. El primero fue encontrar la materia prima con la que casarme: alguien atractivo con educación superior y un toque internacional, que me amara apasionadamente y al que le gustasen mis planes. Planes sí hubo, pero a Bryan no lo encontré a la primera.
Vivía con tres amigas en un apartamento de la calle Lagasca, cerca del Parque del Retiro. Una argentina, Vicky, una mexicana, Karla, y otra colombiana, Lina. Nuestros compañeros de clase pronto nos apodaron como las Latin Queens y nos invitaban en bloque a todas las fiestas, que nosotras dividíamos en tres fases: la prefiesta, que duraba prácticamente todo el día, y en la que decidíamos qué combinación de ropa íbamos a vestir y analizábamos cómo nos quedaba, individualmente y en conjunto; la fiesta propiamente dicha, a la que nunca llegábamos de las primeras, pero casi siempre nos marchábamos entre las últimas, y el debriefing, que sucedía en el almuerzo del día después, y en el que evaluábamos el cóctel, la música, a los asistentes, cuántos nos pidieron el número de celular y a quién le dimos el verdadero.
Hubo una fiesta organizada por unos españoles, a quienes llamábamos los Apellidos porque siempre mencionaban los dos, el de su padre y el de su madre, cuando nos presentaban a algún miembro de esa selecta sociedad que parecía tener como requisito de entrada dos apellidos compuestos, una acción en el Club Puerta de Hierro y una segunda residencia en la playa. Así que, para cuando terminaban las introducciones, ya te empezaba a doler la espalda de esperar de pie como una azafata. Uno de los Apellidos, Borja, estudiaba también en el IE, aunque en otro programa, y nos invitó con inusual entusiasmo a una fiesta en una casa de Somosaguas.
Como siempre, llegamos tarde, bajamos del taxi como un estallido de fuegos artificiales y un guarda de seguridad con el cuello más ancho que la cabeza nos bloqueó la entrada con su imponente brazo tatuado.
—¿Adónde vais? —dijo con acento de Europa del Este.
—A hacer la compra —bromeó Vicky, que ya venía achispada, y el guarda la atravesó con ojos de lobo estepario.
—Venimos a la fiesta de Pelayo —se apresuró a decir Lina, improvisando una sonrisa ingenua rematada con un pestañeo que logró distraer a la bestia.
—¿Cómo os llamáis? —preguntó sacando del bolsillo trasero del pantalón la lista de invitados.
—Vicky, Karla, Lina y Sara. Pero, querido, capaz que nos encontrás antes si buscás por Latin Queens —respondió Vicky con su inigualable rapidez verbal, que tan pronto nos hacía reír como nos metía en apuros.
—Nenas, no me gustan las bromas. Fuera de mi vista.
—¡No manches, joven, si somos invitadas V-I-P! —se quejó Karla.
Por suerte, Borja había salido a fumar al jardín con un amigo y, al vernos, nos rescató diciendo con aire resuelto, como si fuera el dueño de la casa:
—Sergei, déjalas pasar. Son mis invitadas.
Pero el dueño era Pelayo, y Borja no más que uno de esos amigos que logró entrar en su círculo íntimo gracias a su singular destreza para la adulación.
No tardamos mucho en comprender el motivo de nuestra presencia en tan exclusiva fiesta: nos habían llevado para exhibirnos como a aves exóticas venidas de países lejanos. Borja nos fue acompañando por distintas estancias, donde fuimos escaneadas por los chicos con un disimulo furtivo y por las chicas con ese descaro exquisito que solo se encuentra en la alta sociedad. Finalmente, nos llevaron al piso de arriba, hasta una terraza con vistas a un jardín de cine y con una barandilla que recordaba al paseo marítimo de la playa de La Concha, en San Sebastián. Borja interrumpió pomposamente la conversación de un grupo de chicos para anunciar nuestra llegada:
—Queridos amigos, tengo el honor de presentaros a las… Latin Queens.
A lo que nosotras respondimos con nuestra ensayada coreografía:
—Yo soy Vicky.
—Yo soy Karla.
—Yo soy Lina.
—Y yo, Sara.
Luego se presentaron ellos, y tal fue la retahíla de apellidos que solo logré retener un nombre, Pelayo, al que Borja introdujo como el propietario de la casa, aunque, en realidad, pertenecía a su madre, quien andaba en la Isla de Pascua esa semana.
A medida que avanzó la fiesta, nos hicieron preguntas —luego supimos— para conocer nuestro pedigrí, explorando los motivos de aquel año de turismo académico en España y, sobre todo, cómo fue financiado. De acuerdo con los estándares de los Apellidos, si cruzaste el Atlántico en clase turista, tus orígenes revelaban una familia de clase media con ambición de prosperidad, una mediocridad solo excusable si te consideraban especialmente hermosa. Pero si viajaste en clase ejecutiva, y además no fue con las millas acumuladas por tu padre en viajes pagados por la empresa, se disparaba su interés por la previsible fortuna familiar que te mantenía y por explorar oportunidades de inversión en mercados emergentes. En ese caso, bastaba con que fueses mona. Solo Karla, debido a que su padre era el presidente de un importante grupo empresarial, cualificó para esta segunda categoría, lo que, unido a su singular belleza, la convirtió en el centro de atención durante toda la noche.
Sin embargo, Pelayo se fijó en mí, y yo le seguí el juego. Al rato, ofreciéndome otra copa, me invitó a pasear por el jardín, donde me ilustró sobre el nombre de sus árboles y de qué países los habían traído. Luego, sentados en un banco de piedra, me confesó que le aturdían las fiestas, que solo las organizaba por agradar a sus amigos, que él prefería conversar con mentes afiladas.
—¿Por qué viniste a España? —preguntó girándose hacia mí con un interés repentino.
—¿Quieres una respuesta convencional o la verdad? —respondí mirándolo fijamente, tratando de calibrar qué opción merecía.
—Prefiero la verdad, aunque sea terrible —dijo abriendo los ojos con un aire de misterio.
—Vine para hacer un MBA en una universidad de prestigio, para alejarme de mi familia y para empezar una nueva etapa —dije, arrepintiéndome de inmediato por haberme expuesto demasiado.
Pelayo interpretó mi improvisada confidencia como una invitación a pasearme por su infancia, contándome la difícil relación que tuvo con su padre y cómo se marchó, cuando él cumplió dieciocho años, con una chica de veintipocos que podría haber sido su propia novia. Y también me explicó cómo su madre estaba tratando de pasar página embarcándose en una gira incesante de viajes por el mundo, a centros energéticos como Machu Picchu o el Tíbet. Al despedirnos, me insistió en que esa conversación había sido la más deliciosa que había tenido en mucho tiempo, y yo, con alguna copa de más, acabé escribiéndole mi celular con lápiz de labios en una servilleta.
Al día siguiente, almorzamos en Quintín, uno de nuestros restaurantes preferidos para el momento debriefing.
—Chicas, ¡tenemos mensaje de Pelayo! —anuncié con un pícaro entusiasmo que acalló al instante las tres o cuatro conversaciones cruzadas que solíamos mantener.
—¡Ya léelo! —me ordenó Karla.
—Pónganse cómodas, chicas, ahí voy —dije aclarando la voz con un carraspeo impostado.
—Buenos días, Sara. Apenas he dormido. Y el resto de las horas que han transcurrido desde que anoche te vi llegar a casa, con esa blusa negra que realzaba tu mirada, no ha habido un segundo en el que haya dejado de pensar en ti. Esto es muy loco… Nunca me ha pasado nada igual... Mi corazón quiere decirte muchas cosas, pero no las quiero filtrar, quiero que fluyan sin editarlas, así que continúo mi mensaje en audio…
—¿Saben ya qué van a pedir? —interrumpió el camarero.
—¡No! —respondimos a cuatro voces.
—Y, querido, te advierto que no lo vamos a saber en un rato largo —enfatizó Vicky.
Entregada a mi audiencia y disfrutando del insólito nivel de atención que me prestaban, puse mi celular en el centro de la mesa y le di al play.
—Hay algo en cómo se mueven tus manos, como dejando pasar las palabras entre los dedos. Hay algo en tus ojos que invita a asomarse dentro y viajar contigo hasta todos tus recuerdos. Y volver a vivirlos, para conocerlos todos, para poder amarte entera en cada instante. ¿Cómo has podido arrojar tanta luz en mí en tan poco tiempo? Una luz que me ayuda a conocerme, que me lo explica todo, que responde a mis preguntas imposibles. Anoche, sentada en el banco de piedra junto a mí, le diste sentido a todo. También a cómo funciona el universo... Espero que puedas disculpar mi atrevimiento. Quisiera volver a verte, aunque solo sea para prolongar unos minutos ese instante.
Nos llevó casi una hora responder al mensaje, revisando el texto y leyéndolo en voz alta, para estar seguras de que mostraba solo una emoción contenida, abriendo la posibilidad a un nuevo encuentro que, por mí, hubiera sido esa misma tarde. Finalmente, triunfó la opción de hacer esperar a Pelayo una semana. Pero no fui capaz de cumplir el plazo y, a los tres días, le dije que se había abierto un espacio en mi agenda y quedé secretamente con él.
Y así fue como empezaron las invitaciones a cacerías en su finca de Toledo, a pasar fines de semana en su casa en Marbella y a navegar en su barco en Puerto Banús. Y los regalos de zapatos y de bolsos. Y los exuberantes ramos de flores que llegaban al apartamento de Lagasca el día después de nuestras discusiones, cada vez más frecuentes. Y cuando estábamos a punto de que nuestra relación se ahogase en una lujosa insustancialidad, Lina me reenvió un mensaje que una amiga venezolana, recientemente llegada a Madrid, le reenvió a su vez pidiéndole que lo guardara en secreto porque contenía la declaración de amor más hermosa que jamás había recibido.
—Sara, esto que vas a oír puede hacerte mucho daño, pero debes saberlo cuanto antes —me advirtió.
Empecé a oírlo:
—Hay algo en cómo se mueven tus manos, como dejando pasar las palabras entre los dedos. Hay algo en tus ojos que invita a asomarse dentro y viajar contigo…
Y tuve que sentarme para poder escucharlo hasta el final. Luego me contaron que me dio una bajada de tensión, una especie de desmayo. Cuando desperté, me trajeron agua, me abanicaron y me hicieron poner los pies por encima de la cabeza. Entonces empezaron las conjeturas y luego una investigación orquestada por Lina cuyo resultado superó todas nuestras sospechas: el infame mensaje que me partió el corazón y me hizo arrojarme a sus brazos y a su billetera no solo lo había usado recientemente con esa venezolana, exreina de belleza en Caracas; también se lo había enviado antes que a mí a otras estudiantes internacionales. Al parecer, ni siquiera lo había compuesto Pelayo. Fue Borja quien le escribió el guion copiando algunos textos de un poemario y añadiendo la referencia al banco de piedra de su jardín, adonde Pelayo siempre acababa llevando a sus conquistas.
Mi ira solo logró apaciguarse cuando terminamos de diseñar el plan: una venganza para Pelayo y los Apellidos cocinada por las Latin Queens. Nos inventamos una fiesta extremadamente exclusiva en una casa de La Moraleja, que entonces se encontraba vacía porque acababa de marcharse un futbolista del Real Madrid recién fichado por otro club. Karla se encargó de diseñar las invitaciones; Vicky, de hacérselas llegar a los Apellidos; Lina, de contratar por unas horas a un portero de discoteca ruso, y yo, de escribir el mensaje que debía entregar a Pelayo cuando llegara a la fiesta con su cohorte de aduladores, pero sin mí, ya que, en el último momento, fingí sentirme indispuesta.
Según nos contó Iván el Ruso, los Apellidos llegaron pasadas las diez de la noche conducidos por Borja en el Porsche de la madre de Pelayo. Se acercaron a la puerta de entrada, e Iván, tras observarlos con un frío desdén siberiano, les indicó que, con ese carro, tenían que parquear fuera. Salieron malhumorados del vehículo, con sus esmóquines de alquiler, tal como requería la etiqueta del evento, y se acercaron a la puerta.
Iván entregó un sobre a Pelayo.
—Esto es para ti.
—Gracias, ¿nos abres la puerta, por favor? —preguntó Pelayo sin disimular su molestia.
—Tienes que leer eso antes —dijo Iván el Ruso, quien desconocía el contenido del texto, siguiendo nuestras instrucciones.
Pelayo miró a Borja y a los otros dos Apellidos con cara de «disculpad el contratiempo que nos está causando este animal», abrió el sobre, sacó bruscamente el tarjetón y, orientándolo a la luz de una farola, lo leyó en voz alta.
Bienvenido a la fiesta más exclusiva del año. Al otro lado de esta puerta, hay gente como tú, muy importante, procedente de todo el mundo. Se trata de las grandes fortunas anónimas, los que ni siquiera aparecéis en las revistas porque habéis sabido manejarlas con prudencia y discreción. Pero puedes estar tranquilo, esta noche solo será recordada por los invitados. Hemos tomado estrictas medidas de seguridad para que no haya paparazis ni fotografías. Todo el personal de servicio ha sido seleccionado bajo los más exquisitos estándares. Será una noche única en la que podrás conocer a otras personas de tu categoría. Así que no encontrarás a nuevos ricos que exageran su fortuna con ostentosa excentricidad. Ni tampoco a jóvenes malcriados que avergonzarían a sus ancestros si pudieran ver cómo dilapidan su fortuna con caprichos, que se regalan un nivel de vida que no se han ganado, que llaman amigos a meros aduladores que los utilizan para acceder a sus extravagancias y a sus propiedades, en las que organizan fiestas exclusivas para impresionar a chicas a quienes son incapaces de cautivar sin recurrir a artificiosas estratagemas y cuyo amor tratan de comprar con lujosos regalos que solo logran camuflar temporalmente su falta de sustancia. Puedes estar tranquilo, esos personajes no entrarán a la fiesta. El guarda de seguridad, entrenado en las fuerzas de élite rusas, tiene órdenes de no abrirles la puerta.
Disfruta de la noche.
LQ
Al terminar de leer el mensaje, Iván el Ruso tenía la instrucción de cruzar los brazos y de apretar sus bíceps hasta romper la costura de la camiseta. Fue suficiente para que Pelayo y los Apellidos desaparecieran inmediatamente de su vista y de nuestra vida.
Confieso que no me costó mucho recuperarme de la relación con Pelayo. En los siguientes meses conocí a dos o tres chicos más, que entraron en mi vida de modo apasionado y a los que, semanas después, invitaba a salir rápido y sin ceremonia, como quien apaga un cigarro, con un wasap final irrevocable. Quizá me comporté así para recuperar mi autoestima, para experimentar qué se siente cuando se tiene la sartén por el mango.
Pero mi exceso de seguridad se tornó en prisa cuando las otras Latin Queens se fueron embarcando en relaciones algo más duraderas. Y así fue como conocí a Bryan, una noche en la que fuimos a una fiesta en un ático de la calle María de Molina. Tenía una pequeña terraza con una vista fabulosa a los jardines de la residencia del embajador de Francia. No sé qué bebimos ni cuánto, pero se me ocurrió la idea de lanzar a la calle un papel con un corazón y el texto «I love you». Por casualidad, Bryan pasaba por allí, lo vio caer, oyó la música y las risas, subió al ático, llamó a la puerta y, al abrirle, me mostró el papelito y me guiñó un ojo. Cuando, entrada la noche, supimos que aquel chico rubio de rostro perfectamente simétrico y ojos color avellana había esculpido su musculatura haciendo surf en San Diego, las Latin Queens festejamos su inopinado advenimiento como si fuera un regalo del cielo.
Un mes después, me fui a vivir con Bryan, repitiéndome a mí misma que era el hombre diez. Me amaba con pasión, respetaba mi independencia y quería acompañarme en mis planes de crecimiento profesional. Él había estudiado Medicina, estaba haciendo un programa de especialización en Madrid y me insistía en que estaba listo para ir a vivir a cualquier país del mundo, donde siempre habría un hospital que lo contratara.
Bryan me delegó la organización de nuestra boda, que celebramos en Bali, diez meses después de conocernos, rodeados de su peculiar familia, nadie de la mía, sus amigos íntimos y mis Latin Queens. En aquella época, yo no me hablaba con mi madre, y a mi padre y a mi hermano no los invité para no incomodarlos, o quizá para no enrarecer el ambiente de nuestra boda con delicados asuntos familiares. En realidad, fue más bien una fiesta exótica en un país lejano a la que incorporamos algunas ceremonias del rito balinés, como presentar ofrendas a una estatua o cortar un hilo simbólico para cambiar el estado de solteros a casados, y acabamos metiéndonos en el mar de la mano, mientras unos pececillos jugaban con mi vestido blanco.
Los amigos de Bryan nunca me fascinaron. Se conocieron en la Escuela de Medicina de la UCLA, vivieron juntos en un apartamento en Santa Mónica durante aquellos años y, desde entonces, se adoptaron unos a otros como hermanos, se llamaban brother entre sí y se saludaban mediante un juego de manos con el que se mostraban una complicidad que siempre me pareció infantil. Pero un día pactamos que yo respetaría a sus brothers y él a mis Latin Queens, un arreglo equitativo que nos garantizaba a ambos una independencia que, con el tiempo, se hizo tan peligrosa como una navaja de doble filo. Durante la semana que estuvimos en Bali, casi pasó más tiempo con ellos que conmigo, haciendo excursiones diurnas y nocturnas de las que nunca me dio muchos detalles, lo que me proporcionó la justificación perfecta para divertirme con Vicky, Karla y Lina, pero manteniendo el rol de víctima y dejando a Bryan el de culpable.
Durante los casi diez años que vivimos en Boston, nuestra relación pasó por varias crisis, pero logramos adormecerlas comprando paquetes de escapadas románticas en hoteles de primera clase y con un consensuado ajuste en las expectativas sobre la felicidad en pareja, que coincidió con la revolución de Netflix y que sellamos con un «tú ves tus series y yo, las mías» que se acabó volviendo un mantra familiar.
Pero el último año que viví en Boston sucedió el acontecimiento que más me ha impactado, después de la muerte de mi madre y del nacimiento de mis hijos: empecé a leer. Y no me refiero a relamidas novelas románticas o a libros de autoayuda, sino a filósofos griegos y a clásicos de la literatura, como la Ética a Nicómaco de Aristóteles, las tragedias de Shakespeare o Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë. La culpa la tuvo Oliver, el mentor del que te hablé en aquellos años, que sembró en mí semillas cuyos frutos algún día espero recoger. En su honor, llamé Oliver al mayor de mis hijos. Pero mi mentor murió poco después, ahogado en el mar por un fallo cardíaco, el día en que mi hijo cumplió un año. Fue uno de esos golpes incomprensibles que tiene la vida.
En aquella época conversé con Oliver nueve veces, casi siempre por videoconferencia, a las que él se conectaba desde Punta del Este, donde vivía retirado con su esposa, una uruguaya divina. Era un tipo único. Nació en Windsor, se formó en Oxford y tuvo una exitosa carrera ocupando puestos de alta dirección antes de dedicarse a mentorizar a jóvenes ejecutivos como yo, que creía estar lista para asumir responsabilidades de liderazgo por los buenos resultados de mi gestión y por haber cursado algunos programas en universidades renombradas. «Has alcanzado tu máximo nivel de juniority», me diagnosticó un día, poniendo un nombre incómodo a mis síntomas de inmadurez: «Indisciplina en tus hábitos, falta de sistemática en tu trabajo, precipitación en tus juicios, impulsividad en tus decisiones, deterioro en tus relaciones y la misma dieta intelectual que un milenial perezoso». En más de una ocasión estuve a punto de mentarle a sus ancestros y colgar la videollamada, pero, en el fondo, yo sabía que Oliver me apreciaba y que quería ayudarme. Tenía un don único para abrir mis puertas blindadas empujando con el dedo, con una elegante facilidad.
Aunque hice con él un programa de mentoringonline, un día coincidimos en Madrid, adonde él fue a conocer a su nieto y yo a visitar a una amiga, y quedamos a desayunar.
—Sara, tú tienes algo ahí —me dijo tras conversar un rato, señalándome al pecho.
—¿Aquí, en la blusa? ¿Dónde? No lo veo —le dije pasándome la mano instintivamente.
—No. Ahí dentro. En el corazón.
—¿Qué quieres decir? —respondí sorprendida.
—¿Qué te pasa con tu madre? —me preguntó él, abriendo una caja que me había prometido mantener siempre cerrada. Una caja que había enterrado en el fondo del mar, lejos de la costa, a la máxima profundidad, como si se tratara de un material radioactivo extremadamente peligroso. Pero, de repente, fue como si las corrientes marinas la hubieran acercado hasta la costa y el océano la hubiera golpeado contra las rocas hasta romperla, y apenas hubieran bastado unas pocas olas para dejarla abierta en la orilla, rota, expuesta... Mi madre.





























