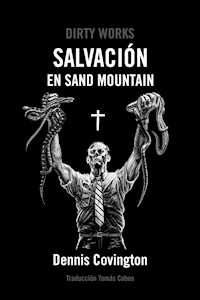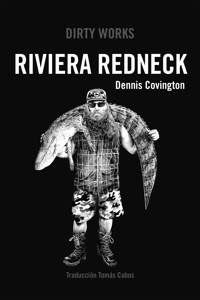
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A su padre lo timaron. Siempre quiso tener un pedazo del Oeste, un jardín privado, un lugar donde poder echar a volar la imaginación y descansar al final del día. Acabó fiándose de una inmobiliaria que prometía el paraíso. Tras una cena en un Holiday Inn, un agente sin escrúpulos le endilgó un terreno de una hectárea en River Ranch Acres, Florida. En el folleto aparecían parejas montadas a caballo y riendo alrededor de fogatas y carromatos, águilas calvas y puestas de sol de una belleza inigualable. La casa piloto tenía el aire rústico de los westerns que tanto le gustaban: vigas a la vista, animales disecados, espuelas, hierros de marcar, bridas e insignias de sheriff incrustadas en ámbar. Todo mentira. Lo que al final compró, como muchos otros incautos, fue un terreno baldío infestado de serpientes y cerdos salvajes, dejado de la mano de Dios. Y, para más inri, ocupado ilegalmente por los socios de un siniestro Club de Caza, unos zombis antigubernamentales armados hasta los dientes que se comunican con radios de banda ciudadana y dejan tripas de jabalí colgadas de las vallas y cajas de mierda humana para ahuyentar a los propietarios. Esa fue la herencia que recibió Dennis Covington. Y ese fue el pequeño trozo de Sueño Americano que, a la muerte de su padre, como en una versión quijotesca de Duelo de titanes, se dispuso a reclamar. «Era estadounidense de nacimiento y de Alabama por la gracia de Dios, y no iba a dejar que un puñado de patanes de Florida me avasallara o me intimidara.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DENNIS COVINGTON (1948) nació en Birmingham, Alabama, una ciudad industrial fundada tras la Guerra de Secesión. Ni tuvo que arar detrás de una mula, ni recoger algodón, ni sacrificar cerdos, pero leyó con fruición a Faulkner, a O’Connor y a Welty, y cazó muchas serpientes con su amigo Beaver en Village Creek, debajo del puente de la calle 80. Se graduó en Virginia y asistió al Taller de Escritura de la Universidad de Iowa bajo la tutela de Raymond Carver y John Cheever.
Lo único que sabía decir en español era «Soy periodista. Por favor, no dispare» cuando, desesperado por los sucesivos rechazos de la editoriales y con intención de alejarse por un tiempo de un matrimonio cada vez más asediado por las drogas, el alcohol y las infidelidades (tal y como relataría en su devastador libro de memorias Cleaving: The Story of a Marriage), inició el primero de sus doce viajes a El Salvador como corresponsal de un pequeño periódico de Birmingham durante los convulsos años de la Guerra Civil. Allí, en primera línea de fuego, bajo el tableteo de las metralletas, conoció el miedo y dejó de beber. Pero se hizo adicto al peligro. Esa misma adicción, junto a una sed insaciable de éxtasis en experiencias religiosas, le hizo entrar en contacto, esta vez como corresponsal de The New York Times, con los manipuladores de serpientes del reverendo Summerford, experiencia que originaría la personalísima travesía espiritual que le llevaría a indagar en sus orígenes y quedar finalista del prestigioso National Book Award en 1995.
Actualmente reside en las altas llanuras del oeste de Texas, entre campos de algodón, armadillos y matojos rodantes. Continúa impartiendo clases de escritura creativa en la High Tech de Lubbock, pero sabe muy bien que la búsqueda aún no ha terminado. Es molecularmente incapaz de mantenerse alejado del epicentro de las tormentas.
RIVIERA REDNECK
Armadillos, forajidos yel ocaso del sueño americano
Dennis Covington
Traducción de Tomás Cobos
Título original:
Redneck Riviera
Counterpoint, 2004
Primera edición Dirty Works: febrero 2024
© Dennis Covington, 2004
© 2024 de la traducción: Tomás González Cobos
© de esta edición: Dirty Works, S. L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Tomás González Cobos
(me ayudaron a sortear el laberinto redneckPablo Cobos, Ione Harris, Javier Lucini, Iván Martín,Marta Alegría y Tracy Rucinski)
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación: Marga Suárez
Correcciones: Fernando Peña Merino
ISBN: 978-84-19288-42-4
eISBN: 978-84-19288-43-1
Depósito legal: B 2238-2024
Impreso en España:
Imprenta Kadmos. P. I. El Tormes
Río Ubierna, 12 – 37003 Salamanca
ÍNDICE
Prólogo
La Ruta Corta de Florida
Un mañana mejor
Puntos de acceso
Crackers
La parte buena
La casa de lona
El hombre del camuflaje
Fiebre de tierras
Punta Coyote
De vuelta al rancho
Epílogo
Agradecimientos
Para Jeanie
«Sé que todo lo bueno y excelente que hay en el mundose encuentra en todo momento al borde del peligroy que hay que luchar por ello,ya sea un trozo de tierra, una casa o un país.»
THORNTON WILDER
Prólogo
Los chicos gordos han matado un cerdo y lo están sacando de la caja de la camioneta de su tío, que está aparcada al sol en una urbanización abandonada de Florida llamada River Ranch Acres.
—No lo hemos matado a posta —explica uno de los chicos—. Nos lo íbamos a llevar a casa para adiestrar a nuestros cachorros. Pero ese perro grande le ha arrancado una oreja y los otros se han puesto a morderle el cuello. Así que hemos tenido que matarlo.
En la parte trasera de la camioneta, los perros empiezan a ladrar y el chico tiene que decirles que se callen. Cuatro son mestizos. Los otros dos son pitbulls de nariz roja. En cuanto al cerdo, es una hembra de tamaño medio con largos pelos marrones y raya justo a la mitad del lomo, como si la hubieran peinado.
—¿Conoce el puente quemado? —prosigue el chico—. Nos quedamos atascados allí y nos estábamos lavando en un charco cuando los perros se metieron entre los arbustos y acorralaron al cerdo.
—No lo hemos matado a posta —insiste el otro.
Los chicos levantan al cerdo por las patas y comienzan a moverlo, medio a rastras, medio a cuestas, hacia una losa de cimentación que hay bajo una balanza romana a un lado de la carretera. Los dos van sin camiseta y descalzos bajo el sol de Florida. Colocan el cerdo sobre la losa. A continuación, lo izan para que uno de ellos pueda clavarle un gancho metálico en las patas traseras. La romana cruje por el peso y la sangre empieza a verterse por un tubo abierto en el centro de la losa. Han disparado al animal por detrás de la paletilla, y del agujero donde antes estaba la oreja brota un trozo de cerebro con forma de rosa.
—Pesa treinta y seis kilos —dice uno de los chicos.
—Ni de coña pesa treinta y seis kilos —dice el otro—. Esta romana miente. Espera a que venga Franklin.
Franklin Jackson es el tío de los chicos. Está en la caseta de la entrada del cercano Club de Caza, donde ha estado tomando nota de la captura en un cuaderno que suele guardar junto al mostrador, debajo de anuncios de buggies para pantanos y hornillos de acampada. El Club de Caza compra los cerdos, los mete en cochiqueras y los engorda hasta el inicio de la temporada. Después los suelta para que las jaurías den cuenta de ellos. Los mestizos están adiestrados para seguir el rastro; los pitbulls, para atacar. El papel del cazador humano no está tan bien definido, salvo como observador armado de la contienda y ejecutor del golpe de gracia.
Cuando Franklin Jackson sale de la garita, veo que es un hombre nervudo, con el torso desnudo y las iniciales «F. J.» tatuadas en el deltoides derecho.
—¡Que me parta un rayo! —dice al ver los números de la romana. Luego mira a sus sobrinos—. Muy buen trabajo para un par de gordinflas.
Y así es como acaba registrando la captura en el cuaderno del Club de Caza: «Cerda. 36 kg. 11-1-97». En el espacio destinado al nombre de los cazadores, ha tachado «Jackson» y en su lugar ha escrito: «los gordinflas».
La Ruta Corta de Florida
Mi padre era daltónico. No podía distinguir entre ciertos tonos de rojo y verde. Pese a ello, no tenía dificultades cuando conducía por Birmingham, porque sabía que los semáforos tenían el rojo arriba y el verde abajo. Sin embargo, cuando nos llevaba a pasar las vacaciones familiares a Laguna Beach, en el estado de Florida, la cosa se complicaba. En las pequeñas poblaciones del sur de Alabama, a lo largo de lo que entonces se llamaba la Ruta Corta de Florida, los semáforos estaban al revés: verde arriba y rojo abajo. Así que mi padre se saltaba todos los semáforos en rojo hasta Florida.
Mi hermana Jeanie y yo no decíamos nada. Nos agarrábamos lo más fuerte que podíamos. Nos preocupaba que mi padre se disgustara por ser daltónico y no queríamos avergonzarlo. Mi madre no parecía darse cuenta de nada. Cuando nos acercábamos al golfo de México, su única preocupación era si había apagado el horno en Birmingham.
En las primeras de esas vacaciones en Florida que recuerda Jeanie, viajaban tres familias en un camión militar. Yo aún no había nacido, aunque juro que recuerdo los laterales de lona de aquel camión ondeando al viento. Las otras familias eran los Hightower y los Weldon. En total, había seis adultos y doce niños.
Los hombres se turnaban para conducir de noche y así evitar el calor, según Jeanie, y uno de ellos chocó con un jabalí en las afueras de Opp (Alabama), aparcó el camión en el arcén y entre todos apartaron al jabalí de la carretera. Juraría que yo también iba en ese camión. Pero según Jeanie, la primera vez que fui a Florida era un bebé y ataron mi cuna al techo del Chevrolet negro de nuestro padre. Jeanie recuerda ese viaje perfectamente, porque la cuna se soltó en algún lugar cerca de DeFuniak Springs y fue dando tumbos por la autopista detrás del coche.
Mis primeros recuerdos de Florida son de uno de mis juguetes favoritos para la playa: un policía Keystone inflable. En una foto salimos Jeanie y yo en la playa con él. Detrás de nosotros se ven unas piernas de niños. Alguien había arrancado la parte derecha de la fotografía, donde sospecho que estaban mis padres. No puedo ver las caras de mis hermanos, pero los conozco por las piernas: las de Scotty son largas y delgadas, como las de mi padre; las de Gary oscuras y musculosas, como las del actor James Dean. En la foto, Scotty tiene dieciséis años, Gary catorce, Jeanie diez y yo dos. Salvo por el policía inflable, no me acuerdo de ese viaje, pero sí de la mayoría de los que vinieron después.
Siempre había fuertes tormentas en Montgomery, y al sur de Montgomery vimos los primeros molinos de viento. En Luverne o Brantley había una gasolinera Pure Oil con un roble vivo delante. En la base del tronco, alguien había construido una jaula enorme y la había llenado de ardillas.
Las calles de Florala, la última población antes de la frontera estatal, estaban flanqueadas por palmeras sabales. Justo después entrábamos en el estado de Florida. Era una región llana, con huertas y bosques de pinos ellioti; los arcenes eran de arena y conchas rotas en lugar de grava; y si a la altura de DeFuniak Springs no habíamos tenido todavía contratiempos con el coche, era casi seguro que llegaríamos sin problema hasta el golfo de México.
Solíamos alojarnos en una casita de alquiler que se llamaba Dottie Lou. Era un chalé con mosquiteras situado al otro lado de la autopista, frente al golfo, y a pocos pasos del Seahorse, una mezcla de tienda de comestibles, cafetería y sala de juegos. Mi padre solía mandar a Jeanie al Seahorse a por una barra de chocolate con cacahuetes y una Coca-Cola. Recuerdo jugar al pinball allí. Fue en ese tramo de playa, frente al Seahorse, donde una vez Jeanie y yo vimos cómo sacaban de las olas a un hombre ahogado.
No conocíamos al muerto, pero la noticia salió en los periódicos de Birmingham, lo que muestra hasta qué punto Laguna Beach y Birmingham estaban unidas de manera indisoluble, a pesar de encontrarse a cuatrocientos ochenta kilómetros de distancia. Los dueños del Dottie Lou y del Seahorse eran familias de Birmingham, y el otro establecimiento comercial más cercano en esa zona de la playa, una licorería, se llamaba Little Birmingham. Tenía un enorme letrero de neón con la forma de la famosa estatua de Vulcano. En la mitología romana, Vulcano era el dios del fuego y la forja, por lo que era un emblema acertado para la tienda, pues Birmingham es famosa por su industria siderúrgica. Como esposo de Diana, Vulcano es también el cornudo más legendario de la civilización occidental, un hecho al que la Cámara de Comercio de Birmingham prefería no dar visibilidad.
Uno de los hermanos de mi padre, el tío Charlie, era el dueño de la tienda Bahama Beach Sundries, situada más adelante en la playa. Recuerdo que era un local estrecho, con un solo pasillo. Las estanterías de las paredes estaban repletas de latas de comida y juguetes inflables de playa, y las vitrinas del mostrador contenían una gran variedad de dulces, entre ellos los Fireball, mis caramelos favoritos.
El tío Charlie se había jubilado de su trabajo como tipógrafo en The Birmingham News y estaba postrado en una silla de ruedas debido a la artritis reumatoide, así que era su esposa, Lillian, quien atendía a los clientes. Era una italoamericana menuda y una ferviente católica. Recuerdo que un día la vi subirse a la escalera para coger un saco de boxeo Sylvester del estante superior. Se había casado con un miembro de los Covington, una familia conflictiva de doce hijos que profesaba el protestantismo, aunque no de forma rigurosa, y si bien no creo que Lillian sufriera nunca prejuicios por este motivo, sí recuerdo que se referían a ella, a Charlie y a sus hijos como «el ala católica».
Curiosamente, había dos tías Lillian en nuestra familia. Otro hermano de mi padre, el tío Clarence, se había casado con una Lillian. Las llamábamos «la Lillian de Charlie» y «la Lillian de Clarence». (Otro hermano de mi padre, el tío Victor, tenía una esposa llamada Lillian, pero no la llamábamos «la Lillian de Victor». Simplemente la llamábamos «tía Bill».)
Entre las tiendas Little Birmingham y Bahama Beach había una sala de baile llamada Aultman’s, donde, según Jeanie, Bear Reeves y otros jóvenes de Birmingham solían meterse en peleas. El Aultman’s tenía fama de ser un lugar oscuro y lleno de humo frecuentado por bandas de motoristas. La policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos en el local una vez. Así que mi padre prohibió a Jeanie ir allí por la noche, pero una vez dejó que mi hermano Gary la llevara a las cuatro de la tarde de un día laborable. La máquina de discos ya estaba a todo volumen y las mesas ocupadas por moteros tatuados y sus mujeres. Había mucha gente bebiendo cerveza y bailando, pero según Jeanie no había peleas hasta el anochecer.
Por aquel entonces, el tema más popular en el Aultman’s era de un grupo de Birmingham. La letra decía: «I got the Panama City blues / I been drinking too much bo-oze / Wah-oo… wah-oo».1 Más tarde, ese mismo grupo puso música a un anuncio de Skeets, unos pantalones de colores lisos y chillones: turquesa, escarlata, amarillo o verde. «Skeets are neat, little Mama»2, cantaban.
Después cerraron el Aultman’s por un incendio.
Pero había otros locales. A veces, mi padre dejaba a Jeanie ir al Hangout, un salón de baile situado al final del paseo marítimo, en el Long Beach Resort. Iba con sus amigas a jugar a las máquinas recreativas mientras a su alrededor, como si se tratara de oleaje, retumbaban la música y las risas. Jeanie solía llevar el pelo recogido en una coleta y una de las camisas de vestir blancas de nuestro padre, con los faldones por fuera, y vaqueros azules con dobladillo. Entre canción y canción, si no soplaba la brisa del golfo, se oían los gritos de la montaña rusa del parque de atracciones que había al otro lado de la autopista. Jeanie no se acuerda de haber bailado en el Hangout, solo de haber visto a adolescentes mayores como Lefty Moore y Janet Alvis bailando jitterbug y bop. El mejor bailarín, según Jeanie, era un chico que se llamaba Doug Porter. Ahora tiene miastenia grave, pero, a finales de los años cincuenta, cuando Doug Porter pisaba la pista de baile todo el mundo se paraba y se quedaba mirando.
En invierno, la playa estaba desierta, salvo por las aves del litoral y los jabalíes, pero después del fin de semana del Día de los Caídos, se abrían las puertas de los chalés y las llaves de paso del agua. Se sacudían las alfombrillas. Brotaban trajes de baño, toallas y trapos de cocina en los tendederos improvisados que la gente había colgado entre las mimosas. Por la noche, resplandecían las luces en las ventanas de los chalés. Pronto estarían ocupados por familias de trabajadores siderúrgicos y mineros de vacaciones, con nombres como Funston Parsons, Gilbert Hightower, Prude T. Cowan y Fornie Hughes. Y los jabalíes cruzarían la autopista y se adentrarían en las arenosas callejuelas; algo bueno, según mi hermano Gary, porque los jabalíes eran los únicos recolectores de basura de Laguna Beach por aquel entonces.
La playa era pública, sin rascacielos ni estructuras de ningún tipo que bloquearan la vista desde la azotea del Seahorse, donde mi padre y yo subíamos a veces para compartir un Dr. Pepper. En la playa, los niños se adentraban en las olas arrastrando neumáticos negros. Madres ataviadas con bañadores de una pieza desplegaban mantas, desempaquetaban cestas de pícnic y alzaban el cuello para divisar las cabezas de sus hijos contra el verde pálido de los lejanos bancos de arena. Mientras las mujeres trabajaban, los padres se ocupaban en pescar lubinas, aunque normalmente solo capturaban pejegallos, una variedad de aspecto enajenado cuyos miembros chillaban de forma escandalosa cuando les cortaban las aletas de la cola con unas pinzas.
Este escenario resultaba idílico para mi padre, a excepción del espectáculo de los adolescentes haciendo el tonto en las olas, que le parecía imprudente e indecoroso.
—En los años treinta —decía—, podría haber comprado esta playa a un dólar el metro.
Se olvidaba de mencionar que, en los años treinta, ni a él ni a nadie que conociera le sobraba un dólar para comprar un par de zapatos de recambio, y mucho menos un pedazo de arena a cuatrocientos ochenta kilómetros de Birmingham. Aun así, yo sabía que mi padre no estaba pensando en el dinero mientras se bebía su Dr. Pepper. Tenía la mirada clavada en el horizonte, donde la inmensidad del mar y el cielo se unían en una perfección sin fisuras que, según él, confirmaba su fe en Dios.
Sus padres nunca habían visto el océano. Sus antepasados habían bajado de las montañas tras la Guerra Civil en busca de trabajo en las fundiciones y las instalaciones ferroviarias de Birmingham. La generación de mi padre fue la primera que nació en la ciudad, y él se enorgullecía de haber ascendido a supervisor en el departamento de planificación de la Tennessee Coal and Iron, una siderúrgica que más tarde fue comprada por la U.S. Steel. Por eso, las vacaciones en Florida le parecían algo especial, una señal del ascenso social de su generación. Aunque en realidad no había nada de ascenso en aquellas vacaciones. Siempre nos alojábamos en el mismo tipo de viviendas, el Dottie Lou, el Shangri-La o el Bide-a-Wee, unos chalés con paredes de tablones sin barnizar y sofás cama. Yo dormía en el banco interior de una ventana que se había prolongado hasta convertirse en una especie de catre, un nido en el que hacía un calor insufrible durante el día, pero que la brisa del golfo de México refrescaba por la noche.
El agua de aquellas casas sabía a azufre, y había enormes insectos voladores, sapos que desprendían un leve veneno y frecuentes problemas de fontanería o electricidad, situaciones que mi padre resolvía con una paciencia inquebrantable, como si sospechara que no merecíamos nada mejor, teniendo en cuenta de dónde veníamos.
—Inconsistencias —llamaba a estas molestias, antes de coger la llave grifa o abrir la caja de fusibles.
Cuando se producían apagones prolongados, encendíamos velas y jugábamos al parchís o a las cartas. Y cuando Jeanie se casó, en lugar de trasladarnos a mejores alojamientos, dejamos de ir a la playa.
Pero en los años cincuenta, cuando aún íbamos allí de vacaciones, siempre había alguien a quien conocíamos. Tal vez fueran Pat y Molly Stevens con sus hijas. Pat Stevens era el mejor amigo de mi padre, un pelirrojo parlanchín que me sacaba monedas de las orejas. Las historias de Pat podían versar sobre las patrañas burocráticas de la oficina de correos en la que trabajaba, sobre la genialidad de Scooter, su perro, o sobre una experiencia humillante que había tenido que soportar recientemente: por ejemplo, un cojín con forma de dónut en el que tuvo que sentarse tras una operación de hemorroides. Sin embargo, la mayoría de las anécdotas de Pat giraba en última instancia en torno a las supuestas peculiaridades que observaba en mi padre: la rectitud moral, que a juicio de Pat no eran más que remilgos; su reticencia a regatear el precio de los coches, algo que a Pat le parecía de tontos y poco propio de un estadounidense; y su total indiferencia por los deportes profesionales, motivo por el cual Pat se echaba las manos a la cabeza, consternado.
Según Pat, mi padre era tan meticuloso con los detalles que seguía al dedillo un folleto de instrucciones, aunque ya supiera a ciencia cierta que estaba equivocado.
—¿A que no sabes cuántos días tardó Sam en montar tu bicicleta? —me preguntaba. Independientemente de lo que yo contestara, Pat decía:
—Prueba otra vez, a ver si lo adivinas.
Y Pat era implacable con las palabras que mi padre pronunciaba siempre mal: «orquesta sintónica» en lugar de «orquesta sinfónica», o «ginetólogo» para el médico especializado en «problemas de mujeres».
En una ocasión, Pat le regaló a mi padre un cenicero de vidrio azul que había comprado en una tienda de recuerdos de Panama City, en Florida. Mi padre nunca usó el regalo para fumar, pero lo tenía a mano en una mesita auxiliar de Birmingham, porque decía que le olía a Florida. A veces me lo acercaba para que lo oliera. Yo inhalaba profundamente y le daba la razón. Olía a bronceador, a hojas de eucalipto y al rastro de una tormenta.
Otra pareja a la que veíamos en Florida eran Sara y Fornie Hughes. Sara era la mejor amiga de mi madre. Me encantaba su forma de reír. Su marido, Fornie, conducía un Buick y fumaba puros. Una vez Fornie compró un recuerdo en Panama City que consistía en un caimán en miniatura hecho de metal y pintado de verde. Cuando Fornie apretaba la cola del caimán, se le abría la boca y aparecían la cabeza y los hombros de un niño negro recién engullido. A Fornie le parecía que aquel juguete era divertidísimo, pero mi padre no le veía la gracia.
—No es que yo tenga nada contra los Buicks —decía después de que Sara y Fornie se marcharan.
Y también estaban los Hyde. La madre, Mattie Lou, trabajaba para el doctor Day, nuestro oculista, y su marido, Ramsey, llevaba el pelo aplastado como Gus Grissom, el astronauta. El hijo de los Hyde, Roy, fue al instituto Woodlawn con Jeanie. Toda mi familia, yo incluido, fue a Woodlawn. Roy cantaba en los Warblers, el coro de los chicos, a quienes Jeanie acompañaba al piano, bajo la infame dirección de un pequeño culturista llamado Joe Turner, que en verano ejercía de socorrista en Cascade Plunge.
Todos los años, los Warblers montaban un espectáculo de minstrel3 que constituía el punto álgido del año escolar. Cantaban canciones como «Blue Indigo», «Sentimental Journey» y «Oh, Mona». Vestían pajaritas y frac, se sentaban en círculo en el escenario y de debajo de las sillas sacaban canotieres, bastones y banjos de cartón para los números principales, que interpretaban bajo luz negra, de forma que las camisas que sus madres habían lavado con esmero pudieran brillar en el oscuro auditorio. El grupo contaba con un «interlocutor», el único miembro que no iba disfrazado como un negro, que hacía el papel de personaje serio para las bromas, mientras los augustos, los encargados de la parte cómica, iban vestidos como jornaleros o vagabundos. Los chistes eran de un humor zafio, a menudo con un toque racista.
—¿Vosotros rezáis antes de comer? —preguntaba el interlocutor.
Y uno de los augustos respondía:
—No, señor. ¡Nuestra madre es buena cocinera!
Ser un Warbler era estar en la cúspide de la jerarquía del instituto, por encima incluso de los jugadores del equipo de fútbol americano o de los miembros del consejo estudiantil. Era tal la demanda para entrar en el grupo que los futuros miembros tenían que soportar un rito de iniciación en el que se enfrentaban a la Máquina, un aparato que aplicaba corriente eléctrica a los testículos de los iniciados. La razón por la que los miembros de un coro de chicos de instituto tenían que aplicarse descargas eléctricas en los testículos sigue siendo un misterio para mí. Pero me consta que Joe Turner llevaba a los Warblers a Panama City todos los veranos, donde según Jeanie se pavoneaba en traje de baño y demostraba su fuerza subiéndose a todo el mundo a los hombros.
Los puristas insistirán en que el término «Riviera Redneck» —acuñado por Kenny Stabler, el ex mariscal de campo del equipo de fútbol americano de la Universidad de Alabama y de los Oakland Raiders— se refiere solo al tramo de la costa del golfo de Alabama comprendido entre Fort Morgan y el Flora-Bama, un restaurante que se encuentra sobre la línea divisoria de los dos estados. (El gran acontecimiento del Flora-Bama es un concurso anual de lanzamiento de salmonetes al otro lado de la frontera estatal.) Sin embargo, los que veraneábamos en el lado de Florida somos conscientes de que restringir el término «Riviera Redneck» al lado de Alabama es, en el mejor de los casos, una diferencia de pareceres y, en el peor, una muestra de las típicas rivalidades entre estados y de los prejuicios regionales.
Porque, en el fondo, éramos todos de Alabama.
En junio de 1959, mi madre se dejó, esta vez sí, el horno encendido en la casa de Birmingham. Estábamos a mitad de camino a Florida, en una población llamada Highland Home, cuando se acordó de que había dejado un jamón asándose en la rejilla inferior. Mi padre dio la vuelta al coche y recorrimos todo el camino de regreso hasta Birmingham para cogerlo.
Fue el verano después de que mi padre se comprara su primer coche nuevo, un Chevy Impala de 1959 con aquel brutal diseño estilizado. El techo sobrepasaba ligeramente el parabrisas trasero y tenía unos alerones curvados hacia abajo, como si fueran alas. Pero lo más impactante era el color: rojo fuego. Mi madre le había rogado que no llevara a Jeanie a comprar el coche con él, porque decía que solo tenía dieciocho años y no se podía confiar en ella. Pero mi padre la llevó de todos modos y volvieron a casa con aquel deportivo Chevy Impala. Mi madre se puso hecha una furia, pero él se limitó a encogerse de hombros. ¿Cómo iba a saberlo? Era daltónico.
Scotty ya no venía a Florida. Tenía su propia familia, un hijo que ya empezaba a andar, y un trabajo en Hayes Aircraft. Scotty se había casado cuando yo tenía cinco años, así que lo conocía sobre todo por los objetos que había dejado en su habitación: maquetas de aviones de la Segunda Guerra Mundial y de la de Corea, colgadas del techo tan cerca unas de otras que las alas casi se tocaban; banderines naranjas y azules de la universidad de Auburn; matatenas y canicas; insignias de Boy Scouts; y una estantería que había hecho a mano, lijada y barnizada de forma minuciosa, con sus iniciales grabadas en metal en los extremos.
Mi otro hermano, Gary, estaba en el Ejército, destinado en Fort Sam Houston, en San Antonio, Texas, por lo que tampoco vino a Florida ese verano. Al igual que Scotty, para mí Gary era más una leyenda que una persona real: el niño que había estado a punto de morir de escarlatina y que una vez se había dado, en palabras de mi madre, «un coscorrón». Gary no recuerda haberse dado ningún golpe en la cabeza cuando era niño. Aunque es posible que lo haya olvidado. Recuerdo que yo me di un golpe en la cabeza cuando me interpuse en el camino de la escoba de mi madre mientras ella barría la cocina, pero solo me acuerdo porque después me dio dos cucharaditas de elixir paregórico4. A partir de entonces, intenté obstaculizar el avance de la escoba de mi madre siempre que podía.
Al menos de Gary sí me quedan recuerdos de cuando vivía con nosotros. Cuando volvía a casa porque estaba de permiso en el Ejército, me sentaba en su regazo y me hacía boxear contra sus palmas mientras él sonreía y decía:
—Venga, hombre, ¿de verdad no puedes hacerlo mejor?
No fue ninguna sorpresa que esa vez mis hermanos no vinieran con nosotros a Florida, pero sí lo fue que, en lugar de alguna amiga de Jeanie, como Susan Lawler o Sara Francis Hughes, nos trajéramos a nuestro primo Johnny Busby.
Johnny tenía un par de años menos que Jeanie, pero era bastante mayor que yo, así que yo tenía sentimientos encontrados. Jeanie estaba comprometida para casarse con Bunky Wolaver en septiembre, justo después de cumplir diecinueve, y no me parecía muy correcto que pasara tanto tiempo con Johnny Busby, aunque fuera nuestro primo. Además, lo suyo era que Jeanie pasara el tiempo conmigo. Bastante tenía ya con que fuera a dejarme en septiembre.
La lógica de mis padres era que, como el padre de Johnny había puesto «pies en polvorosa», abandonándolos a su madre y a él cuando era pequeño, el pobre nunca había tenido la oportunidad de veranear en Florida como nosotros. Muy comprensible todo, pero en la práctica significaba que Jeanie y Johnny se iban por la carretera de la playa, hacia las luces de Panama City, con las ventanillas del Impala rojo bajadas y «Love Letters in the Sand», de Pat Boone, en la radio, mientras yo comía sándwiches de jamón con mis padres en la mesa de pícnic de la cocina, sin aire acondicionado, en la casa que había alquilado mi padre. Ese año era uno de los chalés Howell’s.
Cuando íbamos de camino a la casa ese año, se me ocurrió pedir que parásemos para jugar al béisbol en una jaula de bateo.
—Eso lo puedes hacer en casa —dijo mi madre.
—¿Y al minigolf?
—En Birmingham tenemos uno —repuso.
—¿Al skee-ball5 entonces?
—Hay gente que hace apuestas con esos juegos.
—Yo no.
—Mejor algo educativo —dijo.
Menuda ocurrencia. Lo último que yo quería en Florida era algo educativo.
—Bueno, pues iré a bañarme a la playa —dije.
Las palabras brotaron de la boca de mi madre antes de que ella se diera cuenta:
—En casa también puedes bañarte, en East Lake Park.
Lo primero que hacía mi padre todos los veranos, de manera religiosa, era ponerse el bañador y echar a correr por las dunas