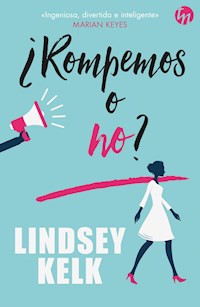
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
No hay nada peor que el último día de vacaciones. O sí, espera. Es peor que lo que debería haber sido una propuesta de matrimonio se convierta en una ruptura. Liv y Adam se encuentran en lados opuestos de la vida que habían planeado. Sus amigos y su familia creen que están locos. Liv se vuelca en el trabajo —los animales son siempre mucho más sencillos que los humanos— y Adam intenta salir del agujero en el que está hundido. Pero, cuando una pequeña separación se convierte en un abismo, ¿es posible encontrar la manera de volver con el otro? O, más importante todavía, ¿quieren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Lindsey Kelk
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
¿Rompemos o no?, n.º 236 - enero 2018
Título original: We Were on a Break
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers Limited, UK
Traductor: Ana Peralta de Andrés
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Diseño de cubierta: Holly Macdonald © HarperCollinsPublishers Ltd 2016
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9170-791-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Agradecimientos
Queridos Della, Terri y Kevin,
¿Qué es peor, parecer celosa o loca?
Sí, eso es lo que pensaba, gracias.
Os amo, Lindsey y Beyoncé
Capítulo 1
No importa lo maravillosa que sea tu vida, el último día de vacaciones siempre es deprimente. Estoy hablando del miedo a los lunes multiplicado por la tristeza posnavideña y vuelto a multiplicar por una tarjeta de crédito agotada, con el añadido de saber que te esperan doce meses sin vacaciones por delante antes de que puedas volver a largarte. A no ser que seas Beyoncé. Imagino que nada, salvo cenar con Kanye, resulta deprimente si eres Beyoncé. Pero, para el resto de los mortales, el último día de vacaciones es algo así como hacer la declaración de la renta, depilarte las ingles con cera o ir a la nevera a buscar tu barrita de chocolate favorita y descubrir que se la ha comido alguien.
De rodillas en el sofá, apoyé la barbilla en los antebrazos y fijé la mirada en la ventana. Un cielo azul intenso fundiéndose con el mar azul oscuro y teñido con destellos rosáceos y rojos por el medio anunciaba que la noche estaba en camino. El sol se estaba poniendo literalmente en mis vacaciones sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Estaba bronceada, tenía diecisiete picaduras de insectos y una maleta llena de tonterías que no necesitaba, pero todavía no tenía la única cosa que había estado esperando, lo cual, solo podía significar una cosa.
Aquella noche era la noche.
—¿Liv?
—¿Adam?
—¿Soy yo o se me nota mucho el paquete con estos pantalones?
No era esa exactamente la pregunta que estaba esperando.
Alargué el cuello para ver un metro noventa de novio rubio enmarcado por la puerta del dormitorio y empujando su miembro hacia mí con expresión exasperada.
Um. Llevaba sus mejores pantalones. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido.
—¿Tú crees? —dije, mirando aquella zona con los ojos entrecerrados.
Era posible que se notara, pero solo si mirabas y, francamente, ¿cuánta gente podía haber en Tulum un lunes por la noche fijándose en los genitales de mi novio? Esperaba que no mucha.
—Yo no veo nada —añadí.
—«Yo no veo nada» no es lo que quiero oír cuando miras hacía ahí —Adam dobló ligeramente las rodillas y saltó delante del espejo—. ¿Estás segura de que no marcan demasiado? Me había olvidado de que estos pantalones eran tan estrechos.
—Estás muy bien —le aseguré con una sonrisa mientras él hundía las manos en los bolsillos y estudiaba su reflejo desde todos los ángulos—. Me gustan esos pantalones.
—Voy a cambiarme —dijo él, más para sí mismo que para que yo lo oyera—. No puedo guardar nada en estos bolsillos. Y se me marca mucho el paquete.
—¿Qué necesitas llevar en los bolsillos? —pregunté con una atractiva nota aguda nacida de la desesperación rechinando en mi voz—. Puedo guardarte la cartera en el bolso.
—¿Y mi teléfono? —musitó Adam mientras le dirigía una nueva embestida al espejo antes de regresar al dormitorio—. ¿Y otras cosas?
—¿Otras cosas?
Adam desvió la mirada hacia mi teléfono, que estaba vibrando en el alféizar de la ventana.
—Sí —respondió desde la habitación—. Otras cosas.
—¡Ah, de acuerdo! —contesté, asintiendo mientras abría el mensaje de texto—. Otras cosas.
¿YAAAAAA?
Cassie me había enviado ese mismo mensaje de texto treinta y seis veces en los últimos catorce días. Cualquiera pensaría que era ella la única cuya presión sanguínea había alcanzado niveles capaces de provocar un infarto cerebral durante las últimas dos semanas. Y no era una exageración, lo había estado comprobando. Ventajas de tener experiencia en medicina.
No, tecleé a toda la velocidad que me permitieron mis dedos, todavía no. Añadí tres caritas tristes por si acaso no estaba segura de lo que sentía y después un unicornio por ningún motivo en particular. Siempre hay lugar para un unicornio.
Tres pequeños puntos cruzaron el fondo de la pantalla mientras Adam desafinaba cantando una canción de Rhianna en el dormitorio.
¿No estará nervioso?, sugirió Cassie. Dale un empujoncito.
Alcé la mirada del teléfono justo a tiempo de ver a nuestro corpulento y muy velludo vecino con nada encima, salvo un traje de baño diminuto, pasando por delante de mi ventana y alzando la mano en un educado saludo. Alojarse en una cabaña en la playa tenía sus inconvenientes. Por supuesto, nuestro vecino no había aparecido en la página web. Le devolví rápidamente el saludo, me levanté y me apoyé en el brazo del sofá mientras alisaba las arrugas de mi falda larga.
¿Darle un empujoncito?
Eso era más fácil de decir que de hacer. A lo mejor podía empezar una conversación intrascendente de camino al restaurante, algo así como «¿sabes que nueve de cada diez novios que quieren vivir para ver otro día les proponen matrimonio a sus novias en vacaciones?». O quizá, «¡eh, Adam! El dedo anular de mi mano izquierda está frío. No tendrás nada brillante para calentarlo, ¿verdad?».
Estoy en ello, respondí desalentada.
No hubo emojis en aquella ocasión.
La verdad sea dicha, habíamos disfrutado de unas vacaciones adorables, pero habrían sido considerablemente más adorables si no hubiera estado esperando en todo momento a que Adam dejara caer la bomba P. No hay nada peor para matar el buen humor que estar esperando una propuesta de matrimonio que nunca llega. Y me gustaría aclarar algo: no estuve tres semanas recostada en un diván, esperando a que se abalanzara hacia a mí con la promesa de una renta anual de cien libras y un abrigo nuevo cada invierno. Aunque no habría estado nada mal. Cuando eres la única veterinaria local en cinco pueblos a la redonda, te pasas la mayor parte del día en la clínica, ayudando a un chihuahua, o en la cama, durmiendo profundamente. Después de lavarte las manos, por supuesto. El plan ideal al final de un día molestando a los perros era entregarme a un maratón de Real Housewives y dos tercios de una botella de vino rosado con Adam a mi lado. El matrimonio ni se me había pasado por la cabeza. Había otras muchas cosas que todavía me quedaban por hacer. Quería viajar. Quería comenzar a beber whisky. Quería terminar las últimas temporadas de Doctor Who antes de que comenzara la nueva.
Sin embargo, las cosas habían cambiado. Por lo visto, Adam le había dicho a su hermano que pensaba pedirme matrimonio en México. Después, su hermano se lo había contado a su esposa que, daba la casualidad, era mi mejor amiga. Por supuesto, todo el mundo sabía que Cass no era capaz de guardar un secreto y que solo hacía falta media botella de Pinot Grigio para que me lo contara todo. Y allí me encontraba yo, al final de nuestro viaje y todavía sin compromiso. Me habían dicho que había una sortija. Me habían dicho que la sortija iba a viajar a México. Y en aquel momento quería mi maldito anillo. Era Gollum, solo que con mejor pelo.
—¿Estás lista?
Adam volvió a salir del cuarto de baño. Sus mejores pantalones habían sido sustituidos por unos vaqueros normales combinados con una bonita, pero en absoluto especial, camisa.
Le miré intrigada. ¿Por qué decirle a alguien que le ibas a proponer matrimonio a tu novia si después no lo hacías?
—Sí, estoy lista —contesté.
Me incliné para guardar el teléfono en el bolso, apartándolo de mi vista y esperando poder sacarlo de mi cabeza.
Él frunció el ceño un momento, echó un vistazo a mi atuendo y se desabrochó el primer botón de la camisa.
—¿Vas a ir así vestida?
—¿Qué tiene de malo? —me levanté y dejé que mi largo y vaporoso vestido cayera hasta el suelo—. Me encanta este vestido.
Era un vestido maravilloso. Suelto a la altura del trasero, estrecho en el pecho y, lo más importante, me permitía comer sin tener la sensación de que llevaba puesta la faja de mi abuela. Me había costado una cantidad de dinero escandalosa, pero Cassie me había asegurado que era el vestido de mi vida y yo lo había cargado a mi tarjeta de crédito sin pensar en posibles daños y prejuicios. Eso esperaría hasta que llegara la factura. Así que más le valía a Adam proponerme matrimonio. Necesitaba que empezáramos a juntar nuestros ingresos para pagar este desastre.
—Me hace sentirme un poco desaliñado, eso es todo. ¿Estás segura de que irás cómoda con esos zapatos?
—Podría correr un maratón —agarré una sandalia para inspeccionar el tacón de ocho centímetros. A lo mejor lo del maratón era un poco exagerado—. No vamos a ir muy lejos, ¿no?
—Google Maps dice que estamos a diez minutos —contestó, palpándose la camisa y hundiendo después los pulgares en los bolsillos de los pantalones, como un vaquero vestido de Topman, todo ello con los ojos todavía clavados en mis zapatos—. ¿Puedes andar diez minutos con eso?
Asentí y emití un sonido de disgusto nacido en mi garganta. Claro que podía caminar durante diez minutos. Generalmente, y después de haber tenido un incidente particularmente desagradable con una escalera de espiral de por medio en un club llamado Oceana durante la Fiesta de los Novatos, era de la opinión de que no podía salir nada bueno de castigar a tus pies con unos zancos enanos. Ya había pasado más de una década desde entonces, pero, si te has pasado el primer semestre de la universidad con muletas, recelas de cualquier zapato que mida más de tres o cuatro centímetros.
—La verdad es que me gusta este vestido —dijo Adam mientras cruzaba la habitación y terminaba posando los brazos en mis hombros. Yo abrí las piernas y le estreché contra mí hasta quedar nariz contra nariz—. ¿Es nuevo?
—Sí, bastante nuevo —contesté, esperando que no siguiera preguntando.
Adam odiaba gastarse dinero en ropa, de ahí que solo tuviera un par de pantalones bonitos.
—Es como un auténtico vestido de mujer —hundió el rosto en mi pelo, presionando los labios contra el hueco entre el hombro y el cuello. Me estremecí de la cabeza a los pies—. Creo que es el más bonito que te he visto nunca.
—Me gustaría asegurarme de que eso es un cumplido —susurré, mientras él me rodeaba la cintura con las manos y el rubor teñía mis mejillas.
No podía decirse que Adam fuera un hombre perezoso en el dormitorio, pero, durante las vacaciones, el dormitorio no era lo único que le motivaba. El cuarto de estar, el baño, la playa, los cuartos de baño de un restaurante al que nunca volveríamos… Y no es que yo me quejara. El encargado del restaurante, quizá, pero yo no.
Deslicé las manos por su pecho y las apoyé en sus caderas.
—A lo mejor deberíamos quedarnos esta noche en casa.
—No, vamos a ir al restaurante.
Adam miró el reloj, me soltó como si yo fuera una bolsa de humeantes excrementos caninos, retrocedió y presionó la parte delantera de los vaqueros para sofocar una incipiente erección.
—Y tenemos que salir ya si no queremos llegar tarde —añadió.
—Adam, estamos en México. Y, desde que hemos llegado, no ha pasado nada a la hora que se suponía que tenía que pasar —le recordé. Me eché la melena rubia hacia delante para tapar el sarpullido dejado por la barba incipiente de Adam y coloqué con delicadeza la falda del vestido sobre mis muslos—. ¿A qué viene tanta prisa?
—Estuvieron muy raros cuando hice la reserva. Se supone que es un sitio muy sofisticado —insistió mientras miraba su reflejo en el espejo y se alisaba las cejas. Qué raro—. Ya tendremos tiempo de hacerlo cuando volvamos.
Mi novio era tan romántico…
—Muy sofisticado —repetí.
Eso sonaba como la clase de restaurante en el que le propondrías matrimonio a tu chica o, por lo menos, la clase de restaurante con un cuarto de baño decente. Y, siendo sincera, cualquiera de ambas cosas habría sido bien recibida a aquellas alturas del viaje.
Le seguí a la calle y, mientras salíamos, me miré por última vez en el espejo. El pelo estaba bien, el maquillaje también, pero no podía hacer nada contra la nariz quemada por el sol, excepto olvidarme de ello. Estaba todo lo preparada que podría estar.
La próxima vez que cruzáramos aquella puerta, estaríamos comprometidos.
O habría apuñalado a Adam con una espátula. O con una cucharilla de café. O con cualquier cosa que tuviera a mano, la verdad. Siempre he sido una mujer de recursos.
—¿De verdad tenemos que volver mañana a casa? —Liv caminaba a saltitos a mi lado mientras yo intentaba aminorar el ritmo de mis pasos.
—¿No estás preparada? —le apreté la mano y sonreí, esperando que mi palma no estuviera tan sudada como imaginaba—. Me muero por una taza de té hecha como es debido.
—Sí, esto es horrible —contestó ella, señalando la arena blanca y aquella puesta de sol digna de un salvapantallas—. Cambiaría todo esto por una taza de Tetley.
—Ya sabes lo que quiero decir —dije, mirando al mismo tiempo mi reloj. Definitivamente, íbamos a llegar tarde—. Vamos, hay que aligerar el paso.
—Estoy segura de que ya hemos andado más de diez minutos —replicó Liv con voz tensa varios minutos después—. ¿Está mucho más lejos?
—No mucho.
Una expresión sombría cruzó el rostro de Liv mientras me agarraba la mano con fuerza e intentaba estar a la altura de mis grandes zancadas. Un consejo: si mides más de uno noventa y terminas saliendo con alguien que mide menos de uno sesenta y cinco, nunca podrás evitar sentirte frustrado por lo lento que camina.
—Echaré de menos las puestas de sol —admití mientras ella caminaba a mi lado en silencio. Le pasé el brazo por los hombros, pendiente siempre del reloj—. Las puestas del sol no están mal.
—¿Que las puestas de sol no están mal? —repitió Liv arqueando una ceja—. Si no fuera por el gato, no volvería. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. El sol, el mar, la arena y un servicio de Internet sorprendentemente bueno. No tengo ninguna prisa por volver a casa.
Con toda la naturalidad que pude, me pasé la mano por la cadera, palpando el elocuente bulto que llevaba en el diminuto bolsillo. Estaba casi seguro de que Liv había descubierto la sortija en la cabaña, cuando estaba guardando mi ropa, pero, si de verdad la había encontrado, estaba fingiendo de una forma espectacular y era imposible que pudiera estar fingiendo con algo así: era una pésima mentirosa.
—Pero cuando volvamos tendremos un montón de trabajo… —continuó hablando y retorciéndose las puntas de la melena entre los dedos—. ¿Tienes muchas ganas de empezar a trabajar en el proyecto del bar?
—Sí.
—¿Y no estás nervioso?
—Qué va.
No estaba nervioso, estaba aterrado. Justo antes de que nos fuéramos, el amigo de un amigo de un amigo me había puesto en contacto con un tipo que iba a abrir un bar en Londres y necesitaba a alguien para diseñar y construir los interiores. Como él no tenía apenas presupuesto y yo estaba buscando un proyecto, habíamos llegado a un acuerdo financieramente dudoso, aunque emocionante. Pero aquel iba a ser mi primer proyecto importante y había un montón de cosas que podían salir mal. ¿Habría hecho bien los cálculos? ¿Los plazos serían realistas? ¿Sería capaz de sacarlo adelante sin que todo terminara pareciendo una porquería? Pero Liv no necesitaba saber lo preocupado que estaba. Para la mayoría de las mujeres que conozco, ver a un hombre muerto de miedo al enfrentarse a la oportunidad de su vida no resulta precisamente excitante.
—Será increíble —dijo ella con un asertivo asentimiento al que yo no pude contestar—. Y también estarán los sesenta y cinco años de mi padre, el bautizo de Gus, tu cumpleaños, mi cumpleaños…
Emití un sonido poco comprometedor, intentando sostenerle la mano, acordarme de si había recibido una respuesta de Jim, el propietario del bar, a mi último correo y abrir Google Maps para comprobar si aquel maldito restaurante estaba donde se suponía que tenía que estar. Porque lo único que podía ver era playa, playa y más playa. Llevábamos andando una eternidad y no se veía ningún restaurante de cinco estrellas con vistas a la puesta de sol y un cuarteto de cuerda ridículamente caro por ninguna parte.
—Lo de la clínica ahora es una locura. Es como si todos los habitantes de la tierra acabaran de adoptar diez perros y todos ellos tuvieran infecciones de oído, o lombrices, o cualquier otra cosa repugnante.
—¿Liv? —la interrumpí.
—¿Sí?
Alzó hacia mí sus enormes ojos azules, unos ojos embadurnados de maquillaje, embadurnados en el buen sentido.
—No sigas.
No hay nada como una mujer hablando de meterle la mano en el trasero a un perro para que te entren ganas de hacer una romántica propuesta de matrimonio.
—Lo siento.
Abrió la boca para decir algo más, pero la cerró y fijó la mirada en el mar. No parecía muy contenta.
—¿Liv?
—¿Sí?
—¿Qué crees que estará haciendo Daniel Craig en este momento? —le pregunté.
Giró, protegiéndose los ojos del sol, y me miró.
—¿El actor o el gato?
—El gato.
—Comer, dormir y cagar —contestó, tirándome de la mano cuando comenzó a quedarse rezagada—. Es más o menos lo que hace últimamente.
—¿Y qué crees que estará haciendo el actor?
—¿Comer, dormir y cagar? Es más o menos lo que hace últimamente.
—Qué rara eres.
Solté una carcajada y separé los codos ligeramente mientras intentaba encontrar la señal de teléfono y esperaba que no hubiera una enorme mancha de sudor en mi espalda. Debería haberme puesto una camiseta debajo. O desodorante en la espalda. Debería haber hecho montones de cosas.
Liv apretó los labios en una sonrisa.
—Tú sí que eres raro.
—Ya, pero por eso estás enamorada de mí.
Me interrumpí al ver aparecer el mapa en la pantalla. No estábamos cerca del restaurante. Estaba a diez minutos en coche, no andando.
—Sabía que tenía que haber alguna razón —dijo ella, intentando separar sutilmente una hebra de pelo de su brillo de labios—. ¿No estás emocionado con el bautizo?
—Me cuesta creer que mi hermano haya sido padre —contesté con la mirada fija en el teléfono—. Ni siquiera le dejaban traerse a casa la cobaya del colegio y ahora ha tenido un hijo.
Volví a calcular la ruta y bajé la mirada hacia Liv, que esbozaba una mueca de dolor a cada paso que daba.
—En cualquier caso, estas han sido las mejores vacaciones de mi vida —dijo lentamente—. No puedo imaginar nada mejor.
—Sí, han sido increíbles —corroboré con un sudor frío corriendo por mi espalda. ¿Cómo podía haberla fastidiado de aquella manera?—. Absolutamente irrepetibles.
—Y no puedo imaginar a nadie con quien me apetezca más estar, Yeti.
Alzó la mirada, me dirigió la más tierna y dulce de las sonrisas y yo pensé que iba a vomitar. En el buen sentido.
—Nunca —añadió.
¡Ay, Dios! Iba a vomitar de verdad. Lo había planificado todo con esmero, cuidando hasta el último detalle, y había terminado liándola con la dirección. A lo mejor aquello era una señal. A lo mejor no tenía que proponerle matrimonio.
—Es evidente que no lo has pensado bien —le dije, forzando una risa para intentar olvidar que me estaba muriendo por dentro—. ¿Quieres decir que prefieres pasar las vacaciones conmigo a pasarlas con Channing Tatum?
—¿Por qué Channing Tatum?
—No lo sé —admití—. Es guapo, ¿verdad? Tiene un cuerpo musculoso y todo eso. Y sabe bailar. A las mujeres les encantan los hombres que saben bailar.
—Tú no sabes bailar y me encantas… —replicó, entrelazando con fuerza sus dedos entre los míos—. Y te aseguro que te prefiero a ti a Channing Tatum.
—¿De verdad?
—Tienes mejor pelo —asintió con aire pensativo—. Y yo no sería capaz de hacerle algo así a su esposa. Me parece encantadora.
Me había preocupado de la ropa que tenía que ponerme, de elegir la música adecuada, del menú, de depilar mis pobladas cejas de hombre lobo, pero me había equivocado con las distancias. Se suponía que teníamos que llegar al restaurante a tiempo de ver la puesta de sol. Y a aquel ritmo sería media noche y todavía no habríamos llegado.
—Lo digo en serio —comenzó a decir Liv con la voz ligeramente quebrada. Volví a sentir el estómago revuelto—. No quiero estar con nadie más que tú. Para mí no hay nadie más. Ni lo habrá nunca.
Le solté la mano y sequé las sudorosas palmas de las mías en la parte de atrás de los vaqueros.
—Sí, más vale malo conocido —dije, trastabillándome con la lengua—. Es como Star Wars. Ves la trilogía original y las películas son geniales, pero entonces George Lucas dice que va a empezar a hacer nuevas películas de la serie y tú te emocionas, pero terminas viendo La amenaza fantasma.
Liv frunció sus perfectamente acicaladas cejas. Siempre había deseado que nuestros hijos heredaran sus cejas.
—Me he perdido.
—Lo que estoy diciendo es que nuestra relación es como la película original de Star Wars —le expliqué—. Así que no puedo dejarte por si termino con la La amenaza fantasma.
El sol había comenzado a ocultarse en el horizonte, pero no era difícil interpretar la expresión de mi novia. No parecía tan satisfecha como yo con mi analogía…
—Lo que estoy diciendo es… —me froté las manos y tomé de nuevo la suya—. Tú eres Una nueva esperanza, ¡eso es! Y es mejor que me quede contigo porque quién sabe si la próxima chica será El despertar de la fuerza o La amenaza fantasma.
—Si yo fuera tú, creo que dejaría de hablar —miró alrededor de la playa desierta con obvia confusión—. Yeti, ¿dónde está el restaurante?
—¿Sabes? Hay una pequeña probabilidad de que cuando vi que el restaurante estaba a diez minutos estuviera viendo la distancia en coche —contesté, volviendo a mirar el mapa—. Está más lejos de lo que pensaba.
—¿Cuánto? —me preguntó, tambaleándose de forma notable mientras andaba.
Yo ya sabía que aquellos tacones terminarían dando problemas.
—La buena noticia es que ya llevamos andando veinte minutos —contesté con una sonrisa vacilante—. Y el restaurante solo está a cincuenta minutos.
—¡Cincuenta minutos!
Liv se paró en seco y me miró como si acabara de decirle que tenía que caminar durante el resto de su vida… sobre brasas ardientes.
—No puedo andar media hora más con estos zapatos.
Se inclinó hacia delante y el pelo rubio cayó sobre su rostro, dejando expuesto su largo cuello mientras intentaba caminar con aquellos minúsculos zapatos de hebillas. Yo odiaba aquellos zapatos, pero adoraba aquel cuello. Quería besarlo, pero aquel no era el momento.
—Me están destrozando los pies.
Ya sabía yo que aquello iba a pasar.
—Bueno, pues quítatelos e iremos andando por la arena —sugerí, contemplando aquel camino irregular que corría a lo largo de la playa.
Ni siquiera a mis pies enfundados en unos Hobbit de cuero le resultaba muy atractivo.
—No puedo —contestó con un gesto de dolor mientras se quitaba el zapato—. Tengo el pie hecho un desastre.
—¡Dios mío, tienes una herida en el pie! —solté una exclamación de repugnancia de forma involuntaria cuando apartó el zapato y reveló la que probablemente había sido una desagradable ampolla quince minutos atrás—. ¿Por qué no has dicho nada?
—Tenías mucha prisa —se apoyó contra el murete de piedra de la playa y tocó con cuidado el desastre supurante que antes había sido su pie—. No quería que llegáramos tarde.
—Te dije que no te pusieras esos zapatos —le reproché, enfadado con su pie, enfadado con Google y con alguna posibilidad, muy ligera, de estar enfadado conmigo mismo.
—También me dijiste que el restaurante estaba a diez minutos —me espetó en respuesta—. No puedo evitarlo.
Miré el teléfono una vez más antes de echar un vistazo al pie machacado de Liv. Era de lo más asqueroso, pero no podía apartar la mirada de él.
—Si vamos andando por la playa estaremos allí en diez minutos —le aseguré, agrandando el mapa para estar seguro de que aquello era un atajo—. Allí podremos lavarte la herida.
—No pienso ir andando por la playa —se plantó, cruzándose de brazos—. Está asquerosa. ¿Quieres que se me infecte el pie? ¿Quieres que termine con una septicemia?
«¡No!», estuve a punto de gritar, «¡lo que quiero es hacerte una maldita proposición de matrimonio!». Pero respiré con calma, dejé el teléfono a un lado y sonreí.
—¿Tienes una gasa?
—¡Cómo voy a tener una maldita gasa! —explotó—. ¿Por qué voy a tener una maldita gasa?
—¿Porque eres veterinaria? —sugerí—. ¿No llevas encima una gasa?
—¿Por si acaso nos cruzamos con un pastor alsaciano al que se le haya clavado una astilla?
Le di la espalda y miré hacia la puesta de sol, hacia la última luz plateada que flotaba sobre el mar, y toqué el anillo que llevaba en el bolsillo. Se suponía que deberíamos estar allí en aquel momento. Se suponía que deberíamos estar bebiendo champán, rodeados de rosas blancas y disfrutando de otras muchas cosas maravillosas por las que había pagado un riñón y la mitad del otro a Pablo, el director de eventos de aquel lugar que estaba en El Culo del Mundo, México. Debería estar con una rodilla en el suelo y la sortija en la mano, en vez de ser ella la que estuviera agachada en el suelo y curándose una herida.
—A lo mejor deberíamos volver al hotel —sugerí con voz débil mientras el sol se ahogaba en el mar—. Es de noche, es tarde y no vamos a llegar a tiempo.
—¿Quieres que volvamos? —preguntó Liv, pronunciando cada palabra con evidente inseguridad—. ¿No quieres que vayamos a cenar?
—Bueno, lo que no quiero es que nos quedemos aquí sentados —repliqué—. ¿Tú qué sugieres?
«Hazlo ahora», siseó la vocecita que tenía en mi cabeza. «Díselo ahora que no se lo espera».
—Vale —apretó los labios, se levantó y avanzó cojeando por el borde del camino—, volvamos.
«Muy bien», por alguna razón, la voz que resonaba en mi cabeza se parecía mucho a la de mi hermano mayor, «vuelve al hotel, no le propongas nada, espera a que Liv te deje y así podrás morir solo, con una barba kilométrica, cajas de pañuelos de papel en los pies en vez de zapatos y cientos de botellas llenas de tu propia orina para mantenerte a ti y a tus dieciocho gatos».
—Mierda —musité, buscando la sortija en mi bolsillo y agachándome.
Agachándome muy despacio. De verdad iba a tener que mirarme alguien la espalda.
—¡Un taxi!
Antes de que pudiera detenerla, Liv cruzó el camino a la pata coja para acercase a la carretera y paró a un coche blanco con una raya roja en un lateral. El taxi se detuvo a su lado con un chirriar de neumáticos. Yo la observé con atención. Los faros del coche iluminaron el vaporoso vestido blanco que revoloteaba alrededor de sus piernas; su melena flotaba tras ella. Era preciosa. Inteligente y cariñosa. Me hacía reír, me cuidaba incluso cuando ni siquiera yo sabía que necesitaba sus cuidados y siempre veía Stark Trek, la próxima generación conmigo, aunque la hubiéramos visto ya una docena de veces. Olivia Addison era perfecta.
Y yo ni siquiera era capaz de llevarla a un maldito restaurante a tiempo.
—No puedo —comprendí, con la mirada fija en la sortija de compromiso de mi abuela—. No puedo hacerlo.
—¿Adam?
Era demasiado tarde. Liv ya estaba dentro del taxi, mirándome.
—¿Qué haces?
Me sentí como si todo lo que había dentro de mí hubiera dejado de funcionar. Como si incluso mis órganos estuvieran esperando a ver qué pasaba a continuación antes de molestarse en seguir manteniéndome con vida. Ella abrió los ojos como platos y parpadeó al ver que posaba la rodilla en aquella calle polvorienta.
—Atarme el zapato —contesté, dejando la sortija en el suelo y tapándola con el zapato—. Lo siento.
Sería mejor que empezara a guardar las cajas de pañuelos de papel y adoptara unos gatos, pensé mientras me levantaba, guardaba de nuevo la sortija en el bolsillo y obligaba a un pie a avanzar delante del otro para reunirme con ella en el taxi. No podía ir a la protectora de animales y llevarme ocho, ¿verdad? Seguramente habría un límite.
El taxista se adentró de nuevo en el veloz tráfico, conectó la radio a todo meter y puso una banda sonora a mi desgracia con una canción que hasta aquel momento me había encantado. Después de aquello iba a tener que dar caza a Mumford y a sus hijos y asesinarlos a todos.
Liv iba con la mirada clavada en la ventanilla y los zapatos en el regazo y yo cerré los ojos, intentando averiguar cómo era posible que todo hubiera salido tan mal. Deslicé el dedo en el bolsillo diminuto de los vaqueros, tracé la silueta del engarce del zafiro del anillo de compromiso de mi abuela y me apreté el puente de la nariz, intentando no llorar.
Bueno, al menos eso me salió bien.
Capítulo 2
—¿Ya lo tienes todo?
—Sí —contestó Adam, mirando por encima del hombro—. Por lo menos eso creo.
—¿Has revisado todos los cajones? —pregunté—. ¿Has mirado en los cajones de la mesilla de noche?
—He mirado dos veces —contestó, desapareciendo en el dormitorio.
En cuanto habíamos vuelto a la cabaña, Adam se había metido en el cuarto de baño con la excusa de que tenía el estómago revuelto y no había vuelto a aparecer hasta que yo había renunciado a cualquier esperanza de propuesta romántica y había cambiado mi hermoso vestido blanco por mi pijama de Garfield. Había sido una noche perdida. Ninguno de los dos había dormido nada, pero ninguno estaba preparado para admitir que pasaba algo. Adam no dejaba de repetir que no se encontraba bien, aunque, después de que yo me acostara, había sido capaz de acabar con todas las cervezas que quedaban en la nevera y a mí ya me estaba costando no perder los estribos.
—¿No vas a llevarte estos protectores solares? —gritó, blandiendo varios botes medio vacíos de Ambre Solaire—. Queda un montón.
—No me cabían en la maleta —contesté mientras arrastraba la maleta hacia la puerta principal, salía a la entrada y saludaba a nuestro madrugador taxista con la mano—. Déjalos.
—Pero si en uno de ellos queda más de la mitad —apareció en el cuarto de estar con tres botes en la mano—. ¿Por qué no has utilizado uno hasta que se acabara en vez de empezar los tres?
—¿Y tú por qué no has usado protector solar en estos quince días? —pregunté a mi vez—. Son todos diferentes. El factor 50 para la primera semana, el 30 para la segunda y el 15 para las piernas.
—Eso no tiene ningún sentido —susurró. Abrió su maleta y metió los botes a la fuerza—. Qué forma de malgastar el dinero.
—Es protector solar, no importa tanto, podemos comprar más. Y si sigues metiendo cosas esa maldita maleta va a terminar explotando.
Adam alzó la mirada con una expresión de desafío en sus anchas facciones.
—No, no va a explotar.
Yo arqueé la ceja y me encogí de hombros.
—Muy bien.
—No tienes razón en todo —cerró la cremallera y pasó por delante de mí, empujando la maleta hacia la puerta—. Eso es tirar el dinero.
—Idiota —repuse para mí—, claro que tengo razón.
Adam permaneció en la entrada, con la mirada fija en su teléfono mientras yo cerraba la puerta tras nosotros. Yo ya había hecho el registro de salida cuando Adam había ido a darse su baño matutino porque, como ya he dicho, no se encontraba bien.
—¿Va todo bien? —le pregunté cuando vi que comenzaba a teclear frenético, con todos los dedos de la mano, incluidos los pulgares, en el teléfono. Tenía unas manos tan grandes que hasta un iPhone 6 parecía pequeño—. ¿Ocurre algo?
Negó con la cabeza sin apartar la mirada de la pantalla.
—Necesito hablar con alguien. No me llevará ni un minuto. No pasa nada.
Me le quedé mirando mientras le veía dirigirse hacia la playa a grandes zancadas, pero mantuve la boca cerrada por miedo a terminar gritándole a la cara «¿dónde demonios está mi sortija?». Así que me limité a asentir y conduje mi maleta hacia el taxi que nos estaba esperando mientras él caminaba de un lado a otro por la arena, gritando a alguien en español. Siendo yo una persona cuya única opinión sobre las bodas antes de enterarme de que, al parecer, Adam quería proponerme que nos casáramos, era que, si no había barra libre en la recepción yo no iba, estaba empezando a preocuparme por si me habría vuelto loca.
—¡No! —ladró Adam con su penoso acento español—. ¡Eso no fue lo que acordamos!
Era raro verle a punto de perder los estribos. Normalmente, mi novio era tan tranquilo y ofensivamente amable que en una ocasión fui a su casa y me encontré a unos testigos de Jehová intentando inventar una excusa para marcharse.
—¿Quién era? —le pregunté con forzada indiferencia cuando se sentó en el asiento de atrás, a mi lado.
—Nadie —respondió mientras se ponía el cinturón de seguridad y se volvía hacia la ventanilla—. Nada.
¡Oh, muy bien!, pensé con una sonrisa beatífica. Iba a tener que matarle.
—Nadie —repetí.
Se volvió hacia mí y, por un momento, pareció a punto de decirme algo.
—De verdad —insistió con un cincuenta por ciento menos de indignación—. Nadie. El director del restaurante quería saber por qué al final no utilizamos nuestra reserva.
Mentía fatal.
—Muy bien —mantuve la mirada fija en el horizonte mientras nos alejábamos a toda velocidad de nuestra preciosa cabaña, situada en un precioso complejo hotelero al lado de una preciosa playa, y comprendí que había pasado dos semanas esperando una propuesta de matrimonio que nunca iba a llegar—. Va todo bien, entonces.
—Sí —respondió Adam girando hacia la ventanilla—. No pasa nada, no te preocupes.
Porque, por supuesto, aquello era lo más sensato que se le podía decir a una mujer, ¿no?
—Eh, dame eso.
Adam alargó la mano hacia mi maleta cuando la apoyé en el reposacabezas del asiento que tenía delante de mí, con el pelo pegándose a mi frente empapada en sudor.
—No te preocupes —contesté con una cansada, pero decidida sonrisa—. Puedo hacerlo yo.
—Ya sé que puedes —contestó.
Me quitó la maleta de las manos sin el mayor esfuerzo y la deslizó con eficacia en el portamaletas que teníamos encima antes de darme un beso en la frente.
—Pero déjame ayudarte —añadió.
—Gracias —dije, y dejé el bolso en el asiento.
Adam se encogió de hombros en respuesta y fijó la mirada en su billete mientras yo me acurrucaba en aquel asiento tan incómodo.
—¡Vaya!
—¿Vaya? —alcé la mirada y vi que Adam tenía la mirada clavada en el billete—. ¿Qué pasa? ¿No vamos juntos?
—Sí —contestó al tiempo que guardaba el billete en el bolsillo trasero del pantalón—, pero estás en la ventanilla.
Miré por la diminuta ventanilla la pista humeante y vi a tres hombres con unos chalecos naranjas fluorescentes lanzando las maletas a una cinta transportadora. Observé una maleta que caía y rebotaba en el suelo antes de que uno de los hombres la llevara a patadas de nuevo hasta la cinta para volver a intentarlo.
—¿Querías ir tú en la ventanilla? —miré con renuencia mi pequeño pedacito de cielo—. ¿Quieres que cambiemos?
—No, no me importa —se quitó la bolsa que llevaba cruzada al pecho y la dejó en su asiento—. Es solo que cuando vinimos también te tocó la ventanilla.
—Siéntate tú —le dije, agarrando mi bolso—. Ponte tú y yo me sentaré en el medio.
—He dicho que no me importa.
Era extraño, porque daba la sensación de que sí le importaba. Parecía que le importaban muchas cosas, pero, como habíamos estado en un casi completo silencio desde que nos habíamos montado en el taxi, era imposible saber lo que le estaba pasando por la cabeza. Yo ya había leído todas las revistas del corazón que el aeropuerto había podido ofrecerme mientras él había estado recorriendo la terminal de arriba abajo y gritando al supuesto propietario del restaurante en un mal chapurreado español. Habían sido casi tres horas. Yo no era una mujer conocida por su paciencia en lo que se refería a los seres humanos y la idea de pasar doce horas de vuelo hasta llegar de nuevo a Gran Bretaña no me estaban ayudando a mostrar mi faceta más sensata. Si él no iba a explicarme lo que estaba pasando y la porquería de aplicación que yo había descargado a toda velocidad para intentar traducir lo que decía tampoco, era mejor fingir que no había pasado nada.
—Eh, creo que voy sentada a vuestro lado —una joven con acento americano asomó su mano a modo de saludo tras los hombros inmensos de Adam—. ¿Es el 22C?
—¡Ah, hola! —le dirigí una sonrisa histérica y le di un codazo a mi novio en el muslo—. Adam, ¿puedes quitar la bolsa?
—Soy Maura —saludó ella. Se colocó unas tiritas contra el mareo en la muñeca y dejó todo un surtido de medicamentos y unas bolsas para vomitar en el bolsillo del asiento—. Es probable que duerma durante todo el vuelo, así que, si necesitáis ir al cuarto de baño, saltad por encima de mí.
—No te preocupes. Me llamo Olivia, Liv —le dije, señalándome a mí antes de señalar al ser humano que se interponía entre nosotras—. Este es Adam.
—Supongo que no vamos a cambiar de asiento antes de despegar —Adam agarró la bolsa que había dejado en el asiento de Maura sin saludarla y se abrazó a ella como un niño enfadado. Ella se sentó, cachete contra cachete contra el trasero de Adam—. Pero da igual. Tú siéntate en la ventanilla y yo iré en el medio. Otra vez.
Alcé la mirada hacia él, tan moreno y tan huraño, y deseé contra toda esperanza que se hubiera metido mi sortija en el trasero.
—¿Por qué no podemos cambiar de asiento antes de despegar? —pregunté, mirando a Maura que, sentada en el 22C, se estaba tomando un puñado de pildoritas blancas con un solo sorbo de agua. Era una auténtica profesional.
Adam se sentó en el asiento de en medio con un golpe seco.
—Porque, si el avión explota durante el despegue, es posible que no puedan identificar nuestros cadáveres. Necesitan saber dónde va sentado todo el mundo para distribuir los restos.
Maura, la del 22C, se quedó helada.
—Creo que, en realidad, eso tiene más que ver con la distribución del peso —respondí alzando la voz—. Y, en realidad, tampoco creo que importe mucho, así que vamos a cambiar.
—No, eso es en los helicópteros —me corrigió Adam, abrazado todavía a su bolsa—. Con los aviones, lo hacen por si acaso todos los cadáveres terminan carbonizados y es imposible reconocer los restos en…
—Cámbiame —me levanté y le levanté a él mientras Maura, la del 22C, comenzaba a llorar—. ¡Y por el amor de Dios, cierra la boca!
—¿Qué pasa? —me preguntó con los ojos abiertos como platos e ignorando que mi vecina de asiento estaba temblando en silencio y fijaba la mirada en las normas de seguridad del avión con los ojos enrojecidos—. ¿Qué he hecho?
—Nada —musité, escondiéndome detrás de mi pelo—. Siéntate.
Adam colocó su bolsa en el asiento de delante, se puso la capucha y sonrió por primera vez en no podía recordar ni cuánto tiempo.
—¿Liv?
Arrancada de un profundo sueño en el que estaba a punto de ir a comprar un helado con Brad, Ange y los niños, sentí una fuerte presión en el hombro.
—¿Liv? Liv.
¿Por qué? ¿Por qué tenía que despertarme cuando me había costado tanto quedarme dormida?
—¿Liv? —Adam me palmeó el hombro una y otra vez—. ¿Estás despierta?
—No —contesté sin abrir los ojos—. La verdad es que no.
—Estoy aburrido.
Abrí un ojo y descubrí su rostro tan cerca del mío que veía borrosas sus pecas.
—Háblame.
Tiró de los cordones de la capucha de su sudadera roja de tal manera que la capucha se ajustó a su cabeza hasta que solo asomaron los ojos y la nariz de su estúpido y atractivo rostro.
—Todavía tenemos para muchas horas.
—Ya lo sé, por eso estaba dormida —respondí, dándole un golpe en la capucha—, ¿No puedes quitártela? Pareces el Imbécil de la Caperucita Roja.
—Te encanta —Adam ató los cordones en un elaborado lazo debajo de su barbilla—. Estoy genial. Soy el Asombroso Yeti Caperucita Roja.
—Si tú lo dices —respondí con un bostezo—. Y no lo digo solo porque tengas algo de comer en la mano.
Había sido Abi la que le había bautizado como «Yeti» cuando le habíamos conocido. Siempre le ponía algún mote a nuestras citas, se negaba a reconocer sus nombres verdaderos hasta que la relación se había consolidado. Adam había terminado llamándose Yeti porque ninguna de nosotras creía que fuera posible que un hombre atractivo, disponible y con más de treinta años se mudara a nuestro pueblo con su familia y, por lo tanto, le consideraba tan raro como el abominable hombre de las nieves. Con el pelo rubio y, en aquel entonces, más largo y greñudo que años después, Yeti le pegaba, y con Yeti se había quedado.
—Abre la boca —me pidió, abriendo una bolsa de M&M—. Apuesto a que te meto uno en la boca.
En algún lugar, lejos, muy lejos, sentí a mi abuela revolviéndose en la tumba. Algo más cerca, oí a Maura, la del 22C, dejando escapar un ronquido porcino.
—No vas a tirarme pastillas de chocolate a la cara en un avión —le dije con voz serena, tapándome la cara con la mano—. Basta.
—Sabes que soy capaz —repitió Adam, preparando un M&M azul—. Abre la boca.
Con los labios más apretados que la media del trasero de un gato, sacudí la cabeza, todavía malhumorada porque me había despertado y recordando poco a poco todos los motivos por los que estaba enfadada con él. Lo raro que estaba la noche anterior, las llamadas de teléfono del aeropuerto y, sí, la completa y absoluta ausencia de una petición de matrimonio.
—Muy bien, como tú quieras —musitó, vaciando media bolsa directamente en su boca. Se dejó caer hacia atrás y sacó una lata de Coca-Cola de la mochila—. Lo siento, mamá.
—¿Perdón? —me volví con tal brusquedad que una cortina de mi propio pelo aclarado por el sol azotó mi rostro—. ¿Qué me has llamado?
—Nada —contestó con una sonrisita de suficiencia—. Mamá.
—¡Oh, cállate! —contesté, estaba irritada, sobre todo, porque tenía razón. Era algo que ocurría cada vez con más frecuencia. Yo abría la boca y salía la voz de mi madre. Tenía maternitis—. Eso no tiene ninguna gracia.
—¡Ah! Así que eso no tiene ninguna gracia —bajó mi bandeja sin preguntarme si podía dejar su lata en la diminuta hendidura sin poner siquiera una servilleta debajo—. No soporto que me hables como si fuera un niño. No eres mi madre, ¿sabes?
—Gracias a Dios —repliqué sin pensar.
La sonrisa de suficiencia desapareció de su rostro.
—¿Y qué se supone que significa eso?
Debería haberlo sabido, en serio. Sabía que no se permitían comentarios sobre su madre, jamás, por mucho que a él le gustara hablar de la mía. Esa es la primera regla no escrita y no nombrada cuando se sale con un niño de mamá. No hacer bromas sobre su madre. Nunca.
—Nada —agarré la lata, cerré la bandeja y crucé las piernas sin golpearme las rodillas—. ¿Tu bandeja está rota o algo parecido?
—Por lo menos mi madre es divertida —musitó. Me agarró la lata de la mano y bebió sonoramente—. Por lo menos mis padres no son aburridos.
—No empieces.
Cerré los ojos e intenté pensar en cosas felices, como mis amigos, mi gato, el calendario de Adviento y las rebajas de Topshop. En realidad, no pasaba nada malo, era solo que estaba atrapada en un espacio cerrado, no había dormido y la noche anterior… ¡Oh, Dios! Iba a matar a alguien. Por lo menos Maura estaba totalmente inconsciente, así que no habría testigos.
—Ahora mismo no te aguanto.
—¿A mí? —repitió Adam con incredulidad—. ¿Yo qué he hecho?
—¿Además de esas extrañas llamadas telefónicas? ¿Y de los mustios silencios? —en cuanto empecé, ya no podía parar y comenzó a bullir en mi pecho una sensación desagradable.— O, no sé, ¿echar a perder la última noche de nuestras vacaciones?
—No me encontraba bien —protestó. Continuaba con los cordones de la capucha atados en un lazo bajo la barbilla y tuve que hace un serio esfuerzo para no ahogarle con ellos—. De todas formas, no podías andar con esos zapatos ridículos. Habrías terminado gimiendo durante toda la noche. Deberías estarme agradecida.
—No habría gemido —el pie todavía me latía bajo las capas de gasa—. Fuiste tú el que dijo que solo eran diez minutos andando. ¿Y puedes hacer el favor de quitarte la capucha cuando hablo contigo?
Adam se quitó la capucha. El pelo cayó sobre su rostro, seco y despeluchado por el aire acondicionado del avión. Parecía como un perro pomerano furioso y era muy difícil tomarle en serio.
—Sí, me equivoqué —dio unos cuantos tragos a la bebida y arrugó la lata como un Increíble Hulk muy poco impresionante. Aunque hay que reconocer que estaba casi verde. A Adam no le ha gustado nunca volar—. Siento no ser siempre perfecto, como tú. Y, de todas formas, no habría estado mal que no te pusieras esos estúpidos zapatos.
—No soy perfecta —respondí, colocándome el pelo detrás de las orejas, que, por cierto, comenzaban a abrasarme. Era por culpa de aquel aire tan seco. Los ojos empezaron a llorarme porque me había quedado dormida con las lentillas. Por supuesto, no estaba llorando—, pero tampoco soy estúpida.
Sentí que Maura se tensaba a mi lado. Al parecer, no estaba tan dormida como yo había pensado en un principio.
De los labios de Adam escapó un suspiro de condescendencia y volvió a ponerse la capucha, tapándose los ojos.
—Claro, el estúpido soy yo. No como la profesora Liv. Cerraré la boca antes de que termine diciendo algo que pueda ofenderte.
Yo no sabía qué hacer. Nosotros nunca discutíamos. Jamás. Bueno, sí, una vez que borró el capítulo final de Downton Abbey de mi Sky+, pero me compró el DVD y todo quedó perdonado. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Dejar que se tranquilizara, me dije a mí misma. Seguir el consejo de Elsa y dejarlo pasar. Eso sería lo más inteligente.
—Idiota.
Cerré los ojos en el instante en el que aquel insulto salió de mi boca. Estaba avergonzada. Elsa jamás le llamaría idiota a su novio. Olaf, quizá, pero Elsa jamás.
—¿Yo soy un idiota?
Adam se quitó la capucha de un tirón y se volvió en el asiento para dedicarme toda su atención.
—¿Yo soy un idiota? —repitió.
Abrí la boca, pero no salió nada de ella. ¡Genial! De pronto no se me ocurría nada que decir.
—Llevas dos semanas comportándote como una chiflada —me dijo en un exasperado susurro que despertó a cualquiera que todavía estuviera durmiendo en un radio de tres filas de asientos a la redonda—. Lloriqueando, de mal humor, quejándote constantemente, ¿y ahora dices que yo soy idiota?
—¿Cuándo he lloriqueado? ¿De qué me he quejado? —repliqué, intentando mantener la rabia a un volumen apropiado. Si mi abuela hubiera vuelto a la vida, habría vuelto a morir al vernos discutir en público—. ¿A qué te refieres?
—«¿Qué vamos a hacer hoy, Adam? ¿Adónde vamos a ir esta noche, Adam? Adam, necesito beber algo. Adam, ¡qué calor! ¿Por qué no me llevas en brazos, Adam? ¿Por qué no alquilamos un burro, Adam?»
—Cuando te pedí que me llevaras en brazos solo estaba bromeando —contesté furiosa—. Y es evidente que en realidad no quería alquilar un burro. Estás exagerando.
Tenía que admitir que se me habían salido los ojos de las órbitas cuando una chica montada en burro nos había adelantado a media montaña, pero por lo visto había que comprarlo y yo no podía estirar más el crédito de mi tarjeta. No, después de haberme comprado aquel maldito vestido. En general, cualquier cuestionamiento por mi parte había tenido que ver con el hecho de que estaba ansiosa por la supuesta proposición de matrimonio, pero eso no podía decírselo.
—Siento mucho que los mayas no construyeran su antigua civilización cerca del hotel —se burló Adam—. Qué puñado de egoístas estúpidos.
—Hacía calor y tenía sed —miré alrededor del avión y todo el mundo desvió a toda velocidad la mirada—. Pero eso no significa que no me lo haya pasado bien. No hables como si hubiera estado quejándome todo el tiempo.
—Sí, seguro que has disfrutado mucho —respondió él, ajeno o indiferente a la escena que estaba montando—. Te encanta quejarte, te quejas constantemente.
—Claro que no —por lo menos, no más que cualquier mujer inglesa que se respetara a sí misma—. Pero, cuando me molesta algo, te lo digo, que no es lo mismo.
—Entonces es que te molesta todo. Liv, ¿cómo te las arreglas? —dijo Adam, enderezando la espalda y rodeándose con sus propios brazos, alejándose de mí cada vez más, evitando cualquier tipo de contacto físico—. Para ti nada es lo bastante bueno, ¿verdad?
—¿A qué te refieres? —estaba tan enfadada que apenas podía ver y lo peor de todo era que estaba segura de que iba a empezar a llorar—. No entiendo nada.
—México no es suficientemente bueno, mi familia tampoco, yo tampoco —continuó despotricando en un furioso suspiro. Se irguió como un bebé grandote, golpeando los reposabrazos del asiento con los codos y el techo con la cabeza—. Nada te parece nunca lo bastante bueno.
Me quedé mirando a mi novio de hito en hito y él comenzó a luchar con el cinturón de seguridad, tirando de él e intentando estirarlo, pero solo consiguió apretárselo todavía más. Tal y como estaban las cosas, no era una mala idea. Era algo de lo más extraño. Adam jamás perdía los estribos. Era obvio que le pasaba algo.
—Adam —posé la mano en su brazo para calmarle intentando ignorar los ojos curiosos que nos observaban desde todas las direcciones del avión y comportarme como la adulta de la pareja—, ¿qué te pasa?
Él sacudió la cabeza y se apartó. Mi mano quedó en medio del aire durante unos segundos y yo me quedé sin saber qué hacer, literalmente. ¿Qué había pasado? ¿Cómo habíamos pasado de estar besándonos en la cabaña a estar gritándonos en un avión?
—¿Que qué me pasa? —me preguntó con una carcajada—. Esto es increíble. A mí no me pasa nada, ¿qué te pasa a ti?
Sin esperar respuesta, sacó el teléfono móvil del asiento de atrás y abrió uno de sus juegos, ignorando por completo mi expresión de estupor, la de Maura, la del 22C, y la de los pasajeros de la fila 23. Nada de lo que me apetecía decir serviría de nada, nada de lo que estaba sintiendo tenía sentido. Lo único que podía hacer era permanecer callada y en silencio durante las siguientes cinco horas y media y esperar que estuviéramos sobrevolando el equivalente mexicano del Triángulo de las Bermudas.
Me sequé las comisuras de los ojos con la manga, fijé la mirada en el asiento de delante, ardiendo de vergüenza, confusión y, sobre todo, con la firme sensación de que había hecho algo mal, solo que no sabía el qué. Y, si Adam no se había disculpado para cuando aterrizáramos, siempre podía empujarle por las escaleras en Heathrow y decir que había sido un accidente.
Hicimos el resto del viaje en silencio, oyendo los sollozos atragantados de Maura cada vez que el avión sufría una sacudida, y después pasamos otra hora sin palabras en la aduana seguida de las dos horas del trayecto a casa. Yo iba medio despierta medio dormida, sufriendo alucinaciones por el desfase horario y soportando unas inoportunas lágrimas. Ya no me importaba la sortija, lo único que quería era saber por qué Adam estaba tan enfadado.
Un brusco giro me despertó cuando estábamos saliendo de la carretera principal para entrar en el pueblo. Ya estaba bien, pensé, frotándome los ojos y mirando parpadeando el reloj del salpicadero. A lo mejor las vacaciones no iban a terminar en una propuesta de matrimonio, pero no tenían por qué acabar así.
—¿Ya hemos llegado?
Adam asintió mientras nos adentrábamos en las carreteras rurales.
—Me pregunto qué habrá pasado mientras estábamos fuera —dije con una voz tan ronca que apenas podía oírme a mi misma—. Se supone que mi padre iba a encargar que pintaran el quirófano. Espero que haya puesto el color que le sugerí.
Adam continuaba con la mirada fija en el parabrisas.
—Apuesto a que Gus ha crecido —continué—. Cada vez que le veo está más grande. Creo que va a ser alto, como tú y como tu padre. Apuesto a que para cuando tenga siete años será más alto que Chris. Y, desde luego, va a ser un rompecorazones, como dijo tu madre.
Miré a mi novio de reojo. Nada.
—Qué viaje tan largo desde Tulum, ¿verdad? —cloqueé cuando pasamos a toda velocidad por el supermercado en el que mi padre había jurado que no compraría jamás, hasta que descubrió que le ofrecían un café gratis cada vez que entraba. La pequeña cooperativa del pueblo había cerrado a los seis meses. Jamás había tenido la menor oportunidad—. Ayuda a pensar.
Sobre qué, no estaba segura.
Un nuevo giro nos sacó de la calle principal y nos llevó a la estrecha calle que conducía a la clínica.
—¿Vamos a mi casa? —pregunté.
Mi voz sonaba como si me hubiera frotado la garganta con papel de lija.
Nunca nos quedábamos en mi casa porque Adam odiaba quedarse en mi casa. Era un piso diminuto situado encima de la clínica veterinaria, todo lo contrario de la casa de tres dormitorios de Adam, una casa con un enorme jardín y sin vecinos a ambos lados. Adam aseguraba que mi piso estaba poseído por los Fantasmas de las Mascotas del Pasado, que se pasaban la noche aullando y no le dejaban dormir, pero yo tenía la impresión de que no le gustaba alejarse ni de su sofisticada cafetera ni de su cama, que era descomunal. En los tres años que llevábamos juntos, se podían contar con los dedos de una mano las noches que habíamos pasado juntos en el piso. Tenía la mayor parte de mis cosas en casa de Adam, pero, como mis padres eran un poco anticuados en aquellos asuntos, nunca me había mudado de manera oficial. Dormía en mi casa unas dos veces a la semana si tenía que quedarme en la clínica hasta tarde o Abi me pedía quedarse a dormir, pero, en realidad, mi piso había terminado siendo un trastero innecesariamente bien amueblado.
El Land Rover de Adam crujió a lo largo del camino de grava que había junto a la clínica y las luces de seguridad que se activaban por el movimiento alumbraron mis ojos como si me estuvieran acusando. Agotada y frustrada, lo único que quería era meterme en la cama. A lo mejor un par de horas de sueño decente me ayudaban, las cosas siempre se sacaban de quicio cuando faltaba la luz del día y todo el mundo sabía que la situación empeoraba si estabas cansada. Abrí la puerta de pasajeros y bajé a trompicones. Definitivamente, el coche de Adam no estaba hecho para gente bajita como yo. Saqué mi maleta del maletero y, estaba arrastrándola tambaleante hacia la puerta principal con las llaves en la mano, cuando me di cuenta de que Adam seguía en el coche. Con el cinturón puesto todavía. Y agarrando el volante como si el coche pudiera salir disparado por voluntad propia.
—¿Piensas dormir aquí? —le pregunté, con el filo de las llaves de mi casa cortándome los dedos—. Hace un poco de frío para acampar.
—No —contestó con los ojos fijos en el parabrisas—. Me voy a casa.
Respiré hondo, intentando calmarme.
—Adam —le dije con toda la tranquilidad de la que fui capaz—. Vamos dentro y…
—Necesito aclarar algunas cosas —me cortó, señalando hacia el parabrisas. Aunque en aquel momento miraba en mi dirección, no me estaba mirando a los ojos—. Necesito un descanso, Liv.
—Bueno, acabas de disfrutar de unas vacaciones —señalé, intentando no bostezar—. Has tenido dos semanas de descanso.
—No me refiero a esa clase de descanso —terminó con un resoplido y giró la llave en el encendido—. Necesito un descanso de todo esto, de nosotros.
La luz de seguridad parpadeó encima de mi cabeza, dejándome en una desconcertante oscuridad durante demasiado tiempo. Lo único que podía distinguir era el perfil de Adam recortado por la luz naranja del resplandor del salpicadero.
—¿Qué?
Mi bolso fue deslizándose por mi hombro hasta aterrizar a mis pies y golpear el suelo. Todo lo que contenía terminó desparramado. En el interior de la clínica se oyeron ladridos somnolientos y aullidos mientras la luz de seguridad volvía a la vida, deslumbrándome con su irritante luz blanca.
—Estoy cansado, Liv —musitó, acelerando el motor—. Me voy a mi casa. Ya hablaré contigo más adelante.
Y, sin más explicación, giró rápidamente y salió disparado, duchándome de grava en el proceso. Estupefacta, alargué la mano hacia el bolso y sentí una inesperada lágrima rodando por mi ojo seco y cayendo por la punta de la nariz. En el interior del bolso, mi teléfono resplandecía anunciando un mensaje de texto. Era Cassie, que se había levantado para la toma de las tres de la madrugada.
¿¿¿ESTAS COMPROMETIDA??? ¿¿¿YA TE LO HA PEDIDO???
—No —le susurré el teléfono, con las lágrimas cayendo a placer por mi rostro mientras me arrodillaba en el suelo—. Solo estoy hecha polvo, deprimida y desesperada por hacer pis.
Los afilados cantos de la grava se clavaban en mis rodillas y mi pie protestaba bajo todas aquellas vendas, pero yo no sentía nada. No podía sentir nada en absoluto. Me pasé el dorso de la mano por la cara, guardé todas mis cosas en el bolso y arrastré la maleta por la grava hasta llegar a la puerta de mi pisito, sola.
Capítulo 3
—Hola, idiota.





























