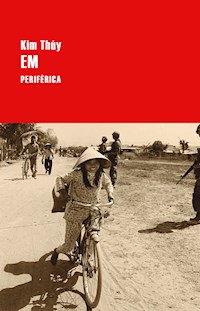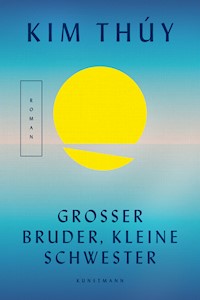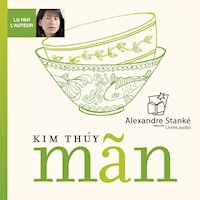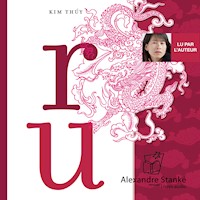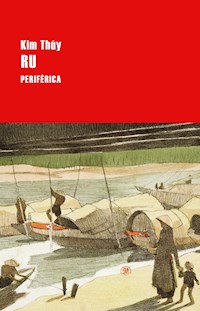
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La palabra Ru, elegida por Kim Thúy como título de esta bellísima novela, significa "canción de cuna" en vietnamita, su lengua materna, y "arroyuelo" en francés, su lengua de adopción. Tomando la forma del caudal de un arroyo (leve, continuo), la narración navega, a través de pequeñas escenas, lúcidas y precisas, engarzadas como los eslabones de una cadena, por los recuerdos de la protagonista, desde una infancia de ensueño y privilegio en Saigón a la huida precipitada del país en una barcaza, el paso por un campo de refugiados en Malasia y el comienzo de una nueva vida de inmigrante, junto a su familia, en Canadá. Thúy recrea con gran delicadeza y luminosidad una historia que tardó treinta años en decidirse a escribir: la suya propia. Impelida por el deber de recordar, la novela no elude el relato de las dificultades a las que ha de enfrentarse un ser humano abocado a un proceso de reinvención impuesto por el exilio. Sin embargo, su punto de partida es la serenidad y la gratitud de quien, pese a todo, se siente en la obligación de ser feliz. "La obra de Thúy, tan atenta a su tradición y sus fantasmas, pertenece a esa otra tradición (…) cual es la del exiliado y el viajero. Esto implica, inevitablemente, grandes porciones de soledad, de dolor, de contenida desesperanza. Pero también, y esto pertenece al mismo género literario, amplias muestras de gratitud y de asombro ante la inquieta maravilla del mundo." Manuel Gregorio González
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 152
Kim Thúy
RU
TRADUCCIÓN DE MANUEL SERRAT CRESPO
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: marzo de 2020
TÍTULO ORIGINAL:Ru
DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez
MAQUETACIÓN: Grafime
© Les Éditions Libre Expression, 2009
© de la traducción, Manuel Serrat Crespo, cedida por Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.
© de esta edición, Editorial Periférica, 2020. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18264-02-3
El editor autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
A la gente de mi país
En francés, ru significa «arroyuelo» y, en sentido figurado, «flujo» de lágrimas –de sangre, de dinero– (Le Robert historique). En vietnamita, ru significa «canción de cuna», «arrullar».
Llegué al mundo durante la ofensiva del Tet, en los primeros días del nuevo año del Mono, cuando las largas hileras de petardos colgadas frente a las casas estallaban en polifonía con el ruido de las metralletas.
Vi la luz en Saigón, donde los restos hechos pedazos de los cohetes coloreaban el suelo de rojo como pétalos de cerezo, o como la sangre de los dos millones de soldados desplegados, repartidos por las ciudades y las aldeas de un Vietnam partido en dos.
Nací a la sombra de esos cielos adornados con fuegos artificiales, decorados con guirnaldas luminosas, recorridos por cohetes y bengalas. Mi nacimiento tenía la misión de reemplazar las vidas perdidas. Mi vida tenía el deber de continuar la de mi madre.
Me llamo Nguyễn An Tịnh y mi madre, Nguyễn An Tĩnh. Mi nombre es una simple variación del suyo, pues sólo un punto bajo la «i» me diferencia de ella, me separa de ella, me disocia de ella. Yo era una extensión de ella, incluso en el significado de mi nombre. En vietnamita, el suyo quiere decir «entorno apacible», y el mío, «interior apacible». Con esos nombres casi intercambiables, mi madre corroboraba que yo era una prolongación suya, que continuaría su historia.
La historia de Vietnam, la que se escribe con «H» mayúscula, desbarató los planes de mi madre. Arrojó al agua los acentos de nuestros nombres cuando nos obligó a atravesar el golfo de Siam, hace de aquello treinta años. También despojó nuestros nombres de sentido, reduciéndolos a sonidos, extraños y ajenos, en lengua francesa. Sobre todo, acabó con mi papel de prolongación natural de mi madre cuando cumplí los diez años.
Gracias al exilio, mis hijos nunca fueron prolongaciones de mí misma, de mi historia. Se llaman Pascal y Henri y no se me parecen en nada. Tienen el pelo claro, la piel blanca y las pestañas espesas. No experimenté el sentimiento natural de la maternidad que yo esperaba cuando los veía aferrados a mi pecho en plena madrugada. El instinto maternal me llegaría mucho más tarde, al hilo de las noches en blanco, de los pañales sucios, de las sonrisas espontáneas, de las inesperadas alegrías.
Sólo en aquel momento comprendí el amor de aquella madre sentada frente a mí en la cala de nuestro barco, llevando en sus brazos un bebé cuya cabeza estaba cubierta de costras de sarna. Tuve delante esa imagen durante días y durante noches. La pequeña bombilla que colgaba de un hilo sostenido por un clavo oxidado irradiaba en la cala una luz tenue, siempre la misma. En el vientre de aquel barco, el día ya no se distinguía de la noche. La constancia de aquella iluminación nos protegía de la inmensidad del mar y del cielo que nos rodeaban. La gente sentada en cubierta nos contaba que ya no había línea de separación entre el azul del cielo y el azul del mar. No se sabía pues si nos dirigíamos hacia el cielo o si nos hundíamos en las profundidades. En el vientre de nuestro barco se habían mezclado el paraíso y el infierno. El paraíso nos prometía un cambio en nuestras vidas, un nuevo porvenir, una nueva historia. El infierno, por el contrario, delataba nuestros miedos: miedo a los piratas, miedo a morir de hambre, miedo a intoxicarnos con las galletas empapadas en aceite de motor, miedo a quedarnos sin agua, miedo a no poder ponernos en pie, miedo a tener que orinar en aquel bote rojo que pasaba de mano en mano. Miedo a que aquella cabeza de niño sarnoso fuese contagiosa, miedo a no volver a pisar tierra firme, miedo a no volver a ver el rostro de nuestros padres, sentados en alguna parte, en la penumbra, entre aquellas doscientas personas.
Antes de que nuestro barco levara anclas aquella noche, en las riberas del Ra.ch Giá, la mayoría de los pasajeros tenía un único temor: los comunistas, de ahí su huida. Pero, en cuanto estuvo rodeado, cercado por un solo y uniforme horizonte azul, el miedo se transformó en un monstruo de cien rostros que nos rompía las piernas, que nos impedía sentir el entumecimiento de nuestros músculos anquilosados. Estábamos inmovilizados de miedo, por el miedo. Ni siquiera cerrábamos los ojos cuando el orín del pequeño con sarna nos salpicaba. No nos tapábamos la nariz ante el vómito de nuestros vecinos. Estábamos agarrotados, aprisionados por los hombros de los unos, las piernas de los otros y el miedo de todos. Estábamos paralizados.
La historia de la niña que fue engullida por el mar tras haber perdido pie al caminar cerca de la borda se extendió por el fétido vientre del barco como un gas anestesiante, o eufórico, que transformó la única bombilla en estrella polar y las galletas empapadas de aceite de motor en galletas de mantequilla. Aquel sabor mineral en la garganta, en la lengua, en la cabeza, nos adormecía al son de la nana que cantaba mi vecina.
Mi padre había previsto dormirnos para siempre si nuestra familia era capturada por comunistas o por piratas, con cápsulas de cianuro, como la Bella Durmiente del bosque. Quise, durante mucho tiempo, preguntarle por qué no había considerado permitirnos elegir, por qué nos había arrebatado la posibilidad de sobrevivir.
Dejé de hacerme esa pregunta cuando me convertí en madre, cuando el señor Vịnh, cirujano de gran renombre en Saigón, me contó cómo había puesto a sus cinco hijos, uno tras otro, solos, desde el muchacho de doce años a la niñita de cinco, en cinco barcos distintos, en cinco momentos distintos, para mandarlos a mar abierto, lejos de los cargos de las autoridades comunistas que pesaban contra él. Estaba seguro de que iba a morir en la cárcel, puesto que lo acusaban de haber matado a camaradas comunistas al operarlos, aunque éstos no hubieran puesto nunca los pies en su hospital. Esperaba salvar a uno, tal vez a dos de sus hijos lanzándolos al mar. Conocí al señor Vịnh en la escalinata de una iglesia a la que quitaba la nieve en invierno y barría en verano para agradecer al sacerdote que lo hubiera ayudado con sus hijos, criándolos a los cinco, uno tras otro, hasta la madurez, hasta que él consiguió salir de la cárcel.
No grité ni lloré cuando me anunciaron que mi hijo Henri estaba aprisionado en su mundo, cuando me confirmaron que es uno de esos niños que no nos entienden, que no nos hablan, aunque no sean sordos ni mudos. Es también uno de esos niños a los que hay que amar de lejos, sin tocarlos, sin besarlos, sin sonreírles porque todos sus sentidos se verían violentados, sucesivamente, por el olor de nuestra piel, por la intensidad de nuestra voz, por la textura de nuestros cabellos, por el ruido de nuestro corazón. Probablemente nunca me llamará «mamá» con amor, aunque pueda pronunciar la palabra «pera» con toda la redondez y la sensualidad del sonido e-a. No comprenderá nunca por qué lloré cuando me sonrió por primera vez. No sabrá que, gracias a él, cada pequeña chispa de alegría es una bendición y que seguiré librando batallas contra el autismo, aunque de antemano lo sepa invencible.
De antemano vencida, desnudada, vaciada.
Cuando vi los primeros bancos de nieve por la ventanilla del avión, en el aeropuerto de Mirabel, me sentí también desnudada, cuando no desnuda. A pesar de mi jersey anaranjado de manga corta, comprado en el campo de refugiados, en Malasia, antes de que saliéramos hacia Canadá, a pesar de mi chaqueta de punto, tejida con grandes madejas de lana marrón por unas vietnamitas, yo estaba desnuda. En aquel avión fuimos varios los que nos abalanzamos hacia las ventanas, con la boca abierta y aire pasmado. Tras haber pasado una larga estancia en lugares sin luz, un paisaje tan blanco, tan virginal, sólo podía deslumbrarnos, cegarnos, embriagarnos.
Estaba aturdida tanto por todos aquellos sonidos extraños que nos rodeaban como por el tamaño de la escultura de hielo que lucía sobre una mesa llena de canapés, de entremeses, de bocaditos, a cuál más colorido. No reconocía ninguno de aquellos platos, sin embargo, sabía que aquél era un lugar de delicias, un país de ensueño. Yo era como mi hijo Henri: no podía hablar ni escuchar, aunque no fuera sorda ni muda. No tenía puntos de referencia ni herramientas para poder soñar, para poder proyectarme hacia el futuro, para poder vivir el presente, en el presente.
Mi primera profesora en Canadá nos acompañó, a los siete vietnamitas más jóvenes del grupo, en la travesía que nos llevaba a nuestro presente. Velaba por nuestro reasentamiento con la delicadeza de una madre hacia su recién nacido prematuro. Estábamos hipnotizados por el lento y tranquilizador balanceo de sus caderas y sus nalgas redondas, compactas. Como una mamá pata, caminaba delante de nosotros, invitándonos a seguirla hasta aquel remanso donde volveríamos a ser niños, simples niños, rodeados de colores, de dibujos, de juegos. Le estaré siempre agradecida porque me concedió mi primer deseo de inmigrante, el de mover el grueso de mis nalgas como hacía ella. Ningún vietnamita de nuestro grupo gozaba de aquella abundancia, aquella generosidad, aquella serenidad en sus curvas. Éramos todos angulares, huesudos, duros. Así pues, cuando se inclinó hacia mí, tomándome de las manos para decirme: «Me llamo Marie-France, ¿y tú?», repetí cada una de las sílabas sin parpadear, sin sentir la necesidad de comprender, porque me arrullaba una nube de frescor, de ligereza, de dulce perfume. No había comprendido ni una palabra, únicamente la melodía de su voz, pero eso bastaba.
Una vez en casa, les repetí a mis padres la misma secuencia de sonidos: «Me llamo Marie-France, ¿y tú?». Me preguntaron entonces si había cambiado mi nombre. Fue en aquel preciso instante cuando comprendí mi realidad, donde la sordera y el mutismo circunstanciales borraban mis sueños y, por lo tanto, la capacidad de mirar a lo lejos, hacia delante.
Mis padres, aunque hablaran ya francés, tampoco podían mirar hacia delante, a lo lejos: habían sido expulsados de su curso de iniciación al francés, es decir, expulsados de la lista de aquellos que recibían un salario de cuarenta dólares semanales. Tenían demasiada cualificación para aquel curso, pero muy poca para todo lo demás. A falta de poder mirar lo que tenían delante, miraban lo que nosotros teníamos delante.
Por nosotros, no veían las pizarras que borraban, los aseos de escuela que fregaban, los rollitos de primavera que repartían. Lo único que veían era nuestro porvenir. Mis hermanos y yo caminamos, así, por las huellas de su mirada para avanzar. Conocí a padres cuya mirada se había apagado, algunas bajo el peso del cuerpo de un pirata, otras durante los incontables años de reeducación comunista en los campos, no en los campos de la guerra durante la guerra, sino en los de la paz, después de la guerra.
De pequeña, creía que la guerra y la paz eran antónimos. Y, sin embargo, viví en paz mientras Vietnam ardía, y sólo supe de la guerra después de que Vietnam hubiese guardado sus armas. Creo que la guerra y la paz son, de hecho, amigas y se burlan de nosotros. Nos tratan como enemigos cuando les place, cuando les conviene, sin preocuparse por la definición o el papel que les damos. Tal vez no debamos confiar en la apariencia de la una o de la otra para elegir la dirección de nuestra mirada. Tuve la suerte de tener unos padres que pudieron preservar su mirada, fuera cual fuera el color del tiempo, del momento. Mi madre me solía recitar el proverbio que estaba escrito en la pizarra de su octavo curso, en Saigón: Ðò’i là chiê´n trâ.n, nê´u buô`n là thua. La vida es un combate donde la tristeza implica la derrota.
Mi madre libró tarde sus primeros combates, sin tristeza. Trabajó por primera vez cuando tenía treinta y cuatro años, como mujer de la limpieza primero, y a continuación como obrera en fábricas, restaurantes, manufacturas. Antes, en aquella vida que perdió, era la hija mayor de su padre, prefecto. No hacía más que arbitrar en las disputas entre el chef de cocina francesa y el chef de cocina vietnamita, en el patio familiar. O, a veces, juzgaba los amores clandestinos entre sirvientas y criados. Dicho de otro modo, pasaba sus tardes peinándose, maquillándose, vistiéndose para acompañar a mi padre a veladas mundanas. Gracias a la extravagancia de la vida que llevaba, todos los sueños le estaban permitidos, sobre todo los que tenía para nosotros. Nos preparaba, a mis hermanos y a mí, para que fuéramos, a la vez, músicos, científicos, políticos, deportistas, artistas y políglotas.
Sin embargo, puesto que la sangre se seguía derramando y las bombas cayendo a lo lejos, nos enseñó a arrodillarnos como los criados. Cada día, me obligaba a fregar cuatro baldosas del suelo y a limpiar veinte habas germinadas quitando, una a una, la raíz. Nos preparaba para la caída. E hizo bien, porque, muy pronto, perdimos el suelo bajo nuestros pies.
Durante nuestras primeras noches como refugiados, en Malasia, dormíamos directamente sobre la tierra roja, sin nada. La Cruz Roja había construido campos de refugiados en los países próximos a Vietnam para acoger a los boat people, a los que habían sobrevivido al viaje por mar. Los demás, que se habían ahogado durante la travesía, carecían de nombres. Son muertos anónimos. Formamos parte de quienes tuvieron la fortuna de derrumbarse en tierra firme. Así pues, nos sentíamos bendecidos por estar entre los dos mil refugiados de aquel campo que solamente debía albergar doscientos.