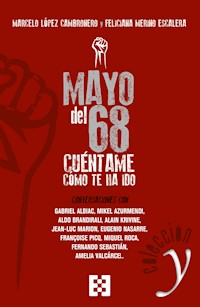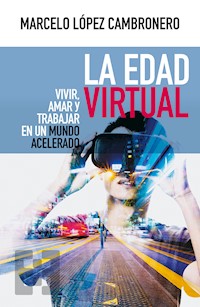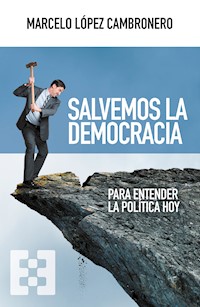
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Este nuevo ensayo de Marcelo López Cambronero arranca con una poderosa provocación: los esquemas de comprensión de la democracia heredados del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se organizó en un posmarxismo que llevó a la construcción del Estado del Bienestar, no sirven ya para explicar unos sistemas políticos sacudidos por la revolución cultural nihilista, la evolución tecnológica y el incremento desmedido de las capacidades de control. Así pues, para salvar la democracia de los peligros a los que se enfrenta hoy, el primer paso ha de ser liberarla de modelos de comprensión ya inservibles y buscar otros que la examinen como un sistema de gestión y reparto del poder en los que tiene poco sentido hablar de «gobierno del pueblo». Para ello, el autor ha tomado pie en un ámbito del conocimiento insospechado: la Química y, más concretamente, las investigaciones en el campo Termodinámica sobre la evolución de los estados de equilibrio en las concentraciones de moléculas. Salvemos la democracia es un breve y muy efectivo texto filosófico-político, donde reflexiones sobre el poder, el tiempo, la revolución, las ideologías y la guerra, ordenados eficaz e ingeniosamente, tratan de responder, entre otras cuestiones, a si vivimos en democracia o si siquiera sabemos lo que es.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcelo López Cambronero
Salvemos la democracia
Para entender la política hoy
© El autor y Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2023
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 115
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-466-4
ISBN: 978-84-1339-133-5
Depósito Legal: M-78-2023
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Introducción
I. Tiempo, Política y Entropía
Si todo está determinado, ¿qué sentido tiene hablar de Política?
El tiempo no es una ilusión
Tiempo y entropía
Entropía e información
II. Entropía y Control Social
Evolución, orden y caos
Sociedad y cambio
Disidencia y revolución
III. Controlar el espacio y el tiempo
Las guerras del siglo XXI
Domina el tiempo y dominarás el espacio
IV. La Democracia
En democracia, el pueblo no gobierna
¿Vivimos en democracia?
Las bases de la democracia: gestión del conflicto, control del poder, respeto al individuo y derechos y libertades fundamentales
La democracia es un modelo de gestión y reparto del poder
V. Construir el futuro
La sociedad aborrece los gradientes
Una civilización que… ¿triunfa?
Democracia y perspectivismo
Democracia es perspectivismo
Para Sara y Ada,
que me acogieron
en mi pasión
Quisiera mostrar mi agradecimiento a todos los que me han apoyado y ayudado en el desarrollo de este libro. A los equipos de los Institutos de Razón Abierta y John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria. A los profesores permanentes y visitantes del Instituto de Filosofía Edith Stein y de la International Academy of Philosophy, en especial a Monseñor Javier Martínez, Rocco Buttiglione, Aaron Riches, Mátyàs Szalay, Artur Mrowczynski-van Allen (†), Rodrigo Guerra, Josef Seifert y el matrimonio formado por Michael y Cassandra Taylor.
Un recuerdo muy especial para Mikel Azurmendi (†), un gran amigo que se mostró en desacuerdo con el contenido de este libro en todo momento, lo que me obligó a hacer profundas revisiones.
No consigo acordarme de quién me acercó a los trabajos de Ilya Prigogine, aunque le debo un gran reconocimiento. Tal vez fue Jorge Cabrera que, en todo caso, sí me mostró textos suyos que me obligaron a prestar más atención a la ciencia contemporánea, o quizás la profesora Guiomar Ruiz, profesora Titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyas observaciones me han hecho replantearme ciertos argumentos y descripciones. También debo mucho a Arturo Moncho, catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada. Les ruego que no les hagan responsables de los errores que yo pueda haber cometido.
Deseo nombrar también a Enrique Anrubia, que tiene la habilidad de ponerle a uno en aprietos señalándole la debilidad de sus argumentos, y a mi hijo Juan Pablo que, con su escucha atenta y sus preguntas, me ha obligado a reformular varias veces las partes más difíciles del primer capítulo.
A Enrique Fuentes, que siempre ha estado aquí.
Al equipo del Proyecto SCIO de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, a Pilar Castañón, a la Sociedad de Filósofos Cristianos, a Ana Franco, a Óscar Álvarez, a Pablo Velasco y a Armando Zerolo por permitirme presentar las ideas que configuran este libro en diferentes foros.
A Manuel Oriol y Carlos Perlado, de Ediciones Encuentro, por su inagotable confianza en mí.
Finalmente, a mis alumnos, que han comentado, criticado y discutido este libro con pasión y libertad dentro y fuera del aula.
Introducción
Habrá que comenzar aceptando que este es uno de los libros más extraños que se puedan leer. Yo mismo no esperaba la deriva que poco a poco fue tomando y a la que me llevaron una suerte de lecturas afortunadas, conversaciones casuales y encuentros inesperados. Sin embargo, ha sido sobre todo la fuerza de los pensamientos, casi diría que el capricho de los párrafos que iban apareciendo ante mis ojos, lo que ha marcado el recorrido. Las pequeñas letras organizadas con sentido han tenido la extraña capacidad de adueñarse del trabajo, dirigir las voluntades y abrir sendas que no conocía, no esperaba transitar y maldita sea si tenía la más remota idea de hacia dónde me llevarían.
La primera motivación para implicarme en este proyecto fue la conciencia clara de que habíamos acabado por ser incapaces de comprender la democracia, al menos tal y como se presenta en la actualidad. Una y otra vez leemos a pensadores de renombre, a periodistas y a los propios políticos hablar de la democracia utilizando estructuras de pensamiento que son, como poco, vintage. Había descubierto que hablamos sobre política sirviéndonos de moldes que resultan ya inservibles y que complican la comprensión en lugar de ayudarla. En definitiva, que no éramos capaces de hacernos cargo de nuestro tiempo.
Los esquemas que hemos heredado de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se organizó en un posmarxismo aburrido pero eficaz que llevó a la construcción del Estado del Bienestar, no sirven para explicar sistemas políticos sacudidos por la revolución cultural nihilista, la evolución tecnológica, el incremento desmedido de las capacidades de control y, sobre todo, los horizontes de poder que cada individuo tiene delante de sí y que exige ampliar.
De esta zozobra nació una comprensión de las democracias como sistemas de gestión y reparto del poder en los que tiene poco sentido hablar de «gobierno del pueblo». El pueblo no gobierna y no quiere gobernar (esto lo sabemos desde hace siglos de boca de autores como Benjamin Constant), pero sí quiere acaparar cada vez más y más poder, y dentro de ese poder el poder político no es una parte despreciable. ¿Cómo puede explicarse que una ciudadanía ansiosa de poder político no quiera, sin embargo, ejercerlo, o aspire a ejercerlo mediante una gran variedad de cauces que exceden con mucho los que tradicionalmente han habilitado las democracias? Hablar de las elecciones periódicas y de la representatividad de los partidos no proporciona sobre este tema la menor explicación.
Lo cierto es que la política es otra cosa distinta de lo que habíamos imaginado y se juega en las plazas, en los cafés, en las fundaciones, en los hospitales y en los consejos de administración además de, claro está, en el Consejo de Ministros. Se juega, dicho en pocas palabras, sobre todo cuando el ciudadano transforma el poder político en poder vital, en posibilidades de todo tipo que se ofrecen a nuestra existencia, incluidas las que tradicionalmente se clasificarían en el viejo orden de la política. Esta consiste, pues, en la ampliación (o reducción) de las capacidades de acción de los individuos.
Sin embargo, pronto me di cuenta de que esta misma idea acarreaba una contradicción. Si el control social permite al Estado dominar a las sociedades, si la fuerza de la propaganda y la manipulación decide elecciones, si tememos que literalmente se nos metan en la cabeza, dirijan nuestros actos y formulen nuestros deseos, ¿cómo podemos hablar de una ampliación de las posibilidades de acción que supondría, de suyo, una explosión de libertad?
La respuesta vino del lugar más inesperado: la Química. En concreto de los experimentos y reflexiones del Premio Nobel Ilya Prigogine. Él ya se había dado cuenta de que las conclusiones a las que llevaba la Termodinámica tenían grandes consecuencias en nuestra concepción de la Ciencia y en algunos de sus paradigmas más importantes, como por ejemplo la noción del tiempo. También comprobó, al cabo de los años, que las descripciones que le hicieron famoso sobre la evolución de los estados de equilibrio en las concentraciones de moléculas resultaban útiles para explicar los cambios que acontecen en los organismos vivos, en las ciudades y en las sociedades.
Se podrá comprobar que las explicaciones relativas a los hechos y teorías científicas se abordan de la forma más clara posible. Hemos optado por el mismo criterio cuando hablamos de Filosofía o de cualquier otra disciplina en la que era necesario penetrar. Suponemos que el lector versado en la materia que corresponda sabe perfectamente de qué hablamos y no es preciso entrar en profundidades que harían tediosa la explicación, sobre todo si se trata de cuestiones laterales. Al mismo tiempo, quien no conoce el tema, o lo conoce someramente, tiene a su alcance información suficiente e imaginamos que si no se ha concentrado en investigar esto o aquello es porque carece de un interés específico, así que no conviene abrumarle con abundancia de detalles ni con extensas exposiciones de autores, corrientes o teorías. Esto ha llevado a que el libro sea tan sencillo como ha sido posible aunque, como es natural, nos hemos detenido en algunos puntos para explicarlos con detenimiento, sobre todo cuando la novedad de las posiciones o su importancia hacían difícil tratarlos con rapidez sin restar comprensión.
De la unión entre una determinada teoría del poder y la visión del dinamismo de la realidad que mostraba Prigogine en sus investigaciones nació poco a poco la concepción de la democracia, del reparto del poder y de la estructura de nuestras sociedades que presentamos en estas páginas.
I. Tiempo, Política y Entropía
Ideas preliminares
«Si alguien le dice que usted mantiene una teoría sobre el universo que no está en consonancia con las ecuaciones de Maxwell, bueno, pues tanto peor para las ecuaciones de Maxwell. Si se descubre que las observaciones la contradicen, no se preocupe, los científicos a veces se equivocan en sus experimentos. Ahora bien, si resulta contraria a la Segunda Ley de la Termodinámica me es imposible darle cualquier esperanza: su teoría acabará por derrumbarse y usted caerá en la más profunda humillación»
Sir Arthur Eddington
Si todo está determinado, ¿qué sentido tiene hablar de Política?
Estoy disfrutando con mis amigos de una partida en el clásico juego de mesa Serpientes y Escaleras. En mi turno lanzo un dado de seis caras que rueda sin control sobre la mesa para detenerse en el tres. Sé que tendría las mismas posibilidades de haber obtenido un cinco, un cuatro o cualquier otro resultado entre el 1 y el 6, suponiendo que el dado no está trucado ni es defectuoso. En el siguiente turno alguien deja caer el dado con mucho cuidado para que apenas se mueva y consigue así un dos, que es el número que necesita para que su ficha ascienda por una larguísima escalera de madera que atraviesa el tablero en diagonal. Me enojo y le acuso de hacer trampas: está intentando manipular el resultado evitando el azar para conseguir la cifra que le conviene.
Esto me hace pensar: ¿el resultado del lanzamiento de un dado depende del azar o de mi forma de tirarlo? Tal vez lo que llamamos azar no sea más que un residuo de nuestra ignorancia, la manera de reconocer que el mundo es tan complicado que es muy difícil para nosotros calcular los diferentes elementos que influyen en una acción y cómo lo hacen. Que aparezca una cara u otra en la parte superior de un dado, ¿no dependerá del movimiento de mi muñeca, del punto exacto en el que el pequeño hexaedro rebota sobre la mesa y del ángulo que describe, de la elasticidad del material con el que se fabricó y, también, de ciertas propiedades de la superficie con la que golpea? Se me ocurre que podría construir una máquina, controlada por ordenador, que fuese capaz de analizar el entorno con precisión para después soltar el dado de la manera adecuada y obtener siempre el resultado que se le hubiese pedido.
¿Es el azar el cúmulo de una infinitud de causas que no somos capaces de abordar? Si es así tendremos que decir que la probabilidad solo es una manera simplificada de hacer cálculos estadísticos a la espera de que se disipe nuestra ignorancia. Si existen leyes de la naturaleza que expresan el orden del universo, entonces el mundo está completamente determinado y no tiene sentido hablar ni del azar ni de la fortuna. Una vez que cuento con la información suficiente puedo predecir con exactitud lo que va a suceder. ¿No es así como enviamos naves hacia los límites del sistema solar e incluso más allá?
Durante años y todavía hoy la mayor parte de la población, también la más culta y refinada, ha interpretado la naturaleza como un mecanismo gobernado por una serie de leyes que seremos capaces de descifrar progresivamente hasta tener una imagen completa de la estructura del todo. Esta es la visión que nos ha transmitido la Física clásica, incluidos Newton y Einstein.
Desde este punto de vista las leyes que rigen la realidad se pueden expresar en el severo lenguaje de las matemáticas, que no deja nada al azar. «Dios no juega a los dados», decía Einstein. Todo el universo obedece a reglas preestablecidas y las conexiones entre causas y efectos poco a poco se van a ir descubriendo hasta tener el mundo entero y con todo detalle bajo nuestro conocimiento y, por lo tanto, bajo nuestro poder.
Esto tiene, además, otra consecuencia. Si los acontecimientos del universo siguen con precisión los eslabones de esa cadena que une la causa con el efecto, si puedo saber qué sucederá aplicando datos a las ecuaciones pertinentes —y así conocer la fuerza motriz y el ángulo exacto que se debe aplicar a un cohete para que su carga caiga suavemente, años después, sobre la superficie de Júpiter—, eso que llamamos «tiempo» no tendrá sentido alguno. Las leyes de la naturaleza actuarán como pasarelas de doble dirección entre el pasado y el futuro: puedo calcular el alcance y dirección de un proyectil que está a punto de ser lanzado por los aires y, de la misma manera, cualquiera podría saber más tarde desde dónde y con qué fuerza fue disparado ese mismo aparato con solo recabar los datos correspondientes a su llegada. Las matemáticas no entienden del antes ni del después y la naturaleza tampoco.
Visto de esta manera, no hay un «camino» hacia el futuro, no hay una «flecha del tiempo», sino que el universo funciona exactamente igual hacia delante y hacia atrás. Si invirtiésemos la dirección en la que se mueven todas las partículas, como cuando rebobinábamos las películas que venían en las viejas cintas VHS, las leyes de la naturaleza permanecerían inalterables y se cumplirían igual. Si lo pensamos bien, eso que llamamos «futuro» (que las piedras rueden cuesta abajo una vez que las hemos empujado, que el Sol vaya a salir mañana, etc.) puede que, para otra civilización que nos observase desde un universo paralelo que funcionase «al revés», es decir, de los efectos a las causas, sea visto como pasado. Al menos así se lo imaginaba Stephen Hawking en su clásico Una breve historia del tiempo.
A los procesos en los que la dirección del tiempo es trivial se les denomina «reversibles». Durante siglos la Física ha considerado que los estados en equilibrio y los sucesos reversibles eran lo habitual, lo «normal» y lo normativo. La «irreversibilidad», los procesos que seguían una línea que solo se podía extender hacia adelante o, digamos, hacia el futuro, era lo excepcional, lo singular, lo raro y lo no normativo. La Física clásica se concentraba en los estados en equilibrio y en los procesos reversibles, postulando que estos eran los que determinaban el funcionamiento del universo.
Hay una famosa anécdota de Albert Einstein que ilustra esta cuestión y nos enseña hasta qué punto tenía esta convicción y cómo afectaba a su vida. Cuando murió uno de sus mejores amigos, Michele Besso, Einstein decidió escribir una carta para consolar a la hermana y al hijo del fallecido, en la que leemos: «Se ha marchado de este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. Para las personas como nosotros, que creemos en la Física, la distinción entre el pasado, el presente y el futuro no es más que una obstinada ilusión, por muy persistente que sea».
Esta visión científica, tan poderosa y asentada en su momento, no podía ser indiferente para otros campos de estudio. Los avances en las ciencias de todo tipo siempre han tenido, desde Pitágoras, una gran influencia en todas las demás áreas, incluyendo la Filosofía e incluso la Teología, y mucho más en el pensamiento político y social. Por supuesto que el determinismo influyó en el racionalismo de la Revolución francesa, tanto o más que en la visión de la soberanía de John Austin; de la misma manera que los descubrimientos cosmológicos de Galileo tienen un claro reflejo en el pensamiento político de Thomas Hobbes, o las leyes de Newton en La crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Siguiendo esta relación podemos imaginar que la teoría política actual se verá afectada por la visión del cosmos y de la naturaleza de la ciencia contemporánea, solo que la ciencia contemporánea ya no mantiene la visión determinista del mundo que hemos descrito hasta ahora y en la que sí cree la mayor parte de la población, como ya he comentado.
Uno de los dualismos más interesantes que ha atravesado la modernidad y que más ha afectado al pensamiento político es el contraste entre la experiencia humana de la temporalidad, por un lado, y esa convicción científica de que el tiempo no es más que una ilusión. Es la paradoja que se da entre la duración, el cambio que observamos, y convicciones como la que expresa Giordano Bruno todavía en el siglo XVI cuando escribe: «el universo es uno, infinito e inmóvil». Ya Parménides, uno de los más grandes filósofos griegos, que es considerado el padre de todo idealismo, insistía en que nuestra percepción del cambio, del movimiento o del paso del tiempo no son más que apariencias, equívocos, engaños de nuestra mente («una obstinada ilusión»). ¿Tendremos que desechar, entonces, todo lo que nuestros sentidos nos enseñan? ¿Tendremos que vivir en este mundo de apariencias intentando no dejarnos invadir por una inevitable sensación de vacío y extrañeza al saber que todo lo que tenemos delante es, en realidad, falso? Los filósofos de todos los tiempos han tenido que situarse ante esta dicotomía: o aceptamos este idealismo que desprecia la experiencia cotidiana o aceptamos justo lo contrario, es decir, que el mundo y la vida son mudables, se transforman, están preñados de sorpresa.
El idealismo científico, que como hemos visto se apoyaba en la idea de que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza y no están sometidas a cambios ni mutaciones inesperadas, tuvo una gran influencia en el campo de la Historia. Hegel, Marx, y con ellos tantos otros, pensaron que la Historia ha de estar regida por leyes igual de rígidas. No podía ser de otra manera. Pero esto significaba que quienes decidían el camino de la Historia no eran los hombres y sus decisiones libres, sino una fuerza superior a la que estos también tenían que estar sometidos. ¿Qué es, pues, la libertad? No quedaba más remedio que aceptar que llamamos «libertad» al espacio de ignorancia que todavía tenemos que despejar. Decimos libertad cuando no somos capaces de comprender el porqué de las acciones humanas, cuando no sabemos los mecanismos que gobiernan nuestro cerebro y, con él, nuestras emociones y decisiones.
Resulta complicado concebir la historia, con sus innumerables tragedias, genocidios y masacres, pensando que toda ella está regida por unas leyes necesarias que imponen una cadena de causas y efectos que, como vimos, no tienen un antes y un después más que en nuestra imaginación; pero más difícil todavía es comprender qué papel puede desempeñar aquí la política. La idea misma de progreso, que durante décadas ha estado en el eje de la acción y del discurso político, resulta paradójica. El progresismo es, a la vez, la seguridad de que existe el futuro y de que ha de ser positivo, y esto conlleva negar la libertad humana. Ante un progreso histórico determinado por las fuerzas materiales unos estarán tan convencidos del bien inherente al advenimiento del mañana (teniendo que en cuenta que «mañana» es el nombre que, según esta postura, damos a lo que sencillamente tiene que pasar) que apoyarán incluso el sacrificio de la generación presente mediante una revolución sangrienta. Otros preferirán seguir un programa de reformas paulatinas que actuarán como una alfombra de terciopelo que facilite la llegada de lo que por fuerza ha de ser. Habrá quienes piensen que si ha de pasar lo que ha de pasar la mejor disposición será dar rienda suelta a la competencia dentro de las sociedades humanas y que actúe la selección natural. Finalmente, pero todavía dentro de este mismo esquema, estarán los que teman el futuro o tengan nostalgia del pasado, que querrán oponerse al devenir inevitable y serán tildados de reaccionarios.
Cuando pienso en la idea del progreso y en la confianza, consciente o inconsciente, que algunos depositan en él, siempre me viene a la cabeza el ardiente discurso del señor Kurtz en la novela de Joseph Conrad El corazón de las tinieblas. Kurtz aparece como uno de los primeros representantes del colonialismo británico en África y está escribiendo un apasionado informe que dirige a la Sociedad Internacional para la Supresión de las Costumbres Salvajes. En él habla de los muchos beneficios que los nativos reciben del alto nivel cultural de los europeos, mucho más adelantados en el camino del progreso. Después de describir estas ventajas, de compararlas con las costumbres de los africanos y de mostrar su esperanza en un gran futuro para un África moderna y avanzada, concluye en el clímax de su pasión con una vehemente sugerencia: «¡Hay que exterminar a todos estos brutos!».
En todo caso, y aunque el carácter y la psicología de cada cual le lleve a posicionarse de alguna manera ante la noción de progreso, cabe preguntarse: si todo está determinado, si el devenir de las sociedades, el Arte del futuro, la Economía, la Medicina, etc., no dependen de lo que hagamos los humanos, ¿tiene sentido hablar de Política?
El tiempo no es una ilusión
Arno Penzias y Robert Wilson eran dos jóvenes físicos desconocidos luchando por descifrar el origen del universo y hacerse con un nombre en el mundo académico. En 1965 contaban para sus investigaciones con medios más bien escasos, en cierto sentido casi ridículos. Les habían dejado como radiotelescopio una vieja antena ubicada en Holmdel, Nueva Jersey, que fue diseñada para recoger las señales de los satélites de comunicación. Se trataba de una estructura de quince metros de largo en forma de cuerno que parecía más un catalejo gigante para una feria que un equipamiento tecnológico con el que realizar observaciones científicas.
Por si todo esto no fuese suficiente como para desanimar a cualquiera, Penzias y Wilson no conseguían que aquello funcionase. Había una interferencia constante, un ruido de fondo, que parecía imposible eliminar. Sospechaban que su origen estaba en unas palomas que habían anidado dentro del aparato generando una gran cantidad de excrementos, a los que ellos se refirieron más tarde, en su metódica narración, como «material dieléctrico blanco».
Se las vieron y se las desearon para llegar hasta aquel material dieléctrico y limpiarlo, pero para su disgusto esto no solucionó el problema. El ruido persistía. Una y otra vez repasaron cada detalle y se aseguraron de que todos los instrumentos funcionaban correctamente, hasta que se quedaron sin ninguna hipótesis sobre la posible causa de la interferencia. Fue en ese momento, al tener que abrir su mente a otras posibilidades, cuando recordaron el reciente artículo de un colega de Princeton, James Peebles, que hablaba de una supuesta «radiación cósmica de fondo de microondas». La idea era simple: una explosión como la del Big Bang tenía que haber dejado una radiación electromagnética que se podría captar en el espacio como una especie de ruido de fondo inespecífico. Descubrir este fenómeno serviría como una prueba empírica de que la explosión inicial realmente existió. Los dos amigos cayeron en la cuenta de que les resultaría imposible eliminar aquel ruido que tanto les estaba molestando, porque en lugar de deberse a una interferencia era uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX.
Esta serendipia iba a cambiar la Historia de la Ciencia. Si el Big Bang era algo más que una teoría resultaba necesario repensar algunas otras cuestiones. En primer lugar, había una evolución en el universo, es decir, que este no había sido siempre igual, inmóvil, etc. Lo que conocemos, la asombrosa vastedad que pone ante nosotros un cielo estrellado, era el resultado de una gigantesca transformación a partir de un estado previo muy distinto, en el que la masa de todos los planetas, estrellas y galaxias se concentraba en un espacio muy reducido, hasta que por alguna razón estalló. Aquel evento fue un punto de no retorno, una singularidad que marcó un límite temporal claro: el inicio del tiempo. Porque el universo que investigamos no tiene un «antes» del Big Bang. La gran explosión inicia una evolución de la realidad «hacia adelante».
Edwin Hubble ya había presentado datos que apuntaban a esta idea de la evolución del universo en 1929, cuando descubrió que el resto de las galaxias se alejaban permanentemente de nosotros, lo que podía deberse a una onda expansiva fruto de una gran explosión como la que había descrito, dos años antes, el sacerdote católico Georges Lemaître.
Entonces, si el universo tuvo un principio, si partió de un átomo inicial o de un «huevo» primigenio, ¿no lo tendría también el tiempo? Antes del Big Bang no parece que tenga sentido hablar de «tiempo», o tal vez sí, porque no sabemos qué sucedía allí o cómo interactuaban entre sí los elementos, si es que los había, de esa gran masa hiperconcentrada. Si no había ningún cambio es difícil explicar a qué se debió que su estabilidad se viese comprometida hasta el punto de generar tal estallido.
En todo caso muchos científicos prefieren no dejarse llevar por hipótesis que hoy resultan imposibles incluso de imaginar y se concentran en la idea de que el tiempo empezó a «contar» a partir de aquel suceso único y excepcional. De allí surgió el universo con sus cuatro fuerzas (gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil), sus fotones, leptones, mesones, bariones y todo lo demás.
Una vez que los datos y las evidencias apuntaban hacia la veracidad de la teoría del Big Bang (y no a otras alternativas, como la «teoría del estado estacionario» que defendieron James Jeans, Fred Hoyle y otros), no solo se empezó a hablar de un tiempo inicial del universo y de una evolución, sino también de un tiempo final, del momento en el que el universo desaparecería. Cuando la fuerza de la onda expansiva ya no logre contrarrestar la atracción de la gravedad que se da entre las estrellas, los planetas y el resto de la materia, el universo empezará a contraerse hasta volver a su estado original. Al menos a eso parece apuntar la teoría, aunque hay que decir que en ella anida el prejuicio de que los procesos son reversibles, y que tiene, en este caso y en muchos otros, algo de ingenuidad. Tal vez si todas las galaxias y toda la materia del universo se alejan de todo lo demás, como un gran globo que se infla, se alcance una separación tal que supere un punto de no retorno y la agrupación debida a la gravedad se dé en diferentes regiones de manera aislada, sin que se vuelva a una unidad total. Tal vez no suceda eso y el movimiento se perpetúe por la eternidad. O tal vez, como vamos a ver, el universo se apague antes de que se agote la fuerza impulsora de aquella explosión.
De todas formas, al interpretar el Big Bang como una «singularidad», como el único suceso en el que no se cumplirían las leyes de la naturaleza que hoy conocemos (o simplemente diremos que no existían), aún podemos seguir comprendiendo el universo como un mecanismo regido por leyes deterministas. Se puede decir que una vez que el azar del Big Bang, o Dios detrás de este evento, ha puesto el universo en marcha (uno tal vez entre muchos posibles) todo lo que venga a pasar después estará ya establecido. El científico puede abstraerse de la existencia del tiempo y de la existencia de Dios (crea o no en Él) porque, incluso si Dios es el autor de todo y quien dio ese impulso inicial, parece ser que preparó una realidad ciega y autómata en la que ya no es relevante. Puede ocuparse de otros asuntos. Es algo parecido a tirar la primera ficha de un gigantesco diseño milimétrico y preciso hecho con centenares de miles de millones de piezas de dominó: una vez que hemos dado el empujoncito podemos sentarnos a disfrutar del espectáculo.
Y las fichas funcionarían exactamente igual si cayeran hacia atrás que hacia adelante, lo que permite hablar de la reversibilidad y de la indiferencia de las leyes de la naturaleza con respecto al tiempo.