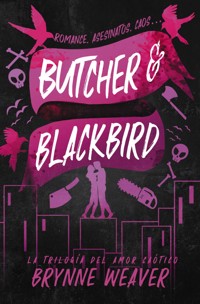Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Contraluz Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contraluz
- Sprache: Spanisch
De la autora de Butcher y Blackbird y Leather y Lark, llega la tercera entrega de la Trilogía del Amor Caótico: una oscura comedia romántica sobre dos amigos con derecho a roce plagada de deseo, tortura y caos. Cuando le rompen el corazón, el doctor Fionn Kane espera curarse huyendo a un pueblecito de Nebraska, lejos de su casi prometida y su carrera frustrada de cirujano. Aspira a llevar una vida sencilla: agachar la cabeza, trabajar duro y no meterse en ninguna relación romántica, bajo ningún concepto. Lo último que quiere es revivir el circo que dejó en Boston. Pero un circo de verdad acaba encontrándolo a él. Rose Evans lleva una década trabajando como motorista y pitonisa para el Circo Silveria. Lleva un ritmo de vida que encaja con ella, sobre todo le viene bien para pasar desapercibida si le entran ganas de cometer algún que otro asesinato. Pero, cuando un homicidio se le va de las manos y acaba con una pierna herida en el proceso, Rose se ve atrapada en Nebraska, en la casa del adorable médico del pueblo. El problema es que algunos corazones rotos no se pueden coser. Y cuanto más tiempo te quedes en un sitio, más probabilidades hay de que te pillen los fantasmas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Advertencias de contenido
Aunque Scythe & Sparrow sea una comedia romántica oscura (y esperamos que te rías con toda esta locura), ¡sigue siendo oscura! Por favor, lee con responsabilidad. Si tienes alguna pregunta sobre la siguiente lista, no dudes en ponerte en contacto conmigo en brynneweaverbooks.com o en cualquiera de mis redes sociales (estoy más activa en Instagram y en TikTok).
•Globos oculares… otra vez. Si te sirve de consuelo, no sé por qué sigo escribiendo sobre esto en los libros, porque es una cosa que me da pavor.
•También pestañas. Sip. Hemos llegado a ese punto.
•No sé si te voy a quitar las ganas de comer algodón de azúcar, pero quizás sí que te lo mancillo un poco.
•Puede que también las salchichas o los perritos calientes, o ambos.
•Uso poco recomendado de grapadoras.
•¿Los mapaches enganchados a las drogas deberían incluirse en las advertencias de contenido? ¡Abro debate!
•Payasos.
•Payasos sexis.
•Traumas médicos, entre los que se incluyen heridas graves, ambulancias, fracturas abiertas, heridas dolorosas, pérdida de sangre, hospitales, postoperatorio.
•Empalamiento (no en el sentido sexual, pero, bueno…, en ese sentido también).
•Referencias a maltrato físico (no explícitas), maltrato psicológico y emocional, abuso sexual, amenazas e intimidación, misoginia.
•Un perro herido…, pero, si has leído Leather & Lark, ¡ya sabes que Bentley se recupera! Es demasiado gruñón y cascarrabias para morir.
•Referencias a negligencia parental y maltrato físico infantil (no explícitas).
•Múltiples armas y objetos cortantes, entre los que se incluyen cuchillos, pistolas, bates de béisbol, ganchos de metal, un bisel afilado… Ya deberías haberte acostumbrado a todas estas movidas.
•Escenas de sexo explícito que incluyen, entre otras cosas, juguetes para adultos, primal prey, fetiche por el semen, sexo anal, sexo duro, actos sexuales en público.
•Lenguaje explícito y pintoresco que incluye numerosas «blasfemias». ¡La que avisa no es traidora!
•Hay muchas lesiones y muertes… El libro va de un médico y una asesina en serie que se enamoran, así que creo que todo eso ya se da por sentado.
Por favor, si eres de esa gente que no se lee los epílogos, me gustaría pedirte con toda la humildad del mundo… ¡que hagas una excepción! En este no hay bebés ni embarazos, pero puede que haya un par de sorpresas que no puedes perderte. ¡Tú confía en mí! («Pero ¿y aquello del helado?», dirás. «¡Y la pizza!¡Y la cerveza, y los batidos, y el calcio gourmet!». Lo sé, soy consciente…, pero esta vez confía en mí. ¡Jaja!)
Para quienes habéis leído B&B y L&L y habéis dicho: «Qué narices, ya que he soportado lo del helado y la pizza, voy a seguir»… Sois de los míos. ¡Este libro es para vosotros!
PLAYLIST
Escanea uno de los QR para escucharla:
APPLE MUSIC
SPOTIFY
CAPÍTULO 1: As de copas
«Handmade Heaven», MARINA
«The Inversion», Joywave
CAPÍTULO 2: Juramento
«Mess Is Mine», Vance Joy
«Fight to Feel Alive», Erin McCarley
CAPÍTULO 3: En la estacada
«Lost & Far from Home», Katie Costello
«My Heart», The Perishers
CAPÍTULO 4: La Princesa de la Pradera
«The Daylight», Andrew Belle
«Next Time», Greg Laswell
«Silenced By the Night», Keane
CAPÍTULO 5: Lo que nunca dijimos
«Traveling at the Speed of Light», Joywave
«Never Be Alone», The Last Royals
«In a Week» (feat. Karen Cowley), Hozier
CAPÍTULO 6: Sombras
«Orca», Wintersleep
«Look After You», Aron Wright
«Darker Side», RHODES
CAPÍTULO 7: ¡Tachán!
«Man’s World», MARINA
«Fun Never Ends», Barns Courtney
CAPÍTULO 8: Empujar y clavar
«Roses R Red», CRAY
«Shutdown», Joywave
«Minuet for a Cheap Piano», A Winged Victory for the Sullen
CAPÍTULO 9: Suturas
«You Haunt Me», Sir Sly
«Evelyn», Gregory Alan Isakov
«Reflections», TWO LANES
CAPÍTULO 10: Renegado
«Every Window Is A Mirror», Joywave
«Is It Any Wonder?», Keane
«San Francisco», Gregory Alan Isakov
CAPÍTULO 11: Modo bestia
«Too Young To Die», Barns Courtney
«Take It On Faith», Matt Mays
CAPÍTULO 12: Reducción
«Strangers», Wave & Rome
«Sister», Andrew Belle
CAPÍTULO 13: Arañar
«Helium», Glass Animals
«THE GREATEST», Billie Eilish
«Fear and Loathing», Marina and The Diamonds
CAPÍTULO 14: Temeridad
«The Few Things» (con Charlotte Lawrence), JP Saxe
«Pieces», Andrew Belle
CAPÍTULO 15: Descenso
«Twist», Dizzy
«First», Cold War Kids
«Cold Night», Begonia
CAPÍTULO 16: Volver a la superficie
«Horizon», Andrew Belle
«All Comes Crashing», Metric
«Realization», TWO LANES
CAPÍTULO 17: Golpe de suerte
«I Know What You’re Thinking And It’s Awful», The Dears
«Shrike», Hozier
«Butterflies» (feat. AURORA), Tom Odell
CAPÍTULO 18: Carrera de obstáculos
«Fun», Sir Sly
«Nuclear War», Sara Jackson-Holman
«watch what i do», CRAY
CAPÍTULO 19: Fantasía
«About Love», MARINA
«We’re All Gonna Die», CRAY
CAPÍTULO 20: Garras
«Coming Apart», Joywave
«The Aviator», Stars of Track and Field
«Wandering Wolf», Wave & Rome
CAPÍTULO 21: Poseído
«I Love You But I Love Me More», MARINA
«Mayday!!! Fiesta Fever» (feat. Alex Ebert), AWOLNATION
«Content», Joywave
CAPÍTULO 22: Rincones oscuros
«Come Back For Me», Jaymes Young
«Monsoon», Sara Jackson-Holman
«Au Revoir», OneRepublic
CAPÍTULO 23: Desatado
«Arches», Agnes Obel
«Master & a Hound», Gregory Alan Isakov
«Sweet Apocalypse», Lambert
CAPÍTULO 24: Campos de batalla
«Into the Fire», Erin McCarley
«Particles», Ólafur Arnalds & Nanna
«Hold On», Chord Overstreet
CAPÍTULO 25: Sin tiempo
«Stranger», Katie Costello
«Viva La Vida», Sofia Karlberg
CAPÍTULO 26: Guion
«Can I Exist», MISSIO
«Cardiology», Sara Jackson-Holman
«For You», Greg Laswell
CAPÍTULO 27: Tres de espadas
«Fall For Me», Sleep Token
«Quietly Yours», Birdy
«The Shade», Metric
EPÍLOGO UNO: Mapas
«Close To You», Gracie Abrams
«Maps», Yeah Yeah Yeahs
«Re-Arrange Again», Erin McCarley
EPÍLOGO DOS: Una cuchilla de rabia
«Serial Killer», Slayyyter
CAPÍTULO EXTRA: En suspensión
«Official», Charli XCX
«Kiss Me», Empress Of & Rina Sawayama
As de copas
Rose
Si le das a alguien en la nuca lo suficientemente fuerte, puedes sacarle los ojos de las órbitas.
O al menos eso leí no sé dónde. Le doy vueltas a la idea mientras barajo el mazo del tarot, sin apartar la mirada del palurdo turbio que tengo a menos de diez metros. Ha sacado una petaca para echarle alcohol al refresco y se lo bebe a grandes sorbos. Se seca las gotillas que le han caído por la barbilla con la manga de la camisa de cuadros. El eructo de rigor no se hace esperar y luego se mete medio perrito caliente en esa bocaza de orco antes de darle otro tiento a la bebida.
«Es que le aporrearía esa cabeza de huevo que tiene hasta sacarle los ojos.»
¿Y la mujer que tengo enfrente? Me juego el cuello a que no le importaría lo más mínimo que me tomara la justicia por mi mano.
Me aguanto las ganas de poner una mueca siniestra y espero con todo mi ser que no se haya dado cuenta del brillo malicioso que debo de tener en la cara. Pero, a pesar de las vibras homicidas que seguro que doy y de las distracciones del Circo Silveria que se encuentran más allá de la puerta abierta de la tienda del tarot, la mujer parece absorta en las cartas y no despega los ojos de ellas mientras barajo. Tiene la mirada apagada y en uno de los ojos se le nota un moratón negro que empieza a difuminarse.
Me hierve la sangre cuando me obligo a dejar de mirar al hombre. Su hombre.
Cuando por fin levanta la vista del movimiento repetitivo de mis manos y empieza a retorcerse en la silla para ver si lo ve, me detengo de repente y golpeo la mesa con el mazo. Diría que se sobresalta más de lo normal, pero ya me lo temía. Es solo que esperaba que no se asustara.
—Lo siento. —Y lo digo en serio. Me mira con cara de espanto. En sus ojos hay miedo de verdad. Pero me lanza una sonrisa débil—. ¿Cómo te llamas?
—Lucy —dice.
—De acuerdo, Lucy. No quiero saber cuál es tu pregunta, pero quiero que la tengas en mente.
La mujer asiente. Le doy la vuelta a la primera carta, aunque ya sé cuál es. Tiene los bordes desgastados por el uso y la imagen se ha descolorido con el tiempo.
—El as de copas —anuncio mientras dejo el naipe sobre la mesa y lo empujo para acercárselo. Ella pasa la mirada de la imagen a mí con la frente arrugada en una pregunta tácita—. Significa que sigas tu voz interior. ¿Te dice algo? ¿Qué es lo que quieres hacer?
Solo espero que salga una cosa de su boca: «Alzar el vuelo».
Pero no lo dice.
—No lo sé —responde, su voz apenas es un susurro. Retuerce los dedos encima de la mesa y me fijo en que la sencilla alianza de oro que lleva está rayada y tiene poco lustre. Entonces la decepción se me cuela por debajo de la piel como una espina—. Matt quiere que compremos otra parcela para cultivarla el año que viene, pero a mí me gustaría ahorrar algo de dinero para los niños. Quizás estaría bien salir de Nebraska una semana, llevarme a los niños a ver a mi madre y no preocuparme por el precio de la gasolina. ¿Es a eso a lo que se refiere…?
—A lo mejor. —Me encojo de hombros y cojo el mazo para volver a barajar. Esta vez, no me preocupo por que el as de copas acabe encima de la baraja. Que las cartas le digan a esta mujer lo que necesita escuchar—. Lo que importa es qué significa para ti. Vamos a empezar de nuevo teniendo eso en cuenta.
Le echo las cartas. Siete de copas. Sota de copas. Dos de bastos. Señales de cambio; las elecciones de su futuro están ahí, si está dispuesta a tener fe y aceptarlas. Ni siquiera estoy segura de si está abierta a recibir un mensaje de las cartas. Apenas he terminado la lectura cuando sus tres críos se cuelan en la tienda. Dos niñas y un niño, con la cara sucia y pegajosa de caramelo. Hablan pisándose, todos quieren contarle primero lo de las atracciones, los juegos y los espectáculos. «Hay payasos, mamá». «Mamá, ¿has visto al señor que escupe fuego?». «He visto un puesto donde puedes ganar un peluche, mamá, ven a verlo». «Mamá, mamá, mamá…».
—Niños. —Una voz ronca interrumpe desde la entrada de mi tienda.
Esos cuerpecitos se quedan quietos y rígidos al oír el tono afilado. Enfrente de mí, Lucy abre los ojos como platos. Apenas se permite mirarme durante unos segundos, pero aun así veo en su expresión el rastro del terror crónico. El modo en que le apaga la mirada antes de darse la vuelta. Levanto la vista al hombre que hay en el umbral: en una mano tiene el vaso de refresco adulterado y, en la otra, un puñado de entradas para las atracciones.
—Venga, llévatelos. Mamá se reunirá con vosotros dentro de una hora para ver el espectáculo.
El niño, que parece el mayor, coge las entradas y se las apretuja contra el pecho, como si se las fueran a quitar con la misma facilidad con que se las han dado.
—Gracias, papá.
Los críos rodean al padre, que se ha quedado plantado en la entrada de la tienda. Los observa desaparecer entre la multitud antes de fijarse en nosotras. Clava los ojos inyectados en sangre en su mujer, aplasta el vaso de plástico y lo lanza al suelo.
—Vámonos.
Lucy asiente una vez y se pone en pie. Me deja un billete de veinte dólares encima de la mesa mientras me lanza una sonrisa débil y susurra: «Gracias». Me gustaría decirle que la lectura es gratis, pero conozco a los tipos como su marido. Son volátiles. Están dispuestos a lanzarse al pescuezo de una mujer a la mínima señal de desaire, como mostrar piedad o caridad. Hace mucho que aprendí a ceñirme al intercambio monetario, aunque luego él le grite por gastarse dinero en algo tan frívolo como un mensaje del universo.
Lucy sale de la tienda. Él la observa alejarse y luego se vuelve hacia mí.
—No deberías llenarle la cabeza con ideas de mierda —dice con desdén—. Ya tiene bastantes.
Recojo las cartas y las barajo. El corazón me late furioso, tanto, que siento que me araña las costillas, pero muevo las manos con fluidez; por fuera solo transmito calma.
—Supongo, entonces, que no quieres que te las eche a ti.
—¿Qué le has dicho?
El hombre se adentra un paso en la tienda y se cierne sobre la mesa con una expresión amenazadora. Me recuesto en la silla. Dejo de barajar las cartas. Nos sostenemos la mirada.
—La misma mierda que le suelto a todo el mundo que entra —le miento—. Sigue tus sueños. Confía en tu corazón. El futuro te depara algo bueno.
—En eso no te equivocas. —Levanta las comisuras de los labios en una sonrisa siniestra mientras recoge el billete y lo dobla delante de mi cara—. Mi futuro sí que me depara algo bueno.
Asiente con la cabeza, se mete el dinero en el bolsillo y se larga hacia el puesto de bebidas más cercano, donde ya lo están esperando sus amigotes, que tienen la misma pinta de turbios. Lo miro fijamente hasta que al final cierro los ojos. Intento no pensar en él, me centro de nuevo en mi energía y vuelvo a barajar las cartas. Cojo un cristal de selenita para purificarlas y cortar la conexión que se ha establecido entre nosotras, pero no hago más que pensar en Lucy. No dejo de ver el halo morado que tenía en el ojo, por mucho que intente apartar la imagen. Su mirada apagada me atormenta. La he visto muchísimas veces. En las mujeres que vienen a sacar el as de copas. En mi madre. En el espejo.
Respiro hondo. Levanto la primera carta con una pregunta en mente.
«Lucy no ha pedido ayuda, pero la necesita. ¿Qué debería hacer?».
Le doy la vuelta a la primera carta y abro los ojos.
La torre. Agitación. Cambio repentino.
Ladeo la cabeza y saco otra.
Dos de bastos. Hay oportunidades si te atreves a ir más allá de los muros de tu castillo. Puede que la tierra que encuentres sea pedregosa, pero también está llena de vida. Arriésgate. Prueba algo nuevo. Una vida plena se construye a base de elecciones.
—Mmm. Creo que sé a dónde va a parar esto y no es lo que te he preguntado.
El rey de copas. La llegada de un amor romántico.
—¡Para!Yo quería saber si le aplasto el cráneo a ese capullo, no si me voy a enamorar ni cualquier otra chorrada. Responde a la pregunta que te he hecho.
Vuelvo a barajar el mazo. Pienso en ello y levanto la primera carta.
—Me cago en todo, Gransie. Déjalo ya.
Respiro hondo para llenarme bien los pulmones mientras jugueteo con el borde de la carta y miro la feria que se extiende más allá de la puerta de la tienda. La verdad es que tendría que largarme. Olvidar este intercambio. Ir a cambiarme y prepararme para la inminente actuación en la tienda grande. Cuando me meta en el globo de la muerte con una moto y otras dos personas, tengo que estar centrada; no hay margen de error. Pero sigo viendo al marido de Lucy. Entonces Bazyli pasa por delante de la tienda. Me lo tomaré como la señal que estaba esperando.
—¡Baz! —ladro para que el adolescente se detenga. Tiene unos miembros desgarbados, bronceados y manchados de grasa—. Ven aquí.
Los ojos casi le hacen chiribitas. Aparta los labios y forma una sonrisa mellada.
—No va a ser gratis.
—Todavía no te he dicho lo que quiero.
—Aun así, vas a tener que apoquinar.
Entorno los ojos y Baz se mete en la tienda de un salto. Sonríe con esa chulería típica de los quinceañeros. Señalo la feria con la cabeza. Él sigue mi mirada.
—El bigardo de ahí fuera, el de la camisa de cuadros que está al lado del puesto de comida rápida.
—¿El que tiene cabeza de huevo?
—Ese mismo. Necesito información sobre él. Me vale con el carnet de conducir. Y veinte pavos si lleva suelto en la cartera.
Baz se fija en mi mano; justo estoy volviendo a dejar la torre en el mazo.
—No soy un ladrón. Soy un mago —dice, haciendo una floritura con las manos y mostrando una flor en la palma—. Lo único que robo son corazones.
Entorno los ojos y el chico sonríe mientras me la da.
—Sé que no eres un ladrón. Pero nuestro amigo Cabezahuevo acaba de sisarme veinte pavos y se los quiero dar a su mujer. Esa, la rubia de la blusa azul. —Señalo en la distancia a Lucy, que avanza sola hacia un puesto de comida—. Va a estar en la carpa principal durante el espectáculo con tres críos. Quiero que a ella le des el dinero, y a mí, el carnet de conducir.
Baz me mira con los ojos entrecerrados.
—No sé qué estás tramando, pero sabes que te puedo ayudar.
—Ya me ayudas consiguiéndome el carnet.
—Lo haré gratis si me dejas que te eche una mano de verdad.
—Ni hablar, chaval. Tu madre me ahorcaría en el trapecio. Tú tráeme el carnet. Te compraré un cómic de Venom.
Baz se encoge de hombros. Restriega la punta del zapato sobre la hierba; está intentando no mirarme a la cara.
—Los tengo casi todos.
—Los de la serie Dark Origins no. —El crío me mira directamente a los ojos. Me esfuerzo por contener la sonrisa al ver que no puede ocultar las ganas—. Sé que te faltan los dos últimos. Yo te los compro.
—Vale…, pero también me tienes que dejar la piscina hinchable.
Arrugo la nariz y ladeo la cabeza.
—Claro…, supongo…
—Y necesito plátanos.
—De acuerdo…
—Y una piña. También los palillos estos de los cócteles.
—¿Qué coño vas a hacer?
No es raro que otros artistas o trabajadores del circo me manden que les compre cualquier cosa o baratijas de los pueblos en los que paramos. Soy una de las pocas que tienen un segundo vehículo con el que escapar. No tengo que cargar con toda la casa para ir a la tienda. Pero eso significa que me piden todo tipo de movidas. Sobre todo condones. También pruebas de embarazo. Frutas y verduras de temporada. Cruasanes recién hechos de una panadería local. Libros. Whisky. Pero…
—¿Una piña?
—Mi madre me ha dicho que me comprará la PlayStation cuando por fin pueda irse de vacaciones. Pero, como eso no va a pasar en la vida, he pensado en traerle las vacaciones a ella. —Baz se cruza de brazos y clava los pies en el suelo, como si estuviera a punto de entrar en combate—. Lo tomas o lo dejas, Rose.
Le tiendo la mano; me ha ablandado.
—Trato hecho. Pero ten cuidado, ¿eh? Cabezahuevo no es trigo limpio.
Baz asiente, me da un apretón y se marcha a toda prisa para completar su misión. Lo veo abrirse paso entre críos cargados con palomitas, algodón de azúcar y peluches; entre adolescentes que hablan de las mejores atracciones en las que se han montado; entre parejas que salen de la casa encantada riéndose avergonzados y contando cuánto les han asustado los trabajadores ocultos en los rincones oscuros. Estos son los momentos que me encantan de vivir con el Circo Silveria. Son momentos mágicos, aunque sean fugaces.
Pero hoy solo aspiro a perseguir la magia oscura y peligrosa.
Veo a Baz maniobrar cerca de los dos hombres. El corazón se me estrella contra las costillas cuando se coloca detrás del marido de Lucy y le saca la cartera del bolsillo trasero mientras el tío está distraído riéndose. Cuando el crío tiene el botín en la mano, se da la vuelta y se aleja lo suficiente para abrir la cartera y sacar el carnet de conducir. Luego coge el dinero y se lo mete en los pantalones antes de volver a girarse. En pocos segundos, vuelve a dejarle la cartera en el bolsillo.
Agarro el mazo del tarot y la selenita, salgo de la tienda y le doy la vuelta al cartel de la entrada para indicar que está cerrado, a pesar de que voy a perder una o dos lecturas de otra mujer que viene ya hacia aquí aferrada a un billete de veinte dólares. Advierto el leve atisbo de decepción en su cara, pero no pierdo de vista a Baz. Y él a mí tampoco. Nos cruzamos cuando voy de camino a mi caravana. Apenas lo siento, solo lo noto porque lo estoy esperando. Una ligera caricia en la cadera.
Cuando entro en mi casa rodante, me saco el carnet del bolsillo. «Matthew Cranwell».Abro el móvil y compruebo la dirección en el mapa de Nebraska. Está a algo más de treinta kilómetros, cerca de Elmsdale, el siguiente pueblo. Tiene un supermercado más grande que el de Hartford. Quizás tenga más posibilidades de encontrar una piña de buena calidad. Paso el pulgar por la cara descolorida de Matt. Con una sonrisilla en los labios, me pongo los pantalones de cuero y la camiseta de tirantes; luego me guardo el carnet en el bolsillo interior de la chaqueta de motorista.
Esta noche es la primera actuación que tenemos en Hartford y la carpa principal está abarrotada de gente que ha venido de todos los pueblos de alrededor. Y el Circo Silveria se enorgullece del gran espectáculo que ofrece. Observo desde detrás de la cortina mientras José Silveria presenta a cada artista. Los payasos, con sus coches diminutos, sus malabares y su número de risa habitual. Santiago el Irreal, un mago que encandila a la audiencia con una serie de trucos que se guarda con celo. Baz lo ayuda en su número; es un aprendiz entusiasta y la única persona a la que Santiago le confía sus secretos. Luego vienen los trapecistas y los acróbatas; Zofia, la madre de Baz, es la artista principal de este grupo. Los únicos animales que tenemos son la tropa de caniches amaestrados de Cheryl. Siempre hacen las delicias de los críos, sobre todo cuando pide voluntarios del público. Y, por último, el acto final, que siempre hacemos los gemelos y yo: Adrian y Alin. El globo de la muerte. El olor de la red de metal y los gases del motor, el subidón de adrenalina. El rugido de las motos mientras aceleramos en la jaula redonda, que parece demasiado pequeña para los tres. El clamor del público que nos jalea. Me encantan la velocidad y el riesgo. Quizás un poquitito demasiado. Porque a veces no es suficiente.
Salgo de la jaula cuando termina el espectáculo y me detengo entre Adrian y Alin mientras saludamos al público. El carnet de conducir de Matt Cranwell me arde en el bolsillo, como si me estuviera marcando la piel.
En cuanto puedo, me escaqueo.
Cambio la moto sucia por mi Triumph, el casco de actuar por mi ICON costumizado, me meto en el bolsillo el juego de herramientas mini y me encamino hacia Elmsdale; el sol del atardecer me persigue a lo largo de las carreteras rectas y llanas. Paso como un relámpago por la tienda; cojo los plátanos, una piña mustia y todo lo que veo que tiene un aire tropical junto con un tubo endeble de palillos de cóctel. Cuando pago, guardo la compra en la mochila deshilachada mientras decido que en la próxima ciudad en la que paremos tengo que conseguir una mejor.
Al salir del supermercado, saco el móvil y compruebo una vez más la dirección de Matt Cranwell en el mapa. El camino es recto en la red de calles de los pueblecitos. No puede estar a más de diez minutos. Hace un tiempo perfecto. El sol todavía está tan alto en el cielo que, si me limito a acercarme solo para echar un vistazo, puedo volver a la feria antes de que anochezca.
El recuerdo de la carta de la torre me invade y me impide ver el mapa, como si fuera una película opaca. Arrugo la nariz. Me detengo junto a la moto y coloco el teléfono en el soporte que tengo en el manillar.
A lo mejor esto es una locura. No es el tipo de bolos que suelo hacer. Pero sí que llevo un tiempo queriendo cambiar las cosas. Sé que lo necesito. Lo sé desde hace rato. No voy a seguir ayudando a mujeres como Lucy a «alzar el vuelo»; darles los medios para que lo hagan ya no es suficiente. Si voy a hacerlo, debería hacerlo de verdad, ¿sabes? Subir las revoluciones. Acelerar. Dejando las referencias a las motos a un lado, siento que no está bien quedarme al margen de la acción. Puede que esté contribuyendo a enmendar un par de entuertos, pero siempre he estado a un paso de hacer algo de verdad.
Miro el clavel diminuto que tengo tatuado en la muñeca. Acaricio las iniciales que tiene al lado: «V. R.». No puedo permitir que pase lo mismo que el año pasado. Nunca más.
No solo está mal delegar la responsabilidad de acabar con la vida de alguien en un tercero que a lo mejor no está preparado para llevar a cabo la misión, sino que también es aburrido. Quiero cargarme a alguien, como Matt Cranwell, con mis propias manos.
«Al menos, eso creo».
No. Estoy segura. Es lo correcto…, o así lo siento…, y está claro que tengo ganas de hacerlo, quizás así calme la picazón que siento en el fondo del cerebro y que anhela más.
Además, eso no quiere decir que vaya a hacerlo ahora mismo. Solo tengo que acercarme y echarle un vistazo a la casa. Y luego dispongo de un par de días para actuar y nos largaremos al próximo pueblo. Al próximo espectáculo. Siempre habrá una mujer que viva aterrada. Que me pida ayuda con mensajes encriptados y miradas de preocupación. Un hombre al que bajarle los humos.
Paso una pierna por el asiento de la moto para montarme y arranco el motor. Salgo del aparcamiento y me adentro en las carreteras comarcales.
No tardo mucho en detenerme delante de una extensión de campos de maíz y un camino de gravilla que conduce a una pequeña granja con una casa y unos cuantos edificios. Aparco en una pendiente junto a la carretera, donde los tallos de maíz ocultarán la moto. El corazón se me sube a la garganta cuando me quito el casco y me quedo escuchando.
No se oye nada.
No estoy segura de qué esperaba. A lo mejor, una señal obvia. Pero no parece haber nada. Me quedo ahí parada al final del camino que conduce a la casa y miro fijamente la pequeña construcción; está bien mantenida y podría ser de cualquiera. Un columpio en el patio. Bicicletas tiradas en la hierba. Un guante y un bate de béisbol junto al lecho elevado de un huerto. Flores en macetas colgantes, una bandera que ondea al viento. La típica casita de campo estadounidense.
Por un momento, me pregunto si me habré equivocado de dirección. O tal vez me he imaginado todo lo que he creído ver en la tienda del tarot.
Entonces oigo unos gritos.
La puerta de la mosquitera se cierra de un portazo. Los niños salen de la casa, van hacia las bicis y se montan en ellas para alejarse del caos pedaleando descalzos. Desaparecen por la parte trasera de la propiedad. Dentro se siguen oyendo alaridos, como si los críos no se hubieran ido. No distingo lo que dice él, pero está claro que habla con rabia. Va subiendo la voz cada vez más hasta que parece que las ventanas van a estallar. El clamor le da vida a la casa. Y luego un estrépito: dentro han tirado algo. Y un chillido.
Estoy a medio camino del edificio cuando me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Pero es demasiado tarde para detenerme ahora. Vuelvo a ponerme el casco y me bajo el visor. Paso por delante del huerto y agarro el bate de béisbol de aluminio justo cuando la puerta se abre y Matt aparece en el porche. Me quedo helada, pero el tío ni siquiera se ha fijado en mí, pues está centrado en el móvil que tiene entre las manos. Baja los escalones, con una expresión de enfado tatuada en los rasgos curtidos, y echa a andar hacia la camioneta que está aparcada al lado de la casa.
Aprieto el bate con más fuerza.
Podría parar. Agazaparme entre el maíz y esconderme. Va a darse la vuelta en cualquier momento y me verá aquí plantada. En cuanto se monte en el vehículo, no habrá nada que hacer. A menos que me esconda ya.
Pero no dejo de darle vueltas a una idea: «La función no empieza hasta que no saltas».
Así que aprovecho la oportunidad.
Sigo avanzando campo a través hacia él. Camino sin hacer ruido. De puntillas. Con el bate en ristre. Va hacia la cabina del vehículo. Sigue con los ojos clavados en la pantalla. Me estoy acercando y el tío todavía no lo sabe.
El corazón me empuja las costillas. Se me acelera la respiración del miedo y la euforia. El visor se me empaña por los bordes.
En cuanto pongo un pie en la gravilla, Matt gira la cabeza. Cuando pongo el segundo, suelta el teléfono. Levanto el bate. Al tercer paso, lo cierno sobre su cabeza.
Pero él ya se ha puesto en movimiento.
Lo golpeo, pero no lo suficientemente fuerte. Lo esquiva y se echa al suelo, pero solo he conseguido cabrearlo. No basta para cargármelo. Así que vuelvo a golpearle. Esta vez, agarra el arma.
—Me cago en la puta —aúlla. Me arranca el bate de las manos y lo agarra por la empuñadura—. Hija de perra.
Solo necesita que me tambalee un poco. Me arrea con el bate todo lo fuerte que puede. Me da en la espinilla con la fuerza de mil soles.
Me caigo al suelo. Aterrizo de lleno con la espalda. Jadeo para coger aire. Por un segundo, breve y glorioso, no siento ningún dolor.
Y entonces empieza a consumirme como una descarga eléctrica.
Una agonía desgarradora me repta desde la pantorrilla hasta el muslo y me recorre todo el cuerpo hasta que estalla en un sollozo ahogado. Aspiro una bocanada de aire. Pero el casco impide que entre suficiente. Aunque lo que sí se cuela es el olorcillo de la piña colada, pues, como tengo las costuras de la mochila desgastadas, la fruta se ha salido y se ha estampado. Esto es una crueldad. Siento un dulzor asqueroso y un dolor cegador.
El bate me golpea por segunda vez, ahora en el muslo. Pero apenas lo noto. El dolor que siento en la pierna es tan abrumador que el tercer batacazo que me llevo hasta parece un golpe sordo.
Veo los ojos de Matt Cranwell a través del visor. Solo un segundo. Suficiente para ver en ellos la determinación. La maldad. Incluso la fría emoción de un asesinato. Todo el universo se ralentiza y se detiene cuando mi verdugo levanta el bate por encima de la cabeza. Me está apuntando a la pierna herida. Si me vuelve a dar en la espinilla, sé que me voy a desmayar. Y entonces me matará. Araño la gravilla con la mano. Clavo las uñas en la tierra. Recojo un puñado de arena y piedrecillas y, justo cuando Matt Cranwell está a punto de golpearme, se lo lanzo a la cara.
Se dobla por la cintura mientras suelta un grito de frustración y baja el arma para quitarse la gravilla de los ojos. Aprovecho para arrancarle el bate de las manos, pero es lo bastante rápido como para retenerlo, a pesar de que tiene los ojos acuosos; las lágrimas le caen por las mejillas dejando un reguero de arenisca. Le doy una patada en la mano con el pie bueno y el bate sale despedido hacia el campo de maíz. Antes de recuperar la compostura, le doy otro puntapié en la rodilla y entonces cae hasta ponerse a mi nivel.
Reculo a gatas. Paso la mano izquierda por el pringue del plátano aplastado. Matt Cranwell me sigue también a cuatro patas, medio cegado por la tierra y la rabia. Estira el brazo mientras yo busco a tientas algo a lo que agarrarme. Un arma. Un retazo de esperanza. Lo que sea.
Paso la mano por la gravilla y algo puntiagudo se me clava en la palma. Miro el tiempo suficiente para ver los palillos de cóctel, que están desparramados junto a mis dedos. Hay un puñado de ellos en el tubo de plástico destrozado. Los cojo cuando Cranwell me agarra del tobillo de la pierna magullada y tira.
El grito que suelto es agonía y rabia salvaje y desesperación. Me echo hacia delante con los palillos aferrados. Y se los clavo a Matt Cranwell justo en el ojo.
Chilla. Me suelta el tobillo. Se retuerce sobre la tierra y sacude la mano por delante de la cara. Se gira hacia mí mientras se agita por culpa de un dolor del que no puede escapar. La sangre le cae por las pestañas hasta las mejillas formando un torrente viscoso de color carmesí. Del ojo le sobresalen tres palillos de cóctel; parece la manualidad macabra de un crío de parvulario. Las banderitas tiemblan cuando el tío se sacude. Intenta parpadear, un acto reflejo que no puede evitar. Cada vez que pestañea, se da con el pincho que tiene más arriba y se sacude con una nueva oleada de dolor. Está chillando. Es un aullido que no había oído en la vida.
Se me revuelve el estómago y poto en el casco. Intento tragarme el vómito, pero no puedo.
«Tengo que largarme de aquí, joder».
Me doy la vuelta, me incorporo sobre el pie bueno y avanzo cojeando y arrastrando el otro hasta el final del sendero de gravilla. Matt sigue gritando a mi espalda, sus palabrotas y súplicas me siguen durante todo el trayecto.
Tengo la cara llena de lágrimas. Estoy apretando tanto los dientes que se me van a partir las muelas. Con cada salto que doy, obligo a la pierna rota a que reciba la presión del paso. Agonía. Es agonía pura y dura. Una punzada de dolor que me va del tobillo al muslo. Amenaza con tirarme al suelo.
—Sigue adelante, joder —susurro mientras me levanto el visor. La primera bocanada de aire puro es lo único que me mantiene en pie.
No sé lo que pasa cuando te ensartan el ojo con un puñado de palillos de cóctel. Puede que esté apretando el otro párpado con fuerza. O a lo mejor es capaz de sacar fuerzas a pesar del dolor para salir corriendo detrás de mí. Pero ahora no puedo pensar en esa mierda. Tengo que llegar hasta la moto. Me aferro a la esperanza de que puedo irme de aquí.
Cuando alcanzo el final del sendero, miro hacia la granja. Matt Cranwell está a cuatro patas; sigue gritando y soltando palabrotas, escupe veneno y la sangre chorrea en la gravilla. Y luego miro hacia la casa. Lucy está ahí, plantada detrás de la puerta mosquitera. Una silueta. No le veo la cara, pero siento que me mira. A esta distancia no me distingue; además, el casco me cubre casi todo el rostro. No me ha visto lo suficiente para reconocerme por la ropa o los gestos. Sabe que ha pasado algo que le va a cambiar la vida, que ahora mismo hay algo que va muy mal, que su marido está gritando de dolor en la puerta de casa. Pero no lo mira a él, sino a mí.
Cierra la puerta y desaparece dentro de la casa.
Dejo a Matt en el lugar que le corresponde: retorciéndose en el suelo. Renqueo hasta la moto. Cuando paso la pierna por el asiento, algo se me engancha en el interior de los pantalones de cuero. El dolor me sube por toda la extremidad. Pero sigo adelante. Arranco el motor. Cierro la mano alrededor del manillar. Cambio de marcha, acelero y me largo de esta granja de mierda.
No sé a dónde ir.
Me limito a seguir mi instinto y conduzco.
Juramento
Fionn
Giro la esquina de casa, caminando con paso acelerado, pues estoy volviendo de correr. Hace una noche perfecta para sentarse en el porche con un vaso de burbon Weller. Sin duda, me lo he ganado, no solo por la carrera, sino porque hoy en la clínica, para mi desgracia, he tenido que lidiar con la uña del pie encarnada de Fran Richard y el forúnculo enorme de Harold McEnroe. Ya veo mi casita cuando me llega una notificación al móvil.
«Movimiento detectado en la puerta principal».
—Puta Barbara —siseo mientras giro sobre los talones y me encamino de nuevo hacia el pueblo. Saco el móvil y abro la aplicación para ver la cámara de la entrada—. Sé que eres tú, tarada de los…
Me detengo de repente. Eh…, queda claro que quien está en la consulta no es Barbara.
En el vídeo veo a una mujer que no reconozco. Pelo oscuro. Chupa de cuero. No le distingo los rasgos de la cara porque aparta la mirada hacia la calle. Pero no se mantiene bien en pie. Seguro que está borracha. Quizás es alguien que ha venido para ir al circo y se ha divertido demasiado en la cervecería de la feria. Me planteo darle al botón para hablar con ella y, aunque bajo el pulgar hacia el círculo de la pantalla, no lo toco. Quizás debería activar la alarma, que apenas uso ya gracias a que Barbara la activa demasiadas veces en medio de la noche. «Debería llamar a la poli», pienso mientras echo a andar, todavía mirando la pantalla. Pero eso tampoco lo hago.
Ni siquiera cuando veo que la chica ha conseguido abrir la puerta, no sé cómo.
—Mierda.
Me guardo el teléfono en el bolsillo y echo a correr.
Mientras esprinto hacia la clínica, calculo lo que tardo. Acabo de terminar una buena carrera y no puedo ir a más de tres minutos y veintiséis segundos por kilómetro, así que llegaré en siete minutos y nueve segundos. Estoy seguro, incluso, de que puedo llegar antes si me esfuerzo al máximo.
Pero siento que tardo una hora. Me arden los pulmones. Tengo el corazón acelerado. Reduzco la velocidad y voy caminando cuando al girar la última esquina una náusea me revuelve el estómago.
La clínica tiene las luces apagadas. Nada indicaría que hay alguien dentro, salvo la leve mancha de sangre que ha dejado una mano en el pomo de la puerta. En este lado del césped, hay una moto tirada; tiene el depósito de gasolina abollado. La llave todavía está puesta y el motor de cromo pulido ruge un poco mientras se enfría. En el camino, junto a la puerta, alguien ha arrojado un casco negro con unos hibiscos de color naranja y amarillo.
Me paso una mano por la nuca; tengo la piel cubierta de sudor. Miro a un lado de la calle. Y al otro. Y vuelvo a mirar. No hay nadie por aquí. Me saco el móvil del bolsillo y lo agarro con fuerza.
—A tomar por culo.
Enciendo la linterna y avanzo hacia la puerta. Está abierta. Apunto al suelo con la luz y veo la huella ensangrentada de una bota. Un reguero de color carmesí serpentea por las baldosas de la sala de espera. Pasa por el mostrador de recepción. Gira por el pasillo, como si fuera el guion de una peli de terror. «Pase por aquí para sufrir una muerte violenta».
Y, como haría cualquier idiota en todas las películas de miedo de la historia, sigo el rastro y me detengo al final del pasillo que conduce hacia las consultas.
No se oye nada. No huele a nada, aparte del áspero picor del antiséptico, que se me aferra a la garganta. No se ve nada, salvo por la luz roja que indica la salida de emergencia al final del pasillo.
Alumbro el suelo con la linterna para seguir el rastro de sangre. Se cuela por debajo de la puerta cerrada de la consulta 3.
Cojo aire y lo sigo. Contengo la respiración y pego la oreja a la madera. No se oye nada al otro lado, ni siquiera cuando la empujo y se encuentra con algo. Una bota. Una pierna inerte. Una mujer que no se mueve.
Se me enciende la bombilla de repente. De la oscuridad a la luz. También literal, porque le doy al interruptor de los fluorescentes del techo. La urgencia y la formación médica me impulsan a entrar en la habitación. Me arrodillo al lado de la mujer que está tumbada en el suelo de mi consulta.
Tiene un torniquete en el muslo que se ha hecho ella misma con la camiseta. Se ha hecho otro con una venda limpia que ha sacado del armario, pero está más flojo, como si no hubiera podido apretarlo porque ya se había quedado sin fuerzas. Hay material sanitario esparcido por todo el suelo. Vendas. Gasas estériles. Un par de tijeras. La sangre le cae desde la pantorrilla y ha formado un charco en el suelo. El olor a piña y plátano es una dulce contradicción frente al hueso roto que le sobresale por la carne desgarrada de la pierna. Tiene los pantalones de cuero cortados hasta la herida, como si hubiera llegado a abrirlos para verse la fractura pero no hubiera aguantado.
—Señorita, señorita —le digo.
Tiene la cabeza girada hacia el otro lado y el pelo moreno le cae por la cara. Le aprieto la palma contra la mejilla fría y le vuelvo la cabeza hacia mí. Respira con la boca abierta, con jadeos cortos y poco profundos. Le pongo dos dedos en el cuello para tomarle el pulso mientras le doy unos golpecitos en el carrillo con la otra mano.
—Vamos, señorita. Despierte.
Arruga la frente. Las densas y pesadas pestañas le tiemblan. Gruñe. Abre los ojos, dos pozos de tinta negra cargados de dolor y sufrimiento. Necesito que esté consciente, pero odio la agonía que veo dibujada en su rostro. Siento un pinchazo de arrepentimiento, como si me clavaran un alfiler ardiendo en un ventrículo, pero es una sensación que hace mucho que aprendí a dejar a un lado para poder hacer mi trabajo. Pero, de algún modo, cuando me mira con esos ojos, ese pedazo de mí que olvidé hace mucho vuelve a cobrar vida en la oscuridad. Y entonces me agarra de la mano con la que le estoy tocando la garganta. Y aprieta. Me sujeta durante unos segundos que se me hacen eternos.
—Ayuda —susurra y se le desliza la mano hasta soltarme.
La miro fijamente durante un instante. Lo que dura un latido. Un parpadeo.
Y me pongo manos a la obra.
Le saco la cartera de la chaqueta y marco el teléfono de emergencias mientras salgo de la consulta para coger hielo del congelador. Le digo a la teleoperadora los detalles que aparecen en el carnet de la mujer y el estado en que se encuentra. «Mujer de veintiséis años en estado de inconsciencia, posible accidente de moto». Cuando regreso, sigue inconsciente y dejo el hielo y el móvil en el mostrador para conectarla al monitor de presión sanguínea. «Fractura abierta en la espinilla. Pérdida de sangre. Presión sanguínea hipotensa. Se le está acelerando el pulso».
Cuando llegan los paramédicos, ya le he puesto una vía y le he hecho un torniquete como Dios manda. Pero sigue sin despertarse. Ni siquiera cuando los paramédicos le colocan una abrazadera en la pierna. Ni cuando la levantan para ponerla en la camilla. Ni cuando la suben a la ambulancia y el movimiento la sacude. La cojo de la mano y me digo a mí mismo que es para saber si recupera la consciencia.
Y al final lo hace. Parpadea un par de veces antes de abrir los ojos del todo y mirarme fijamente. Ahí es cuando vuelvo a notar la punzada de arrepentimiento. La paramédica que tengo enfrente le coloca la mascarilla de oxígeno y el plástico se empaña cuando la chica empieza a respirar más deprisa; debe de estar empezando a ser consciente del dolor.
—Soy el doctor Kane —me presento mientras le aprieto la mano; la tiene fría y sudorosa—. Estamos de camino al hospital. ¿Se llama Rose?
Asiente lo que le deja el collarín.
—Intente no moverse. ¿Recuerda lo que ha pasado?
Aprieta los párpados, pero no lo suficiente para ocultar el fogonazo de pánico que le cruza la mirada.
—Sí —dice, aunque apenas la oigo con el ruido de la sirena.
—¿Ha tenido un accidente con la moto?
Rose abre los ojos de repente. Frunce aún más el ceño. Pasan unos segundos antes de decir:
—Sí. Eh…, pasé por encima de un parche en la carretera que estaba resbaladizo y me estrellé.
—¿Algún dolor en la espalda o en el cuello? ¿Algo más aparte de la pierna?
—No.
La paramédica le corta el torniquete que se había hecho ella misma y una nueva oleada de piña colada me invade las fosas nasales. Bajo la voz y me acerco un poco para preguntarle:
—¿Ha estado bebiendo?
—Joder, no —dice. Arruga la nariz por debajo de la mascarilla y extiende el brazo para bajársela a pesar de mis protestas—. ¿Eres médico, en plan de verdad?
La miro parpadeando.
—Sí…
—No pareces muy convencido.
—Estoy bastante seguro de que lo soy. Vuelva a ponerse la mascarilla…
—Es que pareces un médico de la tele. El doctor Buenorro o algo así. ¿Qué credenciales tienes?
Levanto la mirada hacia la paramédica, que está intentando contener la sonrisilla.
—Solo le has puesto morfina, ¿verdad?
—¿Por qué llevas ropa de deporte? —Rose vuelve a la carga; la paramédica resopla—. ¿No serás de esos tíos que hacen CrossFit? Tienes toda la pinta.
Intento no responder nada, pero la paramédica interviene:
—Ya te digo yo que sí, hace CrossFit. Mi marido lo llama el doctor Modo Bestia.
La risa de la paciente se convierte en una mueca cuando la paramédica le cambia el hielo de la herida. La chica me aprieta más la mano.
—¿Quién eres? —le pregunto a la paramédica—. ¿Nos conocemos?
Ella dibuja una sonrisilla de suficiencia mientras comprueba la bomba de infusión.
—Soy Alice. Vivo detrás de tu bloque, en Elwood Street. Mi marido, Danny, es entrenador personal en el gimnasio…, ¿te suena?
—Cierto, sí. Ese Danny —respondo convencido.
Rose sonríe y clava los ojos negros en Alice.
—No tiene ni puta idea de a quién te refieres.
—Lo sé.
—¿Cuánto hace que vives en Hartford?
Paso la mirada de la paramédico a Rose y suavizo la expresión…, pero solo porque la sustituyo por una de preocupación. La presión sanguínea le ha mejorado un poco con los fluidos. Pero todavía tiene el dolor tatuado en la cara y la nariz arrugada, y también el entrecejo. Intento soltarle la mano para revisarle mejor la pierna, pero ella no me deja.
—¿Cuánto, doc?
Sacudo la cabeza un poco para despejarme, como si pudiera librarme de la forma en que me mira.
—¿Que cuánto queda para llegar al hospital…?
—No. ¿Cuánto hace que vives en Hartford?O quizás deberíamos volver a la pregunta de las credenciales. No quiero que me amputes la pierna que no es. ¿Tienes pérdidas de memoria a corto plazo?
La leve sonrisilla que esboza refleja piedad y también burla. Pero los ojos negros la delatan. Están buscando algo. Reflejan angustia. Reflejan miedo.
—Nadie le va a amputar la pierna —respondo y le aprieto la mano con delicadeza.
Rose traga saliva. Intento mantener una máscara de neutralidad en el rostro, pero el monitor cardiaco la traiciona.
—Pero se me ha salido el hueso. ¿Y si…?
—Te lo prometo, Rose. Nadie te va a amputar la pierna.
Tiene los ojos vidriosos fijos en mí: son dos pozos oscuros de chocolate fundido. Le aparto la mascarilla de la nariz y la boca. Aunque no responde nada, me doy cuenta de que no he hecho más que repetirme sus palabras mentalmente desde que se desmayó en la consulta: «Ayuda. Ayuda. Ayuda».
—Asistiré con la cirugía —digo—. Estaré ahí contigo.
Rose intenta asentir de nuevo y le coloco la mano libre en la frente; tiene el flequillo pegado a la piel. Me digo a mí mismo que solo lo hago para que se esté quieta. Pero siento que algo me duele en los huesos cuando cierra los ojos y una lágrima se le cae por la sien. Cuando aparto la palma, me permito recorrer con los dedos la estela que ha dejado.
«¿Qué coño haces, Kane? Compórtate».
Vuelvo a comprobarle las constantes vitales. Intento concentrarme solo en el monitor de la presión sanguínea y en el ritmo constante del pulso acelerado. He perdido la cuenta de en cuántas intervenciones he estado, y de cuántas recetas he hecho, y de cuántos pacientes he atendido en mi corta carrera, pero solo hay una paciente a la que le he sujetado la mano en una ambulancia. Solo a una la he acompañado a urgencias, solo por una me he sentado en las sillas de plástico azules que hay en la sala de espera moviendo la rodilla impaciente mientras le hacían una radiografía. Solo por una he pedido que me dejen ponerme una bata para ayudar al cirujano de traumatología durante el largo procedimiento de fijación interna. Para estar ahí y asegurarle que mantendré mi promesa mientras ella está inconsciente en la mesa del quirófano.
Solo hay una cuya plegaria de ayuda hace que me quede en el hospital, montando guardia junto a su cama en la habitación, con su historial entre las manos, a pesar de que ya me lo he leído tantas veces que lo podría recitar de memoria.
Rose Evans.
Miro distraído su figura mientras duerme, con la pierna vendada y en alto. Me pregunto si estará cómoda. Si estará bien abrigada. Si tendrá pesadillas sobre el accidente. A lo mejor debería llamar a las enfermeras para que le echen otro vistazo. Asegurarme de que le han curado bien las heridas leves.
Estoy tan ensimismado en mis pensamientos que no me doy cuenta de que la doctora Chopra está plantada justo a mi lado.
—¿La conoces? —me pregunta.
Se baja las gafas de cerca, que tenía en la coronilla enredadas en el pelo canoso, y se las pone para leer el informe de Rose. Sacudo la cabeza. Aprieta los labios y las arruguillas de las comisuras se le marcan todavía más.
—Creía que sí. Como pediste entrar a quirófano…
—Apareció en mi consulta, en Hartford. Sentí que… —Me detengo. No estoy seguro de lo que me impulsó a hacerlo. Algo a lo que no estoy acostumbrado, urgente. Inesperado—. Sentí que tenía que quedarme.
Veo por el rabillo del ojo que la doctora Chopra asiente.
—Pasa con algunos pacientes. Nos recuerdan por qué elegimos este camino. A lo mejor te apetece ponerte la bata más veces. Siempre nos viene bien la ayuda.
Se me dibuja una sonrisilla.
—Creía que te habías rendido y que no me lo ibas a volver a pedir.
—Solo han sido cuatro años de desgaste. Ahora que sé que es posible, no pienso parar.
—Me temo que voy a decepcionarte —digo, cruzándome de brazos y enderezando la espalda.
—Qué pena. Sé que esto no es tan emocionante como el Hospital General de Massachusetts, pero en medio de la nada también tenemos casos interesantes. Hoy he tenido uno, poco antes de que vinieras. De hecho, es paciente tuyo, según el historial. Un imbécil agresivo, en mi opinión. ¿Cranmore? ¿Cranburn?
—¿Cranwell?¿Has atendido a Matt Cranwell? —le pregunto, y ella asiente—. Pues no creo que vayas muy desencaminada con lo de «imbécil agresivo». ¿Por qué ha venido?
—Tenía un puñado de palillos de cóctel clavados en el ojo.
—¿Que… qué? —La doctora Chopra se encoge de hombros. Frunzo el ceño y me vuelvo hacia ella—. ¿No lo han trasladado a un centro de especialidades?
—No. Era imposible salvarle el ojo. El doctor Mitchell le ha hecho la intervención. Debe de haber sido una historia interesante, pero el maravilloso señor Cranwell no estaba muy dispuesto a compartirla. —La doctora Chopra me devuelve el informe de Rose con una leve sonrisa de preocupación—. Deberías volver a casa y descansar. ¿Cuándo te toca guardia?
—El jueves por la noche —digo mientras miro fijamente el nombre de Rose en la carpeta; tengo la cabeza en otro sitio.
—Pues ya nos veremos —responde mi compañera antes de irse y dejarme solo con mi paciente dormida.
La que olía a piña colada. La que no llamó a la ambulancia a pesar de la herida y decidió colarse en mi consultorio. La que parecía sorprendida cuando le pregunté si había tenido un accidente con la moto.
Me acerco a donde está su ropa doblada, encima de la silla de plástico que hay junto a la cama. Solo quedan las botas y la chupa de cuero negra. Todo lo demás se lo han tenido que cortar para quitárselo. En uno de los bolsillos lleva un saquito negro. Dentro hay herramientas de metal; algunas están manchadas de sangre seca. Al caer en la cuenta de que debió de usarlas para colarse en la clínica, las guardo. Todavía lleva la cartera en el bolsillo interior y también la saco. Cojo su carnet, el que miré para encontrar información sobre ella cuando hablé por teléfono con emergencias. Lo expidieron en el estado de Texas, tiene una dirección de Odessa. Cotilleo qué más lleva en la cartera, pero no hay mucho más, solo una tarjeta de débito, otra de crédito y veinte dólares en efectivo. Nada que confirme ni desmienta la idea loca a la que no hago más que darle vueltas.
Al menos, hasta que vuelvo a guardar el monedero en la chaqueta y rozo con los dedos otra tarjeta que está suelta en el bolsillo.
Otro carnet de conducir. Pertenece a un hombre.
Matthew Cranwell.
En la estacada
Rose
Ya llevo tres días atrapada en esta cama.
Zofia vino ayer con Baz e hizo todo lo que estaba en su mano para alegrarme diciendo que mi estancia en el hospital es como unas vacaciones, solo que menos divertidas y sin la playa. Y sin arena. Y sin tíos buenorros. Así que no consiguió subirme el ánimo. Baz se limitó a poner los ojos en blanco y me dejó los tres primeros volúmenes de sus cómics de Venom Dark Origins y el mazo de tarot junto al botón de la medicación, que ni he tocado. Luego hace la pregunta que ha estado atormentándome más que el olor de un puesto de perritos calientes durante una ola de calor a mediados de agosto: «¿Cuándo sales de aquí?».
Pronto no.
Y, ahora que José Silveria está plantado a los pies de la cama, aferrando el sombrero con sus curtidas manos, me enfrento a la dura realidad de lo que significa exactamente «pronto no».
—¿Y el puesto de las botellas? ¿Y el de tirarles dardos a unos globos? Me puedo encargar sin problema de los juegos, te lo juro —digo, intentando no sonar desesperada. A juzgar por el modo en que mi jefe suspira y juguetea con el ala del sombrero, no lo consigo.
—Rose, si casi no te mantienes en pie. ¿Cuánto tardas en ir de la cama al baño?
Tuerzo el gesto.
Diez minutos no me parece buena respuesta, así que mejor no digo nada.
—No podemos quedarnos más tiempo en Hartford; si no, llegaremos tarde a las fechas de Grand Island. Tampoco puedo llevarte con nosotros, Rose. Tienes que quedarte y recuperarte.
—Pero…
—Te conozco. No vas a cuidarte tú sola y no sabes decirle que no a nadie cuando te piden ayuda. Jim se pondrá a cargar el equipo o a apilar cajas y tú estarás ahí a la pata coja intentando quitarle trabajo.
—Eso no es cierto.
—¿Te acuerdas de cuando te rompiste los dedos hace dos años en aquel accidente?
Me estremezco y aprieto el puño izquierdo para ocultar que el meñique me ha quedado torcido de por vida.
—¿A cuento de qué viene eso?
—¿Te ofreciste o no te ofreciste a ayudar a arreglar la cortina y acabaste grapándotela a la mano?
—No tiene nada que ver. Lo primero fue un accidente. Y lo segundo fue… otro accidente.
José suspira y me lanza una sonrisa luminosa. Es precisamente este tipo de gesto lo que ha contribuido a que el director del Circo Silveria se gane esa reputación más que merecida que tiene de ser encantador.
—Siempre serás bienvenida. Cuando te cures. Pero, ahora mismo, necesitas recuperarte. —Me pone una mano en el tobillo bueno. Siempre tiene una mirada amable, con esas arruguillas en la comisura de los ojos y esos iris caoba. A pesar de que me esté rompiendo el corazón—. Puedes volver en cuanto te den el alta completa. Esto no es para siempre. Es solo por ahora.
Asiento con la cabeza.
Sus palabras me resuenan en la cabeza como si mi subconsciente estuviera desesperado por aferrarse a ellas y hacer que sean reales. Pero, solo de pensar en cuánto tiempo puede ser ese «por ahora», se me encoge el pecho y me pican los ojos. Hace tantísimo que estoy en el circo que casi me había convencido a mí misma de que había olvidado la otra vida que había dejado atrás. Era una cría de solo quince años cuando me uní a ellos. Silveria ha sido mi hogar. Mi familia. Y, aunque sé que tiene razón y no quiero hacer que le cueste más de lo que estoy segura de que le está doliendo, no puedo evitar sentirme descartada.
Me encojo de hombros y le lanzo una sonrisa a José, pero, cuando me sorbo los mocos por la nariz, la cara que pone es de arrepentimiento.
—Sí, sin problema. Lo entiendo —digo. Carraspeo y me enderezo un poco mientras intento no poner una mueca cuando la pierna se me mueve del bloque de espuma que la mantiene suspendida sobre el colchón—. Estaré bien. Os pillaré cuando pueda.
El hombre me lanza una sonrisa que no le llega a los ojos. Puede que incluso los tenga un tanto vidriosos, lo que hace que se me rompa un poco más el corazón.
—Jim ha enviado tu caravana a un camping que hay a las afueras del pueblo; se llama La Princesa de la Pradera.
—Suena a antro con clase —digo impávida.
—La parcela tiene toma de corriente, pero te hemos llenado el generador con gasolina, por si acaso.
Asiento con la cabeza, no me fío de decir las palabras en voz alta.
José respira hondo; quizás se está preparando para soltarme una perorata sobre las miles de razones por las que este periodo inesperado será «algo bueno» y que a lo mejor llevo demasiado tiempo forzándome demasiado, pero se calla cuando el doctor Kane entra en la habitación.
Ay, me cago en todo. Está diez veces más bueno de lo que recordaba de la primera vez que nos vimos. Es tan guapo que casi se me pasa el dolor que siento en el pecho por la noticia de que el circo me deja atrás. Al menos hasta que me doy cuenta de que debo de tener un aspecto de mierda. La verdad es que estoy convencida de que me duele menos la pierna cuando lo miro, con ese aire serio de médico y el estetoscopio y lo absurdamente tremendo que está. Lleva bien peinado el denso pelo castaño. Sus ojos color zafiro atrapan el sol de la tarde que se filtra a través de los estores. Hoy no lleva ropa de deporte, pero aun así se le nota la constitución atlética por debajo de la bata blanca, la camisa azul ceñida y los pantalones beis. Levanta la cabeza de la tablet que tiene entre las manos y me mira; luego a José y su mano, que todavía está en mi tobillo.
Entrecierra los ojos solo un segundo antes de suavizar la expresión.
—Lamento interrumpir. Soy el doctor Kane —dice, ofreciéndole la mano a mi jefe.