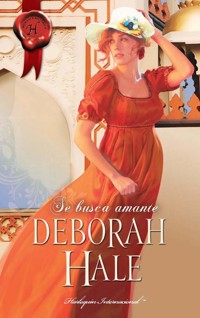
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Él pidió una amante… y le enviaron una esposa Traicionado por su primera esposa, Simon Grimshaw no quería volver a casarse, pero las sofocantes noches de Singapur podían ser muy solitarias. Nada que una bella amante inglesa no pudiera solucionar. Bethan Conway respondió a un anuncio para convertirse en esposa como único recurso para emprender el viaje en busca de su hermano desaparecido. Pero Simon no era el anciano apacible que esperaba. Era un soltero de sangre caliente que quería una mujer en su cama…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Deborah M. Hale. Todos los derechos reservados.
SE BUSCA AMANTE, Nº 495 - enero 2012
Título original: Wanted: Mail-Order Mistress
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-407-1
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Uno
Singapur, junio de 1825
—¿Así que es esto? —apartándose un rebelde rizo caoba de los ojos, Bethan Conway se inclinó hacia delante en el barco que se adentraba con ella y sus compañeros en el puerto—. No es una ciudad muy grande, ¿verdad?
Una parte de ella estaba emocionada por haber llegado a su destino tras cinco meses de travesía a bordo, pero otra parte quería suplicarle al hombre que estaba al timón que le diera la vuelta al barco y pusiera de nuevo rumbo al mar.
—Este lugar cabría sin problemas en el bolsillo de Newcastle —Ralph, el joven amigo de Bethan, miró a su alrededor, hacia la mezcolanza de construcciones que se alineaban a ambas orillas del río.
Algunas estaban construidas en madera, con grandes tejados de juncos, mientras que otras tenían muros blancos y estaban cubiertas por ordenadas filas de pulcras tejas rojas.
—No lleva mucho tiempo construida, ¿verdad? Le escuché decir al señor Northmore que no había muchas cosas cuando sus compañeros y él desembarcaron aquí seis años atrás.
—A mí no me importaría que sólo hubiera jungla —graznó Wilson Hall—. Estaré encantado con tal de poder volver a poner los pies sobre suelo sólido.
¡Pobre Wilson! Bethan recordó lo mareado que él y los otros tres muchachos de Durham habían estado al principio del viaje. Envidiaban su capacidad para mantener la comida en el cuerpo incluso con las peores condiciones meteorológicas, pero también estaban agradecidos. Si no les hubiera atendido tan bien cuando vomitaban y gemían en sus hamacas, tal vez algunos no se habrían recuperado.
Durante los últimos días no habían hablado de otra cosa más que de las ganas que tenían de llegar a su destino y empezar a trabajar en la compañía de comercio Vindicara para Simon Grimshaw. Cada vez que escuchaba aquel nombre una oleada de bilis atravesaba a Bethan como un mareo tardío. Los muchachos habían sido contratados en las minas de carbón del norte de Inglaterra para trabajar para el señor Grimshaw, pero ella había sido reclutada para casarse con él.
Si no hubiera estado tan desesperada por alcanzar aquellas orillas tan distantes, nunca se habría comprometido con un desconocido. Pero estaba ansiosa por llegar allí enseguida, cuando todavía quedaba alguna leve esperanza de que alguien recordara qué había sido de su hermano y de su barco. En un principio, su matrimonio estaba demasiado lejano en el futuro como para que le pareciera real. Pero a medida que se acercaba, se iba preocupando más.
Cuando el barco entró en el embarcadero, Bethan aspiró con fuerza el aire cálido en el que se mezclaba el olor del mar con un exótico aroma a café y especias. Había dado su palabra. Ahora tenía que cumplirla y hacer todo lo posible por ser una buena esposa para el señor Grimshaw. Sólo esperaba que su futuro marido no fuera demasiado viejo, demasiado feo o malhumorado.
Apenas habían amarrado en la orilla cuando los muchachos de Durham saltaron a tierra en enjambre. Sólo Wilson tuvo la educación de darse la vuelta y ofrecerle a Bethan una mano para desembarcar, mientras los demás le preguntaban a todo aquél con el que se cruzaban cómo se llegaba al almacén de Vindicara.
Había mucha gente en el muelle en cuestión. Muchos hombres con el pecho desnudo del color de la madera de caoba, que llevaban turbantes blancos y telas de colores brillantes atadas alrededor de las piernas. Otros hombres de piel más clara y ojos rasgados cargaban con sacos a la espalda. Llevaban puestos pantalones anchos y túnicas negras. Tenían la parte delantera de la cabeza afeitada completamente mientras que el cabello de la parte posterior estaba recogido en largas trenzas. Hombres altos con barba y turbantes blancos, que parecían sacados directamente de una historia bíblica. Lo único que aquella gente tan extraña tenía en común era la dificultad para entender el fuerte acento del norte de Inglaterra de los compañeros de Bethan.
Tras un montón de gritos, gestos y señalamientos con el dedo, Ralph se giró hacia ella.
—Creo que están intentando decirnos que el almacén de Vindicara está al otro lado del río.
—Allí hay un puente —Wilson señaló por encima del muelle, hacia un punto en el que el río se estrechaba y un arco de madera conectaba los dos lados del puerto—. Podemos ir andando hasta allí.
Los demás estuvieron de acuerdo y se pusieron en marcha al instante. Aunque Bethan se forzó a poner un pie delante del otro y sintió los zapatos extrañamente pesados, no tardó mucho tiempo en ponerse a la altura de sus compañeros.
Los hombres que trabajaban en los muelles se giraban para mirarla cuando pasaba. ¿Podría ser porque se habían dado cuenta de su parecido con un joven al que recordaban? La lógica le decía que era poco probable. Su curioso interés se debería probablemente al color de su piel, o al hecho de que fuera una mujer.
Pero no le haría daño preguntar de todos modos, ¿verdad? Había ido hasta allí y había vendido su libertad con la esperanza de encontrar la última familia que le quedaba en el mundo. Tenía que empezar por alguna parte.
—Disculpe —se giró hacia un joven sonriente que llevaba unas calzas blancas y turbante—. Estoy buscando noticias sobre un tripulante del barco Dauntless, que llegó a Singapur hace tres años. ¿Lo recuerda?
El hombre sonrió todavía más al responder en un idioma que ella no entendió.
—Lo siento, no sé qué me quiere decir —Bethan sacudió la cabeza y se encogió exageradamente de hombros—. Ni siquiera sabía hablar muy bien inglés hasta el año pasado. Y supongo que usted no sabe hablar galés.
Se escuchó otra voz con fuerte acento pero en inglés:
—¿Podría repetir a quién está buscando, señorita?
Bethan se giró ansiosa hacia la persona que hablaba, un hombre de ojos oscuros y almendrados que llevaba un enorme sombrero de paja.
—Le agradecería cualquier información que me pudiera dar. Se llama Hugh Conway. Es un poco más alto que usted —alzó una mano para indicar la altura de su hermano, luego se echó el sombrero hacia atrás para señalarse la cabeza—. Tiene el pelo de un color parecido al mío.
Podría hacer algo mejor que describirle con gestos y palabras que el hombre tal vez no entendería. Bethan echó la mano hacia atrás y desabrochó el relicario de plata que era su posesión más preciada. Lo abrió para mostrar el retrato en miniatura que albergaba dentro.
—Éste es el aspecto que tiene. Al menos la última vez que le vi.
El pequeño retrato no era siquiera de Hugh, pero era lo más parecido que tenía.
Un brillo de interés alumbró los ojos del hombre mientras contemplaba el relicario. ¿Reconocería aquel joven y hermoso rostro? Si había tan pocos europeos en Singapur como parecía, debían destacar y tal vez resultara fácil recordarlos.
—¿Le ha visto? —preguntó—. Por favor, estoy ansiosa por saber de él.
El hombre asintió lentamente.
—Tal vez le haya visto. No estoy seguro.
A Bethan le dio un vuelco el corazón.
Ni en sus más esperanzados sueños hubiera imaginado tener una pista sobre su hermano desaparecido tan pronto.
—Estuvo en Singapur hace tres años. Tengo una carta suya con sello postal de aquí. ¿Sabe qué fue de él o de su barco?
El hombre arrugo la frente como si estuviera esforzándose por recordar dónde y cuándo había visto aquel rostro.
—¿Puedo verlo más de cerca?
—Sí, por supuesto —Bethan le puso el relicario en las manos—. Ojalá tuviera un retrato más grande que pudiera enseñarle.
Una pequeña multitud se había congregado a su alrededor mientras hablaban. De pronto alguien le dio un golpecito a Bethan en el hombro por atrás. ¿Habría reconocido otra persona a Hugh viendo de lejos la miniatura? ¿O recordaría su nombre?
Se dio la vuelta y sólo se encontró con un grupo de rostros inexpresivos que la miraban fijamente.
—¿Tiene algo que decirme alguno de ustedes? —preguntó—. ¿Han visto a Hugh Conway? ¿Recuerdan su barco?
Ninguno de ellos replicó, sólo sonreían con gesto atontado.
—Creen que es divertido tomarle el pelo a una extranjera, ¿verdad? —les espetó Bethan—. Veo que hay cosas que son iguales en todas partes.
Con un resoplido indignado, se volvió hacia su informador. Para entonces ya habría tenido tiempo de sobra para estudiar el parecido.
Pero cuando miró a su alrededor, lo único que vio del hombre fue la parte de atrás de su desteñida túnica azul desapareciendo entre la multitud.
—¡Vuelva aquí! —gritó yendo tras él—. ¡Al ladrón! ¡Tiene mi relicario! ¡Que alguien le detenga, por favor!
Pero en el muelle no parecía haber nadie dispuesto a ayudarla. De hecho, todo lo contrario. Los hombres que se habían echado a un lado para dejar escapar al ladrón volvieron a colocarse al instante en el camino de ella, dificultando el propósito de seguirlo.
—¡Wilson! ¡Ralph! —exclamó, aunque sabía que sus compañeros de viaje debían estar demasiado lejos como para oírla.
No se atrevió a detenerse para buscarlos por temor a perder de vista al hombre que le había robado el relicario.
—¡Por favor! —exclamó—. Puede quedarse con la cadena, ¡pero déjeme el retrato!
Vio por el rabillo del ojo el puente, y confió en que el ladrón tomara aquel camino y tal vez adelantara a sus amigos. Pero se dirigió a una concurrida calle situada en la otra dirección, con Bethan siguiéndole sin aliento. Tras cinco meses a bordo de un barco, no estaba acostumbrada a correr, y menos con un calor tan asfixiante. La desesperación la empujó a seguir hacia delante.
El ladrón se metió por una calle lateral. Bethan llegó justo a tiempo para verle entrar en la boca de un callejón. Para cuando logró llegar al punto en el que le había visto desaparecer, resollaba por la falta de aire y tenía las mejillas rojas. El hombre sin duda se habría esfumado, dejándola sin saber por dónde se había escapado.
Pero no. Cuando miró hacia el callejón, allí estaba, dirigiéndose hacia ella con total descaro. Plantándose frente a él, Bethan le hizo una seña para que se detuviera.
—Quiero recuperar mi retrato. Vamos, para usted no tiene ningún valor.
El hombre torció el gesto, como si fuera ella la que había hecho algo malo. Murmuró una respuesta en su idioma.
—¡Hace unos minutos podía hablar inglés sin problemas! —gritó Bethan—. ¿O se le ha olvidado todo mientras salía huyendo con mi posesión?
El gesto del hombre se convirtió en una mueca de desprecio cuando pasó por delante de ella.
—¡Oh, no! —se le agarró a la manga—. No voy a volver a perseguirle por las calles otra vez con este calor. ¡Devuélvame el retrato!
Zafándose con brusquedad de su agarre, el hombre soltó una riada de palabras que Bethan no fue capaz de entender, pero sabía reconocer la rabia violenta cuando la oía. Aquél era el hombre que le había robado el relicario, ¿verdad? Tal vez tuviera los pómulos un poco más altos y el rostro algo más delgado.
—Le… le pido disculpas si le he confundido con otra persona —señaló hacia el callejón—. Otro hombre entró corriendo allí. Me ha robado una cosa. ¿Ha visto por dónde ha ido?
El hombre le soltó más palabras malsonantes. Bethan se dio cuenta de pronto de que no estaba sola. Estaba rodeada por una docena de hombres, todos igual vestidos, todos mirándola de un modo que le provocó escalofríos en la espina dorsal.
¿Correría el peligro de desaparecer en aquel puesto fronterizo como le había sucedido a su hermano? Y si así fuera, ¿le importaría a alguien lo suficiente como para ir en su busca?
—La pimienta y la nuez moscada se venden a setenta y cinco reales de a ocho los sesenta kilos —le informó Simon Grimshaw al capitán sueco al que acababa de comprarle una carga de hierro—. No las encontrará más baratas en ningún otro comerciante de la ciudad. La situación de Java ha obligado a todo el mundo a subir los precios.
El curtido sueco torció el gesto.
—Tal vez me lleve mi hierro a Batavia y comercie directamente con el duque para comprarle a él las especias.
—Como usted quiera —mintió Simon. Odiaría perder aquella carga de hierro sueco—. Pague las ultrajantes tarifas que cobran en Batavia. Tendrá menos dinero en el bolsillo al final del viaje. Eso es, si tiene suerte y los piratas no le atrapan camino de Sumatra. Tal vez pueda bajar un real o dos la pimienta, pero no en la nuez moscada. Mi socio volverá pronto de Inglaterra y me desollará si descubre que estoy regalando nuestros productos a semejante precio.
Una parte de él esperaba ansiosamente la llegada de Hadrian Northmore. Sería un alivio que otro hombro cargara con la mitad de la carga de trabajo. Dado que sus dos socios habían regresado a Inglaterra, Hadrian para una breve visita y Ford para quedarse, Simon había asumido las responsabilidades de tres hombres. A pesar de ello, se mostraba reacio a entregarle el control de la compañía a su socio más antiguo. Hadrian era un hombre astuto y ambicioso, pero tenía una vena imprudente que Simon nunca había aprobado. Prefería la precaución y la cautela, y pocas veces actuaba de manera impulsiva. Las pocas veces que lo había hecho se había arrepentido más adelante.
¿Se arrepentiría de haberle pedido a su socio que le llevara una joven inglesa para convertirla en su amante? Mientras el capitán sueco consideraba sus condiciones, Simon meditó sobre aquella cuestión.
Cuando los monzones del sureste señalaron la llegada de los barcos de occidente había empezado a tener dudas sobre su plan. Estaría bien tener una salida segura para los deseos que no había conseguido controlar completamente con largas horas de trabajo. Pero, ¿qué clase de mujer recorrería medio mundo para ejercer de compañera de cama contratada? Sólo una con un pasado escandaloso, se temía. ¿Cómo iba a arriesgarse a meter a una mujer así en su casa?
El capitán sueco emitió una tos rasposa que sacó a Simon de sus atribulados pensamientos.
—¿Cómo es la frase que dicen ustedes los ingleses? ¿Más vale pájaro en mano…?
—Que cientos de pájaros en manos de los piratas. Eso es lo que decimos aquí en Singapur —Simon extendió la mano para sellar el acuerdo.
Pocas cosas le proporcionaban tanto placer como hacer un negocio ventajoso. A diferencia de lo que le ocurría con los asuntos del corazón, sabía dónde pisaba en los asuntos claros de negocios. Ésa era la clase de relación que tenía en mente cuando le pidió a Hadrian que le buscara una amante, un intercambio directo de las cosas que el uno quería del otro, sin que sentimientos peligrosos complicaran la situación. Ahora se preguntaba si algo así sería posible.
Mientras el capitán y él se estrechaban la mano, uno de los trabajadores malayos de Simon hizo su aparición al frente de cuatro muchachos europeos que parecían bastante angustiados.
—Amo, estos chicos dicen que han venido de Inglaterra para trabajar con usted.
—Es la primera noticia que tengo —Simon los miró con recelo—. Capitán Svenson, si me disculpa, debo encargarme de este asunto. Ibrahim, envía algunos botes para que empiecen a descargar el hierro.
Mientras Ibrahim y el capitán se marchaban, Simon rodeó a los muchachos, que se iban poniendo más nerviosos a cada minuto que pasaba.
—¿De qué trata todo esto? Yo no os he contratado.
—Por favor, señor —dijo un chico robusto y guapo que parecía ser el cabecilla—. Nos envía el señor Northmore. Dijo que habría trabajo para nosotros en su compañía.
Antes de que Simon pudiera responder, un muchacho desgarbado de pelo rojo gritó:
—¡El barco nos dejó en el lado contrario del puerto!
—¡Y hemos perdido a Bethan! —añadió el tercer chico—. Estaba justo detrás de nosotros… y de pronto ya no estaba.
Todos empezaron a hablar a la vez y Simon no fue capaz de averiguar lo que estaban intentando decir.
—¡Silencio! —ordenó finalmente silenciándolos con expresión feroz—. Habéis dicho que el señor Northmore os envía. ¿Por qué no ha venido con vosotros?
—No lo sé, señor —admitió el cabecilla—. Tal vez lo explique en la carta que le entregó a Bethan.
Uno de ellos había mencionado ese nombre con anterioridad. ¿Sería la amante que Hadrian había contratado para él?
—¡Pero se ha perdido! —el muchacho pelirrojo señaló hacia el muelle—. ¡Tenemos que encontrarla!
—Así es —Simon se dirigió hacia allí con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas—. Esa parte de la ciudad no es lugar para una mujer sola.
Y menos para una mujer europea, ya que sólo había un puñado de ellas en todo el asentamiento.
—¿Dónde la visteis por última vez?
—Creí que iba detrás de nosotros cuando cruzamos el puente —dijo un chico dentón—. Pero no estoy seguro.
Para entonces ya habían llegado al muelle y se dirigían hacia el puente todo lo rápido que Simon podía ir.
—¿La habéis dejado sola en el barrio chino? ¡Si le ocurre algo ninguno de vosotros trabajará para mí, me da igual lo que Northmore os haya prometido!
¿Trabajar? Simon estaba que echaba chispas. Tendrían suerte si no los mandaba azotar a todos. Aunque Singapur era un lugar de grandes oportunidades, la violencia siempre asomaba bajo la superficie. La piratería había sido un modo de vida en aquellas aguas durante siglos, y no era mucho más seguro en tierra firme. Desde su llegada había presenciado disturbios e incursiones salvajes. Los motines homicidas eran tan frecuentes que había un término malayo para referirse a ellos: se les denominaba amok.
Mientras Simon marchaba por el puente hacia la orilla sur del río, los trabajadores se apartaban para dejarle pasar como si fuera la angulosa proa de un barco surcando las olas. Los cuatro muchachos ingleses se abrían paso con dificultad detrás de él.
—¿Dónde está la mujer blanca? —inquirió en malayo y luego en cantonés—. ¿Alguien ha visto hacia dónde se dirigía? ¡Si algo le ocurre, vais a tener problemas!
Las respuestas no se hicieron esperar.
—Estaba hablando con unos hombres muy extraños en el muelle.
—Corrió tras Jin-Lee, gritándole como una salvaje sin modales.
—Le alcanzó a la altura de la zona china —le dijo un malayo—. En Oxcart Road.
¿Qué clase de buscona descarada le había enviado Hadrian? Simon se sintió tentado de dejar que esa fresca se enfrentara a las consecuencias de su escandaloso comportamiento. Pero no podría soportar cargar con la muerte de otra mujer sobre su conciencia. Uno de los muchachos ingleses le tiró de la manga.
—Por favor, señor, ¿qué le han dicho? ¿Qué le ha pasado a Bethan?
Simon no podía negar el genuino tono de preocupación en la voz del pequeño. Estaba claro que él y sus amigos sentían cariño por la mujer. Eso no correspondía con lo que acababa de escuchar sobre sus actos.
—Por aquí —se dirigió hacia el ancho camino sucio que llevaba a la parte sur del puente, deteniéndose sólo para buscar más información.
La gente estaba deseando hablar y se mostraba indignada por la osadía de la mujer. Simon percibió cierto regodeo en ellos al sentirse libres para criticar a un miembro de la pequeña pero poderosa comunidad europea.
Los niños y él siguieron su rastro por una calle lateral en la que abundaban las casas de juego y los fumaderos de opio. Simon había apoyado los esfuerzos de sir Stamford Raffles para prohibir semejantes lugares, pero el sucesor de Raffles, más pragmático, había insistido en otorgarles licencias como fuente de ingresos. Simon se estremeció al pensar en lo que podría sucederle a una mujer desprotegida en aquella parte de la ciudad.
Entonces atisbó a ver una nube de cabello rojizo en medio de un mar de sombreros de paja. Ningún nativo asiático tenía rizos de ese color. Simon se adentró entre la multitud apartando a codazos a los mirones, soltando toda clase de amenazas sobre llamar a las tropas. Al final alcanzó a la mujer.
Allí estaba, apoyada contra la pared de madera de una casa de juego, rodeada por un grupo de chinos furiosos. Su brillante cabellera se había soltado y le caía sobre los delicados hombros. Sujetaba un sombrero de ala ancha delante como un endeble escudo. Tenía el rostro rojo y húmedo por el sudor y los ojos muy abiertos por el miedo. Era el retrato perfecto de una dama en apuros.
Unos apuros que ella misma había provocado con su osado comportamiento. Y sin embargo…
La miró más de cerca, y Simon se dio cuenta de que no era en absoluto lo que los informes de los transeúntes le habían llevado a creer. No había nada de vulgar en sus facciones. De hecho, resultaban singularmente delicadas. Tenía la nariz moteada por unas pecas que le proporcionaban un aire de absoluta inocencia. Sus labios, carnosos y rosas como los pétalos de un hibisco, parecían no haber sido besados nunca.
Aquel pensamiento provocó que una oleada de calor le atravesara antes de situarse en su entrepierna. Un siniestro silencio le sacó de su peligrosa distracción. Necesitaba llevar a aquella mujer y a sus cuatro jóvenes amigos de vuelta al otro lado del río antes de que aquel desafortunado incidente se pusiera todavía peor.
—Aquí estás —la agarró del brazo y empezó a regañarla en voz alta en cantonés para que lo escuchara su numeroso y hostil público—. ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué has actuado de forma tan vergonzosa? ¡Ven conmigo ahora mismo o te arrepentirás!
Tenía que hacer creer a los mirones que sería duramente castigada. Así tal vez dejarían que él se encargara del asunto en lugar de ocuparse ellos mismos. Si montaba suficiente alboroto, tal vez la multitud se distrajera lo suficiente como para pudiera poner a salvo a la mujer y a los chicos. Simon empezó a sentir en la pierna izquierda el viejo dolor familiar pero lo ignoró con la esperanza de que no ralentizara su retirada.
En aquella situación, cualquier retraso podría llegar a ser muy peligroso.
Dos
Cuando aquel hombre de anchos hombros, cabello castaño y rostro adusto y bello se abrió paso entre la furiosa muchedumbre para rescatarla, Bethan no se había sentido nunca tan feliz de ver a nadie en su vida. Desde que podía recordar, siempre había anhelado un protector caballeroso como Tristan o Sir Gawain, héroes de la mitología galesa. Las rodillas le temblaron al imaginar a aquel desconocido tomándola en brazos y rescatándola.
Aquellas fantasías se estrellaron contra la realidad cuando su «galante» caballero la agarró del brazo y comenzó a gritarle en un idioma que no entendía. La dureza de su tono y la severidad de su afilada mirada azul no la asustaron como la hostilidad de la hosca multitud. Lo que hizo fue encender una llama en su interior, una llama en parte indignada pero que también despertó en ella un anhelo que no había sentido nunca.
Comparado con los nativos asiáticos, resultaba alto e imponente. Iba vestido de forma elegante, con unos pantalones beis y un abrigo canela. Un sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre su recta nariz y sus cincelados pómulos. Los labios no eran demasiado carnosos, ni demasiado finos, pero estaban apretados de tal forma que a Bethan le dio la impresión de que podrían rompérsele si trataba de sonreír.
—¡Suélteme! —trató de librarse de su agarre de acero, pero no lo consiguió—. Es inútil que farfulles de esa manera porque no entiendo una palabra de lo que estás diciendo. ¡No tienes razón para estar molesto conmigo, y esta gente tampoco!
Inclinándose sobre ella, el hombre murmuró:
—Guárdate tus protestas y ven conmigo ahora que todavía tenemos oportunidad de salir de aquí de una pieza. Si me sigues contestando te juro que te dejaré aquí a tu suerte.
La insistente presión de su mano y la urgencia de su tono convencieron a Bethan para que abandonara su posición defensiva contra la pared. Le daba la sensación de que era un hombre de fuerte voluntad, que siempre se salía con la suya.
Desde el momento que le vio dirigiéndose hacia ella no tuvo ojos para nadie más. Ahora, mientras su rescatador la llevaba calle abajo, Bethan se dio cuenta de pronto de que llevaba consigo a Ralph y a los demás muchachos. Pasara lo que pasara, no quería que sus jóvenes compañeros sufrieran por su insensatez. Si eso significaba que tenía que obedecer las severas órdenes de aquel hombre tan autoritario lo haría. Pero no tenía por qué gustarle.
Mientras pasaban de la calle lateral a la principal, él siguió reprendiéndola en aquel idioma, soltando de vez en cuando alguna palabra en inglés.
—Mantén un paso normal. Si parece que estamos huyendo algunos podrían lanzarse sobre nosotros. Mantén la mirada baja. Finge que estás avergonzada de ti misma, como debería ser.
—No tengo ninguna razón para estar avergonzada —protestó Bethan.
Pero inclinó la cabeza como si le pesaran sus reproches.
—Uno de esos hombres me ha robado algo. Fui tras él para tratar de recuperarlo.
—No me importa que te haya robado hasta el último penique —respondió él de modo que sólo Bethan pudo oírlo—. Deberías haberte quedado con tus amigos y no entrar en el barrio chino. Podrías haber perdido mucho más de lo que te quitó el ladrón, fuera lo que fuera. Y todavía puede pasar, así que deja de discutir y sigue andando.
Cambió con facilidad al otro idioma, torciendo todavía más el gesto. ¿Se trataba sólo de una actuación para la enfadada multitud? Una llama de admiración se encendió en su interior ante la inteligencia del hombre. Si hubiera acudido a su rescate blandiendo un arma habría empeorado la situación.
Como señal de que no quería decir los insultos que le estaba profiriendo, el hombre le pasó el pulgar por la cara interna del brazo con el pulgar. Fue casi como una caricia de aliento. La sensación provocó que a Bethan le temblaran las rodillas. Estuvo a punto de tropezar, pero su acompañante le apretó con más fuerza el brazo para evitar que se cayera.
Al final del camino, el puente suponía una promesa de la seguridad que había al otro lado. Al menos su estrechez evitaría que los siguiera la multitud que ahora iba tras ellos con gesto airado y murmurando.
Su salvador pareció adivinar los pensamientos de Bethan.
—Todavía no estamos fuera de peligro. Si nos atacan, corre hacia el puente y sigue hasta llegar a las líneas de los cipayos. Diles a los soldados que acudan.
—¿Y qué pasa con usted? —susurró Bethan—. ¿Y con los muchachos?
—Frenaremos a cualquiera que trate de ir tras de ti.
¿Frenarle cómo?, se preguntó Bethan, más preocupada por su seguridad que por la suya propia.
Por suerte, la fingida reprimenda de su salvador seguía distrayendo a la gente y no hubo ningún ataque. Cuando llegaron al puente le gritó algo a la gente que iba tras ellos. Nadie siguió a su pequeña comitiva cuando cruzaron el río.
—¿Qué les ha dicho? —preguntó Bethan—. Parece que ha funcionado.
—Sí, gracias a Dios —el hombre exhaló un profundo suspiro de alivio—. Le he ofrecido a toda la comunidad una disculpa por tu desafortunado comportamiento y les he asegurado que serías severamente castigada.
—¿Una disculpa? —le espetó Bethan—. ¿Castigada? ¿Por ser víctima de robo y de amenazas? ¿Qué locura de lugar es éste?
—No es una locura… sólo es distinto. Esta gente tiene costumbres diferentes a las nuestras. Puede que no las comprendamos y no las aprobemos, pero si queremos vivir en paz entre ellos debemos tratar de respetarlas. Si transgredimos las normas es nuestra responsabilidad.
¿Qué quería decir? Bethan no quería parecer tonta preguntándolo. Desde que salió de Gales había trabajado muy duro para aprender inglés, pero ese hombre utilizaba algunas palabras que todavía no conocía.
—Además —continuó—. No tengo intención de castigarte más por tu imprudencia. Confío en que hayas aprendido la lección.
¡Qué valor tenía aquel hombre, hablarle como si fuera una niña traviesa! Cuando iba a abrir la boca para protestar, Wilson habló.
—¿Estás bien, Bethan? No te han hecho daño, ¿verdad?
—Sólo estoy un poco alterada —un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando miró hacia el otro lado del río y vio a la multitud dispersándose—. Estoy sana y salva gracias a todos vosotros y al señor… al señor…
Por mucho que le molestara su actitud despótica y su gruñona reprimenda, Bethan no podía negar que le debía gratitud a aquel hombre. Wilson y los demás no hubieran podido salvarla de una situación tan peligrosa por sí solos.
Soltándole bruscamente el brazo, el desconocido hizo una breve reverencia.
—Simon Grimshaw, por supuesto. ¿Qué otro hombre en Singapur tendría una razón para entrar en el barrio chino y arrancarte de las garras de una turba furiosa?
Bethan se quedó boquiabierta. ¿Por qué no se le había ocurrido pensar que su salvador podría ser su futuro esposo? Tal vez porque no se lo había imaginado tan joven y tan guapo. Eso acababa con dos de sus tres preocupaciones. Ojalá pudiera decir lo mismo de su carácter.
—¿Por qué me miras así? —le espetó Simon a Bethan mientras urgía a los cinco jóvenes a entrar en su almacén. Su expresión le recordaba a la de un pez en la lonja recién pescado, con los ojos abiertos de par en par y la boca abierta—. Supongo que no soy lo que esperabas.
Ella sacudió la cabeza lentamente.
—En absoluto.
¿Habría sido tan tonta como para pensar que su benefactor sería un muchacho joven y atractivo? Tal vez. Después de todo, había sido lo suficientemente tonta como para perseguir a un ladrón por los oscuros callejones del barrio chino.
—Bueno, tú tampoco eres lo que esperaba yo —le espetó, molesto consigo mismo porque le importara lo que pensara de él—. Pero no puede hacerse nada. Esto es lo que sucede cuando se llega a estos acuerdos por poderes.
Su mirada aturdida se transformó en una expresión de perplejidad, como si hubiera vuelto a hablarle en cantonés.
—Hablando de poderes, ¿dónde diablos está Hadrian Northmore? Me han dicho que tienes una carta suya. Espero que ahí me explique lo que está pasando.
—Eh… sí —Bethan rebuscó en el bolsito que le colgaba del brazo—. El señor Northmore me pidió que le diera esto.
Simon se quedó mirando el bolsito con recelo.
—Creí que habías dicho que uno de los chinos te lo había robado.
—Esto no —sacó un sobre sellado de papel y se lo ofreció con reticencia, como si no quisiera que su mano rozara la suya—. Un relicario de plata que llevo desde hace mucho tiempo y que significa mucho para mí.
Simon le quitó la carta de las manos, rompió el sello y desdobló el papel. Se preguntó por qué un ladrón se llevaría el relicario y le dejaría el bolsito. ¿Y cómo se las habría arreglado el hombre para hacerse con el relicario? Lo más fácil habría sido arrancárselo del cuello, romper la cadena. Pero eso habría dejado marcas, y en su precioso cuello no había el menor rastro de moratón o arañazo.
La breve inspección de aquella piel blanca aceleró el pulso de Simon, pero también le erizó el vello de la nuca. ¿Por qué le estaba mintiendo ya, y encima sobre algo tan trivial? Sus dudas anteriores sobre tomarla como amante se intensificaron, aunque la perspectiva también despertó todos sus sentidos.
Se hizo un silencio incómodo mientras leía la carta de Hadrian y digería las noticias. Al parecer, iba a tener que hacerse cargo a solas de la rama de la compañía en Singapur en un futuro próximo. Aunque agradecía cierto cambio, a Simon no le gustaba aquel repentino cambio de planes, que incluía contratar a cuatro nuevos trabajadores. Ninguno de ellos le había impresionado demasiado hasta el momento. Por no mencionar a la amante que tenía en perspectiva, que le provocaba tantas dudas como deseo.
Mientras leía las últimas frases de la carta de Hadrian, uno de los chicos se dirigió a Bethan.
—Siento que no hayamos cuidado mejor de ti, muchacha.
—Haces bien en lamentarlo —Simon se guardó la carta en el bolsillo—. Mi socio me confirma que os ha prometido trabajo a todos. Teniendo en cuenta lo mal que habéis cuidado de la señorita Conway, me siento reacio a confiaros ninguna responsabilidad.
Había sabido el nombre completo de Bethan gracias a la carta, donde también se confirmaba que ella era la mujer que Hadrian había contratado para que fuera su amante. Pero Simon ya sólo podía pensar en llamarla por su nombre de pila.
—No se enfade con ellos —la joven se interpuso entre los chicos y él, como si quisiera protegerlos de su ira—. Lo que ocurrió fue culpa mía. Estaba tan maravillada con todas las cosas nuevas que me quedé rezagada. He vivido casi toda mi vida en la campiña galesa y ellos vienen de un pequeño pueblo minero de Durham. Ninguno de nosotros sabíamos lo peligroso que podía ser este sitio.
La opinión que Simon tenía de ella mejoró por estar dispuesta a aceptar la responsabilidad y defender a sus compañeros.
—Ahora que habéis descubierto lo fácil que es meterse en problemas por aquí, espero que todos tengáis más cuidado.
Ninguno de ellos respondió con palabras. Los muchachos bajaron la cabeza escarmentados. Pero Bethan alzó la barbilla un poco más y clavó en Simon una mirada fija y desafiante. No estaba muy convencido de que hubiera aprendido la lección.
—Consideremos el asunto cerrado —se forzó a apartar la mirada de sus arrebatadores ojos de un tono verde grisáceo—. Señorita Conway, mientras busco alojamiento para mis nuevos trabajadores la enviaré a mi casa para que se vaya instalando.
Simon les hizo una seña a los chicos para que le siguieran, pero cuando dio un paso una punzada de dolor le atravesó la pierna, obligándole a tambalearse y a contener un gemido.
—¿Qué ocurre? —Moviéndose demasiado rápido para que Simon pudiera esquivarla, Bethan le agarró el brazo y le estabilizó tal y como él había hecho por ella en el puente—. Le he visto cojear un poco. ¿Le ha golpeado alguien de la multitud?
Simon no estaba preparado para el calor de su contacto, ni para el dulce tono de preocupación de su voz. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por él. Al mismo tiempo sintió una punzada de orgullo herido al serle recordada su debilidad ante una mujer joven y guapa. A su modo de ver, la preocupación estaba demasiado cerca de la compasión.
—No es nada importante —se apartó de ella con alguna dificultad—. Una vieja herida en la que no pienso la mayor parte del tiempo, a no ser que haya estado mucho tiempo de pie o me vea obligado a moverme muy deprisa.
—¿Una herida de guerra? —los ojos de Bethan echaron chispas plateadas y verdes—. ¿Fue soldado antes que comerciante?
Parecía intrigada, admirada. La verdad era mucho menos heroica, pero Simon no tenía intención de revelársela. Nunca le había contado a nadie su terrible experiencia y no iba a hacerlo con una mujer que había vuelto su ordenado mundo del revés a los pocos minutos de su llegada.
—Nada de eso —preparándose para el dolor y los tormentosos recuerdos que despertaba en él, Simon volvió a avanzar tratando de arrastrar lo menos posible la pierna herida.
Bethan se puso a su lado.
—¿Qué le sucedió entonces?
Aquélla era la primera vez que su tono cortante y su gesto hosco no habían conseguido evitar preguntas indiscretas sobre su pasado. No era de extrañar que aquella mujer se hubiera metido en problemas nada más bajar del barco.
A Simon le alarmó verse inclinado a compartir confidencias con ella. Pero acalló aquella absurda idea.
—Prefiero no hurgar en el pasado. Le agradecería que no volviera a sacar el tema.
El carnoso labio inferior de Bethan salió hacia fuera en expresión rebelde. Sus cambiantes ojos echaron chispas esmeraldas de irritación y de algo más peligroso para su paz mental.
Una ardiente curiosidad.
¿Qué le había sucedido a aquel hombre que estaba tan decidido a no hablar de ello?, se preguntó Bethan con curiosidad, mientras la ayudaba a entrar en el carruaje de dos ruedas guiado por uno de sus empleados.
—Mahmud, lleva a la señorita Conway a la casa y dile a Ah-Ming que la ayude a instalarse —Simon Grimshaw se despidió de Bethan con una rígida inclinación—. Nos veremos esta noche para la cena. Entonces podremos hablar.
Mientras el carruaje se alejaba, Bethan se preguntó de qué iban a hablar. ¿Cómo iban a llegar a conocerse si se negaba a hablar de su pasado? Ya era bastante malo tener que casarse con un desconocido. Pero era mucho peor casarse con un hombre que parecía decidido a seguir siéndolo.
No sabía qué pensar de Simon Grimshaw. Como había admitido, no era lo que ella esperaba. En muchos sentidos era mucho mejor. No debía tener más de treinta años y era muy atractivo a pesar de su seriedad. Había mostrado un gran valor al enfrentarse a una multitud hostil para rescatarla del peligro. Y para ello había utilizado el ingenio en lugar de la fuerza bruta. Frente a aquellas cualidades estaban sus maneras autoritarias y su aire solitario.
Además, se sentía claramente decepcionado con ella. Sin duda le hubiera gustado una esposa sumisa y obediente, que nunca le cuestionara nada y siempre se comportara con perfecto decoro. ¿Qué pensaría si sospechara que había ido a Singapur en busca de un amotinado? Tal vez la echara a la calle en medio de aquella gente enfadada, cuyo idioma y costumbres suponían un peligroso misterio para ella.
Bethan estaba todavía tan asustada por lo que había ocurrido que no se atrevió a hablar con el empleado que llevaba el carruaje, un hombre de piel oscura y turbante blanco. Le parecía de mala educación ignorarle, pero le daba miedo que su inocente acercamiento le ofendiera. Para disimular su confusión, miró a su alrededor como si estuviera maravillada… lo que no estaba muy lejos de la verdad.
El carruaje discurría rápidamente a través de una zona abarrotada de gente, tiendas y almacenes situados a ambas orillas del río. Luego pasó por delante de una enorme plaza abierta en la que sólo había unas cuantas construcciones blancas grandes. Detrás se alzaba una colina en cuya cima había un grupo de casas bajas. Tras cruzar la plaza, el carruaje tomó un camino ancho con amplias propiedades a los lados. En cada una de ellas había una casa blanca y grande asentada sobre espaciosos campos.
—¡Dios mío! —Bethan abrió los ojos de par en par mientras cruzaban por una puerta y se detenían frente a una inmensa villa de inmaculados muros blancos y enorme tejado rojo.
Un porche amplio sujeto por pilares rodeaba toda la casa. Sabía que Simon Grimshaw era un comerciante de éxito, pero hasta entonces no se había dado cuenta del alcance de su fortuna. ¿Por qué un hombre así enviaba a buscar una esposa a Inglaterra? ¿Y por qué diablos había pensado el señor Northmore que una niñera galesa sin experiencia podría ser la señora de una casa tan grande?
El cochero dejó a Bethan al cuidado de una sirvienta asiática cuya túnica de cuello alto y los pantalones anchos parecían tres tallas más grandes de lo que le correspondía a su cuerpo menudo. Con la más perfecta reverencia y sin mostrar ninguna sorpresa ante la inesperada invitada de su amo, se presentó como Ah-Ming, el ama de llaves. No perdió el tiempo para ofrecerle a Bethan todo tipo de comida y bebida. Al ver que así no conseguía tentar a la invitada, Ah-Ming le hizo otro hospitalario ofrecimiento que Bethan no fue capaz de rechazar: un baño.
Tras el largo viaje, le resultó maravilloso bañarse y lavarse la cabeza. El delicioso remojón la relajó y le hizo recuperar su habitual ánimo. Para cuando hubo terminado ya había llegado su baúl y pudo ponerse ropa limpia.
Con el cabello cepillado y suelto para que se secara, le dio las gracias a Ah-Ming y aceptó el té que le ofrecía. El ama de llaves fue a prepararlo y ella se paseó por el espacioso salón.
En algunos aspectos se parecía a la casa en la que había trabajado en Newcastle. Pero los techos eran mucho más altos y las paredes no estaban empapeladas sino limpias y de un blanco brillante. También tenía muchas más ventanas, todas altas y estrechas, con persianas en lugar de cortinas. Y no había ni rastro de las imponentes chimeneas que presidían la mayoría de las salas en Inglaterra. La estancia entera tenía un aire de ligereza y apertura que agradaba a su espíritu libre.
Una cálida brisa se filtró a través de las ventanas portando el fresco olor a mar mezclado con aromas de flores tropicales y especias. Tras el ajetreo del puerto, la casa de Simon Grimshaw era un refugio de paz. Los únicos sonidos que Bethan podía oír eran el calmado y familiar ritmo del mar y el sonido de un repiqueteo que nunca antes había oído.
Entonces escuchó otro ruido, suave al principio pero que fue creciendo al acercarse: un par de voces agudas que hablaban en susurros en un lenguaje que Bethan no entendió.
Un instante más tarde apareció otra mujer asiática. Llevaba puesta una túnica suelta y unos pantalones como las de Ah-Ming, pero parecía mayor que ella y todavía más delgada. Iba acompañada por una niña pequeña, europea, que llevaba un vestido de muselina blanca con una banda verde pálido. Tenía el oscuro cabello recogido en dos largas trenzas atadas con lazos verdes a juego con la banda. Las facciones eran delicadas y sus enormes ojos marrones se clavaron en Bethan con incómoda curiosidad.
—Disculpe —la niña hizo una elegante reverencia y luego empezó a retroceder—. No sabía que tuviéramos compañía.
Hablaba con un acento encantador que se parecía al de la gobernanta francesa que vivía en la casa de Newcastle en la que Bethan había trabajado.
—Por favor, no te vayas por mí —Bethan apoyó una rodilla en el suelo y sonrió con calor—. ¿Nos presentamos? Me llamo Bethan Conway. He venido de Inglaterra. ¿Tú vives aquí?
Tal vez Simon Grimshaw tuviera otro socio aparte del señor Northmore.
Antes de que la niña pudiera responder, su acompañante contestó con tono hiriente, como si la pregunta le ofendiera:
—La señorita vive aquí, por supuesto. Es Rosalia Eva da Silva Grimshaw. Su padre es el amo de esta casa.
¿Padre? La palabra conmocionó a Bethan. Estaba convencida de que el señor Northmore no le había dicho nada de que Simon Grimshaw tuviera una hija. Pero tal vez eso explicaba por qué había escogido una niñera como esposa para su socio.
No sabía qué pensar sobre entrar en una familia ya hecha. La niña que había en su interior anhelaba tener una compañera de juegos, y esa preciosa criatura parecía encantadora. Pero el matrimonio ya sería un ajuste bastante difícil, sin añadir la responsabilidad de una niña pequeña.
—¿Has venido de Inglaterra? —Rosalia no le dio tiempo a Bethan a ordenar sus confusos sentimientos—. Allí es donde ha ido el tío Hadrian. Ah-Sam dice que está muy lejos. ¿Ha vuelto a Singapur contigo?
Resultaba claro a juzgar por su tono que Rosalia estaba deseando volver a ver al señor Northmore. Bethan odiaba tener que acabar con sus esperanzas. Sabía bien el amargo desengaño que suponía esperar en vano el regreso de un ser querido.





























