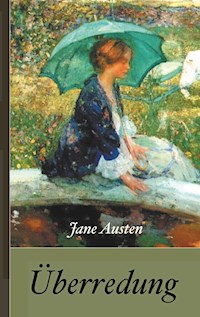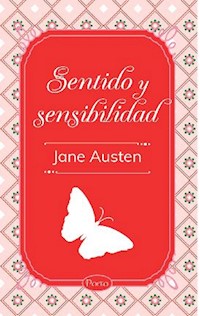
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
La familia Dashwood llevaba largo tiempo establecida en Sussex. Su propiedad era grande y en el centro de ella se encontraba su residencia, Norland Park, donde, la manera digna en la que habían vivido por muchas generaciones, les había granjeado el respeto de sus vecinos. El último dueño de esta propiedad era un hombre soltero que alcanzó una avanzada edad, y que por muchos años de su vida tuvo en su hermana una fiel compañera y un ama de casa. Pero la muerte de ella, ocurrida diez años antes que la suya, causó una gran alteración en la casa, pues para suplir su pérdida, invitó y acogió en su hogar a la familia de su sobrino, el señor Henry Dashwood, el heredero legítimo de la finca Norland y la persona a quien tenía planeado dejársela. Los últimos días del anciano caballero fueron agradables en compañía de su sobrino, la esposa de este y los hijos de ambos. Su apego por ellos aumentó. La constante atención del señor y la señora Dashwood a sus deseos, que no provenía del mero interés sino de la bondad de su corazón, le dieron toda la comodidad que su edad necesitaba, y la alegría de los niños añadían deleite a su existencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Sense and Sensibility
Traducción: Daniela Quiceno
Primera edición en esta colección: marzo de 2022
1811, Jane Austen
© Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-958-5191-88-4
Coordinador editorial: Mauricio Duque Molano
Edición: Juana Restrepo Díaz
Diseño de colección y diagramación:
Paula Andrea Gutiérrez Roldán
Impreso en Colombia, febrero de 2022
Multimpresos S.A.S.
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado: impresión, fotocopia, etc, sin el permiso previo del editor.
Sin Fronteras, Grupo Editorial, apoya la protección de copyright.
Diseño epub:Hipertexto — Netizen Digital Solutions
CAPÍTULO I
La familia Dashwood llevaba largo tiempo establecida en Sussex. Su propiedad era grande y en el centro de ella se encontraba su residencia, Norland Park, donde, la manera digna en la que habían vivido por muchas generaciones, les había granjeado el respeto de sus vecinos. El último dueño de esta propiedad era un hombre soltero que alcanzó una avanzada edad, y que por muchos años de su vida tuvo en su hermana una fiel compañera y un ama de casa. Pero la muerte de ella, ocurrida diez años antes que la suya, causó una gran alteración en la casa, pues para suplir su pérdida, invitó y acogió en su hogar a la familia de su sobrino, el señor Henry Dashwood, el heredero legítimo de la finca Norland y la persona a quien tenía planeado dejársela. Los últimos días del anciano caballero fueron agradables en compañía de su sobrino, la esposa de este y los hijos de ambos. Su apego por ellos aumentó. La constante atención del señor y la señora Dashwood a sus deseos, que no provenía del mero interés sino de la bondad de su corazón, le dieron toda la comodidad que su edad necesitaba, y la alegría de los niños añadían deleite a su existencia.
El señor Henry Dashwood tenía un hijo de un matrimonio anterior y tres hijas de su esposa actual. El hijo, un joven serio y respetable, tenía el futuro asegurado por la fortuna de su madre, que era cuantiosa, y de cuya mitad había entrado en posesión al cumplir la mayoría de edad. Además su propio matrimonio, ocurrido poco después, lo hizo un poco más rico. Por lo tanto, la sucesión de la finca Norland no era para él realmente tan importante como lo era para sus hermanas; pues, independiente de lo que pudieran recibir si su padre heredaba esa propiedad, su fortuna no podía considerarse sino escasa. La madre de ellas no poseía nada y su padre solo tenía siete mil libras a su disposición, pues la otra mitad de la fortuna de su primera esposa también era para el hijo, y solo tenía derecho al usufructo mientras viviera.
El anciano caballero murió, su testamento fue leído y, como casi todos los testamentos, este produjo tantas desilusiones como alegrías. No fue tan injusto ni tan desagradecido como para privar a su sobrino de las tierras; pero se la legó en términos tales que destruían la mitad del valor de la herencia. El señor Dashwood deseaba la finca, más por el bien de su esposa y sus hijas que por él mismo o su hijo; pero la herencia estaba asignada a su hijo y al hijo de este —un niño de cuatro años—, de tal manera que él se quedó sin posibilidades de mantener a aquellas personas que más quería y que más apoyo necesitaban, ya fuera a través de un gravamen a la propiedad o por medio de la venta de sus valiosos bosques. Todo había sido asegurado en beneficio de su hijo, quien, en visitas ocasionales con sus padres a Norland, se había ganado el afecto de su tío con aquellos rasgos seductores que no son inusuales en niños de dos o tres años de edad; una palabra mal pronunciada, un obstinado deseo de salirse con la suya, incontables artimañas y ruido por montones. Estas gracias terminaron por desplazar el valor de todas las atenciones que el anciano caballero había recibido de la esposa de su sobrino y sus hijas. Sin embargo, no quería ser cruel con ellas, así que, como muestra de su aprecio por las tres mujeres, le dejó mil libras a cada una.
En un principio la desilusión del señor Dashwood fue profunda; pero tenía un carácter entusiasta y optimista: esperaba vivir muchos años más y, si lo hacía frugalmente, ahorrar una suma considerable de la renta de una propiedad ya de buen tamaño, y capaz de un incremento casi inmediato. Pero la fortuna, que había tardado tanto en llegar, fue suya solo durante un año. No fue más lo que sobrevivió a su tío, y diez mil libras, incluidas las últimas herencias, fue todo lo que quedó para su viuda e hijas.
Tan pronto se supo que la vida del señor Dashwood peligraba, enviaron por su hijo, a quien él encargó, con toda la firmeza y la urgencia que la enfermedad hace necesarias, el bienestar de su madrastra y hermanas.
El señor John Dashwood no poseía la profundidad de sentimientos del resto de la familia, pero la índole y la coyuntura de semejante encargo tocaron su corazón, y prometió hacer todo lo que estuviera en su poder por el bienestar de sus parientes. Su padre se tranquilizó con la promesa, y entonces el señor John Dashwood tuvo tiempo de considerar qué estaba a su alcance para cumplirla.
No era un joven de malas intenciones, a menos que tener malas intenciones sea ser frío y egoísta. Pero, en general, era respetable, pues cumplía adecuadamente con sus obligaciones cotidianas. Probablemente podría haber sido un hombre aún más respetable si se hubiera casado con una mujer más amigable —incluso él mismo habría podido convertirse en alguien amigable—, pues era muy joven cuando se casó y le tenía mucho cariño a su esposa. Pero la señora de John Dashwood era una marcada caricatura de su marido: más egoísta y estrecha de mente.
Al hacerle la promesa a su padre, sopesó en su interior la posibilidad de incrementar la fortuna de sus hermanas regalándole mil libras a cada una. Luego se sintió realmente a la altura de su cometido. La perspectiva de cuatro mil libras al año, además de sus ingresos actuales y la mitad restante de la fortuna de su propia madre, le alegró el corazón y lo hizo sentir dadivoso. Sí, les daría tres mil libras: ¡aquello sería generoso y espléndido! Sería suficiente para arreglarles la vida. ¡Tres mil libras! Bien podía gastar esa considerable suma sin ningún inconveniente. Pensó en eso el día entero, y durante varios días seguidos, y no se arrepintió.
Tan pronto se acabó el funeral de su suegro, la señora John Dashwood llegó con su hijo y sus criados sin siquiera avisarle antes a su suegra. Nadie habría cuestionado su derecho a ir; la casa era de su esposo desde el instante en que su suegro murió. Pero eso mismo agravaba la falta de tacto en su conducta, y para cualquiera en la situación de la señora Dashwood sería enormemente desagradable. Pero ella tenía un sentido tan agudo del honor, una generosidad tan romántica, que una ofensa de cualquier clase, ejercida o recibida por quienquiera que fuera, era para ella una inamovible fuente de indignación. La señora de John Dashwood nunca había sido el santo de devoción de nadie en la familia de su esposo; pero hasta ahora no había tenido oportunidad de mostrarles cuán poco le importaba el bienestar de los demás cuando la ocasión lo requería.
La señora Dashwood resintió de manera tan aguda aquel comportamiento indelicado, y tan sincero fue el desprecio que este le produjo por su nuera, que a la llegada de esta última habría abandonado la casa para siempre de no ser porque el ruego de su hija mayor la indujo a la reflexión sobre el correcto proceder, y su gran amor por sus tres hijas finalmente la convenció de quedarse y de evitar, por el bien de ellas, una ruptura con el hermano.
Elinor, aquella hija mayor cuyo consejo fue tan efectivo, poseía una capacidad de compresión y una serenidad de juicio que la capacitaban, con apenas diecinueve años, para ser la consejera de su madre, y le permitía con frecuencia contrarrestar, para beneficio de todas, esa vehemencia de espíritu de la señora Dashwood que tantas veces pudo llevarla a la imprudencia. Tenía un corazón admirable, era cariñosa y de profundos sentimientos; pero sabía cómo manejarlos: aquel era un conocimiento que a su madre le faltaba aún aprender, y que una de sus hermanas había decidido que nunca se le enseñara.
Las habilidades de Marianne eran, en bastantes aspectos, similares a las de Elinor. Era sensata y astuta, pero ansiosa para todo: ni sus tristezas ni sus alegrías conocían moderación. Era generosa, amigable, interesante: era todo menos prudente. El parecido entre ella y su madre era impresionante. A Elinor le preocupaba la excesiva sensibilidad de su hermana, la misma que la señora Dashwood valoraba y apreciaba.
Se daban ánimos entre todas en la tristeza extrema de sus circunstancias actuales. El dolor, que las dominaba en un principio, era renovado voluntariamente, buscado, generado una y otra vez. Se entregaron totalmente a su pena, buscaban incrementar el sufrimiento en cada reflexión que lo permitía, y resolvieron rechazar cualquier consuelo en el futuro. También Elinor estaba profundamente afligida, pero aún podía luchar, esforzarse. Podía consultar con su hermano, recibir a su cuñada a su llegada y ofrecerle la debida atención; y podía tratar de hacer que su madre se esforzara también, e incitarla a alcanzar el mismo dominio de sí misma.
Margaret, la otra hermana, era una chica alegre y de buen carácter. Pero como ya había absorbido bastante del romanticismo de Marianne sin ser tan sensata como ella, a sus trece años no prometía poder igualar a sus hermanas mayores más adelante.
CAPÍTULO II
La señora de John Dashwood se instaló como dueña y señora de Norland. Su suegra y sus cuñadas descendieron a la categoría de visitantes. Como tales, sin embargo, eran tratadas por ella con tranquila urbanidad, y por su esposo con tanta amabilidad como le era posible sentir hacia cualquiera más allá de sí mismo, su esposa y su hijo. Realmente les insistió, con cierta sinceridad, para que consideraran Norland como su hogar; y, puesto que ningún otro plan le parecía a la señora Dashwood tan conveniente como quedarse allí hasta poder hacerse a una casa en el vecindario, aceptó la invitación.
Permanecer en un lugar donde todo le recordaba antiguos deleites era exactamente lo que convenía a su mente. En tiempos de alegría, nadie era tan alegre como ella ni poseía en mayor grado esa entusiasta expectativa de la felicidad, que era la felicidad misma. Pero también en la tristeza se dejaba llevar por el capricho, y se volvía tan inaccesible al consuelo como en el placer estaba más allá de toda moderación.
La señora de John Dashwood no estaba para nada de acuerdo con lo que su esposo pensaba hacer por sus hermanas. Tomar tres mil libras de la fortuna de su querido hijito equivaldría a empobrecerlo terriblemente. Le rogó meditar sobre el asunto de nuevo. ¿Cómo podría perdonarse a sí mismo robarle a su hijo, a su único hijo, una suma tan alta? ¿Y qué reparo podrían tener las señoritas Dashwood, que solo eran sus medias hermanas —lo que para ella significaba que no eran parientes en realidad— ante la generosidad de semejante cifra? Era bien sabido que no se podía esperar ningún afecto entre hijos de diferentes matrimonios. ¿Entonces por qué tenía que arruinarse a sí mismo y a su pobre pequeño Harry regalándoles todo su dinero a sus medias hermanas?
—Fue la última petición de mi padre —le respondió su marido— que yo ayudara a su viuda e hijas.
—Me temo que no sabía lo que decía. Diez a uno a que le estaba fallando la cabeza en ese momento. Si hubiera estado en sus cabales, ni siquiera se le habría ocurrido que regalaras la mitad de la fortuna de tu propio hijo.
—Él no determinó una suma específica, mi querida Fanny. Solo me pidió, en términos generales, ayudarlas y mejorar su situación más de lo que él mismo podía hacerlo. Tal vez habría sido más prudente que me dejara decidirlo por mí mismo; no creo que pensara que las iba a dejar a su suerte. Pero, puesto que necesitaba que se lo prometiera, no pude sino hacerlo, o al menos eso consideré en ese momento. Así que le di mi promesa y ahora debo cumplirla. Algo hay que hacer por ellas cuando se vayan de Norland y se instalen en un nuevo hogar.
—Bueno, pues entonces algo hay que hacer por ellas; pero ese algo no tiene que ser tres mil libras. Ten en cuenta —añadió— que una vez se deja ir el dinero, nunca se recupera. Tus hermanas se casarán y no nos lo devolverán. Si tan solo ellas se lo regresaran a nuestro pobre hijito…
—Pero, por supuesto —dijo su esposo con mucha seriedad—, eso haría una gran diferencia. Puede llegar un momento en que Harry lamente haber perdido una suma tan alta. Si tuviera una familia numerosa, por ejemplo, sería un suplemento muy conveniente a su renta.
—Claro que lo sería.
—Entonces tal vez sea mejor para todos disminuir la suma a la mitad… ¡Quinientas libras sería un incremento enorme a su fortuna!
—¡Oh, más que enorme! ¿Qué hermano en el mundo haría siquiera una mínima parte de eso por sus hermanas, incluso aunque fueran sus verdaderas hermanas? ¿Y en este caso son tan solo medias hermanas! ¡Tienes un alma tan generosa!
—No quisiera actuar con mezquindad —respondió él—. En ocasiones como esta uno desearía hacer demasiado antes que muy poco. Nadie podría pensar que no las he ayudado lo suficiente; incluso ellas mismas, no podrían esperar más de lo que las he ayudado.
—Imposible saber qué esperan ellas —dijo la señora—, pero no nos corresponde pensar en sus expectativas. El punto es cuánto te alcanza para darles.
—Es cierto. Y creo que me alcanza para darle quinientas libras a cada una. Como están las cosas, sin que yo agregue nada, cada una obtendrá unas tres mil libras a la muerte de su madre, una fortuna muy holgada para cualquier jovencita.
—Claro que lo es; y de hecho se me ocurre que tal vez no quieran ninguna adición en realidad. Tendrán diez mil libras entre las tres. Si se casan, asegurarán su manutención, y si no, podrán vivir juntas cómodamente de los intereses de las diez mil libras.
—Es muy cierto, y por lo tanto no sé si, después de todo, no sería más conveniente darle algo a su madre mientras viva, antes que a ellas; algo como una pensión anual, quiero decir. Mis hermanas sentirían los beneficios tanto como ella. Cien libras al año les daría a todas gran holgura.
Su esposa dudó por un momento, sin embargo, en dar su aprobación a este plan.
—De todas maneras —dijo ella— es mejor que separarse de mil quinientas libras de una vez. Pero si la señora Dashwood vive quince años más, todo será entonces un abuso.
—¡Quince años!, mi querida Fanny, su vida no puede valer ni la mitad de esa cantidad.
—Por supuesto que no; pero si te fijas, la gente siempre vive eternamente cuando se les paga una anualidad. Además ella es muy saludable y robusta, y no tiene ni cuarenta años. Una pensión anual es cosa seria: llega una y otra vez cada año y no hay manera de deshacerse de ella. No eres consciente de lo que estás haciendo. Conozco muy bien los problemas que traen consigo las anualidades porque mi madre quedó atada, por voluntad de mi padre, al pago a tres antiguos criados jubilados, y no te imaginas lo desagradable que le pareció. Dos veces al año debían ser pagadas esas pensiones, y además estaba el problema de hacérselas llegar a cada uno; luego en una ocasión se dijo que uno de ellos había muerto, y después resultó que no era verdad. Mi madre estaba verdaderamente harta de eso. Ella decía que, con aquellos reclamos perpetuos, sus ingresos no le pertenecían. Fue de lo más cruel por parte de mi padre, porque, de lo contrario, el dinero habría estado por completo a disposición de mi madre, sin restricción alguna. Todo ello me ha llevado a aborrecer de tal manera las pensiones, que por ningún motivo del mundo me voy a someter a pagar una.
—Es en realidad algo muy desagradable —respondió el señor Dashwood— que cada año se vayan por el dagüe los ingresos. La fortuna propia, como bien dice tu madre, no es de uno. Estar atado al pago periódico de una cifra como esa no es de ninguna manera deseable: le quita a uno la independencia.
—Sin duda; y después nadie te lo agradece. Sienten que están asegurados, no haces sino lo que se espera de ti y ello no genera ninguna gratitud. Si yo estuviera en tu lugar, haría todo según mi propio criterio. No me ataría a darles nada anualmente. Algunos años puede ser muy inconveniente dar cien, o incluso cincuenta libras, sacándolas de nuestros propios gastos.
—Creo que tienes razón, mi amor. Será mejor que no haya ninguna anualidad en ese caso. Lo que sea que les dé de manera ocasional será de mayor ayuda que una pensión anual, porque sentirse seguras de un ingreso mayor solo las empujaría a elevar su estilo de vida, y no por ello serían un centavo más ricas al final del año. Realmente será mejor de ese modo. Regalarles cincuenta libras de vez en cuando impedirá que se angustien por asuntos de dinero, y además pienso que saldará ampliamente la promesa hecha a mi padre.
—Por supuesto que sí. En realidad, para ser honesta, estoy convencida de que tu padre no tenía planeado que les dieras ningún dinero. La ayuda a la que él se refería, me atrevo a decir, era solo aquella que se esperaría razonablemente de tu parte; por ejemplo ayudarles a buscar una casa pequeña y cómoda, ayudarles a trastear sus cosas, y enviarles pesca y caza en temporada. Apuesto mi vida a que no se refería a nada más allá de eso; de lo contrario sería muy extraño e insensato de su parte. Solo piensa, mi querido señor Dashwood, en la comodidad excesiva en la que vivirían tu madrastra y sus hijas por cuenta de los intereses de siete mil libras, además de las mil libras de cada una de las niñas, que les aportan cincuenta libras anuales por persona; y, por supuesto, de allí le pagarán a su madre por su alojamiento. En total, tendrán quinientas libras anuales entre todas, ¿y qué más pueden querer cuatro mujeres? ¡Les saldrá tan barato vivir! El cuidado de la casa será poquísimo. No tendrán carruajes ni caballos, y casi ningún criado; no recibirán visitas, ¡y no tendrán gastos de ninguna índole! ¡Solo imagina lo cómodas que estarán! ¡Quinientas libras al año! No tengo idea de cómo lograrán gastarse siquiera la mitad de eso; y que les vayas a dar más es realmente absurdo. Les quedará más fácil a ellas darte algo a ti.
—Por Dios, creo que tienes toda la razón —dijo el señor Dashwood—. Con toda seguridad la solicitud que mi padre me hizo no era sino la que me dices. Ahora lo veo claramente, y cumpliré mi compromiso ateniéndome estrictamente a las ayudas y gentilezas que describes. Cuando mi madrastra se mude a otra casa, me pondré a su servicio en todo lo que sea posible para acomodarla. Quizá en ese momento también sea adecuado hacerle un pequeño regalo, como un mueble.
—Claro —respondió la señora de John Dashwood—. Sin embargo, debemos tener en cuenta una cosa. Cuando tu padre y tu madrastra se mudaron a Norland, aunque vendieron los muebles de Stanhill, guardaron toda la vajilla, los juegos de plata y la ropa de cama, que ahora quedaron para tu madrastra. Por lo tanto su casa estará casi completamente equipada para cuando se trasladen.
—Es una reflexión de la mayor importancia, sin duda. ¡Ese sí que es un legado valioso! Y parte de la platería habría sido una agradable adición para nuestro propio inventario.
—Sí. Y el juego de vajilla para el desayuno es el doble de hermoso al de esta casa. En mi opinión, demasiado hermoso para cualquier lugar en el que ellas pueden permitirse vivir. Pero, bueno, así es. Tu padre solo pensaba en ellas. Y debo decir esto: no le debes a él ninguna gratitud ni consideración por sus deseos, pues sabemos bien que, de haber podido, les habría dejado casi todo lo que poseía en el mundo a ellas.
Este argumento fue irresistible. Les imprimió a sus intenciones toda la decisión que antes les faltaba, y finalmente decidió que sería absolutamente innecesario, si no totalmente indecoroso, hacer más por la viuda y las hijas de su padre que aquellos gestos amables que su propia esposa había indicado.
CAPÍTULO III
La señora Dashwood permaneció en Norland por varios meses; no porque le faltaran ganas para mudarse cuando cada rincón conocido dejó de causarle grandes emociones, como sucedió durante algún tiempo; porque cuando comenzó a recuperar los ánimos y su mente volvió a ser capaz de algo más que recrearse en el dolor de recuerdos nostálgicos, se volvió impaciente por irse de allí y buscó incansablemente una vivienda en los alrededores de Norland, pues irse lejos de ese amado lugar era imposible. Pero no encontraba lugar alguno que respondiera al mismo tiempo a sus nociones de comodidad y bienestar, y a la prudencia de su hija mayor, cuyo mejor juicio rechazó varias casas por ser demasiado grandes para sus ingresos, y que su madre habría aprobado.
La señora Dashwood sabía gracias a su marido acerca de la promesa solemne por parte de su hijo en favor de ella y sus hijas, lo cual había dado consuelo a sus últimos pensamientos sobre la tierra. Ella no dudaba de la sinceridad de su promesa más de lo que el difunto había dudado, y lo tenía como algo muy satisfactorio por el bien de sus hijas, aunque por su parte estaba convencida de que una suma mucho menor a siete mil libras le permitiría vivir en la abundancia. También se alegraba por su hijastro, por el bien de su propio corazón, y se reprochó a sí misma haber sido injusta al haberlo juzgado incapaz de ser generoso. Su atento comportamiento con ella y sus hijas la persuadieron de que su bienestar era importante para él, y por un buen tiempo confió firmemente en la generosidad de sus intenciones.
El desprecio que había sentido por su nuera desde el principio de la relación aumentó considerablemente al conocer mejor su carácter tras seis meses de vivir con ellos; y tal vez, a pesar de la cortesía y el afecto maternal que ella le había demostrado, las dos damas habrían encontrado imposible vivir juntas tanto tiempo si no hubiera surgido una circunstancia particular que favoreció, con mayor razón, según la opinión de la señora Dashwood, la estadía de su nuera en Norland.
Esta circunstancia era un creciente afecto entre su hija mayor y el hermano de la señora de John Dashwood, un joven agradable y caballeroso que conocieron poco después de la llegada de su hermana a Norland, y quien desde entonces pasaba mucho tiempo allí.
Algunas madres habrían promovido esa intimidad guiadas por el interés, dado que Edward Ferrars era el hijo mayor de un hombre que había muerto muy rico; y otras la habrían reprimido movidas por la prudencia, pues, con excepción de una suma insignificante, toda su fortuna dependía de la voluntad de su madre. Pero la señora Dashwood no estaba influenciada por ninguna de aquellas consideraciones. Le bastaba que él pareciera amigable, que quisiera a su hija y que Elinor compartiera esa simpatía. Era contrario a todas sus creencias el que la diferencia de fortuna debiera mantener separadas a las parejas atraídas por la semejanza de su personalidad; y que las cualidades de Elinor no fueran reconocidas por quienes la conocían, le parecía inconcebible.
Edward Ferrars no se ganó la buena opinión de ellas gracias a algún rasgo especial de su apariencia o trato. No era apuesto, y solo en confianza llegaba a mostrar lo agradable que podía ser. Era demasiado reservado para hacerse justicia a sí mismo; pero cuando lograba superar su timidez natural, su comportamiento revelaba un corazón transparente y afectuoso. Era de buen entendimiento y la educación le había dado una mayor solidez en ese aspecto. Pero no poseía ni las habilidades ni la disposición para satisfacer los deseos de su madre y su hermana, que anhelaban verlo sobresalir en… ni siquiera sabían en qué. Querían que de una manera u otra ocupara un lugar importante en el mundo. Su madre deseaba interesarlo en asuntos políticos, que llegara al parlamento o verlo conectado con alguno de los grandes hombres del momento. La señora de John Dashwood quería lo mismo, pero entretanto, mientras una de esas bendiciones superiores se hacía realidad, habría satisfecho su ambición verlo manejar un carruaje. Pero Edward no tenía inclinación por los grandes hombres ni los carruajes. Todos sus deseos se centraban en la comodidad doméstica y la tranquilidad de la vida privada. Por fortuna tenía un hermano menor más prometedor.
Edward llevaba varias semanas en la casa antes de que la señora Dashwood se fijara en él, dado que en ese entonces se encontraba sumida en su pena hasta el punto de no fijarse en lo que la rodeaba. Solo notó que era callado y discreto, y eso le gustó: no perturbaba el estado lamentable de su mente con conversaciones inoportunas. Lo que primero la llevó a observarlo con mayor detenimiento fue una reflexión que arriesgó Elinor un día para señalar la diferencia entre él y su hermana. Era un contraste que necesariamente predispondría mejor a su madre en favor de él.
—Con eso basta —dijo ella—, basta con decir que él no se parece a Fanny. Significa que en él se puede encontrar todo lo que es amable. Ya lo amo.
—Creo que te caerá bien —dijo Elinor— cuando lo conozcas mejor.
—¡Caerme bien! —replicó su madre con una sonrisa— no poseo un sentimiento inferior de aprobación que el amor.
—Podrías estimarlo.
—No sé cómo separar la estima del amor.
La señora Dashwood ahora se esforzó en conocerlo mejor. Con su trato acodegor pronto venció la reserva del joven. Ella vio rápidamente sus cualidades. El estar persuadida de su interés por Elinor quizá la hicieron más perspicaz, pero realmente estaba segura de su valor: incluso las maneras tranquilas de él, que iban en contra de todas sus ideas preconcebidas de cómo debía ser el trato de un joven, dejaron de parecerle insípidas cuando se dio cuenta de su corazón cálido y su temperamento afectuoso.
Ante el primer síntoma de amor en el comportamiento de Edward hacia Elinor, dio por segura la relación y dirigió su esperanza hacia el matrimonio como algo que sucedería muy pronto.
—En pocos meses, mi querida Marianne —dijo—, Elinor probablemente estará lista para la vida. La extrañaremos pero ella será feliz.
—¡Oh, mamá!, ¿qué haremos sin ella?
—Mi amor, apenas será una separación. Viviremos muy cerca la una de la otra y nos veremos cada día de nuestra vida. Tú ganarás un hermano, uno verdadero y cariñoso. Tengo la mejor opinión del mundo sobre las intenciones de Edward… Pero pareces preocupada, Marianne; ¿no estás de acuerdo con la elección de tu hermana?
—Quizá me toma por sorpresa —dijo Marianne—. Edward es muy amable y lo quiero mucho. Pero, aun así… no es el tipo de joven que… hay algo que falta… su figura no es llamativa… no posee nada de la gracia que esperaría del hombre que logre conquistar seriamente a mi hermana. Sus ojos carecen de ese espíritu, ese fuego que anuncia enseguida virtud e inteligencia. Además de todo esto, mamá, me temo que no tiene buen gusto. La música parece atraerlo poco, y aunque admira mucho los dibujos de Elinor, no se trata de la admiración de alguien que comprende lo que valen. Es evidente, a pesar de su frecuente atención hacia ella cuando dibuja, que en realidad no sabe nada del tema. Admira como enamorado, no como conocedor. Para mí, esos dos aspectos deben ir unidos. No podría ser feliz con alguien que no coincida con mis gustos. Debe encajar con toda mi sensibilidad: los mismos libros y la misma música debe gustarnos a ambos. ¡Ay, mamá, qué falta de entusiasmo, qué sosa fue la lectura de Edward anoche! Así lo sentí con mayor intensidad por mi hermana. Y, sin embargo, ella lo sobrellevó con gran compostura, apenas pareció notarlo. Casi no logro permanecer sentada. ¡Escuchar esos hermosos versos, que con tanta frecuencia me han hecho enloquecer, pronunciados con tan impenetrable calma, tan aterradora indiferencia!
—Con seguridad habría hecho mayor justicia a una prosa sencilla y elegante. Pero tenías que pasarle a Cowper…
—¡No, mamá, si ni Cowper es capaz de animarlo…! Pero debemos tolerar la diferencia de gustos. Elinor tiene una sensibilidad diferente a la mía y por eso puede pasar esas cosas por alto y ser feliz con él. Pero a mí me habría roto el corazón, si fuera mi enamorado, escucharlo leer con tan poca emoción. Cuanto más conozco del mundo, mamá, me convenzo más de que no encontraré un hombre al que pueda amar. ¡Tengo tantas exigencias! Debe tener todas las virtudes de Edward, y su apariencia y modales deben adornar su bondad con todos los encantos posibles.
—Recuerda, mi amor, que aún no tienes diecisiete años. Aún es muy pronto para desesperarte por lograr esa felicidad. ¿Por qué habrías de ser menos afortunada que tu madre? ¡Que tan solo en una circunstancia, mi querida Marianne, tu destino sea diferente al de ella!
CAPÍTULO IV
—¡Qué lástima, Elinor, que a Edward no le guste el dibujo! —dijo Marianne.
—¿Que no le gusta el dibujo? —replicó Elinor—, ¿qué te hace pensar eso? Es cierto que no dibuja, pero le encanta ver a otros hacerlo, y te aseguro que de ninguna manera le falta un buen gusto natural, aunque no ha tenido oportunidad de mejorarlo. Si alguna vez hubiera emprendido el camino de aprender, creo que dibujaría muy bien. Desconfía tanto de su propio juicio en esas materias, que es reacio a dar su opinión sobre cualquier cuadro. Pero posee una sobriedad y una simplicidad de gusto innatas que, en general, lo guían de manera perfectamente adecuada.
Marianne temía ofenderla y no dijo nada más al respecto; pero el tipo de aprobación que, según Elinor, despertaban en él los dibujos de otras personas, distaba mucho del deleite arrebatador que, en su opinión, era el exclusivo merecedor de ser llamado gusto. Sin embargo, y aunque sonriendo para sí misma ante el error, respetaba a su hermana por la ciega predilección hacia Edward que la llevaba a equivocarse de esa manera.
—Espero, Marinanne —continuó Elinor—, que no lo consideres tan carente de gusto en general. De hecho diría que no es posible, pues lo tratas de manera muy cordial, y si esa fuera tu opinión, estoy segura de que no podrías ser tan amable con él.
Marianne no sabía qué decir. No quería herir los sentimientos de su hermana por ningún motivo, pero le era imposible decir algo que no creyera. Al cabo de un momento respondió:
—Elinor, no te ofendas si los elogios que yo pueda hacer de Edward no coinciden exactamente con tu opinión acerca de sus cualidades. No he tenido las mismas oportunidades que tú de observar las más mínimas tendencias de su mente, sus inclinaciones, sus gustos; pero tengo la mejor impresión del mundo sobre su bondad y sensatez. Lo considero de lo más valioso y agradable.
—Estoy segura de que sus amigos más queridos —respondió Elinor— no quedarían inconformes con un elogio como ese. No me imagino cómo podrías expresarte con mayor calidez —Marianne se alegró de haber complacido tan fácilmente a su hermana—. De su sensatez y su bondad, creo que nadie que lo haya tratado con la suficiente frecuencia para motivarlo a hablar sin reservas, podría dudar. Su excelente capacidad de comprensión y sus principios solo pueden verse opacados por esa timidez que en muchas ocasiones lo mantiene en silencio. Tú lo conoces lo bastante para hacer justicia a su incontestable valía. Pero de las tendencias de su mente, como tú las llamas, has estado más alejada que yo por circunstancias particulares. Él y yo hemos estado mucho tiempo juntos, mientras tú, llevada por el más afectuoso de los impulsos, has estado completamente absorbida por mi madre. He visto muchísimo de él, estudiado sus sentimientos y escuchado su opinión respecto de temas como literatura y gusto; y, en general, me atrevo a decir que tiene una mente bien informada, el placer que encuentra en los libros es extremadamente grande, su imaginación es vivaz, su observación justa y correcta, y su gusto puro y delicado. Cuando se le conoce más, sus habilidades mejoran en todos los aspectos, igual que sus modales y apariencia. Es cierto que, a primera vista, su trato no causa impacto; y su aspecto a duras penas lleva a llamarlo apuesto, hasta que se percibe la expresión de sus ojos, que son fuera de lo común, y la dulzura general de su apariencia. Ahora lo conozco tan bien que me parece muy guapo; o casi. ¿Qué opinas, Marianne?
—Muy pronto lo consideraré apuesto, Elinor, si es que no lo hago ahora. Cuando me dices que lo quiera como a un hermano, ya no veré defectos en su rostro, como no los veo hoy en su corazón.
Elinor se sobresaltó ante esta declaración y se arrepintió de haberse dejado traicionar por el calor de sus palabras al hablar de él. Sentía que Edward ocupaba un lugar muy alto en sus afectos, y creía que la opinión era compartida, pero requería una mayor certeza al respecto para aceptar con agrado la opinión de Marianne acerca de su relación con él. Sabía que lo que Marianne y su madre conjeturaban un momento, lo creían al siguiente; que con ellas el deseo era esperanza, y la esperanza expectativa. Intentó explicarle a su hermana la verdadera naturaleza del caso:
—No pretendo negar —dijo ella— que tengo una gran opinión de él, que lo tengo en alta estima, que me gusta.
Marianne saltó de indiganción:
—¡Estimarlo! ¡Gustarte! ¡Qué corazón tan frío, Elinor! ¡No, peor que frío! ¡Te da vergüenza ser lo contrario! Vuelve a usar esas palabras y me iré de inmediato.
Elinor no pudo evitar reírse:
—Discúlpame —dijo—, puedes estar segura de que no era mi intención ofenderte al hablar de mis propios sentimientos con palabras tan mesuradas. Créeme que son más fuertes de lo que acabo de afirmar. En resumen, créeme que son tan grandes como los que los méritos de Edward y mi sospecha (mi esperanza) de su afecto por mí podrían garantizar, sin caer en la imprudencia o el disparate. Pero no debes creer nada más allá de eso. De ninguna manera me siento segura de sus sentimientos por mí. Hay momentos en que dudo de su intensidad; y hasta que no los conozca por completo, no puede extrañarte mi deseo de evitar dar alas a cualquier inclinación de mi parte, al creerla o llamarla más de lo que es. En mi corazón albergo pocas… casi ninguna duda, acerca de su preferencia. Pero hay otros puntos que deben considerarse además de su interés. Está muy lejos de ser independiente. No podemos saber cómo es realmente su madre; pero las menciones ocasionales que Fanny ha hecho acerca de su conducta y opiniones no nos hacen pensar que sea amable; y me equivoco mucho si Edward no está también conciente de las numerosas dificultades que habría en su camino si quisiera casarse con una mujer sin fortuna ni estatus.
Marianne estaba asombrada de decubrir lo mucho que la imaginación de su madre y la suya habían superado la realidad.
—¡Y realmente no estás comprometida con él! —dijo—. Aunque de todas maneras sucederá rápido. Pero habrá dos ventajas en ese retraso: no te perederé tan pronto, y Edward tendrá una mayor oportunidad de mejorar su gusto natural por tu ocupación favorita, que será indispensable para tu felicidad futura. ¡Oh, sería encantador que tu talento lo empujara a aprender a dibujar!
Elinor había expresado su verdadera opinión a su hermana. No podía considerar su inclinación hacia Edward bajo las favorables perspectivas que Marianne había supuesto. A veces él mostraba una falta de ánimo que, si no revelaba indiferencia, de todas maneras hablaba de algo poco prometedor. Las dudas que él pudiera tener sobre el afecto que ella le profesaba, suponiendo que las tuviera, no debían producirle más que inquietud. No parecía posible que le produjeran el abatimiento que con frecuencia lo invadía. Una causa más razonable podía encontrarse en su situación de dependencia, que no le permitía entregarse a sus afectos. Ella sabía que el trato que su madre le daba no hacía su hogar más cómodo para él en el presente, ni le daba ninguna seguridad para formar un hogar propio, si no alcanzaba el estatus que ella visualizaba para él. Al saber todo esto, para Elinor era imposible sentirse tranquila con el tema. Estaba lejos de confiarse en el afecto que él pudiera tener por ella, el cual su madre y su hermana habían dado por sentado. No: entre más tiempo estaban juntos, más dudosa parecía la naturaleza de su interés; y en ocasiones, durante algunos dolorosos instantes, le parecía que aquello no era más que una amistad.
Pero, cualesquiera que fueran realmente sus límites, ese afecto fue suficiente para intranquilizar a la hermana de Edward apenas lo percibió, y, al mismo tiempo (lo cual era todavía más común), para hacerla comportarse de manera descortés. Aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para ofender a su suegra hablándole tan efusivamente de las grandes expectativas de su hermano, de la determinación de la señora Ferrars porque sus dos hijos se casaran bien, y del peligro que le esperaba a cualquier jovencita que intentara atraparlo, que la señora Dashwood no pudo ni fingir no darse cuenta, ni empeñarse en permanecer calmada. Le dio una respuesta que dejó ver su desdén, y de inmediato abandonó la habitación, y resolvió que, cualquiera que fuera la inconveniencia o el costo de una mudanza tan repentina, su adorada Elinor no debería estar expuesta ni una semana más a semejantes insinuaciones.
Estaba en este estado de ánimo cuando le llegó una carta por correo que contenía una propuesta particularmente oportuna. Le ofrecían una pequeña casa, en términos muy cómodos, perteneciente a un conocido suyo, un caballero distinguido y dueño de varias propiedades en Devonshire. La carta, firmada por él mismo, estaba escrita en un tono amistosamente servicial. Le había llegado la noticia de que ella necesitaba un lugar donde vivir, y aunque la casa que le ofrecía era solamente una cabaña, le aseguraba que, si la ubicación le agradaba, se le harían todos los arreglos que ella considerara necesarios. Tras describir en detalle la casa y su jardín, le insistió mucho en que fuera con sus hijas a Mansión Barton, su propia residencia, desde donde podría juzgar por sí misma si Cabaña Barton —pues las dos casas se encontraban en la misma parroquia— podría acondicionarse a su acomodo. Parecía muy interesado en darles hospedaje, y el tono de su carta era tan amistoso, que no podía fallar en complacer a su prima, especialmente en un momento en el que ella sufría el trato frío e insensible de sus más allegados. Ella no necesitó tiempo para discutirlo o consultarlo. Tomó la decisión mientras leía. La ubicación de Barton, en un condado tan distante de Sussex como Devonshire, algo que tan solo unas horas antes habría supuesto objeción suficiente para contrarrestar cualquier ventaja que el lugar pudiera tener, era ahora su mayor virtud. Abandonar el vecindario de Norland ya no era algo funesto sino deseable, una bendición, en comparación con la miseria que representaría seguir siendo huésped de su nuera; irse para siempre de aquel amado lugar sería menos tortuoso que habitarlo o visitarlo mientras esa mujer fuera su dueña y señora. Le escribió de inmediato a sir John Middleton agradeciéndole su generosidad e informándole que aceptaba su propuesta, y luego se apresuró a mostrarles ambas cartas a sus hijas para asegurarse de su aprobación antes de enviarlas.
Elinor siempre había considerado más prudente que se establecieran a cierta distancia de Norland antes que entre sus actuales conocidos. En ese sentido, por lo tanto, no se opondría a la intención de su madre de irse a Devonshire. Además, la casa, tal como la describía sir John, era de dimensiones tan sencillas y el arriendo tan inusualmente moderado, que no le dejaba derecho a objetar punto alguno; y así, aunque no era un plan que la atrajera especialmente, y aunque implicara un alejamiento de los alrededores de Norland que excedía sus deseos, no intentó disuadir a su madre de enviar una carta de aceptación.
CAPÍTULO V
La señora Dashwood apenas había despachado su respuesta, cuando se permitió el placer de anunciarles a su hijastro y esposa que le habían facilitado una casa y que solo los incomodaría hasta poner todo en orden para poder habitarla. Ellos la escucharon con sorpresa. La señora de John Dashwood no pronunció palabra; pero su esposo le dijo cordialmente que esperaba que no se fuera muy lejos de Norland. Para ella fue una gran satisfacción responderle que se iba a Devonshire. Al oír esto, Edward rápidamente dirigió su mirada hacia ella y, en un tono de sorpresa y preocupación que no requirió de mayor explicación para la señora Dashwood, repitió:
—¡Devonshire! ¿De verdad van allá? ¡Tan lejos de aquí! ¿Y a qué parte?
Ella explicó la ubicación de la casa. Se encontraba a cuatro millas al norte de Exeter.
—Solo es una casita de campo —continuó—, pero allí espero recibir a muchos de mis amigos. Será fácil agregarle una o dos habitaciones; y si mis amigos no encuentran impedimento en viajar tan lejos para verme, estoy segura de que yo tampoco lo tendré en hospedarlos.
Concluyó con una invitación muy cortés al señor John Dashwood y a su señora para que la visitaran en Barton, y a Edward le extendió otra con aún mayor afecto. Aunque su última conversación con su nuera la había hecho decidir no permanecer en Norland más tiempo de lo estrictamente necesario, no produjo en ella el efecto al que principalmente apuntaba: separar a Edward y Elinor estaba tan lejos de ser su objetivo como lo había estado antes, y deseaba mostrarle a la señora de John Dashwood, a través de esta enfática invitación a su hermano, cuan escasa importancia le daba a su desaprobación de esa unión.
El señor John Dashwood le dijo a su suegra una y otra vez cuánto sentía que hubiera tenido que arrendar una casa tan alejada de Norland que le impediría ayudarla en su mudanza. Realmente aquello le irritaba, porque hacía impracticable el único esfuerzo al cual había limitado el cumplimiento de su promesa a su padre. Los enseres fueron enviados por mar. Consistían principalmente en ropa de cama, platería, vajilla y libros, y un hermoso pianoforte de Marianne. La señora de John Dashwood observó partir los bultos con un suspiro: no podía evitar sentir que, como la renta de la señora Dashwood era tan insignificante en comparación con la suya, a ella le correspondía tener cualquier artículo de mobiliario que fuera hermoso.
La señora Dashwood tomó la casa por un año; ya estaba remodelada y podía ser ocupada de inmediato. Ninguna de las dos partes tuvo dificultad alguna con el trato; y ella espero tan solo la disposición de sus cosas en Norland, y determinar su futuro servicio doméstico, antes de partir hacia el oeste; y todo ello, dada la extremada rapidez con que llevaba acabo lo que le interesaba, muy pronto estuvo hecho. Los caballos que le había dejado su esposo se vendieron poco después de su muerte, y ahora que se presentaba la oportunidad de disponer de su carruaje, accedió a venderlo también, a instancias de su hija mayor. Si solo hubiera dependido de sus propios deseos, se lo habría quedado para comodidad de sus hijas; pero prevaleció el criterio de Elinor. También fue gracias a la sensatez de ella que se limitó a dos la cantidad de criados, dos doncellas y un hombre, que les fueron rápidamente asignados de entre aquellos que habían constituido su servicio en Norland.
El hombre y una de las doncellas partieron enseguida hacia Devonshire a preparar la casa para la llegada de su ama, pues como la señora Dashwood desconocía por completo a lady Middleton, prefería llegar directamente a la cabaña que hospedarse en Mansión Barton; y confiaba tan ciegamente en la descripción que sir John había hecho de la casa, que ni siquiera sentía curiosidad de revisarla personalmente hasta ingresar en ella como su dueña. La evidente satisfacción de su nuera ante la perspectiva de su partida, apenas disimulada bajo una fría invitación a quedarse un tiempo más, mantuvo intacta su ansiedad de abandonar Norland. Había llegado el momento para su hijastro de cumplir a cabalidad la promesa hecha a su padre. Como había descuidado hacerlo cuando ellas llegaron a la propiedad, el momento en que se iban parecía idóneo para ello. Pero la señora Dashwood comenzó pronto a abandonar toda esperanza al respecto, y a convencerse, por el sentido general de sus palabras, que su ayuda no se extendería más allá de haberles permitido quedarse seis meses en Norland. Se refería con tanta frecuencia a los crecientes gastos del hogar, y a las continuas e incalculables exigencias monetarias a las que estaba expuesto cualquier caballero de alguna importancia en la sociedad, que daba la impresión de estar necesitado de dinero más que dispuesto a darlo.
En las pocas semanas que transcurrieron desde el día que llegó a Norland la primera carta de sir John Middleton, todos los arreglos estuvieron tan avanzados en la futura residencia, que la señora Dashwood y sus hijas pudieron comenzar el viaje.
Lloraron muchas lágrimas en su último adiós a un lugar al que habían amado tanto.
—Mi muy querido Norland… —decía Marianne deambulando sola ante la casa en su última tarde allí—. ¿Cuándo dejaré de extrañarte, cuándo sentiré otro lugar como mi hogar? ¡Ay, alegre casa, cómo podrías saber cuánto sufro al observarte desde aquí, de donde tal vez jamás volveré a verte! Y ustedes, árboles que me son tan familiares… Pero ustedes permanecerán iguales. ¡Ninguna hoja se marchitará porque nos vayamos, ni rama alguna dejará de agitarse aunque no podamos volver a admirarlas! ¡No, ustedes seguirán siendo los mismos, inocentes de la dicha o la pena que causan, e ignorantes de los cambios que experimenta quien camina bajo su sombra! ¿Pero quién se quedará para gozarlos?
CAPÍTULO VI
La primera parte del viaje tenían un estado de ánimo tan melancólico, que no pudo ser sino tedioso y desagradable. Pero cuando iban llegando, su abatimiento cedió ante el interés en el paisaje de la región donde vivirían, y las entusiasmó la visión que tuvieron del Valle Barton a medida que entraban en él. Era un rincón bello y fértil, con abundantes bosques y exuberantes pastizales. Tras serpentearlo por casi dos kilómetros, llegaron a su propia casa. Por entrada tenía un pequeño jardín verde, que constituía la totalidad de sus dominios, al que entraron a través de un pulcro portón de madera.
La edificación de Cabaña Barton, aunque pequeña, era cómoda y compacta; pero como casita de campo dejaba mucho que desear, pues la construcción era normal, el techo tenía tejas, los marcos de las ventanas no estaban pintados de verde, y las paredes tampoco estaban cubiertas de madreselvas. Un pasillo estrecho llevaba directamente a través de la casa al jardín trasero. A cada lado de la entrada había una sala de estar de poco más de un metro cuadrado, y luego estaban las dependencias de servicio y las escaleras. Cuatro habitaciones y dos buhardillas componían el resto de la casa. No había sido construida hacía muchos años y estaba en buen estado. Comparada con Norland, ¡ciertamente era pequeña y pobre! Pero las lágrimas que hicieron brotar los recuerdos al entrar, se secaron pronto. Las animó la alegría de los criados por su llegada, y cada una, pensando en las otras, decidió parecer contenta. Eran comienzos de septiembre; el tiempo estaba hermoso, y ver el lugar por primera vez bajo tan buen clima fue de gran importancia para que la impresión que tuvieron fuera favorable y duradera.
La ubicación de la casa era buena. Justo detrás, y no tan lejos a cada lado, se levantaban altas colinas. Algunas de ellas eran descampadas, y otras cultivadas y boscosas. El pueblo de Barton se situaba, casi en su totalidad, sobre una de estas lomas y ofrecía una agradable vista desde las ventanas de la cabaña. La perspectiva por el frente era más amplia: abarcaba todo el valle y llegaba hasta la región aledaña. Las colinas que rodeaban la cabaña daban límite al valle en esa dirección, pero este continuaba entre dos de las más empinadas, bajo otro nombre y con otro curso.
La señora Dashwood se sentía en general satisfecha con el tamaño y el mobiliario de la casa, pues aunque su antiguo estilo de vida hacía indispensables las mejoras constantes, siempre era un deleite para ella agrandar y renovar; y en ese momento contaba con dinero suficiente para abastecer los aposentos con lo más elegante.
—En cuanto a la casa misma —dijo ella—, es claramente muy pequeña para nuestra familia, pero por ahora nos acomodaremos como podamos porque el año está demasiado avanzado para hacer mejoras. Quizá en primavera, si tengo bastante dinero, como creo que será, podremos pensar en construir. Estas dos salas son muy estrechas para todos los grupos de amigos que espero ver reunidos aquí; tengo la idea de unir el pasillo con una de ellas, y tal vez con una parte de la otra, y dejar la parte restante como vestíbulo; todo esto, junto con una nueva sala de estar, que puede añadirse fácilmente, más una habitación y una buhardilla arriba, harán de ella una casita muy acogedora. Me gustaría que la escalera fuera hermosa, pero no se puede tener todo al tiempo; aunque supongo que no será muy difícil ensancharla. Ya veré cuánto le debo a la gente en primavera y según eso planearemos los arreglos.
Mientras tanto, hasta que pudieran llevarse a cabo todas estas renovaciones a partir de los ahorros de una renta de cinco mil libras al año, por una mujer que jamás había ahorrado en su vida, bien podían contentarse con la casa en su estado actual. Cada una de ellas se empeñó en organizar sus propios asuntos, distribuyendo libros y otras posesiones para hacer de la casa un hogar. Desempacaron el piano de Marianne y lo ubicaron en el lugar más adecuado, y colgaron los dibujos de Elinor en las paredes de la sala.
Al día siguiente después del desayuno, interrumpió sus ocupaciones la llegada del propietario, que vino a darles la bienvenida a Barton y a ofrecerles todo aquello de su propia casa y jardín que pudieran necesitar. Sir John Middleton era un hombre apuesto de unos cuarenta años. Había ido de visita a Stanhill, pero hacía de ello demasiado tiempo para que sus jóvenes primas lo recordaran. Su semblante revelaba buen humor y sus modales eran tan amistosos como el estilo de su carta. Parecía que la llegada de sus parientes le daba real satisfacción, y que su comodidad era objeto de verdadera preocupación para él. Se explayó acerca de su sincero deseo de que ellas y su familia se entendieran formidablemente, y les insistió con tanta afabilidad en que cenaran en Mansión Barton cada día hasta que estuvieran completamente acomodadas en su hogar, que, aunque la persistencia de sus ruegos sobrepasaba la buena educación, era imposible sentirse ofendido por ello. Su amabilidad no se limitaba a las palabras: una hora después de irse, les llegó una gran cesta de fruta y productos de la huerta, seguido de un obsequio de caza hacia el final del día. Además ofreció llevar y traer su correspondencia, y no permitió que le negaran la satisfacción de enviarles cada día su periódico.
Lady Middleton había enviado a través de él un mensaje cordial expresando su intención de visitar a la señora Dashwood tan pronto como pudiera estar segura de que su llegada no sería una molestia; y como este mensaje recibió una respuesta igualmente atenta, su señoría se presentó a ellas al día siguiente.
Naturalmente, estaban ansiosas de conocer a la persona de quien debía depender tanto de su comodidad en Barton, y la elegancia de su apariencia colmó sus expectativas. Lady Middleton no tenía más de veintiséis o veintisiete años; era de rostro bello, figura alta y llamativa, y trato delicado. Sus modales tenían toda la elegancia de la que carecía su esposo, pero le habría venido bien algo de su franqueza y calidez. Su visita se prolongó lo suficiente para hacer disminuir en algo la admiración que las cautivó en un principio, pues les mostró que, aunque perfectamente educada, era reservada, fría, y que no tenía nada que decir por sí misma más allá de trilladas preguntas o comentarios.
Sin embargo, no les faltó tema de conversación, pues sir John era muy hablador y lady Middleton había tomado la sabia precaución de llevar con ella a su hijo mayor, un lindo niñito de unos seis años de edad cuya presencia ofreció en todo momento un tema al que recurrir en caso de urgencia. Pudieron indagar su nombre y su edad, elogiar su belleza, y hacerle preguntas que su madre respondía mientras él permanecía colgado de ella con la cabeza gacha, para sopresa de su señoría, que se preguntaba por qué estaría tan tímido si en casa era tan ruidoso. En toda visita formal debería haber un niño, a manera de seguro para la conversación. En este caso tomó diez minutos determinar a cuál de los padres se parecía más, y en qué cosa en particular se parecía a cada uno, pues por supuesto los presentes no lograban ponerse de acuerdo y se sorprendían de la opinión de los demás.
Pronto se les presentaría a las Dashwood una oportunidad para debatir acerca del resto de los niños, pues sir John no se fue sin que antes le prometieran ir a cenar con ellos al día siguiente.
CAPÍTULO VII
Mansión Barton se situaba a menos de un kilómetro de la cabaña. Las Dashwood habían pasado cerca al cruzar el valle, pero desde su hogar no la veían, pues se ocultaba tras la saliente de una colina. La casa era grande y hermosa, y los Middleton vivían de un modo que conjugaba hospitalidad y elegancia. La primera respondía a la gratificación de sir John, la segunda a la de su esposa. Casi nunca faltaban amigos alojándose en la casa, y recibían más visitas de toda clase que cualquier otra familia del vecindario. Aquello era necesario para la felicidad de ambos, pues aunque su carácter y su comportamiento eran muy diferentes, eran idénticos en la total falta de talento y gusto que les limitaba a un rango muy estrecho las ocupaciones no relacionadas con la vida social. Sir John estaba entregado a los deportes, lady Middleton a la maternidad. Él cazaba y practicaba el tiro, ella les daba gusto a sus hijos; estos eran sus únicos recursos. Lady Middleton tenía la ventaja de poder consentir a sus niños a lo largo de todo el año, mientras que las ocupaciones independientes de sir John podían darle solo la mitad del tiempo. Sin embargo, continuos compromisos en casa y fuera de ella suplían todas las deficiencias de su naturaleza y educación, alimentaban el ánimo de sir John y permitían que su esposa ejercitara su buena crianza.
Lady Middleton se preciaba de la elegancia de su mesa y de todos sus arreglos domésticos, y de esta vanidad obtenía la mayor dicha en todas sus reuniones. En cambio el gusto de sir John por la vida social era mucho más real; se deleitaba reuniendo a su alrededor más gente joven de la que cabía en su casa, y entre más ruido hicieran, más le gustaba. Él era una bendición para los jóvenes del vecindario, pues en verano siempre ofrecía fiestas para comer jamón frío y pollo al aire libre, y en invierno sus bailes privados eran suficientemente numerosos para cualquier muchacha que hubiera dejado atrás el insasiable apetito de los quince años.
La llegada de una nueva familia a la región era siempre motivo de alegría para él, y desde todo punto de vista estaba encantado con las inquilinas que había conseguido para su cabaña en Barton. Las señoritas Dashwood eran jóvenes, lindas y espontáneas. Eso era suficiente para garantizar la buena opinión de sir John, pues la espontaneidad era todo lo que una bella muchacha debía tener para hacer de su espíritu algo tan cautivador como su apariencia. Gracias a su disposición amistosa disfrutaba hospedando a aquellos cuya situación pudiera ser, en comparación con la que habrían podido tener en el pasado, considerada desafortunada. Así, sus buenas atenciones hacia sus primas satisfacían su buen corazón, y recibir en su cabaña a una familia formada solo por mujeres complacía su naturaleza deportista; pues los deportistas, quienes solo estiman a aquellos de su mismo sexo que también lo son, no siempre desean fomentar sus gustos alojándolos en su propia residencia.
La señora Dashwood y sus hijas fueron recibidas en la puerta de la casa por sir John, quien les dio la bienvenida a Mansión Barton con espontánea sinceridad; y mientras las conducía hacia la sala, les expresó a las jovencitas la misma preocupación que había compartido con ellas el día anterior acerca de no lograr conseguir a ningún joven elegante para presentarles. Les dijo que allí solo había un caballero aparte de él; un amigo especial que se estaba quedando en la finca, pero que no era ni muy joven ni muy alegre. Esperaba que diculparan que la concurrencia fuera tan reducida, y les prometió que no volvería a suceder. Había acudido a varias familias esa mañana esperando poder aumentar la cantidad de invitados, pero había luna y todos tenían compromisos. Por suerte la madre de lady Middleton acababa de llegar, y puesto que era una mujer muy agradable y entusiasta, esperaba que las jovencitas no encontraran la reunión tan aburrida como podrían imaginar. Las jovencitas, al igual que su madre, estaban perfectamente satisfechas de tener a dos completos extraños en el grupo, y no deseaban nada más.
La señora Jennings, la madre de lady Middleton, era una señora de edad, alegre, rolliza y amable que hablaba muchísimo, y parecía muy feliz y algo vulgar. Constantemente hacía bromas y se reía, y antes del final de la cena había hecho numerosos comentarios ingeniosos acerca de amantes y esposos; esperaba que no hubieran dejado a sus enamorados en Sussex y fingía verlas sonrojarse, lo hicieran o no. Marianne se molestó por ello en nombre de su hermana, y dirigió su mirada hacia Elinor para ver cómo sobrellevaba ella esos ataques, con tan poco disimulo, que le produjo una incomodidad mucho mayor que la que le causaban las burlas triviales de la señora Jennings.
El coronel Brandon, el amigo de sir John, parecía, por sus modales, tan poco adecuado para ser su amigo como lady Middleton para ser su esposa o la señora Jennings para ser la madre de lady Middleton. Era callado y serio. No obstante, su apariencia no era desagradable, aunque Marianne y Margaret lo consideraron un total solterón por haber pasado los treinta y cinco; pero a pesar de que su cara no era bien parecida, su semblante era notable y su trato particularmente caballeroso.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)