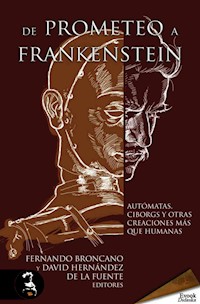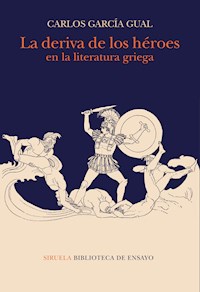Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alfabeto
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Propiciada por la amistad e impulsada por las copas de vino, la charla entre los invitados trata del amor y la amistad y otros temas en el marco del banquete helénico. El nombre de simposio se aplica precisamente al animado intercambio de discursos e ideas entre los bebedores, filósofos y poetas y, más tarde, entre eruditos parlanchines. Este libro, tras una breve introducción a los rasgos del banquete más clásico, pasa revista y comenta los cinco Simposios conservados en la literatura griega, desde el inolvidable diálogo de Platón al inagotable chismorreo de Ateneo, pasando por las variadas conversaciones que relatan Jenofonte, Luciano y Plutarco. Y recuerda de paso algunos poemas, algo eróticos y muy clásicos, sobre los gozos y riesgos del banquete.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos García Gual
SIMPOSIOS Y BANQUETES GRIEGOS
Diálogos de amor, vino y literatura
Primera edición en esta colección: abril de 2022
© Carlos García Gual, 2022
© de la presente edición: Editorial Alfabeto, 2022
Editorial Alfabeto S.L.
Madrid
www.editorialalfabeto.com
ISBN: 978-84-17951-27-6
Ilustración de portada: Alba Ibarz
Diseño de colección y de cubierta: Ariadna Oliver
Diseño de interiores y fotocomposición: Grafime Digital S. L.
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
ÍNDICE
PRÓLOGOEL BANQUETE O SIMPOSIO GRIEGODE LOS BANQUETES EN LA ÉPICA A LOS SIMPOSIOS DE LA LÍRICASIMPOSIOS DE LA LITERATURA GRIEGAPlatónSimposioBanqueteJenofonteSimposioLuciano de SamósataEl banquete o los lapitasEl festín de la Isla de los FelicesPlutarcoEl banquete de los siete sabiosCharlas de sobremesaAteneo de NáucratisEl banquete de los eruditos o sabios en banquetePOSDATA. OTROS TEXTOSPetronio«El banquete de Trimalción»EPÍLOGOErasmo de RóterdamLos BanquetesPEQUEÑA ANTOLOGÍALírica arcaicaJenófanes de ColofónAlceo de MitileneAnacreonte de TeosTeognis de MégaraBaquílidesAnónimo elegíacoPoemas helenísticos (de la Antología palatina)EubuloPaníasisPosidipoMeleagroAsclepíadesHédiloPaníasisAntífanesLeónidasEPÍLOGONOTASPRÓLOGO
Comencé a escribir este ensayo con la intención de recordar y, a la vez, de contrastar cómo cinco grandes escritores griegos —o, tal vez, cuatro grandes literatos y un tardío erudito alejandrino— nos han dejado singulares y curiosos relatos sobre el tema del simposio, evocando los coloquios mantenidos en torno a la mesa de un banquete amistoso, mientras circulaban las copas colmadas de vino. Los simposios vienen a ser lo que hoy llamaríamos «charlas de sobremesa».
Los relatos de tema simposíaco forman una singular tradición literaria que se inicia en algunos poemas breves, a modo de chispas de la ocasión festiva, y prosigue en estos diálogos en prosa, compuestos después a imitación de memorables coloquios inspirados por el vino y el feliz ingenio de unos selectos e ingeniosos comensales. Este ensayo comienza por recordar los trazos que caracterizan el banquete o festejo simposíaco en su sentido más amplio, como alegre reunión amistosa y de charla festiva en torno a la mesa y el vino, y pasa luego a presentar esos textos literarios.
Recordemos que los primeros breves relatos sobre banquetes están ya en la Ilíada y la Odisea homéricas y en textos líricos como los que citamos aquí, y que son más notas de banquete que propiamente simposios. Subrayan los trazos básicos del marco acogedor del convite y la charla en torno a la comida y la bebida. Luego nos centraremos en el clásico simposio en su acepción precisa, es decir, procurando definir el diálogo, amistoso y democrático, tal como lo evocan los diversos textos. No estará de más, creo, ofrecer una definición precisa del symposion frente a la del «banquete», aunque no siempre la distinción resulte tajante.
Podemos tomar, por ejemplo, la de un conocido diccionario:1
Simposio. Banquete ceremonial griego de matriz aristocrática en el que, junto a los elementos habituales de este tipo de celebraciones, como la comida y la bebida, intervenían también activamente otros tipos de factores tendentes a procurar a los asistentes el placer sensual e intelectual, combinando las danzas, los cantos, los juegos, los desafíos, la presencia de cortesanas o la audición y recitación de himnos, poemas y discursos de contenido moral y filosófico. El término significa literalmente «bebida en común». Tenían un carácter formal, ya que contaban siempre con un maestro de ceremonias que decidía la cantidad de agua que debía añadirse al vino y elegía el tema sobre el que giraba la reunión y el entretenimiento. Los asistentes, reclinados sobre lechos situados junto a las mesas, participaban activamente cantando canciones, contando historias o debatiendo el presupuesto propuesto. Constituían un vínculo de unidad importante dentro de la conciencia aristocrática griega.
Podemos considerar esta breve serie de textos como un subgénero literario en prosa, que se inicia con dos brillantes diálogos de Platón y de Jenofonte para concluir siglos después con El banquete de los eruditos, de Ateneo de Náucratis, tras una deriva que incluye también los simposios escritos por el prolífico Plutarco y por el satírico Luciano de Samósata. Como conviene ya situarlos en el tiempo, advertimos que tenemos dos diálogos de época clásica (es decir, de comienzos del siglo IV a. C.) y tres de muy avanzada época helenística (comienzos y finales del siglo II d. C.). Ciertamente, se han perdido algunos otros diálogos del mismo tema, pero este curioso quinteto nos brinda, creo, una perspectiva suficiente para una panorámica y algunos comentarios.
A partir de esa perspectiva de conjunto, para presentar y situar en sus contextos estos varios diálogos literarios a los lectores, conviene, evidentemente, evocar su marco escénico original, es decir, evocar el ambiente y el ritual de los encuentros, dicho de otra manera, los variados banquetes en que surge cada uno de esos coloquios. Hay que comenzar por destacar, que, ya antes de estos diálogos en prosa, los simposios dieron origen a festivas y puntuales composiciones poéticas, de modo que ya antes algunos poetas elegíacos habían celebrado los dones amables y divertidos de la reunión simposíaca con entusiastas elogios en torno al vino, la charla entre amigos y el amor como tema frecuente en esos ambientes festivos de aires dionisíacos.
Por eso me ha parecido oportuno comenzar por una breve introducción sobre el ritual del banquete como marco en que surgen las variopintas charlas (filosóficas y eruditas) y, por otro lado, y de propina, ofrecer una breve antología de los fragmentos poéticos que conservamos acerca de la influencia esencial del vino y la celebración del placer y el amor en esas fiestas de la amistad. Esas citas poéticas se reducen a breves fragmentos, casi todos muy conocidos, de una tradición lírica que va desde la época arcaica a la helenística y que resaltan con frescura y pasión notas características del simposio, sus tonos eróticos y sus alegrías dionisíacas.
Por otra parte, el ambiente festivo de banquetes y simposios está reflejado estupendamente en las pinturas de la cerámica, sobre todo en la ática de época clásica, en muy sugestivos dibujos que evocan con singular gracia las escenas típicas de esas fiestas, variadas imágenes de francachela donde abundan las insinuaciones eróticas y las alusiones a los cantos y la música de las liras. (Son muchas y muy sugerentes esas imágenes alegres de las reuniones de bebedores en el festivo entorno báquico, a menudo en compañía de heteras, bailarinas, copas, liras y algunas curiosas inscripciones.)
Volviendo a la estructura del libro, quiero subrayar que, de los cinco autores que aquí he reunido, los dos primeros son famosos discípulos de Sócrates, y la figura socrática preside e inspira los dos textos iniciales, inolvidables y de claras perspectivas filosóficas. Que la serie de ensayos sobre los simposios se inicie con el espléndido diálogo de Platón y a continuación le siga el texto de Jenofonte nos invita a un excitante desafío intelectual. Luego, ninguno de los otros textos, ciertamente muy posteriores, volverá a tratar a fondo esa temática del amor y el erotismo, propia de la inolvidable Atenas de la época clásica.
Creo que el quinteto de autores (Platón, Jenofonte, Luciano, Plutarco y Ateneo) viene a formar un conjunto equilibrado si, con un discreto arreglo, ponemos a Luciano antes de Plutarco. Encontramos así a los dos famosos discípulos de Sócrates al comienzo, al escritor cínico en medio y luego a los dos prolíficos eruditos, el sabio Plutarco y el minucioso Ateneo. Los dos socráticos inician la breve serie que trata de amor, educación y filosofía; Luciano, con chispeante humor, compone una implacable sátira sobre la mala educación de los filósofos (los de las sectas filosóficas de su tiempo) y, ya en la cuesta de bajada, Plutarco y Ateneo se alargan en extensos y doctos comentarios sobre los simposios y los banquetes famosos de otros tiempos y sus detalles más pintorescos.
Conviene, con todo, marcar cierta distancia entre los dos eruditos crepusculares. El famoso Plutarco, nacido en Beocia y vecino de Delfos, es casi un siglo anterior a Ateneo, que era de la ciudad egipcia de Náucratis, un lector infatigable de innumerables textos clásicos en la gran biblioteca de Alejandría. Si bien tanto uno como otro vivieron en tiempos del Imperio romano, Plutarco aún se sentía enraizado en la gran cultura de la época clásica, mientras que Ateneo muestra un gusto de anticuario minucioso hacia el mundo helénico, como hacia un pasado prestigioso, pero ya de fábula. (Ambos eruditos tuvieron amigos y buenos contactos con el poder romano y pasaron años en Roma.)
EL BANQUETE O SIMPOSIO GRIEGO
Se suele traducir la palabra symposion por «banquete», pero en su sentido estricto, como ya dijimos, era el tiempo dedicado a la bebida de vino y la charla entre los invitados después de la comida en común. (En ese momento, en el relajado rato de sympínein, o «beber en compañía», se desplegaba el amistoso y franco coloquio entre los invitados.) El diálogo se abría, pues, una vez saciado o mitigado el apetito de los comensales en la comida o la cena (deîpnon, dórpon). Entonces, con aires de festejo amistoso y con los ánimos movidos por el vino, con un orden de palabra ya establecido, comenzaba la alegre conversación. (Es decir, consistía en las animadas y largas «charlas de sobremesa» en una época que no conocía ni el café ni el tabaco.)
Los griegos hacían su comida principal a la caída de la tarde, de tal modo que los brindis y los coloquios pudieran prolongarse sin pausas hasta ya muy entrada la noche. Una vez que se habían retirado los platos y despejado las mesas, era el momento para que comenzaran a circular de mano en mano las copas y los jarros de vino, normalmente aguado, que se iban llenando uno tras otro de la crátera colocada en el centro de la sala. El kratér (que traducimos como «crátera») era la gran vasija de ancha boca donde se mezclaba en la usual proporción el vino con el agua, una amplia tinaja generosamente colocada en el centro de la sala del banquete. Aseguraba la generosa promesa del festivo don de Dioniso y era símbolo y fuente de alegría amena y distensión coloquial en un marco de una camaradería propicia a las bromas. En el gran cántaro se hacía la mezcla, en calculadas proporciones, del vino con las dosis de agua, de tal modo que los invitados solían beber en abundancia antes de retirarse de la sala o tumbarse embotados por la embriaguez o el sueño. Esa mezcla del vino y el agua caracterizaba para los griegos el beber civilizado, mientras que tomar el vino puro se consideraba propio de los salvajes y bárbaros, gentes como los escitas y también los mitológicos sátiros, aquellas alegres comparsas del cortejo de Dioniso.
El vino, fogoso don del divino Dioniso, anima y achispa el festejo, y fomenta la charla distendida, los cantos y los juegos (como el del cótabo). Con franca generosidad, la crátera asegura el circular festivo de las copas e invita a renovar los brindis, un tanto de ritual, y comienza la charla tras las libaciones usuales en honor de los dioses. Al amparo de Dioniso y de Zeus, el simposio despliega un abanico de alegres placeres: bebida, perfumes, cantos, música, danzas, juegos, charlas, embriaguez y erotismo.
Beber en compañía y conversar con relajada franqueza con los amigos son los trazos básicos del banquete. Hay que añadir también otros complementos festivos, como las flautistas, los saltimbanquis, los bailes y las fáciles relaciones eróticas alguna vez. (Los convidados son solo hombres, las mujeres de la casa, decentes y sumisas, no asisten al banquete, que sí que admite a alegres heteras, más o menos refinadas, así como a flautistas y danzarinas.)
Para dar lugar al simposio, al acabar la comida, los sirvientes despejaban las mesas y dejaban en sus manos solo las copas y, sobre las mesillas dispuestas al pie de los triclinios, algunos dulces y pequeños aperitivos. Para escenificar el ambiente festivo, los comensales se coronaban con coronas de yedra y pámpanos, plantas de ecos dionisíacos. Los siervos derramaban sobre ellos variados perfumes y les escanciaban por turnos el vino. Tras las libaciones en honor de los dioses, se elegía a un árbitro de las charlas, el simposiarca o jefe del simposio. Se creaba así una placentera atmósfera en la que los simposiastas cantaban, comentaban gracias y ocurrencias y conversaban con humor desenfadado, apasionados o frívolos, de amor, amistad y a veces de intrigas políticas. Vino, música y humor amenizaban el convite, en el que «se adormecen las penas y despierta el instinto amoroso», según Jenofonte. Las charlas simposíacas eran para los griegos, parlanchines y discutidores por naturaleza, fuente de refinado y franco placer. Es curioso recordar que los griegos imaginaban que también en el Más Allá encontrarían los bienaventurados cómodos banquetes y refinadas tertulias por el estilo (como vemos que el satírico Luciano cuenta en sus Relatos verídicos). Por descontado, ya en el celeste Olimpo los dioses, según se decía, disfrutaban de estupendos banquetes de gran estilo. Incluso habían logrado, para servir las mesas, un renombrado y bello copero, el bello y joven Ganimedes, raptado por un águila a órdenes de Zeus.
En resumen, el banquete es un festejo colectivo donde se refleja una cultura de la amistad. En la franca y jovial comunicación del grupo de convidados se expresa un afán hedonista con una exaltación desinhibida del diálogo animado por la camaradería. El simposio, como se ha señalado, era a la par alegre espectáculo, espacio lúdico y amable suma de placeres. Perfumes, cantos, música, danzas y juegos de ingeniosas palabras circulaban impulsados por el vino. Notemos que los vasos para beber —como subraya F. Lissarrague— a menudo no eran simples objetos de uso, sencillos accesorios de mesa; «eran también, y sobre todo, vehículos de imágenes».
Los griegos no bebían a solas, ya que el consumo de vino era vivido como un acto colectivo. El simposio se organiza en conjunto y tiene sus propias reglas, que pretenden establecer una división precisa del placer. Quien va a un simposio lo hace para unirse a un grupo definido por su modo de beber y de cortar el vino con agua. Para que el simposio tenga éxito es indispensable obtener una buena mezcla: no solo de los líquidos, sino también de los convidados, que se ajustan entre sí como las cuerdas de un instrumento, y de los placeres, para los cuales se buscarán el equilibrio y la variedad: bebidas, perfumes, cantos, música, danzas, juegos y conversaciones. El simposio es, en sustancia, una reunión colectiva que es a la vez espectáculo, exhibición y diversión, en la que todos los sentidos son estimulados: el oído, el gusto, el tacto, el olfato y la vista.2
El coloquio del simposio depende de la calidad y la personalidad de sus invitados. Si se trata de personas cultivadas, con afanes intelectuales y artísticos, los asistentes acuerdan prescindir de las flautistas y los saltimbanquis, y de los alicientes eróticos más corrientes, para disfrutar de una conversación elegante y de refinado ingenio. El mejor ejemplo de estos coloquios es el «banquete» más famoso de la literatura antigua, el Symposion de Platón, que tiene como motivo central unos coloquios sobre el eros, el divino impulso amoroso, en una inolvidable y alegre ronda, de tonos poéticos y filosóficos. También el diálogo socrático de Jenofonte del mismo título pivota sobre el mismo tema. Y las cancioncillas del banquete, como los escolios o las citas elegíacas, casi siempre versaban sobre esos dos temas: enredos del amor o intrigas políticas. En su origen, estos convites con charlas refinadas y discusiones amorosas (logoi erotikoí) tenían un cierto sello aristocrático, pero en la democrática Atenas se habían difundido mucho. Así que podían reunir a poetas y pensadores bastante diversos, como los contertulios que toman la palabra en el banquete (inventado por Platón) con ocasión de celebrar la victoria del poeta Agatón, que había logrado el primer premio en el concurso trágico de las fiestas panatenaicas del año 416 a. C.
En esta ocasión, los refinados contertulios entablan la conversación sin las usuales distracciones. Hallamos aquí una reunión sin música ni heteras, en contraste con la del banquete narrado por Jenofonte, que introduce a una flautista, un bufón y una pareja de bailarines que escenifican una escena erótica como postre final.
Los antecedentes literarios de los banquetes son conocidos y muy antiguos, pues los encontramos ya en los poemas de Homero, por ejemplo, en la Odisea se evocan convites regios en las salas de los palacios reales de Feacia y de Ítaca. En uno y otro palacio, los nobles se reúnen en la gran sala, el mégaron, para comer y beber sin tasa y charlar mientras el cantor de la corte, el aedo —Demódoco en Feacia y Femio en Ítaca—, canta las hazañas de los héroes épicos o algún episodio picante de los amoríos de los dioses. Recordemos que precisamente en el banquete espléndido de Feacia, presidido por el rey Alcínoo, es donde Odiseo relata sus estupendas aventuras marinas, es decir, el núcleo de los episodios más fabulosos de la Odisea.
Pero en las tertulias regadas por las copas de vino podían tratarse muy diversos temas, en especial cuando los comensales eran gentes de cierta edad y variada cultura y gustaban de la conversación erudita. Así, son variadísimas y pintorescas las Charlas de sobremesa y El banquete de los siete sabios que escribió Plutarco, y las abigarradas charlas de El banquete de los eruditos, de Ateneo. Tanto Plutarco (siglos I y II d. C.) como Ateneo (siglos II y III d. C.) son escritores tardíos de gustos anticuarios y pintorescos, que usan el escenario tradicional del simposio para informarnos de mil asuntos curiosos. Notamos pronto la distancia entre sus coloquios eruditos y los diálogos de Platón, que sabe pintar con fresco colorido la reunión de personajes inolvidables en la Atenas clásica. (Platón la recrea con asombrosa vivacidad dramática. Todos los amigos que dialogan invitados por Agatón fueron figuras históricas, pero habían muerto cuando él escribía sus chispeantes discursos, unos cuarenta años después del ficticio encuentro.)
¡Qué lejos queda de ese mundo clásico el erudito Plutarco cuando plantea la cuestión de si es conveniente hablar de filosofía en los banquetes, y también Luciano, al presentar en una parodia satírica a unos filósofos, vanidosos y peleones, en El banquete o los lapitas, en un pintoresco convite y una comilona que acaba en trifulca escandalosa!
En los symposia más clásicos, no sabemos qué manjares se habían servido y degustado antes de que pasaran a los brindis y las charlas los brillantes contertulios. (Algo más sabemos sobre lo que toman los filósofos de Luciano y, desde luego, muchísimo de los vinos, los platos y los condimentos apropiados que Ateneo relata con prolija erudición en los quince libros titulados El banquete de los eruditos o Deipnosofistas.) Por otra parte, los banquetes griegos de la época clásica, y aún más los arcaicos y homéricos, eran muchísimo más frugales que los banquetazos espectaculares que hallamos en la literatura romana, fastuosos y más célebres por la abundancia de platos que por los ingeniosos coloquios de los comensales. Cierto es que en Roma son los autores satíricos (como Horacio y Juvenal) y el novelista Petronio quienes nos describen los grandes banquetazos de muchos platos ofrecidos por anfitriones de mucho ringorrango para impresionar a sus invitados. Y, sin duda, el banquete de Trimalción, en El satiricón, de Petronio, es el más espectacular. Todo él es un derroche surrealista de manjares exóticos y gestos circenses acompañado de charlas de mal gusto y lujos teatrales, como el continuo hablar de sus muchos esclavos y de millones y el gesto de fingir su propio entierro que hace, en medio del simposio, el multimillonario Trimalción. Es interesante advertir el notorio contraste entre los austeros simposios griegos (respecto a la comida) y los opíparos banquetazos romanos.
En las novelas históricas «de romanos» suele haber alguna escena de banquete. Recordemos, por ejemplo, en Quo vadis? (1896), de H. Sienkiewicz, la del banquete en la corte de Nerón. En una novela anterior, Los últimos días de Pompeya (1835), encontramos dos escenas de banquetes: una, con charlas refinadas, a la manera griega, y otra, una comilona de nuevos ricos, a la romana. E. Bulwer-Lytton quiso señalar el significativo contraste al evocar en la misma novela uno junto al otro, un banquete de griegos y uno de romanos.
Antes de comentar los coloquios de esos textos conviene insistir algo más sobre los escenarios y los temas sobre el banquete festivo tradicional a manera de preámbulo.
* * *
1. Ingredientes previos: la buena compañía y la charla amistosa
Demos la palabra a un prólogo de Plutarco:
De las cosas que se preparan para las cenas y banquetes, Sosio Seneción, unas tienen el rango de necesarias, como el vino, el pan, los manjares, los lechos, desde luego, y las mesas. En cambio, otras accesorias surgen por placer, sin que la utilidad las exija, como las audiciones, los espectáculos y acaso un bufón —como Filipo en el de Calias3— con cuya presencia la gente se divierte; pero que, si no se presentan, no las añora demasiado ni reprocha a la reunión por ser, por tal motivo, más incompleta. Así también las personas comedidas admiten las conversaciones por la utilidad que reportan a los banquetes, en tanto que otros las aceptan por aportar un tema sugestivo y que se adecua a la ocasión mejor que la flauta y la lira.
Y añade: