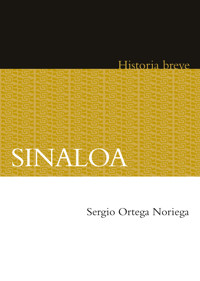
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Historia de Sinaloa que incluye los hechos más trascendentes para la formación del estado actual, presentados como una serie de acontecimientos que se suceden de manera concatenada a lo largo de cinco siglos. Se han destacado aquellos sucesos que resultan medulares para la conformación actual del estado, presentándolos como un proceso histórico. Parte de lo investigado por numerosos historiadores haciendo una síntesis accesible para todo el público.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
SERGIO ORTEGA NORIEGA. Doctor en historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dedica a la investigación de la historia del noroeste de México (actuales estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, así como la California norteamericana y Arizona cuando fueron parte de México). También estudia la historia de las comunidades nacionales en la época colonial.
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
Fideicomiso Historia de las Américas
Serie HISTORIAS BREVES
Dirección académica editorial: ALICIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Coordinación editorial: YOVANA CELAYA NÁNDEZ
SINALOA
SERGIO ORTEGA NORIEGA
Sinaloa
HISTORIA BREVE
EL COLEGIO DE MÉXICO FIDEICOMISO HISTORIA DE LAS AMÉRICAS FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 1999 Segunda edición, 2010 Tercera edición, 2011 Primera reimpresión, 2012 Primera edición electrónica, 2016
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
D. R. © 2010, Fideicomiso Historia de las Américas D. R. © 2010, El Colegio de México Camino al Ajusco, 20; 10740 Ciudad de México
D. R. © 2010, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-4078-9 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
PREÁMBULO
LAS HISTORIAS BREVES de la República Mexicana representan un esfuerzo colectivo de colegas y amigos. Hace unos años nos propusimos exponer, por orden temático y cronológico, los grandes momentos de la historia de cada entidad; explicar su geografía y su historia: el mundo prehispánico, el colonial, los siglos XIX y XX y aun el primer decenio del siglo XXI. Se realizó una investigación iconográfica amplia —que acompaña cada libro— y se hizo hincapié en destacar los rasgos que identifican a los distintos territorios que componen la actual República. Pero ¿cómo explicar el hecho de que a través del tiempo se mantuviera unido lo que fue Mesoamérica, el reino de la Nueva España y el actual México como república soberana?
El elemento esencial que caracteriza a las 31 entidades federativas es el cimiento mesoamericano, una trama en la que destacan ciertos elementos, por ejemplo, una particular capacidad para ordenar los territorios y las sociedades, o el papel de las ciudades como goznes del mundo mesoamericano. Teotihuacan fue sin duda el centro gravitacional, sin que esto signifique que restemos importancia al papel y a la autonomía de ciudades tan extremas como Paquimé, al norte; Tikal y Calakmul, al sureste; Cacaxtla y Tajín, en el oriente, y el reino purépecha michoacano en el occidente: ciudades extremas que se interconectan con otras intermedias igualmente importantes. Ciencia, religión, conocimientos, bienes de intercambio fluyeron a lo largo y ancho de Mesoamérica mediante redes de ciudades.
Cuando los conquistadores españoles llegaron, la trama social y política india era vigorosa; sólo así se explica el establecimiento de alianzas entre algunos señores indios y los invasores. Estas alianzas y los derechos que esos señoríos indios obtuvieron de la Corona española dieron vida a una de las experiencias históricas más complejas: un Nuevo Mundo, ni español ni indio, sino propiamente mexicano. El matrimonio entre indios, españoles, criollos y africanos generó un México con modulaciones interétnicas regionales, que perduran hasta hoy y que se fortalecen y expanden de México a Estados Unidos y aun hasta Alaska.
Usos y costumbres indios se entreveran con tres siglos de Colonia, diferenciados según los territorios; todo ello le da características específicas a cada región mexicana. Hasta el día de hoy pervive una cultura mestiza compuesta por ritos, cultura, alimentos, santoral, música, instrumentos, vestimenta, habitación, concepciones y modos de ser que son el resultado de la mezcla de dos culturas totalmente diferentes. Las modalidades de lo mexicano, sus variantes, ocurren en buena medida por las distancias y formas sociales que se adecuan y adaptan a las condiciones y necesidades de cada región.
Las ciudades, tanto en el periodo prehispánico y colonial como en el presente mexicano, son los nodos organizadores de la vida social, y entre ellas destaca de manera primordial, por haber desempeñado siempre una centralidad particular nunca cedida, la primigenia Tenochtitlan, la noble y soberana Ciudad de México, cabeza de ciudades. Esta centralidad explica en gran parte el que fuera reconocida por todas las cabeceras regionales como la capital del naciente Estado soberano en 1821. Conocer cómo se desenvolvieron las provincias es fundamental para comprender cómo se superaron retos y desafíos y convergieron 31 entidades para conformar el Estado federal de 1824.
El éxito de mantener unidas las antiguas provincias de la Nueva España fue un logro mayor, y se obtuvo gracias a que la representación política de cada territorio aceptó y respetó la diversidad regional al unirse bajo una forma nueva de organización: la federal, que exigió ajustes y reformas hasta su triunfo durante la República Restaurada, en 1867.
La segunda mitad del siglo XIX marca la nueva relación entre la federación y los estados, que se afirma mediante la Constitución de 1857 y políticas manifiestas en una gran obra pública y social, con una especial atención a la educación y a la extensión de la justicia federal a lo largo del territorio nacional. Durante los siglos XIX y XX se da una gran interacción entre los estados y la federación; se interiorizan las experiencias vividas, la idea de nación mexicana, de defensa de su soberanía, de la universalidad de los derechos políticos y, con la Constitución de 1917, la extensión de los derechos sociales a todos los habitantes de la República.
En el curso de estos dos últimos siglos nos hemos sentido mexicanos, y hemos preservado igualmente nuestra identidad estatal; ésta nos ha permitido defendernos y moderar las arbitrariedades del excesivo poder que eventualmente pudiera ejercer el gobierno federal.
Mi agradecimiento a la Secretaría de Educación Pública, por el apoyo recibido para la realización de esta obra. A Joaquín Díez-Canedo, Consuelo Sáizar, Miguel de la Madrid y a todo el equipo de esa gran editorial que es el Fondo de Cultura Económica. Quiero agradecer y reconocer también la valiosa ayuda en materia iconográfica de Rosa Casanova y, en particular, el incesante y entusiasta apoyo de Yovana Celaya, Laura Villanueva, Miriam Teodoro González y Alejandra García. Mi institución, El Colegio de México, y su presidente, Javier Garciadiego, han sido soportes fundamentales.
Sólo falta la aceptación del público lector, en quien espero infundir una mayor comprensión del México que hoy vivimos, para que pueda apreciar los logros alcanzados en más de cinco siglos de historia.
ALICIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Presidenta y fundadora delFideicomiso Historia de las Américas
A la memoria de don HÉCTOR R. OLEA,historiador de Sinaloa
Para RINA CUÉLLAR ZAZUETA,querida amiga y entusiasta difusorade la historia sinaloense
PRÓLOGO
ESTA HISTORIA BREVE DE SINALOA que usted, amable lector, se dispone a hojear fue escrita con la intención de dar a conocer los hechos relevantes ocurridos en este territorio que hoy llamamos Sinaloa, hechos que, con el correr de los siglos, han formado al pueblo que habita dentro de sus confines. Se trata, pues, de la historia de los sinaloenses a lo largo de cinco siglos, escrita para que nos conozcan mejor nuestros compatriotas mexicanos y para que nos entendamos mejor los que somos sinaloenses. La palabra “breve” del título indica que hemos tomado ciertos hechos para narrar esta historia, aquellos que consideramos trascendentes para la formación de la Sinaloa de hoy. En otras palabras, hemos destacado aquellos sucesos que, a nuestro leal saber y entender, son los medulares. Y más que como hechos aislados, los presentamos como un proceso histórico, es decir, como una serie de acontecimientos que se suceden de manera concatenada a lo largo de los siglos. Es, entonces, más ambicioso el objetivo y más difícil de lograr; pero vale la pena, porque enseñar la historia de los sinaloenses merece los mayores esfuerzos.
Esta obra parte de lo investigado por otros muchos historiadores. Sinaloa tiene muy buenos historiadores y de sus obras se nutre este trabajo. Sin embargo, no todos los asuntos ni todos los periodos han sido suficientemente estudiados; existen amplias lagunas en los relatos de la historia de Sinaloa, que inevitablemente se verán reflejadas en esta narración, cuyo propósito es hacer una síntesis de dichas investigaciones, sin que se pueda, por el momento, colmar esos huecos, por sensibles que sean.
En la elaboración de esta historia recibí el auxilio de numerosas personas a quienes debo mi agradecimiento. En primer lugar, a mis compañeros del Seminario de Historia del Norte de México, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, quienes con todo profesionalismo leyeron y criticaron los borradores de este trabajo y a cuyas sugerencias debo muchas ideas: Patricia Osante Carrera, Martha Ortega Soto, Edgar Omar Gutiérrez López, Juan José Gracida Romo y Mario Cuevas Arámburo, y a Saúl Jerónimo Romero y Benito Ramos Meza, quienes han sido miembros de este seminario y tanto han aportado a la historia de Sinaloa. Doy las gracias a los investigadores, alumnos y maestros de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y a los compañeros investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y de la Maestría en Historia Regional de la misma universidad, cuyos trabajos están cimentando los actuales estudios históricos sobre Sinaloa. A Rina Cuéllar Zazueta y a Nicolás Vidales Soto, quienes generosamente me proporcionaron abundante material impreso sobre la historia de los sinaloenses. Para todos ellos mi sincero reconocimiento.
I. EL ESCENARIO DE ESTA HISTORIA
EL ESTADO DE SINALOA SE LOCALIZA en el litoral del Océano Pacífico de la República Mexicana, en su parte norte, frente a la Península de Baja California. Junto con los estados de Sonora, Baja California Sur y Baja California forma parte de una amplia región llamada del noroeste de México, enmarcada por el océano y la abrupta cordillera de la Sierra Madre Occidental. Los estados del noroeste comparten numerosas características geográficas y muchos de los hechos históricos que han conformado a sus sociedades, por lo que no es raro descubrir similitudes entre las costumbres y modos de ser de sus habitantes. Recordemos que el noroeste mexicano fue un territorio aún más extenso que lo que es ahora, pues comprendió también una buena porción de los estados de Arizona y California, que hoy forman parte de Estados Unidos. El mar, la llanura y la sierra son los elementos primordiales que forman el espacio de esa región, cuyos habitantes trabajan día con día para aprovechar las riquezas naturales y transformarlas en el sustento de todos.
El mar, la llanura y la sierra se encuentran en todo Sinaloa como se aprecia en el mapa I.1. En el extremo sur del estado, donde está el municipio de Escuinapa, la sierra se aproxima al mar; es la parte más angosta del territorio, con unos 100 km de anchura en su límite con el estado de Nayarit. A partir de este punto, el litoral y la cordillera corren hacia el noroeste separándose gradualmente y dejan entre ambos el espacio que ocupa la llanura costera, donde están los suelos que constituyen la base de la riqueza agrícola de Sinaloa. En su extremo norte, el territorio alcanza unos 200 km de amplitud, en el límite con Sonora. El mar, la llanura y la sierra: tres elementos geográficos diferentes pero que se complementan y cuyas diversidades pueden ser entramadas armoniosamente por la habilidad de los hombres para obtener mayores beneficios. Esta historia breve dará cuenta de cómo los pobladores de Sinaloa han sabido aprovechar las cualidades del territorio para construir un espacio agradable y digno para sus familias.
MAPA I.1. El mar, la llanura y la sierra
LA SIERRA
La cordillera que recorre el territorio sinaloense por su lindero oriental es parte del conjunto montañoso más importante de la República Mexicana, la Sierra Madre Occidental, que separa a Sinaloa de los estados de Durango y Chihuahua. Los picos más altos de la sierra alcanzan 3 000 metros sobre el nivel del mar (msnm), pero se encuentran en Durango o Chihuahua, porque la línea divisoria no fue trazada por la cresta de la sierra; a Sinaloa corresponden las alturas medias, de entre 1 000 y 2 000 msnm, de la vertiente occidental.
La Sierra Madre contiene preciados recursos minerales: plata, oro, cobre y plomo, principalmente, que han desempeñado un papel de primer orden en la historia de Sinaloa. Durante siglos, los metales preciosos fueron el más fuerte de los incentivos de los buscadores de riquezas, como veremos más adelante. La plata de la sierra sinaloense no fue tan abundante como la de Guanajuato o Zacatecas, pero en la región noroeste los metales de El Rosario, Cosalá y Álamos (actualmente en el estado de Sonora) fueron los más cuantiosos y opulentos. Aunque la minería haya sido ampliamente superada por otras actividades económicas, aún proporciona ocupación a muchos sinaloenses de la sierra, donde permanece viva la tradición de los buscadores de riquezas minerales.
La sierra actúa como colector de las aguas de lluvia que, a través de profundas quebradas, corren hacia la planicie, la irrigan y desembocan en el mar. El estado de Sinaloa tiene ocho ríos mayores: el Fuerte, con escurrimiento anual de 5 900 millones de metros cúbicos, el Culiacán (3 300 millones), el Sinaloa (2 200 millones), el Piaxtla (2 000 millones), el San Lorenzo (1 900 millones), el Presidio y el Baluarte (1 800 millones cada uno), y el de las Cañas o Acaponeta (1 500 millones), que forma la línea divisoria entre los estados de Sinaloa y Nayarit. Otros tres ríos de menor caudal, el Quelite y el Elota (500 millones cada uno) y el Mocorito (131 millones), completan los 11 ríos que constituyen la extensa red fluvial de Sinaloa, como se puede ver en el mapa I.2.
El agua de los ríos es otra de las riquezas naturales de Sinaloa, porque permite el cultivo de las tierras de la planicie. Se aprovecha de la mejor manera gracias a las gigantescas obras hidráulicas que la distribuyen en territorios más extensos y contribuyen a la generación de energía eléctrica. Doce presas con sus correspondientes sistemas de canales distribuidores forman la infraestructura hidráulica de Sinaloa, una de las mayores de la República Mexicana, pues podría irrigar 1’200 000 ha de terrenos, si no fallan las lluvias.
LA PLANICIE
De los 58 000 km2 de superficie que tiene el estado de Sinaloa, aproximadamente la mitad corresponde a las tierras bajas, es decir, aquellas cuya altitud sobre el nivel del mar es menor de 150 m. Ésta es la extensa planicie costera situada entre la sierra y el mar, como se observa en el mapa I.1, donde hoy la vida de los sinaloenses se desarrolla de manera más intensa. En esta planicie están las tierras de riego, donde la conjunción de los buenos suelos y el agua hábilmente distribuida facilita la expansión de una agricultura mecanizada con altos rendimientos, que produce alimentos y materias primas para la agroindustria nacional. A los ojos de cualquier viajero que recorra la planicie de Sinaloa, es evidente que donde el agua se distribuye surgen los inmensos campos cultivados que caracterizan al paisaje del estado.
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos del gobierno federal administra los cuatro distritos de riego que actualmente están establecidos en Sinaloa: el distrito de Culiacán, que aprovecha las aguas de los ríos Culiacán y San Lorenzo; el distrito de Mocorito, que distribuye el agua del río del mismo nombre; el distrito de Guasave, que aprovecha las aguas del Río Sinaloa, y el distrito del Valle del Fuerte, con cabecera en Los Mochis y bañado por el Río Fuerte. Las tierras irrigadas de Sinaloa alcanzan la suma de 750 000 ha, que pronto aumentarán debido a las nuevas obras de infraestructura hidráulica que se construyen en la parte sur del estado.
MAPA I.2. Los 11 ríos de Sinaloa y sus presas
En la planicie costera se encuentra la mayor parte de la población sinaloense; aquí están las principales ciudades, las carreteras, los ferrocarriles y los centros del comercio. Pero aunque hoy la planicie es la región con mayor significación económica, esto no siempre ha sido así. En esta historia veremos cómo y de qué actividades productivas han vivido en cada época los sinaloenses.
EL MAR
Se dice en las descripciones geográficas que el mar es el límite occidental del estado. Esta afirmación no es del todo correcta, porque el mar no es límite sino parte de Sinaloa, y sin él no se entiende la vida de los sinaloenses. No hablemos, pues, de límite, sino de litoral. El litoral sinaloense es una sinuosa línea que mide 656 km, cuya mayor parte se encuentra dentro del Golfo de California y la menor en el Océano Pacífico. Corre de sur a noroeste desde la desembocadura del Río de Las Cañas —que es el límite con el estado de Nayarit— hasta la Bahía de Agiabampo, en el límite con el estado de Sonora.
El litoral sinaloense cuenta con numerosos esteros, albuferas, lagunas y bahías muy ricas en fauna marina y con algunos importantes depósitos naturales de sal. Tiene también extensas playas apropiadas para la diversión y el turismo, aparte de una buena cantidad de islas, aunque de corta extensión. En el litoral sinaloense hay dos puertos de altura: Mazatlán y Topolobampo, además de numerosos puertos de cabotaje por los que fluye un intenso tráfico de mercancías y de pasajeros.
El mar es un medio de comunicación de extraordinaria capacidad que ha permitido a los sinaloenses vincular aún más las comarcas de su entidad, traficar activamente con otros estados del litoral del Pacífico y comunicarse con puertos remotos como Liverpool, Boston, Nueva York, Valparaíso, El Callao, Panamá, San Francisco y muchos más, de los que recibe las más variadas mercancías y a los cuales envía los productos del campo y de las minas sinaloenses. El mar proporciona abundantes y exquisitos alimentos, como camarón, ostión, lisa, sierra, huachinango, mero y caguama, tanto para la mesa de los sinaloenses como para la exportación a otros estados de la República y al extranjero. Sinaloa es un estado marítimo y este hecho se refleja en su historia y su cultura.
PRECIPITACIONES, TEMPERATURAS, CLIMAS
En todo el territorio sinaloense, el clima es cálido la mayor parte del año. En abril empiezan a sentirse temperaturas de alrededor de 25oC; de junio a septiembre, el riguroso calor del verano alcanza a superar los 40oC, pero a partir del mes de octubre desciende, hasta que en enero se registran temperaturas mínimas de entre 0 y 10oC. El calor es más fuerte en la planicie y algo se atempera en las tierras altas, aunque no es mucha la diferencia en los meses más calientes.
La estación de lluvias comprende los meses de julio, agosto y septiembre, pero no es uniforme en todo el territorio. En la parte sur, entre los ríos Piaxtla y de las Cañas, la precipitación pluvial es más abundante, entre 900 y 1 500 mm anuales, de modo que son frecuentes las inundaciones. El volumen de las aguas pluviales disminuye en la planicie a medida que se avanza hacia el norte, hasta llegar a menos de 300 mm en los valles de los ríos Sinaloa y Fuerte. En las tierras altas la precipitación es mayor que en la planicie, pues alcanza entre 500 y 900 mm anuales, suficiente para el desarrollo de la agricultura de temporal.
También influyen en los recursos hidrológicos de Sinaloa los ciclones, que durante el verano se forman en el Océano Pacífico y que con cierta frecuencia azotan las costas del estado. Los ciclones producen graves daños en la zona donde inciden directamente: destruyen sembrados, derriban casas, dañan carreteras y líneas eléctricas, producen inundaciones que afectan a amplias comarcas; sin embargo, tienen un aspecto positivo en cuanto que aumentan notablemente los recursos hidrológicos del estado.
Asimismo, en invierno golpean a la Sierra Madre Occidental fuertes nevadas. Aunque ocurren fuera del estado de Sinaloa, sus deshielos de primavera alimentan los ríos sinaloenses, que, por lo general, presentan dos avenidas anuales: la de primavera, por los deshielos, y otra en los meses más lluviosos del verano. Ocasionalmente, cuando las lluvias invernales son muy abundantes en la sierra también provocan fuertes avenidas que pueden causar daños graves en los campos agrícolas.
La combinación de estos factores meteorológicos hace que Sinaloa tenga una extensa escala climatológica: en la parte sur del estado, es tropical húmedo; en las tierras montañosas del oriente, es tropical subhúmedo; en la planicie es semiárido, y es francamente árido en el noroeste, donde se localiza el municipio de Ahome. Más al norte, ya en los límites con el estado de Sonora, el clima pasa de árido a desértico.
VEGETACIÓN Y FAUNA SILVESTRE
En el sur del estado, donde hay más humedad que en otras partes del territorio, la vegetación autóctona predominante es el bosque tropical, con sauces, álamos, mezquites y caobas, aunque no faltan las cactáceas, que se encuentran en toda la entidad. En la planicie del centro y norte la vegetación autóctona predominante es la llamada “selva espinosa”, formada por matorrales, secos la mayor parte del año; cactáceas como la biznaga, el nopal, el cardón, la choya y la pitahaya, y algunos árboles de mediana altura, como el mezquite, el guamúchil, el macapul, la amapa y el palo blanco. En la sierra hay bosques de coníferas y encinos, y en esteros y albuferas del litoral se encuentran manglares. La flora de Sinaloa se ha enriquecido con muchas variedades vegetales traídas de todas las partes del mundo y que se han aclimatado en nuestro territorio.
La fauna silvestre de Sinaloa, que en el presente está muy deteriorada a causa de la explotación irracional, fue muy rica por la variedad de especies y la abundancia de los individuos. Aún quedan coyotes, gatos monteses, tigrillos, zorras, venados, armadillos, conejos, liebres, ardillas, codornices, perdices, palomas, patos, caimanes y víboras. En el litoral y en alta mar se encuentran el tiburón, el marlín, el mero, el atún, el camarón, la curvina, el pargo, el cangrejo, la caguama, la jaiba, el pelícano y la gaviota. La humedad y el calor propician la abundancia de mosquitos, muy molestos y peligrosos por ser transmisores de malaria y paludismo, y de otros insectos como jejenes, alacranes, cucarachas y gran variedad de arañas.
LOS MUNICIPIOS Y LAS PRINCIPALES CIUDADES
Como todas las entidades federativas de la República Mexicana, el estado de Sinaloa está dividido en municipios o unidades territoriales que agrupan a la población para el ejercicio de sus derechos políticos y para la organización de la administración pública. En Sinaloa hay actualmente 18 municipios, aunque su número tiende a crecer al aumentar el número de los pobladores y la complejidad de la organización social. El municipio más reciente es el de Navolato, separado del de Culiacán por decreto del Congreso del estado en enero de 1984.
De las principales ciudades de Sinaloa algunas existen desde la época prehispánica y otras fueron fundadas por los españoles o en Épocas más recientes, como veremos en esta historia.
Son tres las ciudades mayores de Sinaloa: Culiacán Rosales, que es la capital del estado, con 793 730 habitantes; Mazatlán, con 403 888, y Los Mochis, con 388 344 habitantes. Otras tres ciudades: Guasave, Navolato y El Fuerte, siguen en orden de población, pues tienen 270 260, 135 681 y 92 585 habitantes, respectivamente. Mientras que en los municipios del mismo nombre se observa la mayor densidad de población, los de Concordia, San Ignacio y Cosalá tienen la menor densidad de todo el estado. En los primeros la población va en aumento, no así en los segundos, y en el municipio de San Ignacio incluso disminuye porque sus habitantes emigran a otros lugares de la entidad, según datos del Conteo de Población de 2005. En Sinaloa no se da el fenómeno de las ciudades excesivamente pobladas; sus habitantes están distribuidos de manera más equilibrada que en otros lugares de la República, pues aquí sólo dos quintas partes de la población viven en ciudades grandes y medianas, y las tres quintas partes restantes son de población rural.
LAS COMUNICACIONES
Las vías y los medios de comunicación para el transporte de mercancías y de personas son elementos de primera importancia para el desarrollo de una región, por lo que resulta conveniente conocer cómo son y cómo han evolucionado en Sinaloa. En un apartado anterior vimos el significado del mar en las comunicaciones del estado, ya por la vinculación de sus comarcas, o bien por la conexión de Sinaloa con otros estados mexicanos del litoral y con otros países. En este apartado trataremos de otros medios de enlace que tienen o han tenido los sinaloenses.
La geografía ha sido determinante para el desarrollo de las comunicaciones terrestres en la jurisdicción sinaloense, que por siglos han ido en dos direcciones: o bien a lo largo del territorio, desde Nayarit hasta Sonora, a través de la planicie, o bien en rutas transversales que corren del litoral a la sierra siguiendo los valles de los ríos. En ambos casos, los obstáculos naturales han tenido mucha importancia. Para las comunicaciones a lo largo del territorio, los numerosos ríos presentan barreras al desplazamiento de los vehículos. En otras épocas, los ríos crecidos eran atajaderos insuperables que impedían los traslados durante semanas o meses. Los ríos se cruzaban por vados, lo que hacía casi inutilizable la carreta y obligaba al uso de recuas de mulas. Las rutas transversales por valles y cañadas y por las profundas quebradas de la Sierra Madre Occidental eran muy peligrosas, aun para el paso de las mulas. Durante siglos, las comunicaciones terrestres de Sinaloa seguían caminos de herradura y de recuas de mulas, sin que esto detuviera a los esforzados arrieros, quienes iban y venían por Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y la Ciudad de México.
Las comunicaciones terrestres expeditas durante todo el año son cosa de este siglo. El primer medio de enlace por tierra fue el Ferrocarril del Pacífico, que recorre Sinaloa de norte a sur y lo comunica con Sonora y la frontera estadounidense, por el norte, y con Nayarit y Jalisco por el sur. Pero la comunicación hacia el norte comenzó apenas en 1910, y 10 años más tarde el ferrocarril pudo correr hasta Guadalajara. Sólo existen dos ferrocarriles transversales: el que va de Altata a Culiacán, inaugurado en 1884 como parte de un fracasado proyecto de conectar Culiacán con Durango, y el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, que va de Topolobampo a Ojinaga, iniciado en 1886 pero no concluido hasta 1961.
Las carreteras sinaloenses son aún más recientes. La Carretera Internacional, que recorre de extremo a extremo el estado, es posterior a 1950, si se considera la terminación de los puentes adecuados para el tráfico de camiones de carga. La más moderna de las carreteras sinaloenses, llamada la Costera, en su primer tramo tenía 135 km de longitud y comunicaba a Culiacán con el poblado de Las Brisas, en el municipio de Guasave, pero actualmente llega hasta Mazatlán. Las carreteras transversales son más bien caminos asfaltados que comunican las ciudades de la planicie con las comunidades serranas. A través de la sierra y hasta los estados vecinos sólo existe la carretera de Mazatlán a Durango y una corta fracción de la proyectada vía de Badiraguato a Parral, en el estado de Chihuahua.
En cuanto a las comunicaciones aéreas, que son cada vez más notables, Sinaloa cuenta con tres aeropuertos de gran magnitud en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. Hay muchos aeropuertos para aeronaves pequeñas en casi todos los principales puntos del estado. Las comunicaciones aéreas son de mucha importancia para las comunidades más aisladas de la serranía sinaloense.
OCUPACIONES Y PRODUCTOS
Los sinaloenses que en la actualidad tienen una ocupación remunerada son aproximadamente la tercera parte de la población total del estado. Treina y cinco de cada 100 sinaloenses ocupados trabajan en labores del campo, principalmente en agricultura y ganadería. Las tierras producen algodón, caña de azúcar, hortalizas, arroz, frijol, sorgo y soya; en las huertas se cultivan mango, aguacate, coco y cítricos. En Sinaloa se cría ganado bovino, que es el más abundante, para la producción de leche y carne, así como ganado caprino y ovino y gallinas y cerdos, cuya explotación está muy desarrollada. Sólo tres de cada 100 personas ocupadas trabajan en la pesca, que se practica tanto en aguas litorales como en alta mar, donde capturan básicamente camarón, pero también atún, sardina y otras especies. Más de la mitad de los productos marinos se consume como alimento fresco y el resto se procesa en plantas enlatadoras, congeladoras o deshidratadoras. Se dedican a la minería dos de cada 100 habitantes económicamente activos, que extraen plata, oro, cobre, plomo y cinc, principalmente.
El sector de los servicios ocupa a otro 40% de la población económicamente activa. La mitad de estos trabajadores son maestros y empleados de los gobiernos federal, estatal y municipal; la otra mitad trabaja en empresas privadas de los sectores comercial, turístico y del transporte.
El sector más débil de la economía sinaloense es el de la industria de la transformación, que da trabajo a 20% de la población económicamente activa. Las principales industrias son las que procesan productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, como los ingenios azucareros, y las plantas empacadoras, despepitadoras y deshidratadoras. La industria de la construcción ocupa un importante lugar como fuente de empleo, tanto en obras públicas como privadas.
EL NOMBRESINALOA
La palabra Sinaloa es de etimología incierta. Durante mucho tiempo se aceptó la interpretación propuesta por el sabio sinaloense del siglo XIX don Eustaquio Buelna, quien afirmaba que el término pertenecía a la lengua cahita, que significa “pitahaya redonda” (incluso, el escudo de armas del estado se basa en esta interpretación, pues su contorno tiene la forma del fruto de la pitahaya); sin embargo, los lingüistas contemporáneos no consideran correcta esta etimología, si bien no han propuesto otra más acertada. Lo que sabemos con seguridad es que la palabra “Sinaloa” aparece en los documentos españoles del siglo XVI, que son los más antiguos que se refieren a esta región. Se empleaba para designar a un río, que a veces era el actual Río Fuerte, o bien el que hoy conocemos como Río Sinaloa. Asimismo, se utilizaba para designar a un grupo indígena, los sinaloas, perteneciente a la familia cahita y que habitaba en las márgenes del río en lo que hoy es el municipio de El Fuerte, y para llamar también a un territorio de límites imprecisos que empezaba en el Río Mocorito y se extendía hacia el norte hasta donde llegaba el dominio de los españoles.
En la actualidad, la palabra “Sinaloa” se aplica al estado de la federación mexicana que fue creado el 13 de marzo de 1831 por disposición del Congreso General de la República. También hoy la usamos para designar a un río, a un municipio y a una ciudad. Además, el territorio al que antaño se aplicó el nombre “Sinaloa” no tenía las mismas dimensiones de ahora, sino que en distintas épocas tuvo diversas extensiones y diferentes límites. Así pues, el nombre “Sinaloa” puede provocar equívocos dada la diversidad de sus acepciones, por lo que debe ser empleado con precisión y claridad para prevenir interpretaciones erróneas.
Éste es el escenario: un territorio cuyas características hemos resumido como preámbulo al objeto principal de este libro, que es la historia de sus pobladores. Haremos un sucinto recorrido de cinco siglos, del XVI al XX, para mostrar cómo ha evolucionado la sociedad sinaloense y cómo ha llegado a ser la que hoy conocemos.
II. LOS POBLADORES PREHISPÁNICOS
EL TERRITORIO MEXICANO fue poblado desde tiempos tan antiguos que podrían remontarse hasta 15000 años o más antes de Cristo, pero es muy poco lo que sabemos de la vida de estas personas. Los conocimientos que hoy tenemos sobre los pobladores prehispánicos provienen de dos fuentes. La primera es el trabajo de los arqueólogos sobre los vestigios que dejaron nuestros antepasados, que con frecuencia son muy tenues porque se reducen a restos funerarios y fragmentos de cerámica, de armas o de utensilios para la vida doméstica. La segunda es la información de los documentos escritos que han llegado hasta nuestras manos, los más de ellos elaborados por los españoles, pues algunos cronistas y religiosos se preocuparon por anotar lo que vieron y supieron de los pueblos indígenas que encontraron. Los historiadores han acudido a estos escritos para narrar la vida de aquéllos, nuestros predecesores, que vivieron el primer encuentro con los españoles.
En este capítulo expondremos de manera breve los conocimientos que tenemos de los pobladores prehispánicos de los actuales territorios sinaloenses, según los datos que proporcionan tanto los arqueólogos como los historiadores.
LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS
Las culturas prehispánicas que florecieron en la planicie sinaloense (de la sierra no tenemos estudio alguno) alcanzaron un alto grado de desarrollo, por lo que los arqueólogos las clasifican en el área cultural llamada Mesoamérica, donde se localizaron las más refinadas culturas de América del Norte y América Central. Mesoamérica comprendió los territorios de la costa del Atlántico desde el Río Pánuco en el Golfo de México hasta Nicaragua, y por el Pacífico desde Costa Rica hasta Sinaloa, por lo que se considera a Guasave la frontera norte de Mesoamérica.
También afirman los arqueólogos que las culturas prehispánicas de Sinaloa fueron una extensión de las nayaritas, y que la planicie sinaloense fue un corredor de comunicación por donde circularon influencias culturales recíprocas entre Mesoamérica y los grupos del norte.
En Chametla, Culiacán y Guasave se han realizado excavaciones muy completas, y se han llevado a cabo reconocimientos de superficie en muchos otros puntos del territorio; sin embargo, los estudios arqueológicos son insuficientes y falta participación de las instituciones culturales y de los antropólogos de Sinaloa, pues los principales estudios de nuestro estado los han hecho arqueólogos estadounidenses.
Chametla. En este poblado del sur del estado, cerca de la desembocadura del Río Baluarte, los estudios arqueológicos indican la presencia de asentamientos humanos que se remontan al año 300 de nuestra era. Hubo en esta comarca un pueblo numeroso que vivía de la agricultura y de la pesca, que fabricaba objetos de cerámica, y que disponía de un cementerio para la inhumación de los difuntos y de pequeñas construcciones empleadas como adoratorios. Este pueblo poseía conocimientos muy desarrollados, pues construyó terrazas a lo largo del cauce del río, donde los pobladores cultivaban, principalmente, maíz, calabaza, chile y algodón.
Culiacán. En este sitio se descubrieron vestigios de pobladores desde el año 900 de nuestra era hasta el tiempo de la conquista española. Estos asentamientos ocuparon el espacio comprendido entre los ríos Mocorito y San Lorenzo. Los pobladores vivían en aldeas construidas con materiales perecederos como varas, lodo y paja. Obtenían su alimento de la agricultura, la cacería y la pesca. Usaban vestidos de gamuza y de algodón con adornos de metal, de turquesa y concha. Empleaban el arco y la flecha, la lanza, la macana y el escudo. Para enterrar a sus muertos los colocaban en grandes ollas de barro. La variada y rica alfarería de los pobladores de Culiacán indica la refinada cultura que alcanzaron.
Guasave. En este lugar se han encontrado los mayores vestigios de una cultura que los arqueólogos llaman Complejo Aztatlán y que se caracteriza por la belleza de las formas y la policromía de sus vasijas y de otros objetos de cerámica. El Complejo Aztatlán se difundió por la planicie sinaloense al sur de Guasave y los territorios que hoy forman el estado de Nayarit, pero fue en Guasave donde se encontraron las mejores muestras de esta cultura, en especial un espléndido arreglo mortuorio que contenía numerosas y muy bellas ofrendas, como vasijas trípodes de barro, recipientes de ónix y de alabastro, pipas de barro, malacates, silbatos y hachas ranuradas. El Complejo Aztatlán floreció aproximadamente entre los años 700 y 1300 de nuestra era.
LA PEREGRINACIÓN DE LOS AZTECAS
El pueblo mexica, que dominaba el Altiplano Central de México en el tiempo de la conquista española, conservaba entre sus tradiciones el relato de una larga peregrinación antes de asentarse en el islote de Tenochtitlan, en el Lago de Texcoco. Los mexicas habían salido de una isla llamada Aztlán, por cuyo nombre también son conocidos como aztecas, situada probablemente en algún lugar remoto al norte de Tenochtitlan. Este hecho está documentado, en especial en el códice conocido como la Tira de la peregrinación o Tira del museo, que es una tira de papel de maguey que representa el viaje del pueblo azteca desde su salida de Aztlán. Los historiadores consideran que alrededor de los años 1150 y 1300 los aztecas peregrinaron por diversos lugares hasta asentarse en los lagos del Valle de México.
Esta peregrinación se relaciona con la historia prehispánica de Sinaloa, porque son varios los historiadores que aseguran que este pueblo, procedente de algún lugar en el norte de América, cruzó por lo que hoy es Sinaloa en su tránsito hacia el Altiplano Central. Uno de los más fervientes defensores de esta idea fue Eustaquio Buelna, quien en 1887 publicó un libro titulado Peregrinación de los aztecas y nombres geográficos indígenas de Sinaloa, en el cual expuso su opinión. Buelna descubrió que las lenguas de los indígenas del territorio sinaloense al tiempo del contacto con los españoles estaban emparentadas con el náhuatl, la lengua de los aztecas y de otros pueblos del Altiplano Central. Don Eustaquio hizo un estudio comparativo de la lengua cahita, que es la mejor conocida entre las antiguas hablas de Sinaloa, y el náhuatl, así como un minucioso examen de los nombres geográficos indígenas, y concluyó que es muy notable la influencia de este idioma en Sinaloa. Los lingüistas contemporáneos consideran que las lenguas indígenas del estado pertenecen a la familia yuto-azteca, que, efectivamente, está muy relacionada con el náhuatl. Otros investigadores agregaron nuevos argumentos, como el análisis de un glifo de la Tira de la peregrinación que representa a un cerro con la punta encorvada y que identifican con Culiacán, en el centro mismo de Sinaloa. El paso de los aztecas por Sinaloa es una posibilidad verosímil, a juicio de muchos historiadores, como otras que también se proponen, sin que se pueda asegurar con certeza que una u otras son indiscutibles.
¿Por qué se interesó tanto Eustaquio Buelna en un hecho al parecer de poca trascendencia en la historia sinaloense? No es fácil responder a esta pregunta, por la falta de testimonios directos, pero podemos esbozar una explicación. Buelna escribió sus obras históricas y geográficas con objeto de dar a conocer Sinaloa en un momento en el que nuestro estado sólo era una remota provincia casi desconocida en el centro del país. También en esa época los historiadores ponían su parte en la creación de una conciencia nacionalista, que despertaba en todos los mexicanos por la reciente guerra contra la Intervención francesa. Al destacar el paso de los aztecas por el territorio de Sinaloa, Buelna afirmaba que los sinaloenses y los habitantes del centro tenían un antepasado común, que la cultura del Anáhuac también estuvo en Sinaloa. Tal afirmación refuerza las ligas nacionalistas entre los sinaloenses y el resto de los mexicanos, pero no pasa de ser una conjetura.
El gobierno de Sinaloa ha hecho suya la opinión del licenciado Buelna, y en el escudo de armas del estado aparece la sucesión de huellas de pisadas humanas con la que los mexicas indicaban el camino recorrido y que expresa el hecho de que por Sinaloa pasaron aquellos antepasados indígenas que dieron su nombre a toda la nación. El mismo símbolo aparece en los escudos de armas de los municipios de Guasave, Mocorito, Badiraguato y Escuinapa, junto con otros emblemas, como el águila asociada al nopal, que muestran con claridad la conciencia nacionalista de los sinaloenses.
LA POBLACIÓN INDÍGENA CUANDO OCURRIÓ EL CONTACTO CON LOS ESPAÑOLES
Los cronistas que acompañaron a los conquistadores españoles y los religiosos que vinieron a predicar la religión católica entre los indígenas fueron acuciosos observadores del mundo que conocieron, y escribieron numerosas relaciones de sus experiencias entre los indios. Estos documentos son de gran importancia porque contienen el testimonio de quienes vieron a los indígenas en el primer momento del contacto con los españoles, o bien, de quienes los trataron poco después de la guerra de conquista. Es cierto que los testimonios están teñidos de los prejuicios de los europeos hacia los indios, pero es la única información disponible, así que a partir de ella reconstruimos cómo fueron aquellas personas que sufrieron el embate de los conquistadores.
Los informantes europeos distinguieron y clasificaron a los grupos indígenas e incluso les pusieron nombre con base en los rasgos culturales que observaron, y fue el idioma uno de los principales criterios de diferenciación. El mapa II.1 muestra los principales grupos indígenas del territorio de Sinaloa y su distribución aproximada hacia el año de 1530, cuando los españoles llegaron del noroeste.
Grupo totorame
Los indígenas totorames ocuparon la faja costera al sur del Río Piaxtla y también se extendían por el territorio que hoy pertenece al estado de Nayarit. Su lengua era una variante del cora nayarita y, como casi todas las lenguas habladas en la región que estudiamos, pertenecía a la familia yuto-azteca.
MAPA II.1. Principales grupos indígenas cuando ocurrió el contacto con los españoles
Los totorames eran sedentarios. Sus principales asentamientos estaban en Aztatlán, Sentispac y Chametla, este último sobre el Río Baluarte y los dos primeros en territorio nayarita. Este Aztatlán es el mismo del que tomó su nombre el Complejo Aztatlán, al que ya nos referimos, pero esta cultura había dejado atrás su época de esplendor. Los totorames eran agricultores y cultivaban maíz, frijol, calabaza, chile y algodón. Consumían productos del mar como camarón, ostión y pescados; recolectaban sal de los depósitos naturales para su propio consumo y para el comercio con otros grupos. Cosechaban miel de colmenas silvestres y también las cultivaban. Elaboraban objetos de cerámica, tejían el algodón, labraban la concha y trabajaban el cuero de venado. Fueron diestros artesanos que fabricaban adornos de plumas, concha, perlas y caracoles.
Los pescadores totorames conocieron una técnica de captura que aún en nuestros días tiene buenos resultados en algunas comunidades del municipio de Escuinapa y que llaman “pesca en los tapos”. Consiste en aprovechar las muchas entradas que tiene el mar en el sinuoso litoral, donde forma numerosas lagunas y esteros que se inundan al subir la marea. Antes de que empiece el descenso de las aguas, los pescadores extienden una cortina hecha de cañas fuertemente atadas con la que tapan la boca de la laguna; el agua fluye por los intersticios de las cañas, mientras que los peces y camarones quedan atrapados en el estero, y basta recolectarlos. En la costa de Escuinapa se han localizado grandes depósitos de concha, principalmente de ostión, testimonio del amplio consumo de los totorames —y posiblemente también de los pobladores anteriores— de este molusco.
Los totorames no eran agresivos, aunque tenían que defenderse de los xiximes de la sierra, que eran muy belicosos; conocieron el arco y la flecha, la macana, la rodela y el dardo arrojadizo. Construyeron sus caseríos al descubierto, donde podían precaverse de las inundaciones, pero estaban muy expuestos a los ataques de grupos enemigos.
No conocieron la vida urbana como la de los indios del Altiplano, y sus poblados eran conglomerados de chozas dispersas en amplios espacios. Tampoco tuvieron formas avanzadas de organización política, aunque reconocían cierta preeminencia en algunos caciques. De sus creencias y prácticas religiosas casi nada se sabe.
Grupo tahue
Los indígenas del grupo tahue ocuparon las tierras bajas comprendidas aproximadamente entre los ríos Piaxtla y Mocorito. Desde el punto de vista cultural, eran muy semejantes a sus vecinos totorames, pero en algunos aspectos los superaron. Los tahues vivían agrupados en aldeas cercanas a sus campos de cultivo, y es posible que tuvieran cierta organización interna, porque algunos testimonios de los españoles indican que había pueblos divididos en barrios. El principal de estos poblados fue Culiacán, que se encontraba en un sitio ubicado al poniente de donde hoy se asienta la capital de nuestro estado. Estos indígenas construían sus casas con varas trenzadas recubiertas de lodo y techos de palma, muy adecuadas para el riguroso calor de la tierra y quizá parecidas a las casas rústicas (chinames) que podemos ver en algunas rancherías sinaloenses del presente.
Entre los tahues había una diferenciación de estratos sociales y organización política. En Culiacán existía un cacicazgo hereditario; el cacique dominaba sobre un buen número de aldeas y concentraba el poder político y económico. También hubo caudillos militares, aunque, como sus vecinos totorames, eran gente pacífica y sólo practicaban la guerra defensiva. Sus armas eran el arco, la flecha con punta endurecida al fuego, el dardo arrojadizo con punta de obsidiana, la macana con navajas de obsidiana y el escudo de piel de lagarto.
Los tahues eran agricultores; cultivaron maíz, frijol, calabaza, chile, algodón, guayaba y ciruela; recolectaban frutos silvestres, como la tuna, la pitahaya y la péchita (semilla de mezquite). Pescaban en los ríos y en el mar, donde obtenían gran variedad de pescados y mariscos que constituían una parte importante de su alimentación. Recolectaban sal de los numerosos depósitos naturales que se forman en el litoral. Los tahues hilaban y tejían el algodón para confeccionar mantas y otras prendas de vestir, que estampaban con vivos colores obtenidos de plantas silvestres, como el índigo, que abunda en la región. Estos indígenas se caracterizaron por ser diestros alfareros, que producían piezas de cerámica bellamente decoradas y de gran resistencia para el uso doméstico.
Sabemos muy poco de otros rasgos culturales de los tahues. Practicaban el juego de pelota, que fue común a todos los pueblos mesoamericanos, y elaboraban bebidas fermentadas de tuna, pitahaya y ciruela, que consumían generosamente en sus festividades.
Grupos cahitas
Los indígenas cahitas habitaron los territorios comprendidos entre los ríos Mocorito y Yaqui, este último en el actual estado de Sonora. Su cultura estaba menos desarrollada que la de tahues y totorames; sin embargo, disponemos de mayor información acerca de los cahitas que de otros grupos indígenas debido, entre otros factores, a que fueron evangelizados por misioneros jesuitas, quienes fueron observadores constantes de las costumbres de sus feligreses y redactaron numerosas relaciones que se han conservado.
Los cahitas eran seminómadas, es decir, carecían de asentamientos definitivos y se desplazaban periódicamente dentro de un amplio territorio, que reconocían como propio y que defendían enérgicamente si eran invadidos por grupos vecinos. Aunque todos los cahitas tenían rasgos culturales comunes, los españoles distinguieron entre ellos diversos subgrupos que se diferenciaban por la ubicación de su territorio y por la lengua que hablaban. Si bien las lenguas cahitas pertenecían a la familia yuto-azteca, hubo diversos dialectos que sirvieron a los jesuitas para distinguir “naciones”, que fue el nombre con el que designaban al grupo de indígenas que tenían la misma lengua. Señalaron cinco naciones principales, muy importantes por el crecido número de familias que las formaban: sinaloa, ocoroni, zuaque, tehueco, mayo y yaqui. Las tres primeras tuvieron sus respectivos territorios en los valles de los ríos Sinaloa y Fuerte; los mayos y los yaquis ocuparon territorios en los valles de los ríos, precisamente, Mayo y Yaqui, que hoy forman parte del estado de Sonora.
Los indígenas cahitas conocían la agricultura. Sembraban en las vegas de los ríos, poco antes de las crecientes, ayudados con la coa o bastón plantador, que era un palo recto de poco más de un metro, con punta endurecida en uno de sus extremos y ligeramente aplanado en el otro. Con la punta de la coa el sembrador hacía un pequeño agujero para depositar las semillas, que luego rellenaba ayudado con el otro extremo. Con la creciente del río las tierras sembradas se inundaban, y los indios sólo debían esperar a que las plantas crecieran y el fruto madurara para levantar la cosecha. Este método les permitía recoger dos cosechas al año, pues regularmente eran dos las avenidas anuales de los ríos. Como en Mesoamérica, las siembras de los cahitas fueron maíz, frijol, calabaza y chile. Los demás productos necesarios para la subsistencia los obtenían de la recolección, la cacería y la pesca.
Esta manera de obtener el alimento explica por qué los cahitas se desplazaban de un lugar a otro, pues la recolección agota los recursos de un sitio y debe buscarse otro que los tenga; se desplazaban a lo largo de las vegas de los ríos para poder sembrar en la forma que conocían. Aunque la agricultura era básica para su manutención, no bastaba para asegurar la subsistencia porque las fluctuaciones del clima solían malograr las cosechas. Las sequías, las excesivas avenidas de los ríos, los ciclones, las plagas y otras circunstancias podían arruinar del todo las sementeras, y la comunidad debía subsistir de la recolección, la cacería y la pesca. No acostumbraban almacenar los productos agrícolas, aparte de la semilla necesaria para la siguiente siembra.
Los cahitas practicaban el hilado y tejido del algodón, que crecía silvestre en sus tierras; tejían mantas que usaban como vestido, aunque lo más común era la desnudez en los hombres y el uso de faldas en las mujeres, confeccionadas de algodón o de gamuza, pues también curtían las pieles. Fabricaban objetos de cerámica, tosca y burda en comparación con la alfarería de los tahues. No tenemos noticia de otras actividades económicas.
Su organización social era sencilla, pues el grupo no era más que un conglomerado de familias unidas por lazos de parentesco, sin estratificación de grupos y sin que reconocieran la autoridad de algún individuo, fuera del caudillo militar cuando estaban en guerra. El matrimonio era monogámico y se disolvía con cierta facilidad; existía la poligamia, pero no era una práctica generalizada. Las familias vivían en chozas de varas, lodo y palma, como las de los tahues, construidas en sitio seguro, fuera del alcance de las crecientes del río pero cerca de las sementeras. No era difícil para una comunidad mudar de asentamiento cuando las circunstancias lo requerían, pues eran escasos los objetos por transportar y las chozas se construían de nuevo en el lugar escogido.
A diferencia de los tahues y los totorames, los cahitas eran guerreros y su belicosidad fue un rasgo cultural muy acentuado. Sus armas principales eran el arco, la flecha y la macana; las flechas disponían de una punta endurecida al fuego y emponzoñada con un veneno capaz de matar a la persona herida. Los guerreros se embijaban el rostro y el cuerpo, usaban adornos de pluma y concha y daban alaridos al entrar en combate; practicaban ciertas tácticas militares, como disponer trampas al paso del contrario y “dar albazos”, es decir, atacar al alba por sorpresa y retirarse de inmediato. Los varones adultos del grupo decidían iniciar la guerra por acuerdo comunitario; reunida la población, se escuchaba el consejo de los viejos y de los guerreros más experimentados, se celebraba una ceremonia con características de rito religioso, en la que se ingerían bebidas embriagantes, se danzaba, se fumaba tabaco y se pronunciaban largos discursos en favor o en contra de la guerra propuesta. Las causas más comunes eran la invasión del territorio propio o la venganza de algún agravio. Las victorias militares se festejaban con otra ruidosa celebración, en la que se comía ritualmente el cuerpo de algún enemigo que se había distinguido por su bravura.
Los cahitas creían en un ser superior y personalizaban las fuerzas naturales, el viento, la tierra, el agua, el rayo o el mar, a las que ofrecían dones para pedir buenas cosechas, pesca abundante o una copiosa recolección de frutos de la tierra. No construyeron centros ceremoniales ni utilizaron formas complicadas de culto religioso. Un importante personaje de la comunidad era el curandero, que administraba remedios a los enfermos, en ocasiones muy eficaces, porque conocía bien la herbolaria. Sus prácticas terapéuticas se rodeaban de ritos religiosos, por lo que los jesuitas llamaron hechiceros a estas personas que, como tenían mucho prestigio en la comunidad, con frecuencia actuaban como líderes políticos.
Los cahitas eran aficionados a diversos juegos, entre los que destacaba el juego de pelota como lo practicaban los indios mesoamericanos, que era un juego muy rudo en el que vencían los más fuertes, resistentes y habilidosos. Gustaban también de los juegos de azar, en los que apostaban sus escasas pertenencias, como mantas, pieles, adornos de concha y piedras.
Grupos acaxee y xixime
En los puntos más altos de la Sierra Madre Occidental, al oriente de la región ocupada por tahues y totorames, como se observa en el mapa II.1, habitaron los acaxees y xiximes, en un territorio que los españoles llamaron la Sierra de Topia. Ambos grupos tenían formas de vida muy similares e idiomas semejantes, por lo que al referir sus costumbres podemos considerarlos en conjunto y sólo señalar las diferencias más notables. Las semejanzas culturales no fueron obstáculo para que acaxees y xiximes fueran enemigos irreconciliables. En los estudios antropológicos actuales resulta frecuente que se clasifique a los indios acaxees y xiximes entre los pueblos aborígenes del actual estado de Durango. Esta apreciación es correcta, porque los territorios que ocuparon están dentro de los límites de ese estado y sólo sus extremos se adentraban en Sinaloa, pero los trataremos porque también tuvieron que ver en el pasado de los sinaloenses, aunque su participación fue menos importante que la de los demás grupos.
La aspereza de la sierra en la que vivían acaxees y xiximes los obligaba a formar pequeñas comunidades diseminadas en un territorio de muy amplias dimensiones. Estas comunidades eran del tipo que los antropólogos llaman familia extendida, porque se estructuran alrededor de una pareja de progenitores que conviven con sus hijos, nueras, yernos, nietos, sobrinos y otros consanguíneos. Las comunidades familiares eran independientes y no tenían autoridad común que las gobernara, pues sólo se concertaban cuando se trataba de acciones militares contra algún pueblo vecino y entonces reconocían el liderazgo de un caudillo.
Acaxees y xiximes conocían la agricultura y cultivaban pequeñas parcelas donde el terreno lo permitía; sembraban maíz, frijol, calabaza y chile. Eran muy cortas las cosechas que levantaban e insuficientes para la alimentación del grupo, por lo que dependían en gran medida de la cacería, de la pesca en ríos y lagunas y de la recolección de frutos silvestres. La fauna de la sierra era variada y copiosa; gustaban especialmente del guajolote silvestre, que abundaba en aquellas serranías.
Utilizaban los magueyes silvestres para producir fibra de ixtle y obtener bebidas fermentadas. Confeccionaban sus vestidos con gamuzas y mantas de ixtle bellamente decoradas. Hombres y mujeres usaban el pelo largo, trenzado y adornado con piedras y plumas de colores. Estos indios construían sus casas con madera o con piedra y lodo, muy bien diseñadas para conservar el calor en los rigurosos inviernos que debían soportar.
Tanto los acaxees como los xiximes carecieron de una religión institucionalizada y muy poco es lo que conocemos de sus creencias. De sus ritos religiosos sabemos que se relacionaban con la siembra, la cacería, la pesca y la guerra. Lo que más impresionó a los cronistas españoles fue que celebraban las victorias militares con una embriaguez colectiva y un banquete en que comían la carne de los vencidos y luego descarnaban los cráneos para decorar sus casas. Asimismo, practicaban el juego de pelota, en el que competían diversas comunidades.
Los españoles describieron a los indios acaxees como personas de mediana estatura, cuerpo bien proporcionado y de tez morena clara; se decía que eran afables en su trato y liberales para compartir los alimentos, incluso con los extraños. Los hombres usaron el arco y la flecha con suma destreza, así como la macana, la lanza arrojadiza y una hachuela de madera con filos de obsidiana. Eran afectos a combatir, especialmente contra los indios xiximes, a quienes enfrentaban con frecuencia.
Un cronista jesuita escribió de los xiximes lo siguiente:
Era la nación xixime la más brava, inhumana y rebelde de cuantas poblaban el grueso de esta sierra y que habitaban en los puestos más empinados y dificultosos de ella; teníanlo ya experimentado, así los indios acaxees sus vecinos, como los españoles de todos aquellos reales de minas en el interior de la sierra.
Horrorizaba especialmente a los españoles la antropofagia que acostumbraban los xiximes, pues, a decir del cronista, no era un rito para celebrar las victorias, como entre los acaxees y los cahitas, sino una forma ordinaria de alimentación, y buscaban a hombres, mujeres y niños como presas de cacería. Es muy probable que estas apreciaciones de los cronistas españoles reflejen más el miedo que les inspiraban los xiximes que una realidad histórica, pues no se ha encontrado entre los aborígenes del noroeste algún grupo que recurriera a esta costumbre.
Grupos guasave y achire
De los grupos aborígenes que ocuparon el territorio de lo que hoy es Sinaloa, los de cultura menos desarrollada fueron los guasaves, los achires y otros de menor importancia, que habitaban las marismas de la costa entre los ríos San Lorenzo y Fuerte, como se aprecia en el mapa II.1. Eran los únicos grupos cuyo idioma difería notablemente de todos los citados.
Guasaves y achires desconocían la agricultura, por lo que su alimentación se basaba en la pesca, la cacería y la recolección de frutos silvestres. Fueron muy hábiles flecheros para cazar los no muy abundantes animales de las marismas y para capturar peces y mariscos, que constituyeron la parte principal de su dieta. Formaban bandas nómadas integradas por individuos emparentados y deambulaban por muy amplios territorios. Carecían de estratificación social, aunque reconocían cierta autoridad en algún hombre adulto. Desconocían el uso del vestido y de la casa. Sabían tejer la paja y el tule para fabricar cestos y pequeñas balsas para navegar en las inmediaciones del litoral. Sus prácticas religiosas eran muy simples y, a semejanza de los cahitas, había entre ellos chamanes curanderos.
Los misioneros jesuitas describieron a los guasaves y los achires como de elevada estatura, de trato afable, pacíficos, bien dispuestos para aprender las enseñanzas de los misioneros y dóciles para asimilar los profundos cambios que los religiosos impusieron en sus costumbres.
¿Cuántos habitantes había?
Responder a esta pregunta no es fácil porque no hubo registros de población entre los indígenas prehispánicos del territorio. Para la época colonial disponemos de algunos documentos que contienen información sobre el número de habitantes que había en algunas regiones. De estos documentos los más importantes son los registros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones; hay otros como los padrones levantados por las autoridades civiles para el cobro del tributo y de otros impuestos, informes que hacían los obispos en el curso de sus visitas pastorales, relaciones escritas por misioneros e informes hechos con motivo de algún suceso excepcional, como las grandes epidemias que azotaban a la población y causaban muchas defunciones.
La información de estos documentos es fragmentaria, se refiere a territorios limitados y con frecuencia carece de continuidad; sin embargo, a partir de estos datos los demógrafos pueden obtener cifras de población incluso para épocas pasadas. La demografía es una ciencia muy avanzada que estudia las variaciones en el tamaño de la población de las sociedades. Los demógrafos han elaborado formas de cálculo estadístico que les permiten inferir datos generales a partir de la información fragmentaria de las fuentes.
CUADRO II.1. Población indígena estimada para el año 1530
GrupoRíos que delimitabanNúmeroindígenasu territoriode habitantesTotorameDe las Cañas Piaxtla210 000TahuePiaxtla Mocorito200 000CahitaMocorito Mayo220 000TOTAL 630 000FUENTE: Peter Gerhard, La frontera norte de Nueva España, p. 310.
¿Cuántos indígenas, pues, había en lo que es hoy Sinaloa cuando llegaron los españoles? Peter Gerhard ha calculado estas cifras para el año de 1530, cuando los españoles se disponían a penetrar en territorios del noroeste (cuadro II.1).
Téngase en cuenta que la población cahita está calculada para los indígenas que ocupaban el territorio entre los ríos Mocorito y Mayo, es decir, incluyendo parte de lo que hoy es el estado de Sonora, y que no se proporciona información sobre los acaxees, xiximes, guasaves y achires. El número de cahitas que aparece en el cuadro sobrepasa la cifra real, tal vez en una tercera parte, pero es preferible dejar la cifra como fue calculada, ya que no afecta mucho las comparaciones que pretendemos hacer. Por otra parte, la falta de datos sobre acaxees, xiximes, guasaves y achires no altera significativamente el total porque estos indígenas fueron pocos en comparación con los tahues, totorames y cahitas. En efecto, los territorios que habitaban, que eran las alturas de la sierra o las marismas de la costa, no permitían el desarrollo de una población numerosa por falta de espacio adecuado para la sobrevivencia en aquel tiempo.





























