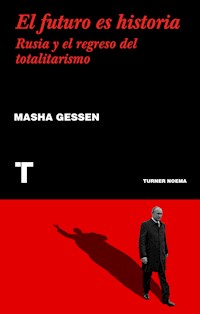Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Turner
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Eran las elecciones de 2016 y el discurso, los gestos y los comentarios de uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos no tenían precedente alguno. Cuarenta y ocho horas antes de que Donald Trump fuese elegido como presidente de Estados Unidos, el ensayo "Autocracia: reglas para la supervivencia", de Masha Gessen, se volvió viral. Hoy ese ensayo, ampliado y matizado, es este libro. Gessen aporta aquí una perspectiva inigualable, herencia de su infancia soviética y de más de dos décadas de testimoniar el totalitarismo ruso. Todo ello le otorga una cosmovisión única a la hora de analizar las líneas que delimitan la autocracia galopante que vive hoy Estados Unidos. Este libro, polémico e incisivo, analiza cómo esta organización política atraviesa todos los ámbitos (el mediático, el cultural, el judicial…) y termina por afectar a toda una sociedad, abocada a sobrevivir a las órdenes de un único individuo. "El ideal platónico del trumpiano libro anti-; Trump", Carlos Lozada, The Washington Post
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Sobrevivir a la autocracia
© Masha Gessen, 2020
Edición original: Surviving Autocracy, Riverhead Books, 2020
De esta edición: © Turner Publicaciones SL, 2020 Diego de León, 30 28006 Madrid www.turnerlibros.com
Primera edición: octubre de 2020
De la traducción: © Lucía Martínez Pardo, 2020
Ilustración de cubierta: Primer plano de la Estatua de la Libertad, s. f. © iStock
Reservados todos los derechos en lengua castellana. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra, ni su tratamiento o transmisión por ningún medio o método sin la autorización por escrito de la editorial
ISBN: 978-84-18428-08-1
E-ISBN: 978-84-17866-45-7
DL: M-23079-2020
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones: [email protected]
índice
Prólogo
Primera parte.La tentativa autocrática
i¿Cómo lo llamamos?
iiEsperando el incendio del reichstag
iiiEl presidente de poliestireno extruido
ivPodríamos llamarlo kakistocracia
vPodríamos llamarlo corrupción
viPodríamos llamarlo autocracia con ambiciones
viiPodríamos hacer como si fuera un extraterrestre, o llamarlo gobierno de la destrucción
viiiLa muerte de la dignidad
ixMueller no nos salvó
xLas instituciones no nos han salvado
Segunda parte.El rey de la realidad
xiLas palabras tienen significado, o al menos deberían tenerlo
xiiLa mentira de poder
xiiiLa trampa del tuit
xivLa normalización es (casi) inevitable
xvResistir a la guerra de trump contra los medios
xviAsí muere la política
Tercera parte.¿Quién es “nosotros”?
xvii. Una presidencia supremacista blanca
xviii“Quitarse la máscara de la hipocresía”
xixLa antipolítica del miedo
xxEnfrentarse a la sociedad civil
xxiEl poder de la autoridad moral
xxii¿Quién es “nosotros”? ¿y nosotros, quiénes somos?
Epílogo
Agradecimientos
Notas
autocracia
(Del fr. autocratie, y este del gr. αὐτοκράτεια, autokráteia).
1. f. Forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley.
prólogo
Los ciudadanos estadounidenses estábamos más que familiarizados con el repertorio de Donald Trump cuando este decidió por fin dirigirse al país el 11 de marzo de 2020 para hablar de la pandemia del coronavirus.1 Conocíamos de sobra su registro: gobierno a golpe de gesto, oscurantismo y mentiras, autobombo, miedo y amenazas. Antes había desestimado en repetidas ocasiones el peligro del coronavirus, tratándolo como una leve gripe e incluso como un engaño; también había vaticinado que desaparecería de manera milagrosa. Hacía dos meses que China, el primer lugar donde la enfermedad se había manifestado, había publicado el código genético del virus.2 EEUU había malgastado la mayor parte de ese tiempo.3 Los hospitales no estaban preparados para enfrentarse a la avalancha de pacientes que se avecinaba. Escaseaban las existencias de equipos de protección. La Casa Blanca había mantenido información esencial en secreto.4 Carecían de pruebas de detección del virus. En el momento en que este se propagaba por todo el país era demasiado tarde para tomar medidas de prevención y nadie tenía un plan para mitigarlo o hacerlo desaparecer. En el estado de Washington, donde se produjeron las primeras muertes diagnosticadas de ciudadanos estadounidenses, empezaba a cundir el pánico, al igual que en California, Nueva York y otros muchos lugares.5 Finalmente, Trump hizo una aparición televisiva.
Puso en escena su repertorio al completo. Anunció que prohibiría la entrada de viajeros provenientes de Europa –he aquí el gesto grandilocuente–. Se jactó de “responder con gran rapidez y profesionalidad”, prometió pruebas extensivas y terapias antivirales eficaces, y afirmó que las aseguradoras omitirían el copago –he aquí el oscurantismo y las mentiras–. Estas promesas casaban a la perfección con su autobombo habitual, que en esta ocasión pasó por referirse al esfuerzo estadounidense como “el más agresivo e integral”, reivindicar que se había lidiado con la pandemia mejor que en los países europeos y asegurar a su público que el país estaba bien preparado. Nada de esto era cierto. Como broche final, metió un poco de miedo al llamar al COVID-19 “virus extranjero” y señalar a Europa. No tardaría en encontrarle un nombre mejor –“el virus chino”–, provocando un pico en los delitos de odio contra los estadounidenses de ascendencia asiática.
Al parecer, Trump leyó su intervención en un teleprónter. Sonaba grave, solemne. En otras palabras, fue una de esas ocasiones en las hubo quien pudo tener la impresión de que Trump era un verdadero presidente básicamente por no parecer completamente trastornado. Por ejemplo, el antiguo gobernador republicano de Ohio, John Kasich, defendió a Trump en la CNN diciendo que “lo había hecho bien”, en parte porque estaba leyendo un guion.6 Pero precisamente por eso, por no verlo en su peor versión –tan solo en modo oscurantista y encantado de haberse conocido– ante una situación extraordinaria como la de la pandemia, lo que teníamos delante era a Trump en todo su esplendor.
Durante las semanas siguientes, el presidente rehuyó cualquier responsabilidad por la crisis, llegando a decir textualmente en algún momento: “No, no me responsabilizo en absoluto”, cuando se le preguntó acerca de la falta de acceso a las pruebas del virus.7 Dejó que los gobernadores se las apañaran para conseguir suministros, sin ofrecer ningún tipo de orientación o elaborar política alguna al respecto.8 Ocupó el estrado de la Casa Blanca en ruedas de prensa casi diarias para dar consejos médicos sin ningún fundamento, ensalzando las virtudes de fármacos no testados9 que algunas personas se apresuraban a utilizar.10 Se resistió ante quienes le instaban a invocar la Ley de Producción de Defensa para obligar a las empresas a destinar sus instalaciones a la producción de equipamiento esencial, claramente para no mermar los beneficios de sus amigos de la industria.11 En ningún momento dejó de alabar su propia sagacidad y visión. Las cadenas televisivas emitieron estas apariciones en directo y los periódicos informaban sobre ellas (y sobre otras declaraciones suyas relacionadas con el coronavirus) como si se tratara de material proveniente de una presidencia inteligible, con posiciones, principios y una estrategia. Como resultado, incluso mientras los hospitales se colapsaban, morían seres humanos y la economía se iba a pique, más de la mitad de los estadounidenses decían aprobar la respuesta de Trump ante la pandemia.12
Algunos han comparado la respuesta trumpiana al COVID-19 con la respuesta del Gobierno soviético ante el catastrófico accidente de 1986 en la central nuclear de Chernóbil. Por una vez, esta comparación no parece descabellada. A las personas en mayor situación de riesgo se les negó la información necesaria que podría haberles salvado la vida, y esto fue culpa del Gobierno; había rumores y miedo por un lado, y una peligrosa negligencia por el otro. Y, por supuesto, en ambos casos nos hallamos ante una tragedia intolerable y que podría haberse evitado. No cabe duda de que en 2020 los estadounidenses tenían mucho mayor acceso a la información que los ciudadanos soviéticos en 1986. Pero la Administración Trump comparte dos rasgos clave con el Gobierno soviético: un absoluto desprecio por la vida humana y una obsesión monomaniaca por complacer al líder y hacerle parecer infalible y todopoderoso. Dos rasgos del liderazgo autocrático. En los tres años que lleva en la presidencia, incluso antes de la pandemia del coronavirus, Trump se ha ido acercando al Gobierno autocrático mucho más de lo que nadie se habría imaginado. Este libro habla de esa transformación –y de las posibilidades que aún tenemos de superar el trumpismo–.
Primera parte
La tentativa autocrática
i
¿Cómo lo llamamos?
Podría haber sido una semana cualquiera de la presidencia de Trump. Una semana de contradecir constantemente a los expertos del Gobierno acerca de la pandemia del COVID-19, o una semana de filípicas contra el Tribunal Supremo, o una semana de humillar en público a los miembros de su propio gabinete. Por ejemplo, una semana de octubre de 2019, cuando había transcurrido un mes del inicio del proceso de destitución en el Congreso y apenas mil días de presidencia. El embajador en funciones en Ucrania, William B. Taylor júnior testificó acerca de su batalla perdida contra Trump y los suyos para seguir una agenda exterior congruente con la política y la práctica del Gobierno.13 En una bizarra acción directa de miembros del Congreso contra la praxis de la institución, los republicanos tomaron por asalto una audiencia a puerta cerrada.14 El abogado personal de Trump, William S. Consovoy, alegó ante el tribunal que su cliente era inmune ante cualquier proceso fiscal –inclusive, hipotéticamente, en caso de asesinar a alguien en medio de la Quinta Avenida– mientras fuera presidente.15 El viernes por la mañana, la web de The New York Times exhibía dos titulares en la parte izquierda de su página de inicio. El primero informaba de que el Departamento de Justicia había iniciado una investigación penal acerca de la suya propia de la injerencia rusa en las elecciones de 2016.16 La segunda anunciaba que la secretaria de Educación, Betsy DeVos, había sido declarada en desacato al tribunal por seguir recaudando pagos de los créditos de exalumnos de universidades privadas ya desaparecidas, desobedeciendo de manera directa una sentencia judicial sobre el tema.17 El Gobierno libraba una guerra contra sí mismo en todos los frentes.
Las noticias trumpianas consiguen escandalizar sin sorprender. Cada uno de los sucesos de esa semana por sí solo resultaba estremecedor: una verdadera ofensa a los sentidos y las facultades mentales. Juntos, solo eran más de lo mismo. Trump ha llevado al Gobierno, los medios e incluso el mismísimo concepto de política a un estado irreconocible. En parte por costumbre y en parte por un sentimiento de necesidad, seguimos emitiendo y consumiendo noticias –esta presidencia ha producido más titulares por unidad de tiempo que ninguna otra antes–, pero después de mil días de presidencia no parecemos ser capaces de entender lo que nos está sucediendo.
La dificultad a la hora de asimilar estas noticias reside en cierta medida en las palabras que empleamos, que consiguen normalizar lo ultrajante. La secretaria de Educación es declarada en desacato, y este acontecimiento asombroso se narra con una prosa periodística muy normalizadora: la que probablemente sea la descripción más fuerte habla de una “extremadamente rara reprimenda judicial a una secretaria de gabinete”.18 Esto se queda corto a la hora de describir el drama que supone que una miembro del gabinete continúe impenitente con la apropiación de bienes de personas a las que los tribunales le han ordenado dejar en paz –dieciséis mil personas, concretamente–. E incluso si consiguiésemos encontrar palabras para describir la naturaleza excepcional, apenas concebible, de los sucesos relacionados con Trump, ese enfoque se quedaría corto. ¿Cómo hablar de una serie de acontecimientos prácticamente inimaginables que se han vuelto rutinarios? ¿Cómo describir la confrontación de las instituciones gubernamentales con un aparato presidencial que aspira a destruirlas?
Encontré algunas respuestas en la obra del sociólogo húngaro Bálint Magyar. Al intentar definir y describir lo que había sucedido en su país, Magyar se dio cuenta de que el lenguaje de los medios de comunicación y del mundo académico se quedaba corto. Después del colapso del bloque soviético en 1989, tanto los comentaristas locales como los occidentales adoptaron la terminología de la democracia liberal para describir lo que estaba sucediendo en la región. Hablaban de elecciones y legitimidad, Estado de derecho y opinión pública. Esta terminología reflejaba sus suposiciones y sus limitaciones: asumían que sus países se convertirían en democracias liberales; este parecía ser el resultado inevitable de la Guerra Fría y en cualquier caso no tenían ningún otro lenguaje a su disposición. No obstante, cuando usamos una terminología inadecuada nos es imposible describir lo que vemos. Si usamos palabras creadas para describir peces, nos costará describir un elefante: con palabras como agallas, escamas y aletas no iremos muy lejos.
Cuando algunas de las sociedades postsoviéticas evolucionaron de maneras inesperadas, nuestra capacidad de entender el proceso se vio reducida a causa del lenguaje. Hablábamos de si tenían libertad de prensa, por ejemplo, o elecciones libres y justas. Pero indicar que no las tenían, como dice Magyar, es lo mismo que decir que un elefante no puede nadar o volar: no nos dice mucho acerca de lo que el elefante es. En EEUU estaba sucediéndonos lo mismo: usábamos terminología de desacuerdo político, procedimientos judiciales o debates partidistas para describir algo que se dedicaba a destruir el sistema para el que se había inventado esa terminología.
Magyar pasó un decenio ideando un nuevo modelo y una nueva terminología para describir lo que sucedía en su país. Acuñó el término “Estado mafioso” y lo describió como un sistema específico, semejante a un clan, en el que un solo hombre distribuye dinero y poder a todos los demás miembros. A continuación, desarrolló el concepto de transformación autocrática, que se da en tres etapas: tentativa autocrática, avance autocrático y consolidación autocrática.19 Se me ocurre que son términos que la cultura estadounidense podría tomar prestados ahora, en una adecuada y simbólica inversión respecto de 1989; parecen describir mejor nuestra realidad que ninguna palabra del léxico político estadounidense habitual. Magyar analizó las señales y circunstancias de este proceso en los países poscomunistas y propuso una taxonomía detallada para ellos, pero los derroteros que podría tomar en EEUU son todavía territorio inexplorado.
ii
esperando el incendio del reichstag
Inmediatamente después de las elecciones de noviembre de 2016, esa mayoría derrotada de los estadounidenses que habían votado por Hillary Clinton parecieron dividirse en dos facciones, en función del grado de pánico alcanzado. El presidente saliente Barack Obama, que durante los días siguientes parecía querer convencer al país de que la vida seguía, era un buen ejemplo de una de estas facciones. El 9 de noviembre dio una breve y decorosa charla en la que mencionó tres argumentos. El más memorable de ellos fue que el sol había salido esa mañana.
Ayer, antes del recuento de votos, grabé un vídeo que quizá hayan visto en el que les decía a los ciudadanos de EEUU que, independientemente del lado en que estuvieran, independientemente de que su candidato ganase o perdiese, el sol saldría a la mañana siguiente.
Y eso es un pequeño pronóstico que se ha hecho realidad: hoy ha salido el sol.20
Obama reconoció sus “diferencias significativas” con Trump, pero dijo que su conversación a primera hora de la mañana con el presidente electo le había tranquilizado, ya que, a fin de cuentas, demócratas y republicanos, Trump y él mismo, tenían objetivos comunes.
Todos queremos lo mejor para este país. Eso es lo que escuché en los comentarios de Trump anoche. Eso es lo que escuché cuando hablé con él directamente. Y es algo que me reconforta. Eso es lo que el país necesita: un sentimiento de unidad, de inclusión, respeto por nuestras instituciones, por nuestra forma de vida, por el imperio de la ley y respeto mutuo.
Obama terminó con una nota optimista:
Lo importante es que todos avancemos, asumiendo la buena fe de nuestros conciudadanos, porque esa presunción de buena fe es esencial para una democracia dinámica y funcional. Así es como este país ha avanzado durante doscientos cuarenta años. Así es como hemos vencido límites y defendido la libertad en todo el mundo. Así es como hemos extendido nuestros derechos fundacionales para que lleguen a todos nuestros ciudadanos. Así es como hemos llegado tan lejos. Y por eso estoy convencido de que nuestro increíble viaje como americanos continuará.
Todo presidente es, además de comandante en jefe, un cuentacuentos en jefe. El cuento de Obama, que se alimentaba y construía a partir de los cuentos de sus predecesores, era que la sociedad estadounidense avanzaba imparable hacia un mundo mejor, más libre y más justo. Puede haber tropiezos, dice la historia, pero siempre se corrigen. Es en este sentido que Obama entendía su cita favorita de Martin Luther King júnior: “El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”. También es la premisa en la que se basa la creencia en el excepcionalismo estadounidense, o lo que el jurista Sanford Levinson llama “religión civil estadounidense”: que la Constitución de EEUU proporciona a perpetuidad un modelo perfecto para la política.21 En 2016, a medida que Trump empezaba a sacar ventaja a sus adversarios para la nominación republicana, a muchos de nosotros nos tranquilizaba pensar que las instituciones de EEUU eran más fuertes que un solo candidato o un solo presidente.
Pero tras las elecciones, este argumento sonaba hueco.
En un artículo mío publicado en The New York Review of Books el mismo día en que Obama celebraba que el sol había salido según lo programado, advertí a los lectores: “Las instituciones no os salvarán”. Me basaba en mi experiencia en Rusia, Hungría e Israel, tres países muy diferentes de EEUU, por supuesto, pero también muy diferentes entre sí. Sus instituciones habían cedido de maneras curiosamente similares. No tenía manera de saber que las instituciones estadounidenses fallarían de la misma forma, pero sí sabía lo suficiente para decir que la fe absoluta en las instituciones estaba fuera de lugar. Muchas personas compartían esta intuición: la facción en la que más había cundido el pánico. Una expectativa común se instaló entre ellos: la expectativa del incendio del Reichstag.
El incendio del Reichstag, la sede del Parlamento alemán, se produjo la noche del 27 de febrero de 1933. Adolf Hitler había sido nombrado canciller cuatro semanas antes, y ya había empezado a imponer restricciones a la prensa y a ampliar los poderes de la policía. Pero, más que esos primeros pasos tóxicos de Hitler, es el incendio lo que se recuerda como el acontecimiento tras el cual nada volvería a ser lo mismo, ni en Alemania ni en el resto del mundo. El día posterior al incendio el Gobierno emitió un decreto que permitía a la policía realizar detenciones sin cargos, de manera preventiva. Las fuerzas paramilitares de Hitler, las SA y las SS, se dedicaron a detener a todos los activistas que podían y a llevarlos a campos de internamiento. Transcurrido poco menos de un mes, el Parlamento aprobó una “ley habilitante” que instituyó el Gobierno por decreto, y estableció un estado de emergencia que duraría todo el tiempo que los nazis estuvieron en el poder.
El incendio del Reichstag se utilizó para crear un “estado de excepción”, como lo llamaba Carl Schmitt, el jurista predilecto de Hitler. Según Schmitt, el estado de excepción se da cuando una emergencia, un acontecimiento único, sacude el orden preestablecido de las cosas. Este es el momento en que el soberano da un paso adelante e instituye nuevas normas extralegales. La emergencia permite un gran salto cualitativo: una vez reunido el poder suficiente como para declarar el estado de excepción, el soberano, mediante dicha declaración, adquiere mucho más poder sin ningún tipo de control. Esto vuelve el cambio irreversible y el estado de excepción permanente.
Todo acontecimiento decisivo de los últimos ochenta años se ha comparado con el incendio del Reichstag. El 1 de diciembre de 1934, Serguéi Kírov, jefe del Partido Comunista en Leningrado, fue asesinado por un pistolero. Su asesinato se recuerda como el pretexto para instituir el estado de excepción en la Unión Soviética. A ello siguieron juicios amañados y detenciones masivas que llenaron el Gulag de personas acusadas de traición, espionaje y conspiración terrorista. Para gestionar semejante volumen de casos, el Kremlin creó lastroikas, grupos de tres personas que dictaban sentencia sin revisar siquiera el caso ni por supuesto escuchar a la defensa.
En el pasado más reciente, Vladímir Putin se ha apoyado en una sucesión de acontecimientos catastróficos para crear excepciones irreversibles. En 1999 estallaron una serie de bombas en apartamentos privados de Moscú y varias ciudades del sur de Rusia y acabaron con la vida de cientos de personas. Esto permitió a Putin declarar que se podía ejecutar sumariamente a quienes calificaba de “terroristas”; también le sirvió como pretexto para una nueva guerra en Chechenia. En 2002, el asedio de tres días a un teatro en Moscú sirvió para demostrar el principio de ejecución sumaria; las fuerzas del orden rusas llenaron el teatro de gas somnífero, entraron en el edificio y dispararon sobre los secuestradores mientras estos yacían inconscientes. El Kremlin usó también el asedio del teatro como pretexto para impedir que los medios de comunicación, bastante amedrentados ya por entonces, trataran de cubrir cualquier operación antiterrorista. Dos años después, más de trescientas personas, en su mayoría niños, murieron tras un ataque a una escuela en Beslán, en el sur de Rusia. Putin aprovechó esta tragedia para anular las elecciones al Gobierno local, aboliendo así de facto la estructura federal del país.
El razonamiento que transforma la tragedia en mano dura no es ajeno a EEUU. Durante la crisis que siguió a las Leyes de Extranjería y Sedición a finales del siglo xviii, los federalistas en el poder y los republicanos de la oposición se acusaron entre sí de traición, de falta de prudencia y de ser marionetas jacobinas. Los tribunales, repletos de federalistas, no perdieron el tiempo a la hora de cerrar los periódicos de sus oponentes. Medio siglo después, el presidente Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus, el derecho a no ser encarcelado sin que un juez haya determinado la legalidad del arresto. Su objetivo era poder retener de manera indefinida a los rebeldes, que él consideraba un peligro para la Unión, pero a los que “los tribunales, actuando según las leyes ordinarias, pondrían en libertad”. Hubo que esperar hasta 1866 para que el Tribunal Supremo declarase esta práctica inconstitucional.
La siguiente gran guerra fue la Primera Guerra Mundial. Cualquier discurso que se percibiese como crítico o perjudicial para el esfuerzo de guerra estadounidense se castigaba con penas de hasta diez años de cárcel. El historiador Geoffrey Stone ha calificado la Ley de Sedición de Woodrow Wilson (1918) como “la ley más represiva de la historia de EEUU”.22 Miles de personas fueron arrestadas, muchas sin orden de detención, y 249 activistas anarquistas y comunistas fueron deportados a la Rusia soviética. No fue hasta mucho más tarde que los jueces del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes júnior y Louis Brandeis comenzaron la racha de disensiones que en última instancia acabarían restaurando y aclarando las disposiciones de protección a la libertad de expresión.
Durante la Gran Depresión, tribunales estatales, legisladores y fuerzas del orden actuaron de común acuerdo –y con la aprobación tácita del Gobierno federal– para desnaturalizar y deportar a miles de estadounidenses de origen mexicano, la mayor parte de los cuales eran ciudadanos por derecho de nacimiento.
La Segunda Guerra Mundial trajo consigo otro asalto presidencial a la Constitución: el internamiento de más de cien mil estadounidenses de ascendencia japonesa. Después llegó el macartismo, y el Gobierno empezó a espiar al enemigo desde dentro; las acusaciones de traición, con o sin pruebas, arruinaron una vida tras otra. La siguiente generación de estadounidenses vivió el secretismo, el engaño y la paranoia de los años de la guerra de Vietnam, que culminaron en la elección de un presidente que se dedicaba a perseguir y poner escuchas a sus oponentes.
Durante el siglo xxi, el Congreso dio enormes poderes de vigilancia a los servicios de inteligencia y a las fuerzas nacionales del orden. La Administración de George W. Bush mintió al mundo entero para declarar una guerra en Irak y creó un sofisticado mecanismo legal para facilitar el uso de la tortura. La Administración de Obama siguió concentrando poder en el brazo ejecutivo, usando órdenes ejecutivas y forzando los límites de la elaboración de políticas por parte de los organismos federales mientras suprimía la denuncia de irregularidades y mantenía a raya a los medios de comunicación.
Dicho de otra forma, cada generación de estadounidenses ha tenido ocasión de ver al Gobierno arrogarse poderes excepcionales con fines represivos e injustos. Estos estados de excepción intermitentes reposan sobre el estado de excepción fundamental y estructural que afirma el poder del hombre blanco sobre todos los demás. En esta historia Trump no emerge como excepción, sino como consecuencia lógica. Se apoya en una historia de cuatrocientos años de supremacía blanca y quince de movilización de la sociedad estadounidense contra los musulmanes, los inmigrantes y el Otro. Un historiador futuro del siglo xxi podría apuntar al 11 de septiembre de 2001 como el incendio del Reichstag de EEUU.
En este sentido, ni siquiera el incendio del Reichstag original se corresponde con lo que es en nuestro imaginario –un acontecimiento único que cambiaría el curso de la historia de una vez y para siempre–. El Reichstag ardió cinco años antes del Anschluss, seis años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Aquellos años estuvieron llenos de grandes y pequeños acontecimientos, cada uno de ellos un paso hacia la posibilidad del futuro más sombrío. Por tentador que resultase imaginar que Trump tendría la deferencia de anunciar el punto de no retorno con un gesto arrollador e inconfundible (e incluso imaginar que ante ese anuncio todos renunciaríamos de forma justificada a cualquier esperanza o que la desesperación nos haría héroes), su tentativa autocrática tampoco ha sido una única acción, sino más bien una serie de ellas que han cambiado la naturaleza del Gobierno y la política estadounidense paso a paso.
Magyar describe cómo los ambiciosos líderes poscomunistas construían sus autocracias socavando gradualmente las divisiones entre las ramas del Gobierno, desmantelando los tribunales y acaparando la autoridad fiscal. Por supuesto, este modelo no se puede trasladar sin más a la realidad estadounidense, en parte también porque algunas de las divisiones oficiales entre ramas del Gobierno hace tiempo que están muy debilitadas. El Departamento de Justicia, por ejemplo –que ostenta la autoridad fiscal en última instancia–, forma parte de la rama ejecutiva, y la independencia de su funcionamiento está determinada por la tradición. El monopolio de poder político, que Magyar identifica con un factor de riesgo importante, no es algo infrecuente en EEUU: Trump disfrutó de él durante sus dos primeros años en el cargo, cuando ambas cámaras del Parlamento se hallaban bajo control republicano, pero algunos de sus predecesores ya se habían beneficiado antes de esa misma circunstancia. Aún así, está claro que su presidencia es diferente de las anteriores.
Los estadounidenses tienden a hablar mucho más de las instituciones que del otro factor que Obama mencionaba en su discurso tranquilizador tras las elecciones: la presunción de buena fe. Es cierto que, pese a una historia de constante injusticia, el número de estadounidenses de diversa condición que han accedido a los derechos y la protección de la ciudadanía es cada vez mayor. Una visión suficientemente generosa y a largo plazo de la historia de EEUU reafirma la narrativa del progreso continuo hacia la justicia. El cuidadoso diseño de nuestras instituciones es la única razón de esta historia de progreso. La otra es que los ciudadanos americanos y los funcionarios públicos han actuado generalmente de buena fe. Algunos de ellos mintieron, muchos hicieron trampas, muchos manipularon el sistema en su propio beneficio, pero en general lo hicieron con arreglo a creencias sinceras y un sistema coherente de valores. Sus abusos de poder habitualmente se limitaron a áreas discretas definidas por la ideología y esto suponía que incluso cuando el sistema de control y equilibrio fallaba, la Administración siguiente podía enmendar el daño (aunque merece la pena apuntar que Obama no consiguió cerrar Guantánamo). Ningún actor político poderoso se había propuesto destruir el sistema político en sí, hasta que Trump ganó la candidatura republicana. Probablemente se tratase del primer candidato importante que no se presentaba a presidente sino a autócrata. Y ganó.
iii
el presidente de poliestireno extruido
Uno de los tres gritos de guerra de Trump durante la campaña –uno de los tres componentes del “Make America Great Again”– fue “Drenad la ciénaga” (los otros dos fueron “¡Encerradla!” y “Construid el muro”). Podría haber sonado como un grito de batalla contra la corrupción, pero en realidad se trataba de una declaración de guerra contra el sistema de gobierno de EEUU en su forma presente.
El desdén fue el combustible de la campaña de Trump: hacia los inmigrantes, hacia las mujeres, hacia las personas con discapacidad, hacia las personas de color, hacia los musulmanes –hacia cualquiera, en otras palabras, que no fuera un hombre blanco sin discapacidades, heterosexual y nacido en EEUU– y también hacia las élites que habían consentido al Otro. El desdén hacia el Gobierno y su trabajo es un componente de este por las élites, y un motivo retórico que comparte la nueva hornada de líderes antipolíticos del mundo, desde Vladímir Putin hasta Jair Bolsonaro en Brasil. Hacen campaña a partir del resentimiento de los votantes hacia ellas por haber arruinado sus vidas, y siguen jugando con este resentimiento incluso después de ocupar el cargo, como si fuera otra persona (alguien siniestro y aparentemente todopoderoso) quien todavía estuviese en el poder; como si ellos siguiesen siendo insurgentes. Su enemigo es la propia institución del Gobierno –ahora el suyo propio–. Como presidente, Trump ha seguido difamando a los servicios de inteligencia, despotricando del Departamento de Justicia y publicando tuits humillantes sobre los funcionarios de su propia Administración.
Para formar gabinete, Trump escogió a personas que estaban en contra de la labor e incluso de la misma existencia de los organismos que tenían que dirigir. Scott Pruitt, su candidato para la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), había llegado a demandar catorce veces a este organismo por extralimitación regulatoria durante el tiempo que ocupó el cargo de fiscal general del estado de Oklahoma. En el discurso que pronunció en su audiencia de confirmación ante el Senado, el 18 de enero de 2016, Pruitt afirmó que el impacto del ser humano sobre el cambio climático e incluso nuestra capacidad de medirlo eran todavía discutibles.23 Para Salud y Servicios Humanos, Trump nominó al congresista de Georgia Tom Price, que decía que acabaría con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible y el Medicare. Como fiscal general, eligió a Jeff Sessions, senador de Alabama al que se le había negado la judicatura en una ocasión y que no oculta su antagonismo hacia las leyes sobre los derechos civiles. Su secretario de Trabajo Andrew Puzder, un empresario del sector de la comida rápida que se opone a los derechos laborales. Puzder tuvo que retirar su candidatura en febrero de 2017 porque ni siquiera los senadores republicanos lo respaldaban (aunque esto en realidad se debió a que él apoyaba una reforma de la inmigración centrada en la legalización de mano de obra), así que Trump nominó a Alexander Acosta, decano de una facultad de Derecho que había sido fiscal en el sur de Florida.24 Como fiscal, Acosta supervisó un acuerdo controvertido con Jeffrey Epstein, un millonario acusado de tráfico y abuso sexual a menores. No obstante, y según las normas ya establecidas de la era Trump, en marzo de 2017 la prensa hablaba de Acosta como de un “candidato normal”; al fin y al cabo, tenía experiencia y parte de ella era incluso relevante para el cargo.25 Para ocuparse de Vivienda, Trump nominó a Ben Carson, un neurocirujano retirado sin ninguna experiencia política o pericia en vivienda o cualquier otra área de Gobierno. El elegido de Trump para secretario de Energía, el antiguo gobernador de Texas Rick Perry, había prometido suprimir el Departamento de Energía (junto con Comercio y Educación) durante las primarias republicanas en 2011.26 A todo esto, parecía desconocer en qué consistía la labor de este departamento (que trabaja principalmente con armas nucleares y no, como Perry parecía creer, en la regulación de la industria de la energía). Betsy DeVos, su secretaria de Educación: enemiga acérrima de la educación pública. En su estado natal, Míchigan, la activista millonaria impulsó una reforma que recortó la financiación de los colegios públicos en pro de escuelas concertadas sin ningún tipo de regulación y que contribuyó de manera importante al colapso del sistema público de educación en Detroit. DeVos nunca había trabajado en educación, y durante su confirmación en el cargo reveló una absoluta falta de familiaridad con el tema. Cuando se le preguntó si pensaba que los exámenes debían concentrarse en la competencia o en el progreso del alumno, titubeó de una forma que hacía sospechar que no estaba al corriente de la existencia de ese debate.27 Acerca de las armas en los colegios, comentó que podían ser empleadas contra “potenciales osos”.
Los miembros del gabinete de Trump salieron del paso en sus respectivas audiencias de confirmación mintiendo o plagiando a otros. Seis semanas después de que Trump jurara el cargo, la fundación de investigación periodística ProPublica elaboró una lista de mentiras pronunciadas ante el Senado por cinco de los nominados del presidente: Pruitt, DeVos, Steve Mnuchin (Tesoro), Price y Sessions.28 DeVos, además, al parecer había respondido varias preguntas por escrito plagiando documentos de otros funcionarios que podían encontrarse en línea.29
Mentir ante el Congreso es un delito. En otros periodos históricos hubiera sido además algo de lo que avergonzarse. ¿Por qué razón mentirían los nominados a algunos de los cargos más importantes del país, y lo harían de una manera que no fuese difícil de desenmascarar y documentar? ¿Por qué no? No estaban simplemente emulando el comportamiento de su protector, que mentía de manera vistosa, insistente e incesante: estaban demostrando que compartían su desprecio por el Gobierno. Estaban mintiendo a la ciénaga. Les daban igual los usos del Gobierno, porque el mismo les parecía despreciable.
El desdén por la excelencia es un pariente cercano del desprecio por el Gobierno, algo que comparten una serie de líderes contemporáneos, cuyas políticas antipolítica también son claramente antiintelectuales. Como presidente electo, Trump decidió reducir sus reuniones informativas con los servicios de inteligencia a una vez por semana, en lugar de la frecuencia diaria o casi diaria que solía ser costumbre.30 No dejó de explicar por qué: “Soy una persona así como inteligente [sic]”. Y como si fuera un adolescente enfurruñado, añadió: “No necesito que me digan la misma cosa de la misma manera cada día durante los próximos ocho años”. Si algo cambia en el mundo, los jefes de los servicios de inteligencia informarán al presidente. Trump quizá fuera el primer presidente de EEUU que no parecía en absoluto intimidado por la responsabilidad del cargo: no tenía ninguna estima por sus predecesores ni por el trabajo, y las exigencias de este le molestaban.
Las reuniones informativas con los servicios de inteligencia eran una pequeña parte del viaje de candidato a presidente, un componente en la transformación que se suponía que Trump debía sufrir. Después de las elecciones se habló mucho de la probabilidad de que Trump –el bufón, el ordinario, el racista– se volviera “presidencial”. Es cierto que esa palabra significa diferentes cosas en función de quien la use, pero lo cierto es que se asumía que, como presidente, Trump desarrollaría algún tipo de respeto por el cargo (por su cargo) y por el sistema en cuya cúspide le habían colocado los votantes. Esta asunción –esta esperanza infundada– era completamente contraria a la esencia misma del proyecto trumpiano. El 20 de enero de 2017 el país vio que estaba invistiendo a un presidente diferente de todos los demás: un presidente que despreciaba el Gobierno.
Un estudio de los autócratas modernos nos enseñaría que un incendio del Reichstag nunca es un acontecimiento único y señero que cambia el curso de la historia, y también revelaría una verdad que subyace a esta narrativa del acontecimiento único: los autócratas suelen dejar claras sus intenciones desde el principio. Si decidimos no creerles o ignorarles, lo hacemos a nuestra cuenta y riesgo. Putin, por ejemplo, dejó entrever sus planes hacia el final del primer día en el cargo: una serie de parcas declaraciones y de iniciativas legislativas, acompañadas de una redada policial, nos indicaron que se iba a dedicar a remilitarizar Rusia, que desmantelaría sus instituciones electorales y que reprimiría a los medios de comunicación. Su tentativa autocrática –el camino hasta ostentar el poder autocrático: meter a sus oponentes en la cárcel, controlar los medios y anular cualquier tipo de poder político más allá de las puertas de su despacho– le llevó tres o cuatro años, pero sus objetivos habían quedado claros desde el principio.*
Durante veinticuatro horas, Trump no solo pisoteó algunos de los más sagrados rituales del poder estadounidense, sino que además hizo de ello un espectáculo. Profanó la investidura con un discurso malévolo, irrelevante y también mal escrito, pronunciado con el más bajo nivel de emoción e inteligencia. “Hemos hecho ricos a otros países mientras que la riqueza, la fuerza y la confianza de nuestro país se ha disipado en el horizonte”, así resumía el legado de la política exterior estadounidense: un juego de suma cero en el que cada dólar gastado –ya sea en una guerra descabellada o en el Plan Marshall– es un dólar perdido. “Durante demasiado tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha cosechado los frutos del Gobierno, mientras la gente cargaba con el coste” es su síntesis de todo el trabajo de los hombres y las mujeres que le habían precedido, la totalidad de la historia política del país, cuyo fin declaraba ahora: “Esta masacre de América termina aquí y termina ahora”. Tras descartar el pasado político, ofreció, a modo de visión de futuro, una fortaleza sitiada: un país amurallado que se pone a sí mismo por delante de todo, dando al traste con cualquier tradición o consideración hacia los demás.
Su estrechez de miras y falta de aspiraciones asemeja de manera curiosa a Trump y Putin, pese a que el origen de la mediocridad recalcitrante de ambos no podría ser más distinto. No debemos confundir aspiraciones con ambición: ambos desean ser más ricos y poderosos, pero ninguno de los dos quiere ser, ni siquiera parecer, mejor. Putin, por ejemplo, se reitera en su falta de aspiraciones haciendo bromas soeces en los momentos más inadecuados, como cuando en una comparecencia conjunta con la canciller alemana Angela Merkel en 2013 comparó la política monetaria europea con una noche de bodas: “Da igual lo que uno haga, el resultado siempre es el mismo”, dijo, elegante a su manera al omitir el “te follan” que era obviamente el remate del chiste. La expresión mortificada de Merkel quedó grabada en vídeo para la historia.
Las primeras horas de Trump como presidente se vieron marcadas por un uso vindicativo del poder: el jefe de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia perdió su trabajo hacia el mediodía, al igual que los embajadores de EEUU de todo el mundo –básicamente por la razón de que están “a disposición del presidente” y el presidente entrante tenía ganas de despedir a alguien–.31 Entre celebración y celebración, Trump encontró el tiempo de firmar una orden ejecutiva para empezar a desmantelar el logro de su predecesor, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Limpió la página web de la Casa Blanca de cualquier contenido sobre política climática, derechos civiles, sanidad y derechos LGTB, quitó la página en español y añadió una biografía de su esposa que publicitaba las joyas de venta por catálogo de ella (mientras le daba la espalda en público continuamente a lo largo de ese día). También se encargó de dar un aspecto infame al Despacho Oval con unas cortinas doradas.
La pompa política estadounidense expresa una serie de aspiraciones. El extenso ritual de la investidura transmite la importancia del cargo presidencial y la maravilla y el orgullo por el milagro de la transferencia de poder pacífica reiterada. La ceremonia, el concierto, el almuerzo, el desfile, las recepciones; todo ello busca crear una sensación nacional de celebración y autocomplacencia. Es una especie de boda gigantesca concebida para hacer llorar hasta al pariente más hosco. Es un momento para que todo el mundo brille –los que celebran, en su magnificencia, y los no tan afortunados, por reflejo–. A medida que va avanzando el día y la nueva pareja presidencial acepta el honor y la responsabilidad que se les otorga, se convierten en otra cosa: bajo la atenta mirada del país, adquieren la cualidad de “presidenciales”. O al menos, esto es lo que se espera de ellos.
Trump no sabía qué hacer con nada de aquello: la magnificencia, el brillo, la maravilla (a menos que fuera hacia su persona), el orgullo (más allá del suyo propio), la aspiración. De hecho, la única cualidad de la que dio repetidas muestras fue su falta de aspiraciones. Tomemos su discurso como ejemplo. No, mejor aún, tomemos el pastel como ejemplo. En una de las recepciones, Trump y su vicepresidente Mike Pence cortaron un enorme pastel blanco con una espada. El pastel resultó ser una imitación del que se había servido en el baile de investidura del presidente Obama en 2013. El de Obama lo había creado el famoso chef Duff Goldman. El de Trump venía de una pastelería mucho más modesta de Washington, y el representante del equipo de Trump que lo encargó pidió explícitamente una copia exacta del diseño de Goldman, incluso cuando el pastelero propuso crear una variante.32 Solo una pequeña parte del pastel de Trump era comestible, el resto era de poliestireno extruido (el de Obama era todo pastel). Es posible que este sea el mejor símbolo de la Administración entrante: mucho de lo poco que trajo consigo era un plagio y, en su mayor parte, no resultaba útil para el propósito al que sirven habitualmente las Administraciones presidenciales. No solo no se alcanzaba la excelencia: se rechazaba la idea de que la excelencia fuera algo deseable. Como si desease recalcar esto, DeVos tuiteó que era “un honor ser testigo de esta investidura histórica”, usando en inglés el término historical (que hace referencia al pasado)en lugar de historic (que se refiere a un acontecimiento importante), que era el adecuado.33 Después borró el tuit y culpó del error a sus colaboradores.