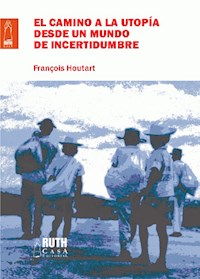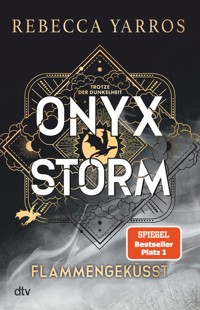Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Estamos ante una síntesis de la perspectiva sociológica en el estudio de la religión y su presencia en las producciones culturales, que explica cómo la religión puede impulsar u obstaculizar los procesos revolucionarios. A los ensayos de François Houtart se añade una reveladora entrevista a este autor, que aborda su metodología de análisis, su práctica personal, así como el impacto producido en su obra por otros pensadores marxistas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Sociología de la religión
Edición: Ingry González
Diseño interior: Yadyra R. G.Diseño de cubierta: Ronny Fernández
Correción y diagramación: Orisel Sierra
Primera edición en ebook
© François Houtart
Sobre la presente edición
© François Houtart, 2012
© Ruth Casa Editorial, 2012
ISBN: 978-9962-645-90-0
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Distribuidores para esta edición:
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com
Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/
Índice
Prólogo a la presente edición
Prefacio
1. La perspectiva sociológica en el estudio de la religión
1.1 La sociología
1.2. La religión desde una perspectiva sociológica
1.3 La parte ideal de la realidad y el papel de la conciencia
1.3.1 La producción de representaciones, ideas y esquemas culturales
1.3.2 La conciencia colectiva
1.3.3 La religión como forma de la conciencia colectiva
1.4 Los elementos constitutivos de los sistemas religiosos
2. Las significaciones o representaciones significantes religiosas
2.1 La representación religiosa de la relación
con la naturaleza
2.2 La representación religiosa de las relaciones
sociales de producción
2.3. La representación del sentido global
del hombre y del universo
2.3.1 En las sociedades de linaje
2.3.2 En las sociedades precapitalistas de clases
2.3.3 En las sociedades capitalistas
2.3.4 En sociedades socialistas
2.3.5 La utopía necesaria
3. Las expresiones religiosas
3.1 Prácticas simbólicas
3.2 La institucionalización de las expresiones
3.3 La relación entre representaciones y expresiones religiosas
4. La ética con referencia religiosa
4.1 El referente religioso de la ética
4.2 La ética con referencia religiosa
en sociedades capitalistas
4.2.1 La ética protestante y el espíritu del capitalismo
4.2.2 La ética social religiosa contemporánea
5. La organización religiosa y sus funciones
5.1 La reproducción de las representaciones
con sentido religioso
5.2 La producción y la elaboración
de sentidos religiosos nuevos
5.2.1 Algunos ejemplos del catolicismo
5.2.2 El papel de los intelectuales
5.3 La formalización de las formas expresivas religiosas
5.4 La definición de las normas éticas
con referencia religiosa
5.5 La reproducción institucional religiosa
5.6 La vinculación con los otros elementos de la
sociedad civil y política
Conclusiones
Sociología, compromiso y religión:
Una entrevista con François Houtart
Bibliografía
Prólogo a la presente edición
Fernando Martínez Heredia1
1* Cuba, 1939. Doctor en Derecho. Durante cuarenta años ha investigado problemas históricos y contemporáneos de Cuba y de América Latina. Profesor (1963-71) y Director (1966-69) del Departamento de Filosofía de laUniversidad de La Habana. Director de la revista Pensamiento Crítico (1967-71). Investigador y Jefe de Áreas en los Centros de Estudios sobreEuropa (1976-79) y sobre América (1985-96), adscritos al Comité Centraldel PCC. Investigador Titular, Director General del Instituto Cubano deInvestigación Cultural Juan Marinello y Presidente de su Cátedra AntonioGramsci. Profesor Titular de la Universidad de La Habana. AcadémicoTitular de la Academia de Ciencias de Cuba. Entre sus últimas obras seencuentran El ejercicio de pensar (2008), Andando en la Historia (2009) y Lasideas y la batalla del Che (2010), coeditados por Ruth Casa Editorial. Premio Casa de las Américas de Ensayo, 1989. Premio Nacional de Ciencias Socia-les, 2006. Le fue dedicada la Feria Internacional del Libro, Cuba, 2011.
Al releer el “Prefacio” que escribí para este libro en 1989, no pude evitar sentirme contrariado, por dos razones. La primera, constatar cómo, frente a la inmensa cultura adquirida durante los siglos XIX y XX en cuanto al conocimiento social y las experiencias vividas por cientos de millones de personas en las luchas contra las dominaciones, se hacía evidente aquel año la bancarrota de los regímenes europeos levantados en nombre del socialismo, y también la quiebra de los proyectos de autodeterminación, desarrollo y justicia social de numerosos países del llamado Tercer Mundo. La segunda, a pesar de que más de dos décadas de duros retrocesos comienzan a remontarse—por la conjunción de las resistencias crecientes y el despliegue de la naturaleza criminal de un sistema que no deja salidas a las mayorías ni al planeta—, el pensamiento social que quiere contribuir a la liberación humana se ve obligado a insistir y mantener aquellas ideas y criterios, e intentar que sean conocidos y debatidos.
La primera cuestión ya es historia, y como tal nos brinda sus lecciones. La segunda constituye un problema grave, porque deberíamos haber superado hace tiempo el horizonte de las ideas y los problemas centrales que se produjeron y debatieron al calor de las grandes conmociones del mundo que afloró en los años 60.El fin de los conciertos y enfrentamientos de potencias, y el del colonialismo europeo, el apogeo del neocolonialismo y de la centralización de capitales, la geopolítica de superpotencias, no sucedieron en una “bella época” de dictados imperiales y convivencias cómplices. Cientos de millones de personas, docenas de nuevos Estados en países nuevos y antiguos, se representaron sus vidas y el mundo a partir del ejercicio de la libertad y la soberanía plena, el acceso a la justicia y el bienestar, y la convivencia democrática como organización social. Y actuaron en consecuencia. Sus revoluciones, sus resistencias y sus proyectos universalizaron al fin la famosa modernidad, a la vez que negaban y combatían su carácter opresor, explotador, racista, patriarcal e imperialista. Una inmensa acumulación cultural, fruto de esas experiencias, es hoy uno de los rasgos principales de una parte apreciable de la humanidad.
Es cierto que en el pensamiento social no apareció entonces un nuevo paradigma, pero entendíamos que era la hora de hacer que el marxismo diera de sí todas sus potencialidades, al conquistar una real universalización física y espiritual, en verdadera relación fructífera—no manipuladora—con todas las culturas y con tantas ideas y prácticas valiosas que habían jalonado la historia humana. Se sabía que el pensamiento debía ser ante todo crítico, y hacer contribuciones relevantes, imprescindibles para los cambios radicales, porque estos estaban forzados a ser intencionales, planeados y complejos, si iban realmente a acabar con todas las dominaciones y hacer posible un mundo y una vida nuevos. En las concepciones generales y en todas las ciencias sociales hubo aportes—en algunos casos muy notables—, y se desarrolló la Teología de la Liberación. La actividad intelectual participó en aquel gran esfuerzo por la liberación humana. Por eso fue también un objetivo importante para la ofensiva en todos los campos emprendida por el capitalismo mundial desde hace más de dos décadas.
Cuando escribí el “Prefacio” a la primera edición—que tanto me ha animado a redactar estas líneas, y que les ruego leer—el uso de la palabra “fin” se estaba ampliando vertiginosamente en todo el mundo. En el campo del pensamiento social se había ido del fin del keynesianismo y el taylorismo al de todos los “grandes relatos” y todos los paradigmas. Pronto la coyuntura se hizo tan mezquina que llevó a la fama una exageración pronunciada por un asistente: “el fin de la historia”. No sólo desapareció la noción de progreso que reinó durante una época tan prolongada, también se esfumaron las certezas del conocimiento social, excepto la del más grosero determinismo económico, que ha querido ocupar todo el espacio, desde el sentido común hasta la epistemología. En 1990 se formulaba la reducción del otrora pensamiento económico a dos palabras muy significativas: “Consenso de Washington”. La práctica económica se simplificaba, a un sustantivo y algunos verbos: “neoliberalismo”, “ajustar”, “abrir”, “privatizar”, “reducir el gasto social”. Cinco años después hubo que llamar “pensamiento único” al imperio del nuevo dogmatismo. Sobre las ruinas del llamado socialismo real, pero también contra toda otra opción, el neoliberalismo se convirtió enseguida en la ideología dominante, santo y seña de un nuevo orden imperialista que realiza la liquidación de las conquistas de los pueblos en la segunda mitad del siglo XX, pero también la de dos hijos suyos: la libre concurrencia y el neocolonialismo.
Hace quince años, la exigencia de un consenso político con la dominación todavía se disimulaba detrás de expresiones despojadas de sus verdaderos sentidos, como “democracia” y “derechos humanos”; pero en el mundo que fue rebautizado “periférico” ellas se han concretado en imposiciones y despojos sobre la soberanía nacional, los recursos naturales, las economías y los derechos humanos reales. Después de un periplo signado por el “fin del Estado” y el del “populismo”—supuestamente sustituibles por “regiones económicas”, iniciativas privadas y filantropía—, cargado de “luchas contra la corrupción” o “el narcotráfico”, intervenciones “humanitarias” y “bombas inteligentes”, lo que quedabade la ciencia política naufragó desde 2001 en la “lucha contrael terrorismo” en cualquier “oscuro rincón del mundo”. El pre-dominio mundial y la pretensión imperial de los Estados Unidos han añadido al actual sistema esquilmador de capitalismo para-sitario especulativo una brutal franqueza: guerras “preventivas”, imperialismo declarado, Naciones Unidas arrodillada, antintelectualismo avasallador.
La hecatombe magnificó y distorsionó una crisis de paradigmas que asomaba desde los años 70 en el pensamiento social, un proceso normal y periódico en la historia intelectual. La búsqueda de verdades fue descartada como una pretensión molesta y se postularon límites muy grandes al conocimiento. A la Historia—que por fortuna había perdido la función de predecir el triunfo de una forma determinada de organización social—se le negó su cualidad de ayudar a explicar las transformaciones de las sociedades; un relativismo extremo la redujo a convenciones, discursos creados a voluntad desde la actualidad. El modelo clásico de investigación sociológica ha sido sustituido por el “modelo de consultoría”, como ha dicho Atilio Borón. Lo que pudo haber sido un fértil debate entre posiciones teóricas y de método, iluminado por las investigaciones y los ensayos, desembocó en ungrave retroceso de la capacidad inquisitiva y conceptual. En curiosa mescolanza convive el tosco determinismo económico con el subjetivismo del lenguaje, la indiferencia ante los valores y ante el conocimiento de las estructuras sociales, el elogio de la trivialización. La actitud posmoderna es ciertamente diferente a la posición neoliberal, pero es la otra cara de una misma moneda.
Mucho menos elegante que los productos intelectuales, pero sumamente efectiva, fue la despiadada ofensiva contra los espacios públicos académicos y de investigación, la capacidad de publicar y el ambiente de diversidad de ideas, llevada a cabo con todos losmedios necesarios, con el objetivo de suprimir—o silenciar y aislar—cualquier pensamiento o forma de educación capaz de retar, o de disentir siquiera con el sistema de dominación. En la práctica ha sido casi abolida la autonomía de las instituciones de pensamiento y los circuitos de publicaciones y otras actividades a través de las cuales el pensamiento se socializa. El imperio de las llamadas leyes del mercado en el campo académico—incluida una jerga que habla de “clientes” y de “gestión”—intenta velar la realidad de un control totalitario de la producción y reproducción de las ideas, que dispone la asignación de recursos, la selección detemas, métodos, personas, modas y criterios que triunfarán o serán relegados, el ejercicio de la censura y las políticas del sector. Un ejército de servidores provee la información, la formación de opinión pública y una parte de los sentimientos que serán consumidos por todos. Ese consumo masivo sostiene relaciones máscercanas que antes con los ámbitos de las ciencias y el pensamiento sociales, perversión de una aproximación que sería democrática si atendiera a las necesidades y estuviera al servicio de las mayorías.
El retroceso del pensamiento social está todavía firmemente establecido. Forma parte de la estrategia de guerra cultural de una dominación que es más fuerte en el campo ideológico que en el económico, y sabe que corre un riesgo mortal si no controla a la mayoría de los oprimidos, porque su naturaleza actual parásita y depredadora no tiene nada factible que ofrecer a sectores sociales intermedios que fueran bases sociales de su hegemonía, y porque ha sumido en la miseria a una gran masa que, sin embargo, cuenta con niveles de conciencia y expectativas muy superiores a las generaciones precedentes.
El pensamiento y las ciencias sociales forman parte entonces de un territorio en disputa. Una vertiente de intelectuales comprometidos—entre ellos un buen número de los científicos sociales más notables—mantuvo el rumbo y los contenidos investigativos y conceptuales del pensamiento crítico en la peor etapa, dándole continuidad a esa posición hasta hoy. Muchos nuevos estudiosos han ampliado el campo, que hoy crece en medio de una sana diversidad. Ellos suelen unir a los análisis de las situaciones y los debates de ideas el acompañamiento de los movimientos sociales populares y los organismos políticos opuestos al sistema. Por su parte, estos movimientos y organismos tienen mucha más estimación que antes por las actividades intelectuales, desde las capacidades hoy muy superiores de sus miembros, activistas y líderes, y desde la comprensión de las complejas necesidades que confronta el movimiento. Se aprovechan con madurez las lecciones de las insuficiencias y errores de las décadas anteriores—que nadie desea repetir—, y se ensayan nuevas formas de actividadorganizada y concientización. Aunque es obvio que tenemos por delante un largo camino, se siente la urgencia de estudiar, buscar, leer, divulgar, explicar, debatir. Esta circunstancia de los últimos años favorece el desarrollo de una nueva etapa del pensamiento y las ciencias sociales. Constatar lo que expongo aquí me hace ver con optimismo esta nueva edición de la obra de Houtart, Sociología de la religión.
¿Por qué sacar a discusión otra vez los grandes temas que abordaron los clásicos del pensamiento social? Porque se están poniendo—o se van a poner pronto—a la orden del día las coyunturas cruciales y los dilemas que generaron y alimentaron el desarrollo de esos grandes temas. Y porque ninguno ha sido resuelto realmente, allí están. Es necesario retomarlos, y superarlos. En su sencilla estructura, este libro de síntesis nos sitúa en unode esos terrenos tan necesarios, combinando una notable claridadexpositiva con el tratamiento riguroso de cada tema, una divulgación sin concesiones al facilismo y una organicidad que logran un conjunto admirable.
No voy a glosar aquí lo que leerán ustedes. Apunto solamente el valor que tiene para el conocimiento volver a colocar los hechos religiosos—desde una de sus aproximaciones posibles—enrelación con sus condicionamientos sociales e históricos, y con las definiciones básicas de la materia sociológica, y entrar al análisis de esas complejas realidades con un instrumental de ciencia social y un plan de exposición que recurre a sus elementos constitutivos desde aquella perspectiva: las representaciones, las expresiones, la ética y la organización. Una de las manifestaciones más básicas y extendidas de la vida social, que incide a su vez de mil maneras en ella, puede asumirse así también en un terreno que se suma a otros, como el afectivo y el de la opinión, y ayuda a acendrarlos: el del conocimiento. Recordemos solamente que uno de los temas más maltratados y manipulados en la actualidad es el de los fundamentalismos religiosos.
De François Houtart no necesito añadir mucho a lo que digo en el “Prefacio” de 1989 y lo que he tenido oportunidad de expresar en otras ocasiones. Él fue uno de los que dieron continuidad al pensamiento que lucha por la humanidad en estos años—para Houtart una etapa más en una vida entera de consagración a los demás—, y goza hoy de un gran prestigio en el mundo, por ser uno de los más destacados científicos sociales y uno de los intelectuales fundamentales del campo popular.
Mi “Prefacio” a la primera edición se publica sin modificación alguna. Aproveché la presentación de aquella edición en La Habana, en diciembre de 1993, para exponer criterios acerca de las relaciones entre ateísmo y marxismo, y algunas precisiones sobre ese tema en el curso de la Revolución Cubana.2
2 Más elaborados en una conferencia en la Asamblea de 1994 del Consejo Ecuménico de Cuba, se publicaron en la revista Caminos, núm. 1, del Centro Martin Luther King Jr., de La Habana, enero/marzo de 1995, y también por el Movimiento Estudiantil Católico de Cuba, con el título “Un comentario cubano sobre ateísmo y marxismo”. Recogido en el libro En el horno de los noventa (Ediciones Barbarroja, Buenos Aires, 1999 y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005).
La Habana, diciembre de 2005
Prefacio
I
Este pequeño libro viene a llenar una necesidad muy importante: la del conocimiento del fenómeno religioso. No es una curiosidad, sino algo verdaderamente grave, el que la literatura de izquierda latinoamericana no cuente con una bibliografía siquiera aprecia ble acerca del fenómeno religioso,3 cuando la mitad de los católicos del mundo viven en este continente, y cuando la fe religiosa y su articulación en formas de pertenencia a expresiones e institu ciones religiosas es la manifestación de conciencia social más ex tendida e interclasista de todas en América Latina.
3 Ya no es posible contentarse con recordar que Mariátegui analizó con gran profundidad y acierto la cuestión religiosa en sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, en 1928. Algo muy diferente es el impacto positivo debido a las revoluciones cubana y nicaragüense, al que nos referiremos más adelante.
Conocer es siempre, y puede serlo en algunos casos con consecuencias trascendentes, pasar de lo aparente y de las creencias que se tienen sobre lo conocido, al terreno de lo esencial y al logro de llegar a plantearse las verdaderas preguntas, las que obligan a seguir profundizando. También es, y puede serlo con resultados provechosos, abandonar prejuicios y sacar del dominio de las reacciones afectivas a la materia sometida al proceso cognoscitivo.
Por otra parte, el conocimiento social implica complejas relaciones que no son reductibles a lo que se considera empíricamente comprobable, ni a los axiomas y teoremas del pensar “puro”. Siempre están involucrados en el conocimiento social los condicionamientos sociales de los que lo procuran, que incluyen los de la propia disciplina social en el momento que se vive y los marcos ideológicos y teóricos que influyen o a los que se adscribe el estudioso. Estoy apuntando solamente un problema fundamental parael pensamiento social, pero que no puedo tratar aquí como merece.
La cuestión religiosa ha sufrido duramente—como tantos otros campos de la realidad en el Tercer Mundo—los resultados culturales de la universalización del capitalismo. Al darse este proceso como colonialismo y neocolonialismo, ha consistido también en la colonización de las mentes y los productos espirituales de las sociedades dominadas. En el caso de la religión, se ha violentado así una de las formas de conciencia de sí y del mundo más extendidas, arraigadas y profundas de la mayoría de la población de los tres continentes, a escala individual y de las comunidades, con funciones sociales muy importantes.
Las afectaciones han sido de diversos tipos, de los que destaco cuatro:
a) subestimación y desprecio de la religiosidad y las religiones de los pueblos del Tercer Mundo, consideradas muestras de su inferioridad nacional y étnica. Aquellas serían, a lo sumo, “exóticas”;
b) imposición y evangelización religiosas como parte de laviolencia permanente que caracteriza a los procesos de colonización y de recolonización, en este caso para imponer una dominación sobre las conciencias;
c) utilización de numerosas instituciones religiosas existentes como mediadoras para obtener, ampliar y profundizar el consenso a la explotación y dominación capitalista colonial por parte de los pueblos colonizados, con el consiguiente reforzamiento de los aspectos de conformidad en la vida y de intangibilidad del orden terrenal contenido en las religiones (aspectos, repito: sería absurdo reducir a ellos las funciones sociales de las religiones);
d) renovaciones inducidas de la religiosidad y de las prácticas religiosas de tipo “secta”, dirigidas a neutralizar o desviar el potencial de rebeldía de los pueblos.
La cuestión se torna más compleja cuando se plantea el problema de las tareas “civilizadoras” y los papeles a desempeñar o realizados por los que procuran el fortalecimiento o la liberación de lasnaciones del Tercer Mundo. La idea de que es imprescindible superar el “atraso” afecta muy fuertemente a todos los involucrados en políticas de cambios reales, y resulta inevitable que ella se asocie a eliminar las condiciones de vida miserables, acceder a los servicios básicos que se sabe que existen en el mundo, lograr una humanización del trabajo y empleo para todos, una correlación más favorable del trabajo con los medios mecánicos de producción, más productividad y más producción, redistribuciones más justas de las riquezas al interior de los países, transformaciones profundas de las relaciones económicas internacionales. Parecería entonces que se trata, en lo esencial, de crear y desarrollar fuerzas ymaneras de vivir como las de los países “avanzados” (esto es, capitalistas) pero al servicio del pueblo del país de que se trate.
La historia real del Tercer Mundo—tantas veces sometida al olvido y a la mentira, esas dos prisiones—está llena también de las vicisitudes de las modernizaciones civilizadoras. Es obvio que las realidades han ofrecido, y ofrecen hoy con especial crueldad, todo tipo de dificultades, descalabros y decepciones a los mejores propósitos en esos campos.
En América Latina, el más contradictorio de los continentes, el componente “civilizatorio” del liberalismo, de contenido tantas veces antipopular y de complicidad finalmente con los poderes del capitalismo mundial, incluyó en general la consideración de las religiones como “supersticiones”, como claras señales de atraso que había que atacar. Los intereses anticlericales inmediatos de fracciones de clases nativas se complementaban en muchos casos con horizontes más anchos de modernización material, ideológica y cultural, que encontraban sus fuentes en las ideas de Europa y de los Estados Unidos. Por cierto, ha resultado más factible adoptar esas ideas que el modo de producción en que se desarrollaron, incongruencia en cuya historia, características y consecuencias actuales valdría la pena detenerse y profundizar.
La secularización de las sociedades europeas ha tenido, como es natural, bases políticas, económicas e ideológicas propias.4 El proceso de secularización de las sociedades latinoamericanas es mucho más complejo, más heterogéneo, menos autóctono, más sobredeterminado y en ciertos casos impuesto, formando parte de campos culturales deformados. En todo caso, es diferente. Y sin embargo ese proceso, como el fenómeno religioso en general, es pensado por la mayor parte de los profesionales y estudiosos de los procesos sociales desde el instrumental, los horizontes teóricos, los juicios y prejuicios producidos y aplicados en Europa.
4 La relación entre desarrollo del capitalismo y secularización es diferente en los Estados Unidos. Esto tiene consecuencias importantes, dadas las re-laciones desarrolladas entre Norteamérica y América Latina, que es imprescindible tener en cuenta para conocer la complejidad de la secularización latinoamericana, y las influencias que recibe el fenómeno religioso. En suestancia norteamericana, Houtart estudió la religiosidad del obrero de ese país.
En la coyuntura actual de América Latina es imprescindible la superación rápida de esa insuficiencia, que perjudica la autoidentificación y la autoconciencia indispensables para enfrentar los retos terribles que tienen ante sí los pueblos del continente. Afortunadamente, estas décadas de “modernización” del capitalismo (transnacionalización, más dependencia, más pauperización, más desigualdades, más represión y verdaderas matanzas, más medios de dominación ideológica y cultural) también han sido de acumulación de experiencias de rebeldías, de luchas organizadas por las reivindicaciones populares y por la liberación completa, de treinta años de revolución y socialismo en Cuba, de diez años de Revolución Sandinista en Nicaragua, y de movimientos de renovación y creación en la actividad, la organización y el pensamiento sociales, que en conjunto adelantan sensiblemente la consolidación de un campo cultural específico latinoamericano.
La Teología de la Liberación, una teología producida en el seno del cristianismo, pero desde América Latina y desde el campode los pobres—“desde el reverso de la historia”, dirá Gustavo Gutiérrez—, una corriente de pensamiento renovador que expresa vivencias, anhelos y acciones de muchos cristianos latinoamericanos, tiene un lugar relevante en esos fenómenos positivos que apuntábamos arriba. Los movimientos populares cristianos y la creciente presencia cristiana en los movimientos populares son pasos prácticos de incalculable valor respecto a la movilización de las fuerzas con que cuenta el continente, y nuevos aportes a la cuestión teórica relativa a las funciones sociales de la religión. Esas realidades despiertan simpatías y son un factor muy importante para la aproximación y el entendimiento entre los diferentes sectores populares latinoamericanos.
También existen, sin embargo, diversos factores que se oponen o dificultan aquel encuentro, provenientes unos del campo de los creyentes y otros del de los no creyentes; sin olvidar, naturalmente, los obstáculos procedentes o creados por los enemigos de ambos. En el marco del conocimiento social, que es el atinente al libro que presentamos, quisiera comentar sólo un aspecto entre los quedificultan el entendimiento, que proviene del lado de los no creyentes, aunque tiene también hondas raíces en la historia de los enfrentamientos eclesiásticos a causas populares y nacionales en América. Me refiero al marxismo entendido como contraposición a la religión.
Desde el punto de vista teórico, esa contraposición descansa sobre un fundamento absurdo. El marxismo sería la ciencia por excelencia, aquella en que encuentran su explicación última todas las ciencias y todos los conocimientos; la ciencia misma sería la actividad más prestigiosa y su dictamen el decisivo. La religión sería un no conocimiento y, además, un enemigo del conocimiento.El marxismo sería a la vez el triunfo final del materialismo sobre el idealismo, combate ventilado a lo largo de toda la historia de la filosofía; la religión sería la forma más abierta, oscurantista incluso, del idealismo. El marxismo portaría entonces las antítesis irreductibles: “ciencia-religión” y “materialismo-religión”.
El destino de esa iluminación especulativa asombrosamente tardía respecto al desarrollo histórico del pensamiento europeo sería la eliminación de la Religión mediante la Razón o la Ciencia (abstracciones las tres). Pero el marxismo es otra cosa. Es precisamente la concepción del cambio social basado en las luchas de clases y de liberación, el animador y guía del movimiento que pretende crear las bases y desarrollar una nueva cultura diferente y opuesta a la de la dominación capitalista, en todos los terrenos, y partiendo por cierto de ella misma, que es lo existente: su palanca es el proceso revolucionario.5 Y la teoría elaborada por los fundadores del marxismo para sustentar esta posición, y sobre todo el método de conocimiento social elaborado por ellos—que relaciona los objetos de estudio con los sujetos y su acción transformadora, las formas ideológicas que guían las representaciones y la actuación con la complejidad real de la formación social determinada en que se producen y que debe ser conocida por los revolucionarios, etc.—, es la negación precisamente del fundamento especulativo del pensamiento europeo llamado moderno, que fue el primer medio cultural en que Marx y Engels se movieron. Las antítesis del marxismo no son las del iluminismo, ni las de la filosofía de los filósofos que precedieron a Marx: por eso puede seguir siendo hoy la fuente teórica principal del pensamiento revolucionario ante los problemas fundamentales de hoy, de la realidad y del conocimiento sociales.
5 “la fuerza propulsora de la historia, incluso la de la religión, la filosofía y toda otra teoría, no es la crítica, sino la revolución”, escribía Carlos Marx en sus 27 años, en la exposición primeriza pero ya coherente de su teoría. (La ideología alemana, Edición Revolucionaria, La Habana, 1966, p. 39.)