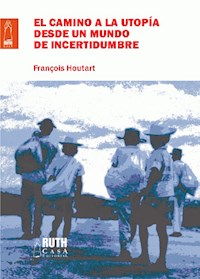Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
La cuestión de los agrocombustibles no ha perdido actualidad, lejos de eso. Aun si algunos responsables políticos han manifestado ciertas dudas, tanto en Europa como en las periferias los planes de extensión de los cultivos destinados a la agroenergía prosiguen sus cursos. Si se quiere producir de esta manera entre el 15 % y el 30 % de la energía para el año 2020, es necesario consagrar docenas de millones de hectáreas y expulsar de sus tierras por lo menos a sesenta millones de campesinos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en español: Agroenergía: solución para el clima o salida de la crisis para el capital, Ruth Casa Editorial - Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009.
Segunda edición en español: El escándalo de los agrocombustibles para el Sur, Ruth Casa Editorial - Ediciones La Tierra, Quito, 2011.
Coordinación editorial: Denise Ocampo Alvarez
Edición: Bárbara Rodríguez Rivero
Diseño de cubierta: Claudia Méndez Romero
Diagramación: Joyce Hidalgo-Gato Barreiro
© François Houtart
© Sobre la presente edición:
Ruth Casa Editorial
ISBN 978-9962-645-76-4
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Distribuidores para esta edición:
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com
Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/
Contenido
Prefacio
Introducción
Capítulo 1Energía y desarrollo
Capítulo 2La crisis y sus respuestas
Capítulo 3El discurso neoliberal sobre los cambios climáticos
Capítulo 4Los agrocombustibles o la agroenergía
Capítulo 5Las dimensiones socioeconómicas de la agroenergía
Capítulo 6Las pistas para solucionar la crisis climática y energética,y el lugar de los agrocombustibles
Glosario
Bibliografía
El autor
Prefacio
L
Las cifras de la destrucción de la biodiversidad, según las dos conferencias de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, en Bonn (2008) y en Nagoya (2010), son mucho más alarmantes que lo que se pensaba a mediados de la última década. Los datos sobre el clima, recogidos en las cumbres de Copenhague (2009), en Cochabamba (2010) y en Cancún (2010), demuestran que se mantiene la tendencia revelada por los trabajos del Grupo Intergubernamental sobre la Evolución del Clima (GIEC) y en muchos casos aun con un grado de aceleración más alto. Desde principios de 2011 empezó una nueva crisis alimentaria, debida al alza generalizada de los precios, provocada en gran parte por el desarrollo de los agrocombustibles y la ola especulativa que los acompaña.
Es en este contexto que los planes de extensión de los agrocombustibles se realizan en los tres continentes del Sur. En el Norte, y en particular en Europa, no hay tierras suficientes para satisfacer la demanda de agrocombustibles y es por eso que se inicia una nueva fase de explotación de productos primarios, que ciertos autores no dudan en llamar neocolonialismo.
En Indonesia, se prevé añadir seis millones de hectáreas para la palma de aceite o palma aceitera, en regiones donde hoy crece la selva o se asientan poblaciones de indígenas. En Brasil, los planes de producción de etanol exigirán más tierras, más destrucción de la biodiversidad y una presión sobre los otros cultivos, en detrimento de las reservas del país. En África, decenas de proyectos están en preparación o en ejecución.
Ofreceremos solamente algunos ejemplos. En Guinea-Bissau, pequeño país de gran biodiversidad, existe un proyecto de 500 000 hectáreas de plantación de jatrofa (una planta muy rica en aceite), lo que equivale a la séptima parte del territorio. El financiamiento de la operación está asegurado por los ingresos de los casinos de Macao en China. Para financiar la operación, el señor W. Ho, propietario de estos últimos, fundó en la capital de Guinea-Bissau un banco cuyo principal accionista es el Primer Ministro de ese país. La operación es apoyada en Portugal por el antiguo presidente del parlamento y el duque de Bragança. La resistencia campesina y las dudas de una parte de la clase política, incluido el Primer Ministro, han detenido provisionalmente el proyecto. Desgraciadamente, en otros países africanos, como Tanzania, Benín, Camerún, Ghana, la República Democrática del Congo, entre otros, los planes ya están en marcha.
Otro caso a citar es el del acuerdo firmado en Brasilia en octubre de 2010 por el presidente Lula y los presidentes del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, para desarrollar 4 800 000 hectáreas de caña de azúcar (la séptima parte de las tierras de Brasil) para abastecer a Europa de etanol. Para el año 2020, la Unión Europea quiere utilizar un 20 % de energía «renovable», cuya mitad sería de combustibles líquidos (etanol y agrodiesel).
El proyecto de los agrocombustibles en Mozambique cuenta con el financiamiento de capital europeo y con tecnología brasileña, lo que prácticamente constituye una nueva versión del comercio triangular. Las consecuencias para Mozambique serán una gran pérdida de biodiversidad, una fuerte contaminación de los suelos y de las aguas, la paulatina desertificación, desplazamientos masivos de campesinos de sus tierras y de sus condiciones laborales y sanitarias, generalmente malas; es decir, daños ecológicos y sociales graves. Brasil ha firmado ya una docena de acuerdos con países africanos. Para estos últimos, en especial para los que no producen petróleo, tal solución parece ventajosa porque permite reducir la factura petrolera y aportar divisas extranjeras. Pero solo se trata de un cálculo a corto plazo.
Dentro de la lógica del capitalismo, las perspectivas no cambian. Se ignoran las «externalidades», o sea, los daños no pagados por el capital, sino por las comunidades o por los individuos. Las ganancias a corto y a mediano plazos son significativas y rápidas. Es por eso que tanto capitales del Norte como del Sur son invertidos en grandes cantidades en este sector, lo que, además, es muy útil en tiempos de crisis financiera.
A corto plazo, los logros de desarrollar los agrocombustibles son evidentes, pero los daños a largo plazo también. La agroenergía podría introducirse de manera positiva en planes de respuestas a las necesidades locales, sin entrar en competencia con los productos alimentarios, respetando la biodiversidad y la agricultura campesina y orgánica y sin inversión del gran capital, pero no bajo la forma de monocultivos en manos de monopolios o de oligopolios nacionales e internacionales.
FRANÇOISHOUTART
Introducción
E
En la actualidad las cosas han cambiado. Es más bien la derecha quien defiende los agrocombustibles y la izquierda quien los ataca. Efectivamente, por un lado la doble crisis, energética y climática, se ha vuelto una realidad insoslayable, que ya no se puede ignorar y, por otro, el afán de buscar energías nuevas se ha convertido, de cara al precio del petróleo y del gas, en una actividad muy rentable para los inversionistas de capitales y goza de una imagen absolutamente positiva a los ojos de una opinión pública que se sensibiliza cada vez más con los problemas del medioambiente. Sin embargo, ese razonamiento económico no tiene en cuenta las condiciones ecológicas y sociales de la producción de los carburantes nuevos, y sus efectos sobre la naturaleza y las poblaciones.
Es sobre este último aspecto que los movimientos sociales hacen hincapié actualmente, recordando que el cálculo económico del sistema capitalista con mayor frecuencia se sitúa en el corto plazo y que ignora el costo real de lo que para él es ajeno a su lógica o constituyen efectos colaterales. Por consiguiente, es preciso poner de nuevo en tela de juicio los agrocombustibles.
De ahí resulta una guerra ideológica donde las palabras se convierten en armas. De una parte y de otra se prorrumpen los argumentos, unos destacando las ventajas de los «biocarburantes», los esfuerzos realizados para ahorrar la energía, y la transformaciónde los grandes grupos petroleros, industriales y comerciales, en verdaderos benefactores dela humanidad. De hecho, todos vestidos de verde recurren a las inmensas posibilidades de la ciencia y la tecnología, que según ellos resolverán en un futuro previsible los problemas aún pendientes, a condición de permitir a la iniciativa privada involucrarse sin trabas en ese nuevo carril. El caso del senador McCaine en los Estados Unidos es muy ilustrativo en este sentido. En el año 2000 criticaba violentamente el etanol, llamándole «un avatar de la agroindustria» (boondoggle), y en 2006 lo consideraba «una verdadera fuente de energía para el futuro» (Richard Greenwald,Time, 14.04.08).
En otro orden, los movimientos sociales y partidos de izquierda y un cierto número de ONG progresistas rechazan el término «biocarburantes», para utilizar la expresión más descriptiva de «agrocombustibles», menos vinculada a una connotación optimista de bio (vida). Algunos llegan incluso a proponer el vocablo de «necrocarburantes» (que refiere a la muerte). Asocian el fenómeno con la crisis alimentaria; la imagen de tanques repletos, frente a la de los platos vacíos, produjo una fortuna.
Tal semántica invade las sedes de la ONU, de la FAO y de la OMC. Por un lado, las necesidades de la publicidad logran deformar el sentido de las palabras y presentar medidas sencillamente correctivas de precedentes prácticas destructivas, como avanzadas, a cuenta del progreso de la humanidad. En contrapartida, los argumentos de quienes comprueban los desastres ecológicos y sociales —provocados no solamente por el uso de las energías fósiles, sino también por la manera en que se producen determinadas energías renovables en la lógica prevaleciente de los intereses económicos— con frecuencia son demasiado simples o ignoran determinados aspectos técnicos de los problemas. Incluso, a veces ciertos atajos en los vínculos entre causas y efectos restan fuerza a sus posiciones.
Esta obra consiste en describir la situación de la doble crisis, energética y climática, y luego analizar la cuestión de las energías nuevas y, en particular, de los agrocombustibles en su conjunto. De manera que no se trata de ignorar las «externalidades» ecológicas y sociales, por lo que desembocará inevitablemente en una crítica al discurso económico dominante, ya que este obvia una parte esencial de lo real. Tampoco se trata de adoptar un discurso apocalíptico, ajeno a toda esperanza de solución, en el campo científico y técnico, aunque no por ello silenciará la profunda gravedad de la situación y la falsedad de los discursos apaciguadores. En suma, no hay que contentarse con consignas que de nada sirven a la causa de las víctimas de un sistema cuando carecen de fundamento científico o lógico.
El libro se divide en dos grandes áreas, una se refiere al clima y la otra a las energías llamadas renovables, con los agrocombustibles como punto central. Termina con una reflexión sobre las funciones reales de esa producción nueva y sobre la radicalidad de las soluciones necesarias si se quiere sacar a la humanidad del callejón sin salida en que se encuentra.
Como veremos, este trabajo no es pasivo. Se inscribe en la búsqueda de la justicia y en la construcción de una lógica económica y política respetuosa del equilibrio ecológico y del bienestar humano. También aspira a presentar una postura ética, de defensa de la vida, y no vacila en manifestar indignación frente a lo que es obra de muerte. Para ello se apoyará en la historia y tomará en cuenta el conjunto de situaciones, y no extraerá de ellas una dimensión particular que permita el análisis fuera de su contexto, que se autolegitime con facilidad, ajeno a las externalidades, como lo hace el razonamiento económico del capitalismo. En fin, la realidad social se analizará como resultado de la interacción de sus actores, es decir, no como un proceso lineal, sino como uno dialéctico donde la correlación de fuerzas entra en juego para transformar y construir estructuras sociales o para frenar su transformación.
El problema de los agrocombustibles, como podremos observar, se sitúa en el centro mismo de las relaciones sociales, porque la energía se ha convertido en el pivote de la economía de mercado capitalista y hasta de lo que llamamos la «civilización occidental». Por tal razón, los poderes económicos y políticos tienden a adoptar soluciones que permiten aspirar a alcanzar el modelo de desarrollo sin impugnar sus parámetros. Toda la cuestión está, pues, en saber si tal lógica es realizable y a qué precio, o si, por el contrario, se trata de una lógica distinta que deba estar en la base del futuro de la humanidad.*
*Varias personas han contribuido a este trabajo desde sus saberes específicos y deseo expresarles un reconocimiento. Se trata, en particular, del señor Bosco Bashangwa Mpozi, bioingeniero, profesor en el Instituto de Técnicas para el Desarrollo (ISTD), Mulungu; y del señor Bienvenue Luthumba Bukassa, ingeniero agroquímico, del Instituto Facultativo de Ciencias Agronómicas de Yagamsi, en Kisangani, ambos en la República Democrática del Congo. Para esta investigación ambos laboraron como investigadores asociados al Centro Tricontinental. El señor Eric Feller, agrónomo e investigador en la Universidad de Lieja, colaboró con sus consejos técnicos. El señor Geoffrey Geuens, profesor de Comunicación en el mismo centro universitario, investigó sobre las multinacionales involucradas en este asunto, lo cual sirvió de base a la parte económica. Agradezco también a Leonor García por su competencia en presentar y cotejar el manuscrito, y a Christian Aid, de Gran Bretaña, por su apoyo financiero. Mi gratitud al Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD), a la comisión interreligiosa Justicia y Paz, de Colombia, a Mundubat, del País Vasco, y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Capítulo 1Energía y desarrollo
N
La explotación de la naturaleza como fuente de energía
La agroenergía o energía verde es elogiada actualmente como una solución de futuro.1 En efecto, el calentamiento del planeta y el dramático aumento del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera han hecho tomar conciencia de la necesidad de actuar. Es cierto que esos dos fenómenos no solo están ligados al problema de la energía. La producción de CO2 por determinadas modalidades de agricultura es también importante, sobre todo a causa de la extensión de la ganadería. No obstante, la cuestión de la energía está en el centro de la problemática especialmente en los países industrializados, tanto en lo relativo a la producción, como para la calefacción, la refrigeración y los transportes.
1Con frecuencia se habla debioenergía, pero ese término resulta ambiguo y pudiera provocar una confusión porque todo lo que esbioparece indiscutiblemente positivo. En realidad, el término en su acepción técnica se opone al de energía fósil, materia muerta, mientras que aquel designa la energía que proviene de la naturaleza vegetal viva.
El asunto ha llevado a la Comisión Europea a proponer medidas a los Estados miembros de la Unión Europea. A partir de marzo de 2007, el objetivo era reducir para el año 2020 las emisiones de gas con efecto de invernadero (GEI) en un 20 % con relación a 1990, e incluso en un 30 % si se lograba un acuerdo mundial para llevar al 20 % la parte de las energías renovables y utilizar para los transportes el 10 % de los agrocarburantes, en el mismo plazo de vencimiento, lo que en el año 2008 se redujo a 8 % habida cuenta de las múltiples reacciones. En enero de 2008, la Comisión Europea propuso a cada Estado, según su riqueza, un paquete energía-clima con nuevas medidas, atinentes al enterramiento del CO2 en las viejas minas y a la constitución de un nuevo mercado europeo del carbono, entre otras. Para el 2020, los sectores aparte de la industria (vivienda, agricultura, transporte) deberían reducir sus emisiones de carbono en un 10 % con relación al 2005. Todo ello debería tener un costo aproximado de sesenta mil millones de euros por año. Tal meta pareció considerable, pero como podremos comprobar a renglón seguido, corre el riesgo de estar muy por debajo de las necesidades reales de emprender una acción eficaz para la salvaguarda del planeta.
Una vez más la energía fósil ha sido puesta en tela de juicio, porque no es renovable y sí contaminante. La búsqueda de alternativas queda abierta, pero está lejos de ser inocente. En efecto, numerosos intereses se adhieren al deseo de producir un modelo llamado «sostenible», sin paralizar el porvenir de las futuras generaciones. Por eso la industria nuclear no vacila en manifestarse como una solución, ya que se basa en una materia prima no renovable, el uranio, y, por otra parte, el problema de los desechos está lejos de haberse resuelto. En cuanto a la cuestión del petróleo y su reemplazo, también se vincula a problemas de geopolítica. Basta con pensar en la dependencia de los Estados Unidos con relación al petróleo del Medio Oriente o de Venezuela. En el primer caso, desembocó en la guerra en Iraq y en Afganistán. En el segundo, lo que proponía el ex presidente George W. Bush al entonces presidente Lula, del Brasil, era asociarlo al etanol para soslayar el asunto, al ser ambos países, a comienzos del sigloxxi, los mayores productores de la agroenergía.
Hace tiempo que las heridas ecológicas han venido afectando poblaciones enteras. Mientras se trató de las clases sociales inferiores o de pueblos colonizados, los responsables económicos o políticos de los países industriales apenas sí se preocuparon por el asunto. Desde el inicio de la revolución industrial, los lugares donde se concentraba la producción, que también eran donde vivía la clase obrera, han estado considerablemente contaminados. Los paisajes, los bosques, el hábitat de los pueblos colonizados, se alteraron por la explotación de los recursos naturales. Pocas voces se elevaron para denunciar tales situaciones, porque era ese el precio del progreso. Fue necesario que la situación se deteriorara al punto de afectar los intereses económicos y la calidad de vida de todas las capas sociales, incluidos los grupos socialmente dominantes, para que la destrucción ecológica se pusiera sobre el tapete. Es por eso que en la actualidad la cuestión de la agroenergía emerge entre las prioridades políticas.
Para evitar caer en la trampa de una óptica parcial es indispensable desarrollar una visión histórica y universal del problema. El interés por la agroenergía no ha caído del cielo. Se inscribe en un largo proceso de explotación de la naturaleza, sin gran preocupación por su reproducción, ligado a un desprecio de las clases sociales por los trabajadores y por los pueblos de la periferia. Es obvio que la energía es una necesidad humana de todos los tiempos. Podría decirse que la historia de la humanidad coincide con la de la utilización de la energía, producto y causa a la vez de las tecnologías. El desarrollo de modalidades energéticas ha permitido la extensión de la movilidad y el transporte y constituye uno de los aspectos fundamentales de lo que llamamos hoy globalización. Esta última, caracterizada por la liberalización del comercio, se ha desarrollado sobre la base de los principios del capitalismo. El capital, considerado como motor del desarrollo, ha podido construir los pilares de su reproducción como sistema mundial, gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La energía ha desempeñado un papel central en el proceso. Está en el centro de las principales actividades de la economía: la producción y el transporte. Ambos han crecido considerablemente por la fase neoliberal del capitalismo, es decir, la liberalización generalizada de los intercambios. La demanda de energía se ha disparado, con todas sus consecuencias.
El modo de vida que resulta de esa situación es particularmente energívoro. Al inicio, como la energía abundaba, su costo era muy bajo, y así se mantuvo durante largo tiempo. De ello resultó una utilización casi sin límites en un mundo industrializado, hasta el día en que los efectos destructores de tales prácticas pusieron en peligro el propio modelo de desarrollo, no solamente a causa del agotamiento de determinados recursos, sino también por sus efectos ecológicos y sociales. «Al grito de la tierra» se unieron «los gritos de los oprimidos», y ya no resultaba posible desoírlos. La convergencia entre los dos iba a configurar la de las resistencias al modelo neoliberal. Es una larga historia que estuvo a la cabeza de la suerte colectiva de la humanidad. Tendremos ocasión de volver sobre el tema. Recordemos que el Siglo de las Luces, que nació en una sociedad en expansión, había desarrollado la idea de un progreso lineal y probablemente sin fin. La ciencia, que progresivamente iba develando los misterios de la naturaleza y se aplicaba igualmente al estudio de las sociedades, se desarrolló en medio del entusiasmo no solo de los investigadores, sino también de los industriales llamados a aplicar los descubrimientos científicos. Las teorías de la evolución no revelaban solamente los misterios de un relato, sino que eran igualmente portadoras de una dimensión prometeica. Poco a poco la humanidad se descubría a sí misma y descifraba el mundo que la rodeaba. Al ser capaz de explicarlo, estaba en mejores condiciones para dominarlo. En suma, el ser humano se tornaba artesano de su propia vida y de su felicidad, y nada, o casi nada, le permitía entrever sus límites.
Esta visión del mundo se desarrolló en el seno de relaciones sociales particularmente desiguales entre clases sociales y entre pueblos del mundo. Se convirtió poco a poco en la ideología de los grupos dominantes, es decir, en la explicación de su «vanguardismo» y la justificación de su lugar en la sociedad. El papel del capital como promotor del progreso y portador de las esperanzas para el futuro era la base real e ilusoria a la vez. De un lado —gracias a la lógica de la acumulación y de la ganancia, con arreglo a la ley de un mercado sometido a ellas— la producción de bienes y servicios conoció una progresión históricamente inigualada. En su fase neoliberal, la aceleración fue todavía más espectacular. Durante la segunda mitad del siglo XX, la riqueza mundial se multiplicó por siete. Pero, por otro, el proceso también era ilusorio puesto que escondía varias realidades: la manera social en que se realizaba la producción, la distribución ulterior de la riqueza y la destrucción del medioambiente.
Cierto que la manera de producir anunciaba catástrofes ecológicas futuras y provocaba desastres sociales. En cuanto a la distribución de la riqueza, culminaba en un proceso de concentración y de exclusión propio de la lógica del capitalismo. Esto último favoreció en verdad el valor de cambio por encima del valor de uso y sometió así la actividad económica y la de numerosos sectores del bien público a la ley del mercado considerada natural y predominante. Obviar lo que ha sido llamado las «externalidades», o sea, los factores que no intervienen en el cálculo económico, terminó acarreando graves contradicciones. El no haber tenido en cuenta, por un lado, los costos ecológicos y sociales de la producción y los transportes y, por otro, la distribución desigual del producto, explica tal situación. Pero no es esto el simple resultado de una ley natural, ni el precio que hay que pagar por el progreso. Corresponde a los intereses bien precisos de ciertas clases sociales, vinculadas a la acumulación del capital, que gozan de todas las ventajas de mantener una tasa elevada de acumulación y se preocupan poco por lo que podríamos llamar el bien común.
La crisis social y ecológica ha sido de tal envergadura que ya nadie ha podido seguir ignorándola. Afecta incluso la tasa de acumulación y, en consecuencia, los intereses del capital. Pone en peligro su reproducción y corre el riesgo de conducir a un marasmo económico mundial. Por tanto, hay que buscar soluciones. En la lógica del capitalismo, que había reencontrado una nueva vitalidad por el desarrollo de los intercambios liberalizados, esas soluciones deben inscribirse en la continuidad del sistema. Se tratará, entonces, de poner en práctica alternativas, de transformar determinados comportamientos, pero, en ningún caso, de cuestionar la lógica de la acumulación capitalista presentada siempre como la solución necesaria, y con riesgo de aceptar ciertas adaptaciones y regulaciones.
Un ejemplo típico de esta perspectiva es la película Una verdad incómoda, de Al Gore, premio Nobel de la Paz, quien con razón pone el dedo en la llaga del problema ecológico mundial, sacude la opinión y halla también una acogida favorable en los medios del liberalismo económico y político. Cuando el antiguo vicepresidente estadounidense viajó a Bélgica, no fueron el partido socialista o los herederos de la Democracia Cristiana quienes le recibieron, sino el partido liberal francófono. La razón es sencilla: la película de Al Gore no cuestiona el sistema. Concentra lo esencial de las soluciones en los comportamientos individuales: menor utilización de la energía eléctrica, utilización moderada del trasporte automotriz, colocación de cristales dobles, etc. El discurso es moralizante e incluso recurre a argumentos religiosos. Se dirige a las personas como individuos y no a los mecanismos sociales de transformación del modelo económico.
La energía está evidentemente en el centro de toda esta problemática. Se halla en el corazón del propio modelo de desarrollo capitalista, porque sin recurrir a recursos energéticos este último sería inoperante. En esta perspectiva, si las formas existentes de producir energía se revelan contradictorias con respecto a la reproducción del modelo económico y social, hay que buscar otras. Aquí interviene el desarrollo de la agroenergía como sustituta para las energías fósiles. La cuestión es saber si se trata de una solución o de un paliativo, y para ello hay que analizar el tema más en detalle.
La energía en el modelo de desarrollo
Las diferentes fases de la historia de la humanidad están definidamente marcadas por la utilización de las diversas fuentes energéticas. Estas últimas están en la raíz de la respuesta a la pregunta de Edgar Morin: ¿Cómo es posible que el pequeño bípedo de la sabana se haya convertido en el amo del mundo?
Sin duda, como lo recuerda el propio autor, las capacidades humanas se han desarrollado en función de una larga evolución. Esta no ha sido lineal, sino marcada por procesos de tanteo-error, por el azar, por lo aleatorio. ¿No lo evocaba acaso el historiador M. Duvignaud cuando decía que en el transcurso de la historia del mundo «lo improbable es mucho más frecuente que lo previsible»?
Sin embargo, para seguir citando a Edgar Morin, en una historia que se caracteriza por la incertidumbre hay un paradigma que siempre ha presidido la trayectoria del mundo físico, biológico y antropológico: la reorganización de la vida. En una serie de secuencias que van del orden al caos y del desorden a la reconstrucción, lo que se reproduce es la vida. El impulso vital marca una evolución, sin duda, caótica, pero con una capacidad enorme de inventiva cuando del ser humano se trata. Además, la energía entra en buena medida en esta capacidad de invención. Las transformaciones se han operado tanto en la esfera de la relación con la naturaleza como en la de las relaciones sociales. En el primer caso, los seres humanos han dado prueba de una constante adaptación, que pasa de la simple depredación, a la organización de la agricultura, para desembocar progresivamente en las sociedades mercantiles o industriales. En el plano de las relaciones sociales con frecuencia las desigualdades han prevalecido. La dominación masculina está en la base de la distribución de papeles entre hombres y mujeres, lo mismo en la esfera económica que en la política, la cultural y la religiosa. La posibilidad de acceder a un trabajo no material ha determinado las castas, mientras que los fenómenos de explotación del trabajo engendraron las clases. En el transcurso de la historia, los pueblos se volvieron dominantes o imperiales e impusieron sus intereses a los demás.
En el conjunto de esa trayectoria, el control de la energía ha desempeñado un papel muy importante. En efecto, está en la base de la actividad agrícola, artesanal o industrial. Los mitos griegos nos recuerdan su lugar central, ya sea el de Prometeo y el dominio del fuego, o el de Sísifo y el esfuerzo incesante por vencer la gravedad. Desde el comienzo de la historia humana, la utilización de las energías naturales se introdujo como un mecanismo de supervivencia. Se trataba del sol, del viento, del agua, pero también de las energías animal y humana. Progresivamente, primero el bosque y luego el carbón fueron transformados en calor, el agua en vapor, el petróleo y el gas en combustibles o en electricidad, para llegar finalmente a la energía nuclear. Actualmente distinguimos las energías renovables de las que no lo son, es decir, de aquellas que utilizan materias primas cuya existencia no es cíclica. En cuanto a las energías contaminantes, su utilización afecta cada vez más la atmósfera o hasta el clima, por los desechos nocivos de CO2 o de metano, frutos de su combustión, o la acelerada producción de micropartículas nocivas para la capa de ozono.
Durante dos siglos de desarrollo industrial el agotamiento de los recursos no estuvo en el orden del día. Se tenía la impresión de que el planeta gozaba de capacidades ilimitadas de respuesta para las necesidades humanas, y si en una región el hierro, el cobre o el carbón vegetal llegaban a faltar, había en cambio otros lugares donde los había en abundancia. Por otra parte, las nuevas tecnologías propiciaban constantemente una mejor utilización de las riquezas naturales, el incremento de su rentabilidad y el hallazgo de nuevos modos de explotar yacimientos considerados inaccesibles. En resumen, la idea del progreso sin fin permitía también contemplar que los progresos de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas lograrían resolver en el futuro problemas considerados insolubles en la actualidad.
La energía formaba parte de esa misma filosofía. El optimismo se daba por sentado y nada parecía detener las conquistas de la humanidad, cuyo impulso vital se traducía por un consumo energético siempre creciente.
Georges de Cagliari, en su pieza de teatro El fin de la Tierra, expresaba tal frenesí calificando ese período de «era moderna prehistórica [...] sin armonía con la naturaleza, puesto que esta ya no existe». Hizo falta que se produjera la crisis del petróleo para alertar a la opinión pública sobre el costo de la energía y sobre su carácter no renovable, y que ocurriera la catástrofe de Chernóbil para recordar los peligros de la energía nuclear y relativizar las bondades de la energía atómica. En cuanto a las lluvias ácidas y al recalentamiento del clima, estos contribuyeron de manera cada vez más visible a recordar que la actividad humana, en particular en el campo de la energía, tiene consecuencias que pueden ser catastróficas.
La energía en el desarrollo del capitalismo
Las sociedades mercantiles se han desarrollado sobre la base de intercambios, como fruto del trabajo y, por consiguiente, de una actividad separada de la producción agrícola. Por otra parte, no pudieron construirse sino en la medida en que la agricultura pudo nutrir a más personas además de a los propios campesinos. De ahí la importancia del transporte hacia las ciudades, tanto de los productos agrícolas, como de mercancías artesanales comercializadas en medio de aglomeraciones. Eso no hubiera podido producirse sin la utilización de nuevas fuentes de energía, en particular, animales. Conviene recordar, además, que las transformaciones no solo se manifestaron en el campo energético. También estuvieron en el origen de una nueva organización social, del desarrollo de lo político, del nacimiento de una ética y, finalmente, de una nueva visión del mundo. Esta última, al emanciparse del ciclo de la naturaleza desembocó en una noción del progreso en el tiempo y en el espacio, llamada a orientar también la utilización de la energía.
Con el desarrollo del capitalismo, la situación cambió de manera profunda. Los intercambios de mercancías permitieron acumular un capital que en sí mismo se convirtió en una fuente de beneficios y se fue transformando progresivamente en motor de la economía y de la sociedad. El fenómeno surgió en Europa a finales del sigloxicon el desarrollo de los intercambios entre el Este y el Oeste por vía fluvial y con la expansión de las ciudades comerciales y el desarrollo de una burguesía primero mercantil y más tarde industrial. La acumulación del capital sirvió al principio para financiar a los Estados en sus empresas belicistas o de conquista de las periferias y, después, para poner en práctica un proceso de producción industrial basado en la división del trabajo.
La energía desempeñó un papel aún más importante en la segunda fase del desarrollo capitalista. Pues bien, en su etapa mercantil ese sistema no había producido grandes revoluciones energéticas. Se centraba en la extracción de riquezas minerales o agrícolas, lo que exigía únicamente recursos animales o humanos. Eso explicó en particular la búsqueda de fuerzade trabajo esclava en África, que vació las tierras de ese continente para reemplazar a las poblaciones de la América precolombina, en vías de extinción tras las conquistas. En cuanto al transporte intercontinental, este utilizaba la fuerza de los vientos.
En cambio, el capitalismo industrial se construyó sobre transformaciones energéticas considerables. Se conoce, a todas luces, el papel de la máquina de vapor en todas las esferas de la producción. La nueva dimensión que tomaba la actividad económica daba al capital un papel central. El trabajo a pedazos ya no podía dominar el conjunto de la producción de objetos y únicamente el capital podía desempeñar un papel unificador, y a la vez organizador de los procesos de producción y de distribución. De ello resultó una verdadera explosión de la producción de bienes y servicios, una explotación cada vez mayor de la naturaleza y una creciente diferenciación social de las clases antagónicas. La explotación de los recursos de las periferias se amplió considerablemente a través de empresas coloniales. Las guerras intraeuropeas y mundiales fueron el resultado de feroces competencias para garantizar su control.
Con el Consenso de Washington, en los años setenta, se abrió un nuevo período sobre la base de una crisis de acumulación del capital. Se suponía que el neoliberalismo, al predicar la liberalización total de los capitales, de los bienes y servicios (no de los trabajadores) liberaría la economía de los obstáculos establecidos por los tres grandes modelos de la posguerra: el keynesianismo, el socialismo y el desarrollo nacional de los países del Tercer Mundo. En los tres casos, se había establecido un límite para la expansión de la acumulación capitalista, ya fuera por pactos sociales para redistribuir la riqueza nacional entre capital, trabajo y Estado; o por la puesta en marcha de un sistema en principio alternativo al capitalismo: el socialismo; o también por la importancia del Estado como motor de un desarrollo industrial. Era necesario, entonces, según la teoría de von Hayeck y de Milton Friedman, liberar las fuerzas del mercado para reanimar la acumulación necesaria al desarrollo de las nuevas tecnologías, en especial, de la información y la comunicación, y responder también a las necesidades enormes de la concentración del capital productivo y financiero.
Acompañado por un marco institucional internacional —en particular, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— el proyecto culminó en un poder reforzado de los centros de decisión económica de la tríada (Estados Unidos, Europa y Japón). Concluyó en la constitución de una minoría de la población mundial (aproximadamente un veinte por ciento) en hiperconsumidores, característicamente energívoros. Un modelo tan restrictivo era realmente favorable a la acumulación del capital, puesto que permitía una circulación mucho más rápida de los capitales y la producción de un valor agregado de mayor consideración que el que pesaba sobre los bienes de consumo banalizados accesibles a más personas. No había preocupación por los seres humanos que entraban en la categoría de las «multitudes inútiles» (para el capital) ya que no producían valor agregado y no disponían de un poder adquisitivo que les permitiera entrar en la categoría de consumidores.
¿En qué punto estamos al inicio del tercer milenio? El consumo de los recursos naturales no renovables y, en específico, de energía, por una minoría de la población mundial, exigiría, según determinados cálculos, el equivalente de una capacidad de reproducción de tres planetas. Pero solo tenemos uno. En consecuencia, hay que actuar con rapidez. Ahora bien, el modelo de desarrollo de los países llamados emergentes no difiere en su lógica del que han desarrollado los países industrializados. Brasil, por ejemplo, del que se esperaba otro comportamiento económico, prácticamente no ha cambiado su orientación neoliberal de la economía y no vacila en aliarse a los Estados Unidos para hacer un frente con relación al etanol, que favorezca, de hecho, a los grandes propietarios y a las empresas multinacionales del negocio agrícola, sin cuestionar el modelo de consumo. China y Vietnam optan por abrirse al mercado capitalista, lo que permite un desarrollo espectacular del 20 % de su población, que accede rápidamente al nivel de consumo de la tríada. La India, que entra también en el modelo neoliberal a partir de los años noventa, cuando abandonó el proyecto de desarrollo nacional, sigue la misma lógica, pero con diferencias sociales todavía más notables.
Todos esos modelos recientes de desarrollo de las periferias apenas si muestran consideración por el carácter no renovable de la energía. Por el contrario, se han situado como competidores de las economías occidentales, de modo que perciben las ventajas en la esfera de la producción de bienes y servicios. Rezongan cuando de tomar medidas ecologistas conservadoras se trata, arguyendo, no sin razón, que les ha tocado el turno y que los países más despilfarradores del universo solo tienen malas razones para imponerles restricciones que ellos mismos no han podido respetar y que les han permitido ocupar un lugar dominante en la economía mundial.
Conviene añadir que la evolución demográfica ha ampliado considerablemente este fenómeno. Mientras que la humanidad contaba con mil millones de seres humanos a principios del siglo XX, esa cifra ha pasado a más de seis mil millones en los albores del XXI. Probablemente alcanzará los nueve mil millones al filo del año 2030. Incluso si la tasa de natalidad tiende a decrecer en todas las regiones, los progresos logrados con la disminución del índice de mortalidad son los que explican en gran parte tal evolución. Algunos atribuyen la mejoría de la higiene y de la medicina al éxito de la economía capitalista, porque ha logrado promover la aplicación de los descubrimientos científicos en el campo de la salud. En realidad, un análisis más sutil contradice semejante conclusión. Hay que percatarse, por ejemplo, de que la investigación y la producción de medicamentos se hacen esencialmente en función de la lógica de la ganancia, es decir, se dedican a las enfermedades de las poblaciones que disponen de un alto poder adquisitivo y solo en mucho menor medida a las que aquejan a los demás sectores de la población mundial. Estos últimos son por demás los más vulnerables a las nuevas enfermedades, como el sida, o a la reaparición de enfermedades que ya se consideraban erradicadas, como la tuberculosis o la malaria.
Las mejoras ciertamente se deben a las vacunas contra determinadas enfermedades, cuya investigación por lo regular ha corrido a cargo de los gobiernos o de las organizaciones no gubernamentales humanitarias. Sin embargo, el cambio cultural de los hábitos de higiene, adoptado por poblaciones cuya esperanza de vida supera las situaciones más desastrosas, constituye el factor clave del mejoramiento y, por tanto, de la disminución de la tasa de mortalidad. Con frecuencia lo ignoramos.
En realidad, la expansión demográfica que hemos conocido se produjo en el marco de la lógica del capitalismo, que concentra la riqueza y acentúa las diferencias entre ricos y pobres, en particular, en el consumo de energía. Semejante modelo, sin lugar a duda, ha aumentado la cantidad absoluta de consumidores, puesto que se mantiene, en términos de proporción, casi constante, o sea, el 20 % de una población que crece. Incluso ha permitido que se incremente el porcentaje de quienes acceden al límite del consumo, y que logren pasar la barrera de acceso a los bienes sofisticados. Pero al mismo tiempo, la cantidad absoluta de aquellos que viven en la pobreza y, hasta en la extrema pobreza, no deja de aumentar. En América Latina, a principios del siglo xxi había 220 millones de pobres (según la definición del Banco Mundial, o sea, con menos de dos dólares al día), lo que significaba un aumento de 20 millones de personas en diez años. Para 2007, el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el señor Diouf, anunciaba que la cantidad de personas que pasaba hambre en el mundo había aumentado en 50 millones. En otras palabras, el crecimiento del número de pobres en la humanidad es significativamente más considerable que el número de ricos, e incluso que el de quienes viven por debajo del simple nivel de subsistencia. Véase que estamos hablando de una minoría de seres humanos que por su modo de desarrollo y de consumo son los que más contribuyen a los efectos sociales y ecológicos negativos de la utilización de la energía.
Para entender el vínculo que existe entre ese fenómeno y la lógica de la acumulación del capital, recordaremos el libro de Susan George El informe Lugano. En esta obra, la autora imagina el siguiente escenario: cierto número de responsables de grandes empresas internacionales, inquietos por la evolución económica del mundo, solicitan a un grupo de expertos que estudien la posibilidad de salvar el sistema capitalista. Estos últimos, luego de llevar a cabo innumerables investigaciones y cálculos lúcidos, llegan a la conclusión de que para hacerlo habría que eliminar a la mitad de la población, es decir, a esas «multitudes inútiles» que no contribuyen ni a un crecimiento de las riquezas ni a la ganancia que se pueda lograr de las ventas. Como no quieren aparecer como genocidas, estiman que bastaría con dejar actuar a la naturaleza, las enfermedades endémicas, por un lado, y el poder de autodestrucción de los seres humanos, por el otro. Susan George explica en su último capítulo que se trataba de una ficción, pero que semejante razonamiento existe y revela una lógica.
Frente a la evolución demográfica mundial, el Banco Mundial estimó que había que transformar los métodos de la agricultura, para poder alimentar a la población del futuro. Para ello recomendó reemplazar la agricultura campesina por una explotación productivista de tipo capitalista. Es el modelo de los Estados Unidos y el que se impuso en el curso de las dos últimas décadas en ciertas regiones de América Latina, en particular, con el eucalipto (para el papel) y la soya (para el aceite como presunto sustituto de la energía fósil). Ahora bien, como tendremos ocasión de mostrar más adelante, cuando se habla de la palma oleaginosa (palma africana) se trata de una fórmula profundamente destructora de los suelos y de la calidad del agua, que exige, para colmo, la destrucción de los bosques originales y es, finalmente, igual de desastrosa desde el punto de vista social. Pues, las poblaciones locales excedentes son desarraigadas de su región —y con frecuencia, incluso, son masacradas (como en el caso de Colombia)— para entonces concentrarse en barrios insalubres de las grandes urbes o acentuar la presión migratoria internacional.
Conviene recordar una vez más que la lógica económica del capitalismo, que preside asimismo la extracción y la utilización de las fuentes de energía, no introduce en sus cálculos económicos las «externalidades». Voy a ilustrarlo con un caso. En 1996, un informe del Banco Mundial reclamaba el abandono del cultivo de arroz en Sri Lanka, en provecho de los cultivos de exportación. El problema: el costo de producción del arroz era allí más alto que en Vietnam y que en Tailandia. La lógica del mercado exigía dar prioridad a la importación. Para llevar a cabo ese proyecto, el Banco pedía al gobierno srilanqués que aboliese los órganos gubernamentales destinados a regular el mercado del arroz, que decretara un impuesto sobre el agua de regadío, con miras a lograr que la producción de arroz no fuera rentable, y, por último, que otorgara un derecho de propiedad a todos los agricultores pequeños del país. Las tierras arroceras aún eran comunes, como en el antiguo modo de producción asiático, y pertenecían a las colectividades locales. Su transformación en commodity (mercancía) permitía a los campesinos vender sus tierras a bajo precio a las empresas locales e internacionales capaces de asumir un nuevo tipo de producción destinado principalmente a la exportación como, por ejemplo, en el caso de los cultivos destinados al agrodiesel o al etanol a partir de la caña de azúcar. El gobierno srilanqués produjo un documento titulado Regaining Sri Lanka (Recuperando a Sri Lanka), donde se afirmaba que la idea no era mala y que permitiría al país disponer de una mano de obra barata para atraer al capital extranjero.
Sin embargo, como esa política era la que habían seguido los países desde hacía unos cuarenta años, bajo la modalidad de zonas francas, los esfuerzos de los trabajadores habían logrado ascender de alguna manera en la escala de salarios, organizar una seguridad social apreciable e instaurar un régimen de pensiones. En suma, el trabajo en Sri Lanka se había encarecido y ya determinados inversores extranjeros habían decidido abandonar el país para instalarse en China o en Vietnam, donde los salarios eran menos altos. Conclusión del gobierno: hay que lograr que baje el precio del trabajo y, como consecuencia, reducir el salario real, desmantelar determinados aspectos de la seguridad social, y reducir la tasa de las pensiones. Es el resultado de la lógica de partida. Pues bien, semejante razonamiento económico no toma en lo absoluto en cuenta factores que no entran en el cálculo del mercado, como la seguridad alimentaria (Sri Lanka es una isla), el bienestar del millón de agricultores pequeños productores de arroz, el nivel de vida de los trabajadores industriales, la calidad de la alimentación (el tipo de arroz es diferente entre esos países), el costo energético del transporte, sin hablar de la historia, de la cultura, del paisaje. Ni pensar entonces en incluir las externalidades en el cálculo económico; la lógica del mercado capitalista es implacable y es la única a tomarse en consideración en la organización neoliberal de la economía mundial.
Tal como el caso de la esfera de la energía —donde las condiciones naturales y sociales de explotación empezaron a entrar en los cálculos económicos el día en que la escasez se convirtió en un fenómeno real, cuando los Estados petroleros hicieron subir las cotizaciones y cuando los trabajadores de diferentes sectores energéticos se organizaron para obtener condiciones salariales y laborales más humanas— si no se hace sonar a tiempo la voz de alarma, los factores naturales y sociales corren el riesgo de ser ignorados —como ocurrió con la explotación del carbón, el petróleo o el gas— también para la agroenergía.
Los efectos sociales y ecológicos del modelo capitalista de desarrollo
La toma de conciencia generalizada de que el modelo de producción y de consumo llevado a sus extremos por la lógica neoliberal trascendía los límites de lo tolerable fue progresiva. En los años cincuenta el Club de Roma predicó el crecimiento cero. En medio de la euforia económica de la época, aquello parecía incongruente, en contradicción con todos los paradigmas, sobre todo el del progreso lineal y la posibilidad, para las ciencias y las tecnologías, de resolver el conjunto de contradicciones económicas y sociales, a medida que se iban manifestando. Por otra parte, cuando determinadas capas sociales accedían por vez primera a un determinado nivel de consumo, semejante afirmación era políticamente inaceptable. El crecimiento cero aparecía como un regreso al pasado, una negación del derecho al desarrollo; en suma, una verdadera regresión. Sin duda, los autores del documento no insistieron suficientemente en que crecimiento cero no significaba disminución de la calidad de vida. Ciertamente, su posición consistía en decir que podía garantizarse una misma calidad de vida, con una utilización menos salvaje de los recursos de la naturaleza y, en particular, de la energía.
El desarrollo de los movimientos ecologistas y su emergencia en un plano político también fue un factor importante de esta toma de conciencia. Atraían la atención sobre factores visibles de inmediato, tales como la desaparición de ciertas especies animales, los daños a los bosques, la destrucción de los suelos, la contaminación del agua y del aire, la utilización irracional de la energía sobre todo en los medios de transporte. Sus numerosas campañas alertaron a la opinión pública, al punto de forzar a la totalidad de los partidos políticos a incluir el tema en su agenda.
Un hito importante fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. Tuvo lugar en Estocolmo en 1987 y adoptó ese nuevo concepto, que se convirtió en un componente del discurso onusiano y, finalmente, internacional. La definición introdujo la noción del porvenir de las futuras generaciones. Un desarrollo sostenible es aquel que no ponga en peligro el futuro y permita, por lo tanto, a la par de servirse de los recursos naturales y, particularmente, de la energía, conservar el patrimonio universal para que pueda ser utilizado ulteriormente. La gran debilidad de la posición adoptada fue la de no poner el fenómeno en relación con el modelo de desarrollo económico. El documento de la Comisión Brundtland, por el nombre de su presidenta, antigua primera ministra de Noruega, indicaba que era indispensable tomar medidas de precaución, pero dentro de un modo de desarrollo económico que no se viera impugnado y cuya lógica predicaba finalmente lo contrario.
Empezaron a surgir en la literatura crítica posturas más globales que iban al fondo del problema, pero también partiendo de ciertos movimientos sociales como la coordinación de los movimientos campesinos, la Vía Campesina. El mundo campesino, primera víctima del modelo capitalista en el plano de la producción agrícola, era lógicamente el más indicado para alertar a la opinión pública. Tendremos ocasión en este sentido de ver con mayores detalles cuál es el análisis del Movimiento de los Campesinos sin Tierra (MST) del Brasil, sobre el desarrollo de la agroenergía.
Como la lógica del capitalismo estaba en el origen de la devastación de la naturaleza y de la utilización irracional de las fuentes de energía, hubiera podido creerse que los países socialistas, tanto los europeos como los de la periferia, habrían de manifestarse como una vanguardia del combate ecologista (de hecho, Carlos Marx, en quien se inspiraban, había afirmado desde mediados del siglo XIX que el capitalismo destruía las dos fuentes de su propia riqueza, la naturaleza y el trabajo), pero no fue así. Efectivamente, los desastres ecológicos que se produjeron en varios países socialistas, y en particular en la URSS, se explican por dos razones fundamentales. La primera es que se situaban en la línea cientificista de la modernidad y adoptaban la creencia en un proceso lineal cuyo logro significaba dominar y explotar la naturaleza. La segunda es de orden práctico: el deseo de ponerse al paso del capitalismo con miras a elevar la capacidad de consumo de las poblaciones locales. Semejante cálculo implicaba inevitablemente una relación depredadora con la naturaleza, lo que explica las pocas precauciones para explotar las minas, el desvío de los ríos, la imprudente utilización de la energía atómica. Tal modelo fue admitido con facilidad puesto que no estaba vinculado a la acumulación del capital en manos privadas y por lo tanto estaba llamado a servir al bien común. A eso se añadieron las desviaciones autoritarias de un sistema político que era cada vez menos democrático, y de una planificación económica muy poco sensible a todo cuanto pudiera retrasar el progreso económico inmediato y su ulterior distribución en función de las necesidades sociales. Una de sus consecuencias fue un consumo intensivo de la energía fósil.
Desde finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, empieza a producirse una verdadera explosión de una conciencia nueva en la opinión pública. En efecto, las crisis sucesivas del mercado acabaron por alertar a los ciudadanos acerca de la falta de pertinencia del modelo neoliberal en su relación con la naturaleza y, en específico, en su utilización de los recursos energéticos, incluso más allá de sus consecuencias sociales. Esto se manifestó de dos maneras. En primer lugar, por las protestas contra los centros de decisiones económicas mundiales, tales como el Banco Mundial, el FMI, el G8, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comisión Europea. El evento más sobresaliente fue el de las manifestaciones en Seattle, a finales de 1999, en ocasión de celebrarse una primera reunión de la OMC, recién salida de las cenizas del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT). Se juntaron toda una serie de movimientos y organizaciones que nunca antes se habían manifestado en común. Sindicatos obreros de Norteamérica, movimientos campesinos de América Latina, movimientos de los pueblos indígenas, movimientos de mujeres, movimientos de ecologistas, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, etc., lo que Michael Hardt y Toni Negri llaman infelizmente «la multitud». Todos se reunieron para protestar contra las decisiones de un enemigo común, cuyas víctimas estaban en los diversos grupos. Por primera vez se impugnaba todo un sistema y no solamente las decisiones particulares de un organismo determinado.