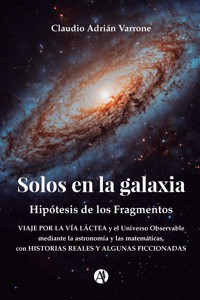
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
A través de una mezcla de divulgación científica, matemáticas y relatos personales, este libro explora una de las preguntas más fundamentales: ¿estamos solos en el universo? El autor examina la vastedad del cosmos, introduce teorías como el Gran Filtro y la ecuación de Drake, y propone su propia hipótesis de los "fragmentos". Con cifras impactantes y reflexiones filosóficas, invita al lector a un viaje por la Vía Láctea para comprender la soledad galáctica y las improbabilidades de comunicación interestelar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
CLAUDIO ADRIÁN VARRONE
Solos en la galaxia
Hipótesis de los Fragmentos
Varrone, Claudio Adrián Solos en la galaxia : hipótesis de los fragmentos / Claudio Adrián Varrone. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5859-6
1. Ensayo. I. Título. CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice
Prólogo
Prólogo agregado
Capítulo I – Inicio del viaje
Capítulo II – Civilizaciones en nuestra galaxia (Hipótesis personal de los fragmentos)
Capítulo III – Algunos números del universo
Capítulo IV – Civilización avanzada anterior a la nuestra en La Tierra
Capítulo V – Vida en nuestro sistema solar
Capítulo VI – Nuestro primer destino como viajeros exploradores
Capítulo VII – ¿Llegaremos a ser viajeros espaciales?
Capítulo VIII – Nuestro primer contacto
Capítulo IX – Extraterrestres en casa
Capítulo X – Los malviacianos nos empezaron a buscar
Capítulo XI – ¿Cómo haríamos para hacer notar que existimos en la galaxia? ¿Convendría?
Capítulo XII – Civilizaciones ocupadas (o preocupadas) como para buscarnos 5 posibles (y ficcionadas) historias
Capítulo XIII – ¿Qué nos queda?
Bibliografía
PRÓLOGO
Está claro que somos una raza avanzada de primates,
en un planeta menor orbitando alrededor de una estrella mediocre,
en el suburbio exterior de una galaxia entre 200 mil millones de galaxias.
Pero desde los albores de la civilización humana, las personas
han anhelado un entendimiento del orden subyacente del mundo.
Debe haber algo muy especial sobre la naturaleza de los límites del universo.
¿Y qué puede ser más especial que eso? Es que no hay límites.
Y no debería haber límites para el esfuerzo humano. Todos somos diferentes.
Pero por muy mala que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito.
Mientras haya vida, hay esperanza...
Fragmento de la Película sobre Hawking: La teoría del todo
PRÓLOGO AGREGADO
A veces pienso que la prueba más fehaciente
de que existe vida inteligente en el universo,
es que nadie ha intentado contactar con nosotros.
William “Bill” Watterson II – Dibujante y autor de la tira cómica Calvin y Hobbes
CAPÍTULO I
Inicio del viaje
En este libro voy a exponer algunas consideraciones generales de por qué creo firmemente que estamos solos en nuestra galaxia. Tal vez, a lo sumo, podríamos encontrar un pequeño grupo de 2 civilizaciones avanzadas para poder comunicarnos –según mi hipótesis que más adelante detallaré– e incorporando hasta un máximo de 10 contándonos a nosotros dentro de estas, según una teoría respetable al respecto, pero siempre topándonos concurrentemente con el límite de la velocidad con la que lo haríamos, ya que, tanto para viajar por el espacio como para comunicarnos a distancias tan grandes, tan siderales, existe un límite físico que no puede ser vulnerado, por lo menos con nuestros conocimientos científicos actuales.
Esa imposibilidad hace que el acto fortuito de poder escuchar a otros seres inteligentes, o que nos escuchen –o que nos visiten–, sea de muy baja –casi nula– eventualidad. Traeré algunas ideas con cálculos matemáticos para apoyar mi creencia, así podríamos entender, con datos estadísticos también, lo abrumador que es el universo y nuestro vecindario más cercano, la Vía Láctea (nuestra galaxia).
En nuestro microcosmos de 100 mil millones de estrellas –y voy a usar este número conservador para todo mi análisis, ya que cálculos actuales la sitúan en una cantidad superior que podría hasta triplicar esta cifra de estrellas en la Vía Láctea–, y con unos 50 mil millones de sistemas planetarios –cálculo muy generoso, pero acorde si tomamos como dato creíble el hecho de que en nuestra galaxia podrían existir muchas más estrellas que las mencionadas–, son solo un par de datos que escapan a los limitados conteos diarios que uno hace, y que nos demuestran los abismales números que maneja el universo.
Si contáramos desde el número 1 hasta 100 mil millones, usando solo un segundo por cada pronunciación, tardaríamos 3171 años en realizar el conteo.
Obviamente que es un trabajo improductivo y estéril. ¿Para qué hacerlo? Ahora bien, analicemos cada una de esas estrellas y supongamos que contamos con la tecnología adecuada, averigüemos si poseen planetas, y en estos a su vez, vida. Propongo que dispongamos, para tal caso, de 1 día en ese estudio por cada estrella de nuestra Vía Láctea. Tardaríamos 274 millones de años en estudiarlas. Ni analizando 1000 estrellas por día podríamos lograr un avance cualitativo y cuantitativo de estudio de nuestra pequeña porción del universo.
Esto sería una sola galaxia. Se estima, según últimos estudios, que existen unas 200 mil millones de galaxias. Y miles de millones por descubrir en todo el universo observable.
Pero primero podría incorporar el concepto de galaxia. ¿Qué es una galaxia? En resumen práctico, una galaxia es un conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materias y energías unidas gravitatoriamente en una estructura más o menos definida. La palabra “galaxia” procede de los griegos (lácteo), cuyos mitos atribuían el origen de la Vía Láctea a las gotas de leche derramadas en el universo por la diosa Hera mientras alimentaba al niño Hércules.
Los que somos aficionados a la astronomía, hacemos un viaje personal, un paseo por este universo conocido y por conocer. Esta frase está traída exprofeso a este escrito, vinculada con Cosmos: un viaje personal, que fue una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan, Ann Druyan y Steven Soter –con Sagan como guionista principal y presentador–, cuyos objetivos fundamentales fueron difundir la historia de la astronomía y de la ciencia en general, así como sobre el origen de la vida en la tierra, y hacer conciencia sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo, y presentar asimismo las modernas visiones de la cosmología y las últimas noticias de la exploración espacial. El programa de televisión empezó a ser emitido a principios de la década del 80 del siglo pasado y constó de trece episodios, cada uno de aproximadamente 60 minutos de duración. La música utilizada fue mayormente obra del gran compositor griego Evángelos Odysséas Papathanassíou más conocido como Vangelis, que matizaba de manera perfecta cada aventura. La serie se ha emitido en más de 80 países y ha sido vista por millones de personas. Hoy se puede disfrutar gratuitamente en YouTube, entre otras aplicaciones de distribución de videos y contenidos, y en el idioma que se desee. Posteriormente a la emisión de esta serie, Sagan escribió el libro homónimo Cosmos, complementario al documental. Hoy, el astrofísico Neil deGrasse Tyson fue escogido para ser el anfitrión de la secuela del programa de televisión. Esto fue, en lo personal, mi primer viaje, mi primer contacto con el estudio del universo.
Estas visiones del mismo nos hacen entrever la multiplicidad de opciones y de teorías que podemos proponer con sustento científico, o especulaciones doctrinarias, que nos abren ese abanico de ideas a exponer.
Obviamente que, con los avances tecnológicos de hoy en día, entre los que están internet, red de radiotelescopios, telescopios en órbita, sondas, etc., las propuestas de conocimiento han aumentado exponencialmente. Todo en un servidor, en una computadora. Desde bibliografía específica o amateur hasta trabajos científicos que son presentados al unísono para todo el mundo. Documentos fotográficos en alta resolución jamás vistos e inclusive videos y observaciones online que nos hacen la investigación más fácil y hasta casi presencial.
En este libro trataré de concentrar lo que creo es el por qué estamos solos en nuestra galaxia. Hablaré de “fragmentos” y de posibilidades –o no– de comunicarnos con otras especies. Asimismo, incluiré algunos pequeños relatos ficcionados e historias reales para que sea más llevadero este paseo.
Por último, siempre dejo la posibilidad a la sorpresa, a lo no escrito, a lo caótico y ordenado del cosmos, que puede en algunos casos favorecernos, y por ende, llegar a que conozcamos a una civilización extraterrestre en el futuro, que en el mejor de los casos, logró sobrevivir y traspasar al “gran filtro”.
Previamente a referirme a otros números, me gustaría empezar con una cronología sencilla y didáctica desde el comienzo del Big Bang hasta el presente. En las presentaciones de la serie Cosmos, Carl Sagan hablaba de un calendario cósmico. Ese calendario tenía la particularidad de reducir todo, desde el inicio del Big Bang hasta el presente (unos 13.800 millones de años), a los 365 días que contiene un año calendario. Es decir, con esto que el Big Bang tuvo lugar a las 00 h 00 m 00 s del 1 de enero cósmico y el momento actual –en el que ustedes están leyendo este libro– es la medianoche del 31 de diciembre (24:00:00:000000 h). Son 13.800 millones de años –edad del universo– divididos entre 365 días. Cada día de este año cósmico tiene 37.808.000 años. Cada hora de estos días, 1.575.000 años. Cada minuto de estas horas, 26.255 años. Cada segundo de esos minutos, 437 años aproximadamente. Como ejemplo traigo 2 casos. El primero reduce a todo lo sucedido desde el año 1588 hasta el presente, identificando ello con el día 31 de diciembre en el horario 23:59:59 (horas–minutos–segundos). Es decir, el último segundo del año de ese calendario ideado por Sagan. Como segundo ejemplo, traigo desde el momento en que la humanidad se aventuró al espacio exterior (año 1961 con Yuri Gagarin), siendo por ende ese mismo 31 de diciembre en el horario 23:59:59:853546910 (horas–minutos–segundos–nanosegundos).
Pero en mi adolescencia, y basándome en esta reducción tan creativa, imaginé y reemplacé ese calendario por una biblioteca muy particular.
Imaginemos un salón/estudio en donde, en una de sus paredes, contamos con una inmensa biblioteca para una sola colección enciclopédica.
Esta constaría de 138 volúmenes de la enciclopedia llamada “Historia general del universo observable”, en donde se desarrolla cronológicamente desde el comienzo de todo (el Big Bang) hasta el presente –es decir, 13.800 millones de años.
Cada volumen contiene 100 millones de años de historia. El volumen N.º 001 abarca del día uno (Big Bang) hasta el año 100 millones. El volumen N.º 002 desde el año 100 millones un día hasta el año 200 millones, y así sucesivamente terminando el volumen N.º 138 con la historia desde el año 13.700 millones y un día hasta hoy. Cada uno de estos fascículos (volúmenes) cuenta con 1000 páginas, es decir que cada página contiene unos 100.000 años de historia. Como dato solo referenciado, cada una de estas páginas cuenta con 50 líneas, y cada línea con 50 letras, incluidas las comas y puntos.
Realmente el volumen N.º 001 es atrapante solo en sus primeras páginas, tal vez hasta la cuarta o quinta. Después devienen una sucesión de “caos organizativo” donde leer el volumen N.º 010 y el N.º 050, sería muy parecido, por lo menos para nuestro limitado conocimiento.
Detalle de algunos hechos a modo de ejemplo, a saber: Volumen N.º 001, página 0001: el gran Big Bang y posterior inflación cósmica; Volumen N.º 003, página 0627: primeras estrellas; Volumen N.º 006, página 0668: primeras galaxias; Volumen N.º 093, página 0321: origen de nuestro sistema solar; Volumen N.º 093, página 0550: origen del planeta Tierra; Volumen N.º 095, página 0069: ¿origen de la vida en la Tierra?; Volumen N.º 096, página 0978: origen de los océanos; Volumen N.º 102, página 0012: estructuras estromatolíticas (hoy fosilizadas); Volumen N.º 103, página 0457: fotosíntesis oxigénica; Volumen N.º 115, página 0004: oxigenación de la atmósfera; Volumen N.º 132: primeros invertebrados (hace 600 millones de años); Volumen N.º 133: primeros vertebrados (hace 525 millones de años); Volumen N.º 134: primeras plantas terrestres (hace 450 millones de años); Volumen N.º 136, página 0526: primeros mamíferos. Extinción del Pérmico–Triásico (hace 251 millones de años); Volumen N.º 138, página 0976: primeros seres humanos (hace 2.5 millones de años aproximadamente); Volumen N.º 138, página 997: domesticación del fuego (hace 400.000 años); Volumen N.º 138, página 997 (líneas finales): primeros Homo sapiens (315.000 años); Volumen N.º 138, página 1000 (línea 35/50): primeras acciones de agricultura (hace 30.000 años).
Como notarán, lo más importante para nosotros, se expresa en las últimas letras de la última línea de la última página del último volumen de esta enciclopedia. Esta línea final abarcaría los últimos 2000 años de historia. Imaginemos todo lo que ha pasado desde entonces en cuestiones astronómicas.
Los números son una constante para estudiar el cosmos. El lenguaje universal son las matemáticas. Todo lo que rige el cosmos –conocido– tiene su fundamento matemático.
También referirnos a otros números que nos van a servir para entender a grandes rasgos las distancias que existen entre los planetas, estrellas, galaxias, agujeros negros, etc., con una ley inviolable –¿será?– que es la velocidad de la Luz. Nada en principio puede superarla. Son 300.000 kilómetros por segundo (299.792.458 metros por segundos para ser preciso).
Datos curiosos. Lo que vemos del Sol, es la luz que nos llegó. El astro está a unos 150 millones de kilómetros. Si la luz recorre 300.000 kilómetros por segundos, esta tardaría en llegar unos 500 segundos aproximadamente, es decir, unos 8 minutos y 20 segundos. Si el sol explotara, nos enteraríamos 8.33 minutos después.
Y así con todo. La estrella más cercana después del Sol es Próxima Centauri, que más adelante citaré en algunas historias sobre ella y su sistema planetario. Está a unos 4.22 años luz. Idéntica situación. Cualquier evento que provenga desde esta estrella recién nos llegaría esa información con ese lapso de tiempo. Al igual que con todo lo que vemos en el cielo. ¿La Luna? Un poco más de un segundo.
Las comunicaciones radiales, emisiones de ondas, también viajan a esa velocidad. Este dato es clave para entender que toda comunicación se regirá por este límite de velocidad. Nada escapa a ella.
Cuando observamos a la galaxia Andrómeda, vemos lo que sucedió hace 2.5 millones de años. Exactamente igual le pasaría a algún habitante de esta megaestructura con respecto a nuestra galaxia. Si una civilización avanzada, en algún planeta orbitando alguna estrella de esa galaxia, contara con un telescopio tan potente y que nos esté apuntando en este preciso momento, estaría viendo –y reitero–, si fuese extremadamente potente ese telescopio, a los primeros Homo habilis –una especie de humano arcaico del Pleistoceno inferior que se desarrolló en la tierra hace un poco más de 2 millones de años–. Seríamos una linda promesa a futuro dirían esos observadores desde Andrómeda.
Desde la galaxia NGC 3982, que es una galaxia espiral barrada que se encuentra aproximadamente a 65 millones de años luz de distancia, situada en la constelación de la Osa Mayor y que fuera descubierta el 14 de abril de 1789 por William Herschel, podría alguien en idéntico caso, y con un gigantesco telescopio –no quiero dejar de resaltar eso–, estar observando la extinción de los dinosaurios, en este momento. Tal vez, si la causa fue producida por el choque de un asteroide contra la tierra, lo estaría observando colisionar, sin poder hacer nada, por suerte para nosotros, ya que de haberlo podido hacer, tal vez no estaríamos los humanos como especie.
Precisamente, en la galaxia NGC 3982, se pudo observar en el año 1998 una supernova –que es, a grandes rasgos, la explosión de una estrella–, registrándose el evento bajo el nombre SN 1998aq. Eso también sucedió hace 65 millones de años. Curioso, ¿no? Para nosotros fue un espectáculo astronómico excepcional, para observarlo y estudiarlo de manera reciente, contemporánea. De haber existido alguna civilización –o simplemente seres vivos– en el entorno de esa supernova, esta habría sido su inevitable extinción, hace miles de milenios.
¿Vemos el pasado entonces? Sí. Y a eso me refiero, en definitiva, cuando resalto los límites de la velocidad en que viaja la luz. Mirarnos en un espejo, subrayo, es ver el pasado de lo que fuimos, por más que esa fracción de tiempo sea mínima, imperceptible. Si ponemos un espejo en la luna, y apuntamos a él con un telescopio, veríamos a la Tierra tal cual fue hace un poco más de 2 segundos. Un poco más de un segundo que tardó en ir la luz desde la tierra y otro en volver reflejado desde la luna. Podríamos jugar con ello con múltiples ejemplos. Hasta inclusive vernos a nosotros mismos nacer, si un espejo se ubicara a una distancia suficientemente alejado que pudiéramos observar y que justo esté apuntando ese evento. Es todo en el campo de lo teórico, pero posible.
Otras cuestiones que expondré, son algunos cálculos matemáticos de forma sencilla, y algunas historias al respecto, y abarcaré asimismo la hipótesis o conjetura personal de “fragmentos” que creo puede servir para entender mejor por qué estamos tan solos en nuestra galaxia.
Algo que no dije anteriormente es que nuestra Vía Láctea –que tiene una forma espiralada– posee un diámetro de aproximadamente unos 100.000 años luz y un espesor –por así decirlo–, de unos 2000 años luz. Y un dato más. Todo el universo se expande, y esto significa que las galaxias, unas de otras, también se distancian. Queremos acercarnos, aventurándonos e investigando, pero físicamente y por un perverso designio del universo, casi todo se nos aleja. Inclusive nuestro satélite natural, la Luna, a un ritmo de 3.8 centímetros por año. En un millón de años estará 3.800.000 centímetros más alejada de nuestro planeta. O lo que es lo mismo decir 38 kilómetros.





























