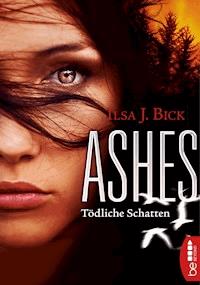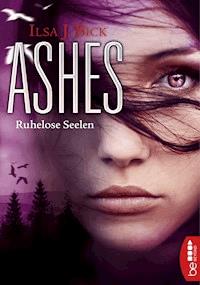8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Cenizas
- Sprache: Spanisch
CONTINUACIÓN DE CENIZAS Cuando Alex entró en el bosque, jamás pensó que necesitaría usar su pistola. Ahora ya no la lleva, y ojalá lo hiciera. Primero fue el zumbido. Después, los dispositivos electrónicos dejaron de funcionar. Y entonces los hombres se convirtieron en monstruos... Para seguidores de LOS JUEGOS DEL HAMBRE y THE WALKING DEAD "Podría pasar mañana. ¿Sobrevivirías?".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ilsa J. Bick
SOMBRAS
Traducción del inglés
Carmen Torres y Laura Naranjo
La edición original estadounidense de esta obra se publicó en 2012 con el título Shadows en la editorial Egmont USA, 443 Park Avenue South, Suite 806, New York, NY 10016
© de la obra: Ilsa J. Bick, 2012
Todos los derechos reservados
© de la traducción: Carmen Torres y Laura Naranjo, 2015
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.es
Primera edición en Nocturna Ediciones: junio de 2015
Edición Digital: Parimpar, S. L.
ISBN: 978-84-943354-6-4
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Agradecimientos
Si he aprendido algo después de trabajar con el equipo de Cenizas es que esta gente nunca se rinde y el libro que ahora mismo tienes en las manos es mejor justo por eso. Así que, una vez más y de todo corazón, quiero hacer llegar mi más sincero agradecimiento:
A mi editor, Greg Ferguson, que siempre insiste en que llegue un poco más lejos, en que profundice un poco más y descubra exactamente qué es lo que quiero transmitir: tu apoyo y confianza lo son todo para mí. ¿Y el año que viene? Los Eagles, Nota…, a menos que sean los Packers. Oh, está bien; esta vez, sólo por ser tú, dejaré guardado el sombrero con forma de queso.
A Ryan Sullivan, el corrector más entusiasta y minucioso del mundo: en serio, tío, me encanta la pasión que le pones.
A Mary Albi, Katie Halata, Robert Guzman y Alison Weiss: por allanar el camino, agitar pompones, contestar correos cargados de pánico a cualquier hora, tuitear hasta que los dedos os echaban humo y, lo más importante, por hacer que mi obra sea lo mejor posible.
A Deb Shapiro: gracias por ocuparte de que me acordara de comer, hermanita.
A Elizabeth Law, por saber llegar hasta mí, reprenderme y hacerme entender las cosas.
A mi infatigable agente y abogada Jennifer Laughran: cada vez que nos ponemos a charlar, descubro más cosas que me gustande ti.
A Dean Wesley Smith, una vez más y siempre, por estar ahí.
Y, como en el libro anterior, a David. ¿Todo esto sin ti? ¿Estás de guasa? Ni en broma. Pero no diría que no a Tasmania.
Dedicado a los que luchan
LA TRILOGÍA DE CENIZAS: CÓMO EMPEZABA EL PRIMER LIBRO
¿Necesitas que te refresquen la memoria? ¿Te gustaría tener un resumen de quién es quién y de lo que está ocurriendo? Verás, no vas a sacar mucho en claro de Sombras. Para mantener la tensión narrativa argumento, ritmo y todo eso—, me negué a una recapitulación detallada. Sombras retoma la historia donde Cenizas la dejó; es un libro más grande y extenso donde pasan muchas cosas: te encontrarás con nuevos personajes y nuevos misterios que han de ser esclarecidos.
Sin embargo, me di cuenta de que había pasado bastante tiempo, así que, si necesitas un recordatorio, sigue leyendo. (Si no has leído Cenizas, debería darte vergüenza. Deja ahora mismo lo que estés haciendo y léelo. En serio). En cualquier caso, ATENCIÓN: vas a encontrarte con detalles importantes que te destriparán la historia. De verdad, si no te has leído Cenizas, no sigas. No sólo vas a cargarte el buen rato que ibas a pasarporque ningún resumen puede hacerle justicia a una novela sino que vas a perderte información vital que no puedo incluir aquí. He dicho.
El Cortocircuito: En lo que empieza siendo un agradable sábado de octubre, una serie de pulsos electromagnéticos bombardean el cielo. Nadie sabe quién lo ha hecho ni por qué. En cierto sentido, eso no tiene importancia. Lo único que importa son los efectos.
En un instante, la mayoría de la población adulta mundial muere, las redes de suministro eléctrico y de comunicaciones se destruyen y los sistemas electrónicos sofisticados se paralizan. (De modo que ese nuevo iPad tan chulo se convierte en un ladrillo). A lo largo de la costa este y oeste, la detonación de misiles nucleares de baja altitud sobre instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares, así como sobre otras instalaciones que están llegando a una situación crítica porque los generadores de apoyo no responden, produce efectos secundarios en la atmósfera, lo que vuelve la luna de color verde y los amaneceres sanguinolentos. Cualquiera que pudiera arreglar las cosas también es historia. La civilización se derrumba, se sume en un agujero negro, infernal y preindustrial.
Los que siguen vivos —los muy jóvenes y los muy viejos— deben encontrar una forma de combatir a los nuevos enemigos, no sólo a los supervivientes organizados en grupos de saqueadores y sociedades rígidamente organizadas (como Rule, un pueblo muy pequeño y muy estrecho de miras), sino a los Cambiados: adolescentes a los que no querrías encontrarte en un callejón oscuro. Los perros son como los canarios en una mina en lo que a los Cambiados se refiere: tienen una sensibilidad especial y son capaces de alertar a la gente de la presencia de estos. También se sugiere que los perros pueden detectar a los que van a cambiar o a los que ya están en proceso.
Pero unos pocos han cambiado de un modo diferente y han desarrollado supersentidos, que algunos no dudan en usar en su propio beneficio. Los individuos más viejos con un avanzado estado de alzhéimer u otras enfermedades seniles despiertan de repente de su letargo, volviendo a sus niveles anteriores de actividad neuronal y convirtiéndose en Despertados. También están los Salvados, que son adolescentes y veinteañeros que deberían haber muerto, pero no lo han hecho. Nadie sabe por qué los Salvados han sobrevivido y, sin ordenadores sofisticados, laboratorios ni científicos, no hay medios para descubrirlo. Los niños se convierten en bienes muy preciados, pero a los pocos Salvados también los miran con recelo. Nadie sabe a ciencia cierta si el cambio ha terminado.
LOS PROTAGONISTAS
Alex Adair: Se fue a vivir con su tía a Illinois después de que su madre, médico de urgencias, y su padre, policía, murieran en un accidente de helicóptero tres años atrás. Y lo que es peor: Alex lleva un monstruo en la cabeza, un tumor cerebral inoperable que le ha arrebatado el sentido del olfato y muchos de sus recuerdos, en especial los de sus padres. Después de dos años de quimio, radio y regímenes especiales que no sirvieron para nada, Alex ha decidido tomar las riendas. Cuando empieza la novela, Alex ha huido en lo que puede considerarse una perfecta caminata mochilera de no retorno por el Paraje Natural de Waucamaw, en la península superior de Michigan. Pretende cumplir la última voluntad de sus padres y esparcir sus cenizas desde Mirror Point en el lago Superior. Resulta que también tiene la pistola de servicio de su padre, una Glock, por si decide no volver. Después del Cortocircuito, Alex recupera el sentido del olfato a lo bestia, un supersentido que también le permite intuir emociones y, en una ocasión, capta un destello de lo que pasa por la cabeza de un lobo, lo cual es bastante rarito, hasta el punto de que, como los perros, es capaz de detectar el insoportable hedor a animal atropellado de los Cambiados. Oh, y de repente los perros son sus mejores amigos.
Ellie Cranford: Huraña, poco colaboradora y quejica. Alex tiene que contenerse para no abofetearla. ¿Qué se puede decir? La cría tiene ocho años. Su padre murió en combate en la guerra de Iraq y su madre la abandonó unos años antes, de modo que ahora está bajo la custodia de su abuelo, Jack, que puede que tuviera la paciencia de un santo, pero que la estaba malcriando. Odia ir de acampada y, en cualquier caso, tiene razones de sobra para estar un poquito cabreada. Al principio la rescata Alex y luego Tom, pero más tarde unos adultos despreciables que la ven como un vale de comida la secuestran.
Mina: La perra de Ellie, una malinois belga y antigua PTM (perro de trabajo militar) de su padre. Mina es paciente, pero, si te ataca, te da un buen bocado. Los adultos despreciables también se la llevan.
Tom Eden: Joven soldado y especialista en explosivos de permiso de Afganistán; un tipo competente que complementa a Alex en muchos sentidos. Después de que Alex y Ellie consigan esquivar una jauría de perros salvajes, Tom las salva disparando a su colega, Jim, que ha sufrido un brutal cambio de estilo de vida. Tom, un chico serio y tranquilo por quien Alex siente una atracción instantánea, también tiene sus propios secretos. El primero es por qué está en el Waucamaw. Tras dejar la (relativa) seguridad del Waucamaw—hablamos de perros salvajes, trampas y chavales que de pronto han decidido que la gente puede convertirse en excelentes Happy Meals, Tom resulta herido por un disparo cuando trata de evitar que los adultos despreciables se lleven a Ellie.
Chris Prentiss: El nieto del reverendo Yeager y el segundo al mando de Rule, aunque se crió fuera de la comunidad. Es oscuro, reservado y un poco huraño, pero tiene una habilidad sorprendente para encontrar Salvados, sobre todo al norte, en las inmediaciones de Oren y de su comunidad amish. Cuando Alex llega a Rule, se enamora de ella hasta las trancas y, aunque al principio Alex estaba decidida a escapar, al final le corresponde.
Peter Ernst: El comandante general de Rule, aunque recibe las órdenes del Consejo de los Cinco, los representantes de las familias fundadoras de Rule y quienes dirigen el pueblo. A sus veinticuatro años, Peter es el Salvado de más edad y sobreprotege a Chris. Peter tiene un rollito con Sarah, una de las compañeras que viven con Alex.
Sarah, Tori y Lena: Compañeras de casa de Alex; todas refugiadas a las que Rule ha ofrecido asilo. De las tres, Sarah es un poco mandona. La buena de Tori está colada por Greg (otro Salvado que forma parte de la cuadrilla de Chris) y por Chris, y además hace unos postres de manzana para chuparse los dedos. Lena, taciturna, irreverente y oriunda de esa comunidad amish cercana a Oren, es una chica con carácter. Tras manipular a Peter, una vez intentó escapar, pero la capturaron en la Zona, una tierra de nadie que los que han sido Expulsados (es decir, desterrados de Rule por varias ofensas) deben atravesar para salir de la esfera de influencia de Rule.
Reverendo Yeager: Descendiente de una de las cinco familias fundadoras de Rule. Tras haber amasado una fortuna gracias a su rentable compañía minera, Yeager lidera el Consejo de los Cinco. (Los otros miembros del Consejo son Ernst, Stiemke, Prigge y Born). Antes del Cortocircuito, Yeager iba perdiendo poco a poco la cordura en el ala de enfermos de alzhéimer del asilo de Rule. Sin embargo, tras el Cortocircuito, despertó de algún modo. Como Alex, posee un supersentido especial y es capaz de adivinar la verdad y las emociones a través del tacto.
Jess: Mujer dura con una facilidad pasmosa para citar versículos de la Biblia. En lo que respecta a quién debe tomar las decisiones en Rule, Jess parece tener sus propias prioridades. Desea fervientemente que Chris le plante cara a su abuelo, pero este se niega por varias —y buenas— razones. Además, anima a Chris y a Alex a que acorten distancias sin el menor disimulo.
Matt Kincaid (el doctor): Desaliñado, pragmático, muy inteligente y el único médico de Rule. Él también es un Despertado, aunque no tiene ningún supersentido. Es el único al tanto del tumor cerebral de Alex y de su supersentido del olfato. Kincaid cree que el monstruo puede estar muerto, dormido o reconvirtiéndose en algo completamente distinto.
LA TRILOGÍA DE CENIZAS: CÓMO ACABÓ EL PRIMER LIBRO
Después de que a Tom le disparen, Alex y él llegan a una estación de servicio abandonada donde Alex se enfrenta a tres adolescentes con el cerebro frito y está a punto de servirles de aperitivo. Tom, muy débil por la herida de bala, que se le ha infectado, vuelve a resultar gravemente herido cuando uno de los chicos le arranca de un mordisco un pedazo de cuello. Aunque Alex hace todo lo que puede por él, ambos saben que morirá si ella no va a Rule en busca de ayuda. Sola. Antes de marcharse, los dos comparten un momento muy tierno y Tom, que está a punto de revelarle por qué fue al norte, le promete contárselo todo cuando vuelvan a reunirse.
Antes de llegar a Rule, Alex adopta un cachorrito desamparado y tiene un encuentro con una manada de lobos. Para colmo, una panda de adultos aterrorizados que ve a los chicos de su edad como una potencial amenaza está a punto de lincharla, pero Chris y su perro, Jet, la rescatan. Alex convence a Chris y a Peter para que abandonen la relativa seguridad que Rule les proporciona y vuelvan en busca de Tom, pero, cuando llegan, Tom ha desaparecido.
Principios de noviembre. De camino a su encuentro con el Consejo de los Cinco, Alex percibe un olor que le resulta familiar: el de uno de los hombres (Harlan) que secuestraron a Ellie (y que robó la riñonera que contiene las cenizas de los padres de Alex, una carta de su madre y una Biblia). Harlan confiesa y dice que vio por última vez a Ellie y a Minasemanas antes al sur de Rule. Después es expulsado. Alex consigue que le devuelvan las cenizas de sus padres, pero tanto la Biblia como la carta de su madre han desaparecido. Chris y Peter alegan prudentemente que carecen de recursos para organizar una batida y que para entonces Ellie puede estar en cualquier parte (o muerta), y se niegan a ir en busca de la pequeña.
Sin otro sitio donde refugiarse, con el invierno a punto de caer, Ellie desaparecida y sin la menor idea de si Tom sigue vivo, Alex no tiene más remedio que quedarse. Esto al final resulta ser irrelevante, pues Rule no tiene intención de dejar marchar a los Salvados; de hecho, se intenta convencer a los habitantes del pueblo —un grupo fundamentalista que podría ser una ramificación de la comunidad amish cercana a Oren— de que el rescate de Salvados es algo así como una especie de búsqueda del Santo Grial. Además, se trata de una sociedad muy tradicional con un reparto de tareas por sexo y que constriñe los movimientos de Alex por el pueblo.
Sin embargo, no todo es malo, pues entra a trabajar como aprendiz del médico y adquiere experiencia en este ámbito. Asimismo, pensando en el día en que pueda escapar de allí, se hace con varios útiles, aunque los meses pasan y la vida se convierte en una rutina que la hace resignarse en cierto modo. Con lo que Alex no contaba era con cogerle tanto cariño a Chris. Rechaza muchas de las propuestas del chico, pero este cada vez le gusta más.
Las vacaciones pasan y llega enero. Aunque las anteriores expediciones de aprovisionamiento han sido un éxito, Rule empieza a quedarse sin víveres. Chris y Peter, obligados a salir en busca de comida, se marchan a Wisconsin. La mañana de su partida, Alex sorprende a Chris y a Lena en mitad de una acalorada discusión y se queda de piedra. Y para colmo, ¡Lena le echa los brazos por el cuello! Alex se ve sacudida por una inesperada oleada de dolor y celos, y Chris, frustrado porque le ha prometido a Lena que la ayudaría, no puede explicarle el motivo de la discusión. Pero sí que puede estamparle un beso y… madre mía, ¡qué beso! Alex reconoce que tenía miedo de dejar que Chris le gustara porque aquello significaba quedarse en Rule a largo plazo y renunciar a Tom y a Ellie. Finalmente, Chris se marcha de expedición y Alex parece conformarse con esperar a que regrese.
No obstante, al cabo de varias semanas, unos cuantos hombres del grupo de Chris —incluido Greg, por quien Tori vuelve a perder la cabeza— regresan a Rule trayendo consigo a un niño gravemente herido que dicen que Chris encontró cerca de Oren, lo cual es extraño, pues eso significaría que Chris se separó del grupo principal para ir al norte en lugar de quedarse con Peter y sus hombres, que iban al oeste. Cuando está cuidando al niño, Alex se encuentra con que lleva algo suyo: un silbato que su padre le regaló mucho tiempo atrás y que ella le dio a Ellie a su vez. Por desgracia, el crío muere sin recobrar la consciencia.
Con todo lo que ha visto y oído en los últimos meses, Alex ata cabos y se imagina que, cuando Chris y los demás van a por suministros, buscan a Salvados y se los llevan —muy probablemente— por la fuerza. En otras palabras: están robando niños.
Horrorizada por esto e impelida por el descubrimiento del silbato, Alex toma la impulsiva decisión de robar el caballo de Kincaid y escapar de Rule atravesando la Zona, que está cerca de la casa de Jess. Sin embargo, la propia Jess la detiene y Alex se percata en esos momentos de que es una Despertada y de que también tiene un supersentido (del oído). Al parecer, Jess ha estado esperando a que Alex tomara la decisión de marcharse y la ayuda a escapar. Con todo, sus razones son un poco sospechosas. En realidad, no le importa mucho Alex; lo que quiere es que Chris se dé cuenta de lo que Rule está haciendo —aunque Jess no especifica de qué se trata exactamente— y se enfrente a su abuelo. Chris tiene que desearlo con todas sus fuerzas y Alex resulta ser el cebo perfecto.
Mientras Jess y sus aliados escoltan a Alex hasta la Zona, Chris sale del bosque al galope. Ha vuelto antes de lo previsto y justo a tiempo. Desesperado por impedir que Alex se adentre en la Zona y gritándole que no sabe lo que hace, Chris es detenido a la fuerza por los hombres de Jess y esta le da un golpe que lo deja inconsciente. Aunque Alex trata de ayudar a Chris, Jess la obliga a marcharse apuntándola con la escopeta.
Una vez fuera de Rule y tras haberse adentrado varios kilómetros en la Zona, Alex se encuentra con un espectáculo abrumador: una especie de camino procesional marcado por cadáveres de lobo despellejados colgados de los árboles, montañas de ropa, joyas, huesos y una pirámide de cabezas humanas en diversos estados de descomposición. Alex reconoce una cabeza congelada: Harlan, el hombre que se llevó a Ellie y fue expulsado de Rule varios meses antes.
Para colmo, se ve sorprendida por cinco Cambiados vestidos con ropas de invierno (aunque dos de ellos llevan pieles de lobo y capucha), armados hasta los dientes y con pinta de estar muy bien alimentados.
Y es entonces cuando descubre la verdad.
Rule no está combatiendo a los Cambiados.
Los está alimentando.
La gente ya no es lo que era.
SHIRLEY JACKSON
SOMBRAS
JOMARE, JOdido y MAchacado sin REmedio: así era como Jed lo llamaba. Un marine morirá siendo marine. No sabía cómo referirse a aquellos chicos. Algunos los denominaban zombis, pero el término no era del todo exacto. Los zombis eran muertos vivientes; estos chicos les daban mil vueltas. Chucky no estaba mal; seguramente lo había puesto en circulación un veterano que no podía quitarse Vietnam de la cabeza, aunque le venía al pelo. Aquellos chavales aparecían de la nada y te atacaban igual que en el Viet Cong.
Los Chuckies también eran pesadillas: monstruos con la cara de tu hija o de tu hijo. Igual que en esas películas antiguas en las que sale una monada perversa con alma demoniaca.
Aquel día de principios de octubre en que el mundo se quedó JOMARE, él se encontraba con Grace en el centro para personas discapacitadas situado a las afueras de Watersmeet, Michigan. Le rebañaba papilla del labio inferior y, cuando despertó, a saber cuánto tiempo después, yacía despatarrado en un charco de pegajosas gachas, sangrando por los oídos y con un terrible dolor de cabeza. Yallí estaba Grace, sin su habitual mirada perdida, diciéndole: «Jed, cariño, creo que me he orinado encima».
Se lo había hecho en los pañales, para ser más exactos, pero ¿a quién le importaba? Su querida Grace había vuelto. Era un milagro…
Pero todo se desmoronó en cuanto salieron tambaleándose al pasillo y vieron los cadáveres: enfermeras, auxiliares y médicos desparramados como palitos de Mikado.
Y a su nieta, Alice, que degustaba plácidamente los ojos de su madre.
Eso había ocurrido hacía casi cuatro meses. Ahora estaban en la segunda semana de enero y en Wisconsin, no Michigan. Aquella mañana en particular, la temprana luz del sol se derramaba acuosa y débil por un cielo celeste y perlado. El aire era calmo y cristalino; traía consigo ese frío quebradizo y paralizante que cala hasta los huesos y que hacía que Jed echara de menos una buena chimenea encendida mientras recorría la vereda del precipicio calzado con raquetas y bajaba a la densa maraña de matorrales que bordeaba el lago. Hizo un alto en el pronunciado recodo hacia la izquierda que se adentraba más en el bosque y que conducía a la orilla y giró ciento ochenta grados. Incluso sin aquel delator penacho de humo gris, identificó su cabaña, a medio kilómetro largo, encaramada en un risco de arenisca arbolado. A esa hora del día, el gran ventanal no era más que un rectángulo negro y sus dos caballos parecían un perdigón en la lejanía.
Vietnam le había dejado huella por dentro y por fuera, como había ocurrido con todos los veteranos que conocía. Había recibido un disparo en el ojo izquierdo, algo ya de por sí bastante malo, pero es que además la bala había seguido una trayectoria diagonal, le había perforado el cerebro y le había salido por la nuca. En una fracción de segundo, su ojo izquierdo quedó hecho papilla y su lóbulo occipital derecho pasó de ser funcional a convertirse en unas gachas de avena. Técnicamente su ojo derecho seguía funcionando, pero el daño cerebral ocasionado lo dejó incapacitado para leer y reconocer palabras. El color también había desaparecido. Sus horas de vigilia se transformaron en un mundo de sombras cenicientas, aunque los sueños y los flashbacks seguían siendo en tecnicolor. Y lo peor era que su cerebro había recuperado inquietantes fogonazos que los loqueros de la Armada tildaban de alucinaciones, como si tuviera el síndrome del miembro fantasma.
Como Grace, aunque últimamente… para él era diferente.
Ahora estaba allí plantado, con la vista alzada hacia la lejana cabaña. Oh, seguía estando ciego del ojo izquierdo, hacía ya tiempo que le faltaba el globo ocular y la cuenca estaba rellena con un implante de plástico recubierto de chicha. Nunca consintió que le pusieran un ojo artificial, tal vez porque le importaba un bledo que los demás se sintieran incómodos. Tenía Vietnam bien incrustado en el cerebro, como un trozo de carne fibrosa que se te mete entre los dientes y que no te puedes sacar por más que lo intentes. De modo que ¿por qué los demás iban a olvidar si él era incapaz de hacerlo?
Sin embargo, su ojo bueno, el derecho, seguía funcionando bien, mejor que nunca, y ese fue el que apuntó a la oscura rendija que conformaba la ventana. Esperó y, un instante después, los pliegues sueltos de las cortinas de gasa aparecieron flotando. Entonces aguzó la vista y se fijó en el sillón de piel y en el crepitar intermitente del fuego. Más allá, en las profundidades de la casa, divisó a Grace, que llevaba… Se concentró, alineando su mira mental. Sí, Grace llevaba puesto el jersey rosa de angora y echaba cucharadas de café en un viejo cacillo, tal vez calculando, suponía, la cantidad de posos por cucharada.
Lo suyo con los números era algo de lo más peculiar, así como que él lo escrutara todo con su vista de lince. Grace siempre había sido lista, la primera de su clase en la escuela de enfermería y un hacha en matemáticas. Si hubiera nacido quince años más tarde, sin duda habría llegado a ser médico o a codearse con los científicos espaciales, pero, después de lo que le pasó a Michael, nunca volvió a ser la misma. Así que cuando el alzhéimer la golpeó…, en fin, fue casi una bendición. Pero entonces ocurrió el JOMARE, que abrió una cámara secreta donde su mujer había almacenado cada ecuación y cálculo desde el origen de los tiempos.
Había salvado al chico gracias a sus más de cuarenta años de experiencia como enfermera y a unas destrezas que volvieron justo cuando se las necesitaba. Curar a aquel chico la recompuso, al menos tanto como puede recomponerse un corazón roto. Fingía que el chaval era Michael y él le seguía el juego. Jed lo quería a rabiar por eso, tanto que le cortaba la respiración.
El lago Odd se extendía al suroeste de la reserva india de Bad River y se adentraba en el Parque Nacional de Nicolet. Su tinglado para la pesca —una autocaravana desvencijada enganchada a un remolque— se hallaba asentado casi a un kilómetro de la orilla. Si te acercabas un poco más al lago y torcías a la izquierda, el hielo cambiaba: primero te lo encontrabas medio derretido y luego se ocultaba por completo bajo unos quince o veinte metros de aguas añiles antes de volver a repuntar. La razón era que el lago cubría una estribación perdida de la Douglas Fault, una falla que resquebrajaba la tierra desde Minnesota hasta Ashland. El agua que salía a borbotones por la fisura estaba unos grados más caliente, por lo que en invierno aquel tramo en particular nunca se congelaba del todo. Y eso hacía que el lago Odd fuera, como su propio nombre indicaba, raro. Como te adentraras demasiado en aquella fina capa de hielo, ya podías despedirte de tu bonito trasero.
El cobertizo de los botes era una sólida construcción de cedro envejecido, con una puerta que daba al norte y una corredera de pino al oeste, encaramado en una lengua de arena que ahora estaba cubierta por un manto de nieve. Veinticinco años atrás, cuando Michael tenía dieciséis y quería su propio espacio, remodelaron juntos el interior y colocaron ventanas y aislantes antes de fijar los paneles de yeso y colgar estanterías. Nada de tuberías ni cableado, nada de perifollos. Lo único que su hijo quería era una cama y un poco de tranquilidad. Cuando, tres años después, Michael se alistó en el Ejército, siguió conservando su cama; en cuanto a la tranquilidad, no tenía cabida en la vida de un marine. Diecisiete años después, tres hombres muy serios vestidos de uniforme llamaron a su puerta y, dos semanas más tarde, Michael volvía de la provincia de Ambar en un ataúd envuelto en una bandera. Ahora Michael disponía de toda la tranquilidad del mundo.
El ojo extremadamente certero de Jed captó el instante en que la puerta norte se abrió. Por el amor de Dios, seguro que habían oído chirriar aquellas bisagras hasta en la península superior de Michigan. El primero en salir haciendo cabriolas fue un golden retriever, seguido del chico, cuya complexión larguirucha formaba una silueta negra recortada contra la blancura de la nieve. Si Jed dejaba volar su imaginación un poco, casi podía convencerse, como Grace, de que era Michael. Pero el perro lo divisó y ladró, el chico lo saludó con la mano y el momento agridulce se desvaneció.
—Qué pronto has vuelto. ¿Qué tal en Baxter’s? —preguntó el chico cuando Jed se le acercó arrastrando los pies.
Baxter’s era una tienda de pesca justo al oeste de la frontera con la península: un viaje de ida y vuelta de cuatro días y territorio neutral donde la gente intercambiaba objetos y cotilleos.
—Como siempre. Esas bisagras necesitan más 3-en-Uno. Te dije que te encargaras de ello.
—Lo siento. Pero he terminado de arreglar la motonieve. Ahora tiras de la cuerda y arranca sin problemas a la primera. No lo he comprobado por el ruido, pero ya hace contacto.
—Jed, ¿por qué estás enfadado?
—Te lo explico dentro. —Jed apretó los dientes al oír el chirrido de las bisagras y siguió al chico. El cobertizo era amplio, lo bastante como para que cupiese su Harley, el Spitfire vintage, un par de kayaks y la motonieve. A pesar del aislante, seguía siendo muy frío—. Maldita sea, hijo, te dije que no te preocupases por el propano. No debes coger frío. ¿Qué quieres, que se te quede la pierna tiesa?
—Estoy bien así —protestó el chico, pero Jed ya estaba trasteando el radiador. Estaba más enfadado de la cuenta y sabía por qué.
—Jed. —Le puso una mano en el hombro—. Cuéntamelo.
Y eso hizo. Lo puso al corriente mientras echaba 3-en-Uno aquí y allá, primero en las bisagras de la puerta norte y luego en los rieles y rodillos de la corredera. Cuando hubo terminado, el bote estaba medio vacío y el chico en silencio.
—Veo que no estás sorprendido —dijo Jed.
—No. —Hurgó en una caja de herramientas y sacó una llave de carraca con cabezal flexible—. ¿Te han dicho qué división?
—Nadie lo tiene claro. Puede que sea el Ejército o tal vez un puñado de divisiones diferentes. Por aquí no ha habido militares de verdad desde que los marines hicieron el petate y salieron a escape de aquel puesto de radio cerca del lago Clam. Tengo dinero invertido en algunas de esas milicias privadas. Estaban muy bien organizadas antes del JOMARE. —Jed tiró el 3-en-Uno en una estantería, apoyó una mejilla en el asiento de su Road King y observó cómo el chico apretaba la tuerca de la hélice del Spitfire y comprobaba su resistencia y estabilidad. La hélice procedía de un avión de doble propulsión abandonado, pero el motor era una antigualla y sólo tenía potencia para convertir su sencillo y precario Spitfire de tres metros en un trineo eólico medio decente. Este, diseñado para flotar sobre el hielo del mismo modo que un hidrodeslizador patina sobre aguas poco profundas, debía funcionar, al menos en teoría. Casi cuatro meses después de que el mundo se apagara, Jed seguía demasiado asustado para arrancar algo que hiciera tanto ruido.
—Antes de ir a lo de Baxter’s, Abel me dio a entender que si veía a algún chaval que no fuera un Chucky, debía atraparlo, porque conoce a un par de cazadores que se lo quedarían. —Hizo una pausa—. Dijo que incluso aceptarían a un Chucky, siempre y cuando estuviera vivo.
—¿Para qué?
—No lo sé. —Pero podía adivinarlo. Había visto demasiadas cosas en Vietnam y su padre había sido huésped de los japos después de que su avión cayera al Pacífico. Los médicos nazis no fueron los únicos a los que les gustaba experimentar. A veces Jed se preguntaba qué japo comebichos de Chichi-jima habría sido el primero en echarles el ojo a todos aquellos sabrosos pilotos americanos y pensar en carne fresca.
—¿Por qué no dijiste nada?
—Porque a lo mejor Abel hablaba por hablar. —Mentía.
Abel, su único vecino en once kilómetros a la redonda, tenía ochenta y muchos años y nunca se arriesgaba a ir tan lejos si podía evitarlo. Aun así, cuando el viejo llegó a la cabaña arrastrando los pies, Jed pensó que lo único que buscaba con aquella visita era gorronearle algo antes de irse. Llegaba incluso a compadecerlo. Abel era quince años mayor que él, estaba solo y se veía obligado a depender de lo que pudiera encontrar, agenciarse o cazar, pero en un invierno que se presentaba bastante crudo, eso no bastaría. Lo correcto era compartir la comida con su vecino anciano. Sin embargo, Jed se dio cuenta de que aquellos ojos de perro viejo vagaban por la casa fijándose aquí y allá. ¿Estaría registrando cambios sutiles? ¿Una prenda de ropa donde no debía? ¿Una puerta abierta que normalmente estaba cerrada? Tal vez. Dados los tiempos que corrían, Jed y Grace habían procurado por todos los medios ocultar la presencia del chico, pero Jed pensaba que Abel se olía algo. Diantres, a Jed no le cabía la menor duda de que aquel viejo chiflado los delataría por una simple corazonada si eso garantizaba un buen plato de comida. A pesar de todo, Jed se había guardado sus sospechas sobre Abel y sabía por qué: el chaval se marcharía y Grace y él volverían a quedarse solos. Sencillamente por eso.
—Tanto si son militares como milicianos o una mezcla, tendrán voluntarios de sobra si van a repartir comida y suministros. —El chico volvió a poner la llave inglesa en su sitio y se limpió la grasa de motor de las manos con un pañuelo de los días de la Operación Rolling Thunder de Jed—. Creo que ambos sabemos lo que eso significa, Jed.
Aquellas palabras lo aguijonearon.
—En vez de eso, podríamos salir pitando hacia la isla. Allí no habrá nadie. Desde la isla hay otros cincuenta y cinco kilómetros hasta la costa canadiense, ciento diez antes de toparte con algo parecido a un pueblo. Seremos invisibles. Los únicos que solían ir a la isla eran kayakistas, y no muy a menudo por culpa de los acantilados. No hay sitio donde atracar sin que tu bote termine hecho astillas. Pero nosotros podemos conseguirlo. Ahora que has arreglado el trineo, sólo tenemos que hacer escala en el lago Superior.
—Jed, estamos en pleno invierno. Aunque lográsemos llegar al lago Superior con la motonieve y el Spitfire sin que nos atraparan ni nos vieran, en cuanto arrancásemos el motor de cualquiera de ellos sería como poner un cartel luminoso. Además, no hay forma de transportar gasolina suficiente para repostar. Si nos quedásemos tirados en medio del lago, tendríamos que hacer un buen trecho a pie y llevar a cuestas los suministros que pudiéramos salvar, que no serían muchos. Una vez que estemos en medio del hielo, no tendremos refugio alguno. Si perdemos el Spitfire y nos topamos con una capa de hielo fino o de agua, estaremos más que muertos.
—Entonces, ¿para qué demonios hemos construido el maldito trineo eólico?
—Ya sabes para qué. Tú mismo lo dijiste: si necesitamos huir, una motonieve no podrá atravesar el lago Odd, no por esa franja de hielo medio derretido. Sólo un trineo eólico es capaz de hacerlo. Cíñete al plan, Jed. Ni siquiera sabes si tendrás que marcharte. Si lo haces, vete con Grace en kayak a esa isla tuya cuando llegue la primavera. O mejor aún, hazte con un barco de vela en cuanto llegues al lago Superior. Por allí debe de haber muchos y no creo que a sus dueños les importe. Así no tendrás que depender de nada con motor. Un barco velero sería más seguro y el peso que te ahorrarías al no llevar combustible lo podrías aprovechar para comida y otras provisiones necesarias.
—¿Y tú qué?
—Ya sabes lo que tengo que hacer.
—Pero es que es una locura. Un suicidio. Ni siquiera sabes si sigue viva. —Se percató de un cambio en la cara del chico: una mueca de dolor, fugaz como un cometa—. ¿Qué?
—¿Conoces esa tensa espera justo antes de que empiece un tiroteo? Pues así me siento ahora, y esa sensación cada vez cobra más fuerza. Está viva y corre peligro, Jed. Debo irme pronto o explotaré.
Efectivamente, conocía aquella sensación. Esperar un ataque que sabías que era inminente suponía un ejercicio mental que te hacía perder poco a poco la cabeza. Algunas de las peores y más violentas contiendas en las que se había visto involucrado habían empezado con esos momentos de calma que preceden a la tempestad. Jed dejó escapar un largo suspiro; discutir no iba a servir de nada y entendía cómo se sentía respecto a la chica. Diantres, él habría hecho lo mismo por Grace.
—¿Puedes esperar? —Como vio que el chico vacilaba, añadió—: Una semana, diez días como mucho. Es lo único que te pido.
—¿Puedo preguntar por qué?
De repente se le formó un gran nudo en la garganta.
—Por el cumpleaños de Michael. Sé que Grace ha reservado harina y azúcar para preparar una tarta. Significaría mucho para ella. —Hizo una pausa y luego añadió en tono áspero—: Y para mí también.
—Entonces, me quedaré, por supuesto —contestó Tom Eden—. Ningún problema.
Mentía.
Tom se quedó observando cómo Jed volvía a subir renqueando el sendero y desaparecía tras una densa pantalla de alerces y cicutas. Ahora que se encontraba mejor, sólo iba a la cabaña a la hora de las comidas, lo cual era mucho más seguro. Nunca se sabía quién podía presentarse sin avisar, y Jed y Grace se hallaban en peligro por darle cobijo. Les debía la vida. Si hubiesen elegido otra ruta más al oeste o no hubieran sentido curiosidad por los tres chicos muertos desparramados en aquel autoservicio, habría muerto. Cuando le bajó la fiebre y cesaron los delirios, habían transcurrido cuatro días y estaba en Wisconsin.
Dios, pobre Alex. A pesar del gélido frío, una quemazón candente le estalló en el pecho y tuvo que reprimir un gemido. Debió de volverse loca cuando regresó y descubrió que se había marchado. Así se habría sentido él. Y ella había regresado; lo sabía. Era una cabezota, una luchadora. Nunca habría perdido la fe en ella…
De improviso, y procedente del fino aire, le llegó un débil gimoteo cargado de miedo.
«No». El aire fue abandonando sus pulmones hasta que se quedó sin aliento, completamente inmóvil. De haber sido otra persona en otro lugar y momento, habría desviado la mirada hacia el perro o habría pensado que se trataba de algún animalillo, tal vez una ardilla listada o una común, que se escabullía. Pero Tom no era una persona cualquiera. Después de Afganistán, nunca había vuelto a ser una persona cualquiera… Puede que ni siquiera hubiera vuelto a ser él mismo.
El gimoteo —en realidad, un sollozo entrecortado— volvió a oírse.
«Ignóralo, como te dijeron los médicos. Vamos, respira. —Se apretó las sienes con las palmas de las manos mientras inhalaba una larga y fría bocanada de aire, exhalaba y volvía a inspirar—. Respira, esto no es real, no es…».
—Po-po-fa-vo. —Aparte de calamelo y de señol, eso era seguramente lo único que la niñita sabía decir en su idioma. Además, reconocería aquella voz en cualquier sitio. La chiquilla soltó una rápida retahíla en pastún que él no entendió y luego volvió a decir—: Po-fa-vo…
—No —susurró—. No estás aquí. Vete, vete… —Cerró los ojos con fuerza, como si, al hacerlo, bloqueara todo lo demás, pero ya era demasiado tarde. Sentía que aquel flashback le hincaba los dientes en el cerebro y escarbaba en él con sus zarpas. La cabeza empezó a darle vueltas y una espesa capa de polvo le obstruyó la garganta. «No es real. No hay polvo. Estoy en Wisconsin; es invierno. No estoy oyendo esto». Intentó dominar sus pensamientos y poner sus músculos bajo control, pero el sol afgano lo estaba cociendo vivo. Tenía calor, mucho calor, sentía arenilla entre los dientes y en la lengua, y era capaz de oír el retumbante bum-bum-bum de un bombardeo lejano. También apareció de pronto el traje antiexplosivos: un revestimiento de treinta y dos kilos de dura coraza relleno de poliuretano que pesaba; pesaba tanto como aquella sucesión de recuerdos.
Un chasquido de electricidad estática.
—¡Por Dios, Tom! —Un chisporroteo y luego Jim, su amigo del alma, en quien confiaba por encima de todo, le decía por el auricular que llevaba enganchado a la oreja derecha—: ¡Por todos los santos, Tom, venga, tío, sal de ahí, córtalo ya…!
«No, Jim, tú estás muerto. —Tom jadeaba. No podía evitarlo—. Muerto, Jim, yo te disparé…».
—Amiricano. —Ahora no era una niña, sino un niño: no menos asustado e igual de pequeño, cuya voz temblorosa se filtraba por el amplificador de sonido ambiental de la oreja izquierda de Tom—: Amiricano, po favo, amiricano, po favo, po favo…
—Déjame en paz —soltó sin pensar. Una vez le había contado a un loquero que cuando le venía un flashback era como si un negro torbellino le engullera la mente. Estabas allí, en medio de un angustioso vórtice de imágenes que se iban convirtiendo en realidad y no sólo en sombras del recuerdo—. Largo de mi cabeza. No puedo salvarte. No puedo salvar a nadie, no puedo…
—Tom. —La voz de otra chica, pero mucho mayor, alguien que también conocía, y muy bien—. Tom, ayúdame, por favor.
«Alex. —Todo, todo su ser murió por dentro. No se sentía el corazón. Ella no estaba allí, lo sabía. Pero daría la vida por volver a verla y, si se girara, si abriera los ojos y echara un vistazo a aquel horrible pasado, estaría allí, de rodillas, entre los escombros, bajo un sol de justicia. Creyó que no podría soportarlo—. No, Dios, no me hagas esto, por favor, no…».
—Tom —volvió a decir Alex con voz trémula. ¡Estaba suplicando y sonaba igual que la niña pequeña!—. Tom, no me hagas esto. No me dejes aquí para que…
—Alex, no puedo. ¡Oh, Dios, por favor! —bramó Tom. No iba a mirar. No era real y Alex no estaba allí; ella nunca formaba parte de aquella pesadilla—. Dios, detén esto, por favor, por…
—¡Vamos, Tom! —Jim había vuelto. Su amigo tenía la voz crispada de impaciencia—. Olvídalo, tío, tienes que largarte. ¡Venga, corta el cable, coge al crío y sal de ahí! Déjala, Tom, deja a la niña, tienes que…
—¡BASTA! —rugió. Los loqueros siempre le aconsejaban que se hablara con calma y condescendencia, pero claro, ellos no estaban atrapados en aquel bucle infinito—. ¡Basta, por favor, basta!
Funcionó. Un instante después, Tom sintió que su cerebro desconectaba al verse liberado de aquel recuerdo. Siempre ocurría lo mismo y, si tuviera que describirlo de alguna forma, la sensación era como si una bala atravesara un frágil panel de vidrio y su cuerpo se hiciera añicos al pasar de un mundo a otro.
A su lado, Raleigh, el perro, le dio un empujoncito en el muslo bueno y soltó un gemido corto y agudo.
—Ho-hola, bonito —le dijo Tom. Estaba temblando y sentía que las rodillas empezaban a fallarle. Se apoyó en el quicio de la puerta con la mano derecha y se aferró a él hasta que la madera se le clavó en la carne. No le hacía mucho daño, pero se notaba. De hecho, era perfecto. El perro emitió otro brusco ladrido y luego se inclinó hacia delante como intentando apuntalar a Tom del mismo modo que un sujetalibros evita que una pila de finos libros de bolsillo se precipiten al suelo.
—Gra-gracias, bonito. Lo-lo sé. —Dejó escapar un suspiro largo y tembloroso—. Debo se-sentarme antes de que me ca-caiga.
Tom se tendió en un viejo catre del ejército profiriendo un gemido. Los muelles se quejaron y él torció el gesto de dolor cuando sus destrozados músculos se agarrotaron para luego irse relajando de mala gana. Sentía la camisa pegada a la piel entre los omóplatos, bajo la parka. Poco a poco fue controlando la respiración y aquella sensación nauseabunda de mareo y aturdimiento pasó. El perro, satisfecho, dio tres vueltas y se instaló con un suspiro en una manta color verde oliva.
«Dios». Tom se secó el sudor de la frente con el brazo. Aquel había sido de los gordos, pero creyó saber por qué. El dolor de su corazón, la ausencia de Alex, era un grito que, día tras día, no paraba de aumentar en intensidad y volumen.
«Debo marcharme y regresar a Michigan antes de que me vuelva loco».
Y ahora tenía los medios para hacerlo. Deslizó una mano sobre su muslo derecho, donde Harlan le había disparado el día que perdieron a Ellie. Tenía una nueva cicatriz en el cuello: un recuerdo de la pelea en el parking del autoservicio cuando aquel chico intentó arrancarle la garganta. Pero era la pierna la que se había llevado la peor parte, la que por poco acaba con él. La herida había cicatrizado formando un cráter del tamaño de un puño recubierto por una gruesa capa de tejido tenso y brillante. Había perdido algo de fuerza, aunque su cojera iba mejorando y hasta era capaz de echar una carrerita. No obstante, la pierna podía resultar un problema, sobre todo en zonas agrestes. Seguro que Jed quería que se llevara uno de sus dos caballos, pero, por supuesto, él lo rechazaría. Si Jed y Grace tenían que marcharse de aquel lugar por cualquier motivo, los necesitarían. ¿Y si le robaba un caballo a alguien? Así recorrería los ciento treinta y pico kilómetros hasta la frontera de Michigan mucho más rápido. Pero cualquier animal —o persona, ya puestos— era una responsabilidad adicional, algo que él mismo le había dicho a Ellie justo antes de abandonar el Waucamaw. No podían rescatar a nadie.
«Para lo que le sirvió a Ellie…». Aquel pensamiento hizo que se le formara un nudo en la garganta. En su mente, siempre había sabido que la supervivencia de los tres se reducía a una ecuación muy simple: o se armaba de la fuerza y la voluntad necesarias para mantener con vida a Alex y a Ellie o la gente que había llegado a importarle moriría. Y les había fallado. Otra vez. Cuando hizo falta, no fue capaz de salvar a Ellie. Pensar en la pequeña aún le dolía, aunque las pesadillas habían terminado por desvanecerse. Las posibilidades de que Ellie siguiera viva eran escasas o nulas. Ellie estaba muerta y eso era una carga sobre sus hombros. No le gustaba, pero podía soportarlo.
Alex era… diferente. Dios, cuánto deseaba haber reunido el valor necesario para contárselo todo, aquel terrible lío, lo que había hecho y a qué precio. Sólo una persona, ella, lo habría entendido, y eso lo habría salvado. Se presionó el pecho con la mano y sintió el fuerte latido de su corazón. Cada vez que pensaba en ella, el dolor era atroz, un desconsuelo más amargo que la aflicción y más intenso que la tristeza. Era anhelo. Necesidad. La sensación de que algo no había acabado y esperaba que nunca lo hiciera. Sencillamente se negaba a creer que la hubiera perdido.
Y estaba en peligro. Lo sabía. Aquella tenía que ser la razón por la que su mente la situaba también en Afganistán, donde la muerte podía estar escondida bajo una piedra, en una bolsa de basura o atada con correas a…
«No vayas por ahí, no lo pienses». Un quejido trató de abrirse paso a través de sus dientes. Creía que todavía estaba a tiempo de salvar a Alex, pero no podía demorarlo mucho más. Tal vez ya fuera demasiado tarde.
«Dios mío, por favor. —Se tapó los ojos con un brazo—. Por favor, ayúdame. No te estoy pidiendo un milagro, sólo que la mantengas a salvo un poco más hasta que consiga encontrarla, eso es todo. Por favor».
Por supuesto, no ocurrió nada. Ni rayos cegadores, ni coros celestiales ni ángeles. El perro se limitó a gemir y el radiador emitió un zumbido. Una ráfaga de viento sacudió el cobertizo e hizo traquetear las tablas, pero se trataba de una simple bocanada de aire.
Daba igual. Lo que importaba era lo que sentía y lo que sabía. Alex estaba viva y él iba a volver. La encontraría o moriría en el intento.
—Aguanta, Alex —susurró—. Aguanta.
PRIMERA PARTE
SACRIFICIO
1
«Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame». Alex tuvo la extraña sensación de que la mente se le escurría, como si el mundo fuera de hielo y empezara a inclinarse de pronto y ella estuviera resbalando, hacia el precipicio, a punto de caer al vacío si no se agarraba fuerte. El corazón parecía a punto de salírsele del pecho. Temblaba de pies a cabeza y el gancho de heno que le colgaba de la trabilla del cinturón le rebotaba en el muslo derecho. La pirámide, una superposición de calaveras, se alzaba amenazadora a su espalda: lo único que quedaba de aquellos que habían ido a parar a aquel campo de la muerte antes que ella. Y, por supuesto, estaba el olor, aquel hedor familiar a animal aplastado y vapores fétidos.
«Esto no puede estar pasando; no está pasando».
Pero sí que estaba pasando. Se encontraban justo allí, a poco más de treinta metros de donde ella se arrastraba por la nieve. Cinco Cambiados. Dos chicas. Tres chicos.
Se quedó observando, sin atreverse a hacer el más mínimo movimiento, mientras ellos se desplegaban en abanico formando una especie de semicírculo. Tres de ellos llevaban ropa de camuflaje: un adolescente punki con pinta de estudiante, una chica huraña con una cicatriz amoratada en la mejilla y un niño de pelo grasiento con la cara llena de granos. Una repentina ráfaga de viento levantó un remolino de nieve e hizo ondear los extremos deshilachados de los extraños pañuelos estarcidos que los chicos llevaban anudados a la garganta y en los bíceps. Y de los ojales de sus ropas afloraban jirones de tela como coloridos ribetes de ante.
Los otros dos muchachos, un chico y una chica que llevaban la cabeza y los hombros cubiertos con pieles de lobo, eran más o menos de su edad. No se les veía la cara, pero su mente emergió del pozo de horror en el que estaba sumida al comprobar lo familiar que le resultaba el chico. ¿Por qué? Lo escrutó sin perder detalle: su mentón pronunciado, la firme línea de su mandíbula y sus ojos, duros y chispeantes como los de un cuervo. No era capaz de distinguir de qué color eran; tal vez marrones o verde musgo.
O de un azul oscuro y ahumado, sombrío y extraño como el del hielo antiguo.
«Oh, no». No podía ser. Habían pasado meses. Tom estaba muerto. No podía ser Tom. ¿O sí? Ya no sólo con miedo, sino con auténtico pavor, inspiró profundamente por la nariz, en un esfuerzo por identificar el olor de Lobezno. El de Tom era almizclado y complejo, un aroma embriagador que se le colaba sin remedio en el pecho. Podría reconocerlo en cualquier parte, pero lo único que acertaba a distinguir era aquel tufo penetrante y el hedor de su propio miedo.
«Pero me da la sensación de que lo conozco. Me resulta tan fami…».
El estómago le dio un vuelco cuando Lobezna se adelantó a los demás para detenerse a unos cinco metros de su posición. Bajo toda aquella parafernalia, parecía la típica chica adinerada y de buena familia que Alex siempre había odiado. Aquel logotipo de una viuda negra sobre el pecho izquierdo de su camiseta de esquí de diseño no dejaba lugar a dudas. El conjunto hacía que aquellos jirones, pañuelos o lo que fuera que llevase atado a las muñecas pareciera casi elegante. Dada la cercanía de la chica, Alex se fijó en el machete que portaba, aquella cosa diabólica con sangre incrustada, tan larga como su antebrazo.
Buscó con los ojos el rifle de Nathan, el que Jess le había obligado a darle. Lo había soltado al toparse con las calaveras y echar la pota; estaba tirado en la nieve a unos tres metros a su derecha. Podía intentar cogerlo, pero, aunque lo lograra y se las arreglara para disparar, acabarían con ella en cuestión de segundos.
Porque cuatro de aquellos Cambiados iban armados hasta los dientes. El estudiante flacucho llevaba una pequeña Beretta; Lobezno, el que le resultaba tan familiar, un rifle de palanca de gran calibre con mira telescópica; Caracortada, la chica de la cicatriz, un rifle de cerrojo; pero era el rifle de Acné el que acaparaba todo su interés, ya que estaba provisto de un pistón de gas para evitar que se encasquillara. Aquello cobraba sentido cuando te encontrabas en un sitio donde las armas se encasquillaban con facilidad, llámese Iraq, Afganistán… o las profundidades del bosque en invierno. ¿Mera casualidad? ¿Es que Acné había tenido un simple golpe de suerte? ¿Había cogido el primer rifle que había pillado? A juzgar por el modo en que lo aferraba, supuso que no. Cuando has estado rodeada de gente que conoce sus armas, es fácil distinguir quién se siente cómodo con ellas y quién preferiría enfrentarse con una cobra. Además, estaban en la península superior y ella había vivido en Wisconsin, donde todo el mundo cazaba. Estaba claro que ese niño entendía de armas de fuego. Como todos los demás.
Y también estaba claro cómo iba a acabar aquello. Su final estaba escrito con sangre y garabateado con jirones y huesos cortados a machetazos.
En fin, ya no había marcha atrás. Se quitó los guantes con los dientes sin apartar la vista de Araña mientras sus dedos temblorosos se afanaban por desatar las raquetas de nieve. Cuando por fin se las quitó, la nieve crujió bajo sus pies, pero sólo se hundió unos centímetros. Bien. Aún moviéndose con mucho cuidado, se descolgó la mochila. Entre todos los bártulos que Jess le había metido, había una navaja, pero la hoja parecía un palillo de dientes en comparación con aquel machete. Sin embargo, la mochila pesaba bastante; tal vez cinco o seis kilos. Aferró las correas con la mano izquierda. Podía serle útil si se acercaba lo suficiente…
Sus pensamientos descarrilaron cuando el aire se condensó de repente y otro olor, una repentina y compleja vaharada de savia fresca y pino verde chamuscado, serpenteó en mitad de aquel tufo a animal aplastado. ¿Qué era aquello? Observó cómo Araña miraba de pronto a Lobezno y, al segundo, aquel penetrante olor a chamusquina se hizo más persistente. Todos los Cambiados se miraron mutuamente sonriendo de oreja a oreja, como si compartieran una broma privada.
Su mente viajó como un relámpago hasta la larga y horrible carretera que conducía a Rule… y al instante en que se percató de que los lobos estaban allí debido a la densidad que había adquirido el aire cuando emergió el olor del macho alfa: a lobo, sí, pero no a amenaza.
¿Se estaban comunicando? ¿Es que los pensamientos complejos podían comunicarse a través del olor? No tenía ni idea. Las abejas bailaban. Los pájaros cantaban. Pero también se movían en bandada sin hacer el menor ruido. Aquellos lobos apenas habían gruñido, y ahora estos niños se miraban unos a otros mientras el aire bullía.
«Como si hubiera algo que no estaba hace apenas unos segundos. El aire está saturado. —Alex sintió un profundo vacío en su cabeza—. Pero no puede ser. No pueden leer la mente».
¿O sí? No, aquello era una locura. Y, sin embargo, ¿acaso no era también una locura su nuevo supersentido del olfato? Ella también había cambiado, aunque no de la misma manera.
Bueno, sólo había un modo de saber si se comunicaban mediante… telepatía. Tenía dos opciones: dejar que Araña la matara o…
Sus dedos palparon el gancho de heno y lo desengancharon: cuarenta y cinco centímetros de acero laminado en frío del grosor de su pulgar y tan afilado como un picahielos.
O…
2
Se catapultó por la nieve y los embistió, desplegándose, amenazando con el gancho de heno y apuntando hacia la derecha en busca del rostro de Araña: quería que la chica viera aquel diabólico garfio de acero. Podía resultar letal, aunque sólo si asestaba un buen golpe que enganchara algo: un brazo o una pierna. Eso no iba a pasar. El machete que manejaba Araña era más largo y afilado, con mucha superficie cortante. Un buen tajo y la pelea habría terminado.
Se fue hacia Araña, notó el estremecimiento y la mirada de pasmo de la otra chica… y aquello contestó una importante pregunta: los Cambiados eran capaces de leerse la mente unos a otros, pero no de leer la suya.
Una vez superada la parálisis, Araña alzó el machete y, al bajarlo, describió una amplia curva. En el último segundo, Alex hizo un rápido giro de muñeca y cambió de táctica, dirigiéndose al pecho de la chica en lugar de a su cara. Esta trató de rectificar, pero el ímpetu era su enemigo. El machete siseó al pasar, rebanando sólo aire.
Alex se le abalanzó. La curva roma del gancho dio de lleno en el pecho de Araña con tal fuerza que se sintió retemblar el brazo hasta el hombro. Araña dejó escapar un sonoro quejido y retrocedió a grandes zancadas mientras trataba de bajar de nuevo el machete. Alex lo vio venir y lo esquivó a la vez que hacía molinete con la mochila y asestaba un latigazo a modo de gancho mortal. Sus ojos nunca perdieron de vista el machete y tuvo el tiempo justo de pensar en la suerte que había tenido de que este no fuera de doble filo.
Cuando la mochila impactó en la barbilla de la chica, se oyó un golpetazo hueco. La cabeza de Araña crujió al doblarse hacia atrás y la chica se fue alejando dando vueltas en medio de una espiral de pelo rubio y piel de lobo. Alex, que había perdido el equilibrio, trató de girar, pero la nieve pisoteada estaba resbaladiza. Sintió que empezaba a deslizarse; hizo un esfuerzo por estabilizarse, pero no lo logró. Vio cómo la nieve se emborronaba y se precipitaba hacia ella en la caída, al tiempo que el gancho se estampaba contra la dura mochila. La nieve amortiguó algo la caída, aunque no demasiado, y Alex soltó un gritó cuando el batacazo le sacudió el hueso y le torció el hombro derecho. Perdió el gancho y se quedó de costado y sin aliento: la mano izquierda aún aferraba la mochila; la derecha le ardía, la muñeca le dolía a rabiar y no se sentía los dedos. «Oh, Dios, oh, Dios, está rota. Me la he roto… ¿Dónde está Araña, dónde…? —Inhaló una frenética y sollozante bocanada de aire. El codo derecho iba a estallarle de dolor; no podía mover los dedos—. Rotura o fisura, o a lo mejor me he fastidiado algún nervio. Pero ¿dónde demonios se ha metido Araña? ¿Dónde está?».
Su cabeza era un torbellino de pánico y dolor. Ambas sensaciones estuvieron a punto de matarla. En aquel estado, sólo pudo intuir el ataque; lo presintió antes de saber lo que ocurría: el sonido de unos pies que se arrastraban, el roce de una bota en la nieve, una súbita ráfaga de aire. Echó la cabeza hacia atrás justo a tiempo para divisar un borrón blanco y negro.
Araña: de pie, irguiéndose, acercándose. La chica retrajo los labios, dejando al descubierto unos dientes muy blancos e increíblemente afilados, capaces de arrancarle la garganta a cualquiera.
«¿Dónde está el machete? ¿Dónde está el machete? ¿Dónde está? —Sus ojos se clavaron en la mano derecha de Araña. Vacía—. No lleva nada, ningún machete, ningún machete. ¿Dónde está? —¿Lo habría tirado? Sin embargo, la postura de Araña le daba mala espina: adelantaba el hombro derecho, arrastraba los pies y sus ojos plateados miraban algo a espaldas de Alex y un poco a su derecha. ¿El qué? ¿Es que acaso el machete se encontraba detrás de ella? Alex empezó a estirar el cuello para echar un vistazo—. Si lo alcanzo primero… —Entonces pensó—: Espera, adelanta el lado derecho. —Jadeó—. Mano izquierda… ¡Se lo ha cambiado de mano!».