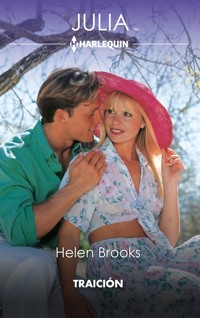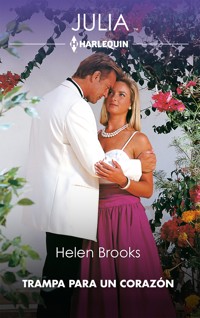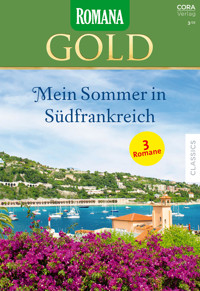2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Ella era muy bella... ¿podría amansar a la bestia? Cuando Kay Sherwood apareció en el despacho de Mitchell Grey con su ajustado traje de ciclista, él se quedó boquiabierto. De hecho se quedó tan impresionado que le pidió inmediatamente que cenara con él. Hasta entonces el magnate sólo había tenido aventuras sin compromiso, pero la irrefrenable pasión que había surgido entre ellos le daba miedo. Intimar más con una madre soltera como Kay era demasiado peligroso. Pero Mitchell no había contado con la llegada de la Navidad, una época mágica en la que hasta el más empedernido soltero podía cambiar...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Helen Brooks
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Sonrisas en navidad, n.º 1546 - mayo 2019
Título original: The Christmas Marriage Mission
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises
Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-891-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
LA oficina era muy lujosa. Estaba decorada en tonos ocres y amarillos y el suelo era de madera. Kay podía percibir una leve sensación de urgencia tras las puertas de cristal que iba dejando a los lados mientras se dirigía al despacho del jefe, pero a pesar de eso reinaba un aire de tranquilidad.
Llamó a una puerta con la placa «Srta. Jenna Wright. Secretaria del Sr. Grey», y esperó hasta que la mujer apartó la vista del ordenador y se levantó a abrirle la puerta. Aquel rostro frío no le devolvió la sonrisa, y era tan poco amigable que Kay se limitó a decir:
–Tengo un paquete para el señor Grey. Me han dicho que es urgente.
La mujer extendió el brazo y recogió el sobre con unas maneras insultantes. Debía de considerar que hablar con un mensajero era rebajarse, pensó Kay mientras sentía cómo examinaba detalladamente su cazadora de motorista y sus pantalones de cuero. Luego dejó el sobre en la bandeja de «urgente» y habló por primera vez:
–Espere fuera hasta que el señor Grey lo haya examinado.
Qué encantadora. Kay se giró bruscamente, con las mejillas ardiendo de rabia, y salió del despacho sin decir una palabra. Se dirigió a una sala de espera para las visitas y al llegar se sentó en un enorme sofá y se enfrascó en una de las lujosas revistas que había por allí. La empresa que la había contratado para llevar unos documentos a Grey Cargo Internacional le había dicho que obtendría respuesta en el momento, así que tenía que esperar. ¡Que la secretaria del señor Grey se molestara en ir a buscarla!
Estaba absorta leyendo la revista cuando sintió que no estaba sola. Levantó los ojos esperando ver la inmaculada figura de la secretaria, y se quedó paralizada mientras una voz aterciopelada le preguntaba divertida:
–¿Interesante?
Era un hombre alto, por lo menos un metro ochenta y cinco, y tremendamente guapo, de una hermosura dura, fría, con unos ojos azul metálico y pelo negro que no invitaban a la dulzura ni a la calidez, y un imponente cuerpo musculoso sin un gramo de grasa.
–¿Perdone?
Fue lo único que pudo decir mientras intentaba reponerse de la impresión que la mantenía pegada al asiento.
–La revista –respondió él, señalándola con impaciencia–. ¿Qué es eso tan fascinante: el desfile más reciente o un nuevo peinado?
Su tono condescendiente fue como una inyección de adrenalina para ella. Se puso en pie rápidamente y trató de poner orden en su montón de rizos pelirrojos, que al quitarse el casco de la moto siempre se rebelaban. Respiró hondo.
–Ninguna de las dos cosas –contestó gélidamente–. Era un artículo sobre lo cerdos que pueden ser los hombres, y que me perdonen los cerdos.
Después de una breve pausa, Kay percibió con satisfacción que tanto el tono divertido como la condescendencia habían desaparecido cuando el hombre preguntó:
–Usted es la mensajera, ¿verdad?
–Sí –contestó, con el corazón acelerándosele al caer en la cuenta de que aquél debía de ser Mitchell Grey en persona.
Volvieron a quedar en silencio, pero los ojos de él lo decían todo. Kay era consciente de que su delgada figura de un metro sesenta y cinco no era la típica de una mensajera pero, como su empresa sólo se dedicaba al envío de documentos, cartas y paquetes pequeños, no necesitaban a gente fuerte. Su vieja y querida moto de 125cc atravesaba todos los atascos, que era lo realmente importante.
–¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Sherwood Delivery?
Las palabras eran inofensivas, el tono era lo que sugería que la empresa debía de estar loca por haberla contratado. Por eso Kay sintió una enorme satisfacción cuando le contestó:
–Trabajo en ella desde que la monté hace tres años.
Sabía que lo había sorprendido, pero tenía que admitir que aquel hombre poseía un gran control de sí mismo, ya que ni siquiera parpadeó; la observó un momento y luego se encaminó hacia ella.
Kay se sintió muy pequeña, lo que no era agradable, así que levantó la barbilla instintivamente mientras esperaba a que él hablara.
–Tome asiento, señorita…
–Sherwood. Señora Sherwood.
Juego, set y partido para mí, pensó triunfante. Eso le enseñaría a aquel hombre a no sacar conclusiones precipitadas. Vio que observaba sus manos sin anillos mientras se sentaba frente a ella, pero no iba a darle ninguna explicación. No era asunto suyo.
–Tres años –dijo él, recostándose en el asiento de una manera muy masculina–. ¿Cómo es que no había oído hablar de su empresa antes de hoy?
Mantén la calma, se dijo Kay. Aquel hombre conocía perfectamente la atmósfera intimidatoria que creaba, pero no iba a asustarla, ¡ni por un minuto!
–Seguramente porque somos muy pequeños –respondió, tratando de no alterarse–. Trabajamos con documentos, cartas, fotografías… ese tipo de cosas.
–¿Su marido es socio de la empresa? –preguntó él cuidadosamente.
–No.
Ésa era toda la explicación que pensaba darle pero, como el silencio se alargaba, acabó por soltar más información.
–Estoy divorciada. Creé la empresa después de separarnos, él nunca participó en ella.
Y mirando el sobre que tenía él en las manos, añadió como sin importancia:
–Si el documento está listo, me lo llevaré ya, ¿le importa? Me han dicho que es urgente.
Él hizo caso omiso y preguntó con su aterciopelada voz:
–Me gustaría saber cómo empezó, señora Sherwood. Crear una empresa es fascinante, ¿no le parece? ¿Qué fue lo que la animó a dar un paso tan inusual?
Kay lo contempló con sus enormes ojos castaños, sin que desvelaran nada de la confusión que había en su mente. El paso inusual había venido por la necesidad de sobrevivir.
Por un segundo, estuvo tentada de levantarse, agarrar el sobre y salir corriendo, pero el sentido común prevaleció. No le gustaba cómo la miraba, y estar sentada en aquella lujosa oficina frente a un hombre que lo menos iba vestido de Armani, mientras ella llevaba sus gastados pantalones de cuero, no era su idea de diversión. Él la hacía sentirse insignificante, pero no iba a darle la satisfacción de demostrarle que la ponía nerviosa. Le contaría la historia en líneas generales, no necesitaba conocer nada personal.
Estaba a punto de comenzar a hablar cuando el hombre la sorprendió:
–¿Qué edad tiene usted, si no es indiscreción?
Era una indiscreción, y muy grande, pensó ella. La invadió el resentimiento, pero logró que su voz no la traicionara.
–Tengo veintiséis años –respondió resueltamente, callándose un «y eso a usted qué le importa».
–No parece mayor de dieciocho –apuntó él.
Le habían dicho lo mismo tantas veces, y ella lo odiaba tanto… Sus rasgos delicados y menudos, junto con las pecas sobre su nariz, le daban el aspecto de una adolescente, y cada vez que intentaba remediar la situación, acababa pareciendo una niña que juega a disfrazarse de mayor.
Se recordó a sí misma que el cliente siempre tenía la razón, aunque por experiencia sabía que habitualmente no era así, y respiró hondo.
–Me ha preguntado cómo empecé –recordó–. Fue casi por casualidad. Un día alguien me pidió que llevara una carta a otra persona que vivía en la misma calle que yo.
–¿Quién se lo pidió? –interrumpió él.
–Mi jefe –respondió ella cortante.
–Y usted trabajaba en… –continuó, ignorando el tono de ella.
–En una pequeña gestoría.
Había odiado cada segundo en esa empresa, pero necesitaba el trabajo desesperadamente. Cuando se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales quiso sacar partido a sus conocimientos, pero desde el primer momento sintió que no encajaba en aquella empresa.
–El caso fue –continuó ella, tratando de ignorar aquella penetrante mirada– que empecé a pensar sobre ello. Pregunté por aquí y por allá y encontré que muchas empresas mandaban documentos urgentes por taxi o incluso por empresas de coches, a veces incluso con chófer. Yo soy más rápida y más barata.
–De eso estoy seguro, señora Sherwood –contestó él secamente.
Kay siguió con la narración:
–Redacté y diseñé un folleto promocional y una imprenta local me lo hizo.
–¿Qué ponía?
Se lo quedó mirando. Odiaba que la interrumpieran, y ya era la segunda vez en unos segundos. Él la observaba burlonamente, sentado cómodamente en el sofá, con los brazos cayendo a ambos lados. Iba a contestarle ásperamente, pero las palabras se le atragantaron al percibir, como un relámpago, el magnetismo sexual que destilaba aquel hombre.
Hubo un breve silencio, que para Kay fue tenso, hasta que logró recomponerse y responder.
–Ponía algo acerca de que ofrecíamos un servicio rápido, directo y puerta a puerta, de entrega de documentos, cartas y demás, en el área de Romford. Garantizábamos la entrega en el día y atención inmediata por teléfono.
–¿Cuántas personas eran?
–Por entonces, mi hermano estaba sin trabajo, así que podía atender el teléfono y así sabríamos si mi idea podía funcionar. Y funcionó: dos meses después dejé el otro empleo y me uní a él. Al principio sólo teníamos la moto –comentó, señalando sus pantalones–, pero ahora además tenemos dos furgonetas, y un amigo de mi hermano trabaja con nosotros. Desde el año pasado tenemos nuestro propio local y tanto trabajo que estamos pensando en emplear a alguien más.
Él se irguió en el asiento, causando en ella una respuesta corporal que no necesitaba en absoluto.
–Es impresionante –remarcó él lentamente–. ¿Tiene una tarjeta?
–Desde luego.
Kay no pudo evitar enrojecer. Rebuscó en sus pantalones y se la dio mientras ambos se ponían en pie.
–No debo entretenerla más tiempo –dijo él, entregándole el sobre.
Era tan alto, y su mano tan grande y cuidada, que Kay necesitó todo su autocontrol para no retirar la mano cuando sintió el contacto con su carne. Era algo ridículo, una locura, se dijo a sí misma, igual que la oleada de calor que sintió al percibir durante unos segundos el delicioso aroma de aquel hombre.
–Adiós, señora Sherwood.
Mitchell Grey era plenamente consciente de que la pequeña y delicada mujercita frente a él parecía haber dicho muchas cosas, pero en realidad no había contado nada sobre sí misma. Con aquellos rizos rebeldes y esas pecas de muñeca, no era su tipo. Definitivamente no lo era. Las mujeres con las que se relacionaba eran elegantes, cosmopolitas, iban exquisitamente vestidas y, más que nada, conocían sus intenciones: pasar un buen rato mientras durara. Y él siempre se aseguraba de que no durara demasiado, pensó, mientras veía a Kay desaparecer camino del ascensor.
¿Qué era lo que le impulsaba a querer saber más de aquella mujer?, se preguntó, algo irritado consigo mismo mientras miraba la tarjeta para conocer su nombre, Kay Sherwood. Parecía una quinceañera, aunque no lo era. Y había estado casada. Se había atrevido, sin tener ninguna experiencia previa, a montar un negocio en aquellos difíciles tiempos; y había tenido éxito.
Frunció el ceño. La mujer que acababa de abandonar su despacho, y prefería no pensar en aquel trasero enfundado en cuero moviéndose provocativo mientras se marchaba, se había lanzado a la aventura de los negocios con muchas agallas y determinación. ¿Cómo había llegado a eso?
Se encogió de hombros y se olvidó de todos los pensamientos acerca de Kay Sherwood. Llegaba tarde a una cita de trabajo en el corazón de Londres y su chófer lo esperaba desde hacía quince minutos. ¿Qué estaba haciendo ahí? El duro hombre de negocios volvió a tomar el control y se centró en la reunión, que iba a ser complicada. Cuando salió del ascensor, guardó la tarjeta en el bolsillo superior de su chaqueta, no sin antes haber archivado en su mente el nombre y el teléfono para una consulta futura.
–¿Y qué hay de malo en que te hiciera algunas preguntas sobre el negocio, Kay?
Su madre estaba desconcertada, y era algo comprensible, admitió Kay. Le había contado palabra por palabra la conversación con Mitchell Grey y no había logrado recrear la arrogancia de aquel hombre ni la atmósfera que se había creado entre los dos.
–Bueno, ha sido… muy irritante en conjunto –contestó, poco convencida.
Leonora contempló a su hija y a continuación dijo diplomáticamente:
–Olvídate de él ahora, ¿de acuerdo? Es muy difícil que volváis a encontraros, y tú ya tienes suficientes cosas de las que preocuparte en tu vida actual. Recuerdas que esta noche es el festival de otoño del colegio, ¿verdad?
–Las gemelas no me perdonarían que lo olvidara –contestó Kay con una sonrisa.
–Son dos exploradoras inquietas –admitió Leonora–, pero tú eras igual a su edad, siempre investigando todo; el mundo era una enorme aventura para ti.
Kay asintió aún sonriendo, pero la asaltó un pensamiento: ella había sido así hasta que conoció a Perry, y entonces todo cambió por completo. ¿Cómo no se dio cuenta de lo que la estaba haciendo? Si dicen que el amor es ciego, en su caso había sido ciego, sordo y tonto.
Perry y ella llevaban saliendo un año cuando se casaron, al cumplir ella los veintiún años, el mismo mes que acabaron la universidad. Después de un par de meses de casados, ella tuvo que reconocer que había cometido un terrible error.
Perry era joven, guapo y con un gran carisma, atraía a las personas con su magnetismo, pero también era una persona calculadora y manipuladora, al menos con ella. Y ella estaba tan loca por él, y tan ocupada en su último año de estudios, que no se dio cuenta de que hacían todo como él quería. Pero al cabo de unas semanas casados, se encontró con un antiguo compañero de colegio que la sacó de la burbuja que Perry había construido a su alrededor: le dijo que tenía un aspecto terrible y le preguntó si estaba bien, si era que tenía demasiado trabajo.
La conversación no fue muy agradable, pero cuando Kay volvió a casa, se puso frente al espejo y contempló la imagen durante un largo rato. Llevaba el pelo recogido porque a él no le gustaba que lo llevara suelto, no usaba maquillaje porque él decía que era un artificio… pero lo que la conmocionó fue el gesto de su boca y la expresión que vio en sus ojos.
Tenía un aspecto apagado y gris, se dijo a sí misma mientras contemplaba el vestido que él había insistido en comprarle. Estaba acabando consigo misma por querer agradarle a él en cada detalle, y encima tenía que aguantar sus comentarios afilados y sus silencios gélidos cuando ella decía o hacía algo que él desaprobaba.
Kay estuvo clavada frente al espejo unos minutos, preguntándose cuánto tiempo llevaban así. Ellos eran felices, ¿no? Era una suerte tenerlo a él, ¿verdad? La trataba tan bien…
Pero la respuesta resonó en su cabeza: todo era maravilloso mientras hacía exactamente lo que él quería: le decía cómo debía vestir, peinarse; era él quien decidía cuándo entraban y salían, incluso qué programas de televisión veían. Los amigos con los que salían eran amigos de él, comían y bebían lo que le gustaba a él…
Se pasó una mano temblorosa por la cara; su cabeza estaba a punto de estallar. Cuando empezaron a salir no era así, ¿o sí? Durante los dos primeros meses todo fue bien, pero luego se produjo ese cambio que ella no había percibido hasta entonces. Él era tan divertido, tan irresistible, tan cautivador cuando estaba de buen humor, que ella ni se había dado cuenta de que la tenía sometida, hasta el punto de que se había convertido en otra persona. En ese momento, comprendió también por qué el había insistido en que no volviera a trabajar una vez casados:
–Quiero saber que estás en casa cuando yo estoy fuera –le había dicho seductoramente cuando ella quiso ponerse a trabajar–, quiero encontrarte aquí cuando yo vuelva del trabajo. No necesitamos tu sueldo, cariño, y como trabajo para mi padre, nunca nos va a faltar el dinero.
Kay había seguido frente al espejo un rato más, y había decidido darse un baño caliente y lavarse el pelo. Luego se vistió con unos pantalones vaqueros negros y un pequeño top que encontró al fondo de su armario, de su época antes de conocer a Perry; se maquilló cuidadosamente y se arregló el pelo, hasta que empezó a reconocer a la mujer que reflejaba el espejo.
Después salió a por la cena: compró un par de filetes en vez de preparar el pollo dhansak que él había ordenado, y por el camino compró también periódicos de ofertas de trabajo.
Cuando Perry llegó a casa aquella noche, se encontró con una mesa dispuesta de forma romántica, con velas y vino, una esposa sonriente, perfumada y arreglada, y seis sobres que contenían respuestas a ofertas de trabajo, listos para ser enviados. Él le dijo cosas terribles, fue muy cruel, pero aquello fue el principio del fin.
Poco después, se dio cuenta de que estaba embarazada. Tomaba la píldora, pero durante unos días había tenido un virus gastrointestinal que le había hecho vomitar con frecuencia, aunque eso no le importó a él y siguió buscándola por las noches. Justo cuando iba a decírselo, descubrió que Perry tenía una aventura con una secretaria de la empresa de su padre, y aquello definitivamente puso fin al matrimonio. Fue una época de mucho dolor y desesperación, pero la ayudó a ver que era mucho más fuerte de lo que ella se creía.
Ella se quedó con el piso después de echar a Perry y estuvo trabajando hasta tres semanas antes de dar a luz a las gemelas; y volvió enseguida al trabajo, en cuanto encontró una buena guardería. No le gustaba tener que dejarlas, pero él no le pasaba pensión de mantenimiento y desapareció de su vida, así que tuvo que volver a casa de sus padres. Y de alguna forma, a pesar de que los quería mucho, aquello le pareció la mayor derrota.
Luego su padre murió de un infarto y al poco se enteraron de que sus acciones en Bolsa habían caído en picado y le habían dejado a su viuda casi sin un céntimo. Para rematar las cosas, en aquella época su hermano perdió el trabajo justo antes de que su esposa diera a luz a su segundo hijo.
Kay volvió al presente al oír cerrarse la puerta de la calle. Eso significaba que la vecina acababa de traer a las gemelas del colegio: entre varias vecinas habían establecido turnos para llevar y traer a sus hijos del colegio.
–¡Mamá!
La gemelas irrumpieron en la cocina gritando y riendo, y Kay acogió encantada sus abrazos y besos. Sus hijas eran su razón de vivir. Gracias a ellas había superado la peor época de su vida, gracias a ellas no se abandonó a la desesperación, y cuando nacieron se sintió llena de gozo y agradecimiento por aquellas dos criaturitas perfectas que eran sus hijas.
–Mami, hoy he sacado una estrella dorada por aguantar toda la clase sin moverme.
–Pues la señorita Henson ha colgado mi dibujo en la pared, erais la abuela y tú.
–Una estrella dorada es mejor que un dibujo, ¿a que sí, mami?
–¡Es mejor el dibujo! ¿verdad, mami?
Georgia y Emily se habían encaramado a su regazo, y peleaban por ser la más importante para ella. El sonido del teléfono interrumpió la lucha.
–Es para ti –le indicó Leonora.
Kay besó a las gemelas, les dijo que las dos eran muy listas, y se acercó al teléfono.
–Es él, Kay –susurró su madre–, ese señor Grey del que me has hablado.
–¿Qué? –gritó Kay.
Afortunadamente, Leonora tapaba el micrófono con la mano.
–No grites, te va a oír –le dijo, acercándole el auricular.
Kay lo miró como si quemara, sin hacer ademán de agarrarlo. ¿Cómo diablos había conseguido su número privado? En la tarjeta sólo aparecía el de la oficina. Tomó el auricular con cautela.
–¿Diga? Soy Kay Sherwood.
–Buenas tardes, señora Sherwood –su voz era grave y seductora–. Espero que no le importe que la llame a casa. Intenté encontrarla en el número que me dio usted, pero un tal señor Brown, su hermano supongo, me dijo que a estas horas la encontraría más fácilmente aquí.
«Oh, gracias, Peter», pensó Kay, e intentó que su voz sonara con algo de entusiasmo.
–No se preocupe, no hay problema, señor Grey. ¿En qué puedo ayudarlo?
La persuasiva voz apenas esperó para responder.
–Me preguntaba si estaría libre mañana por la noche.